Nuevas precisiones sobre Luces de Bohemia
Alonso Zamora Vicente
Real Academia Española
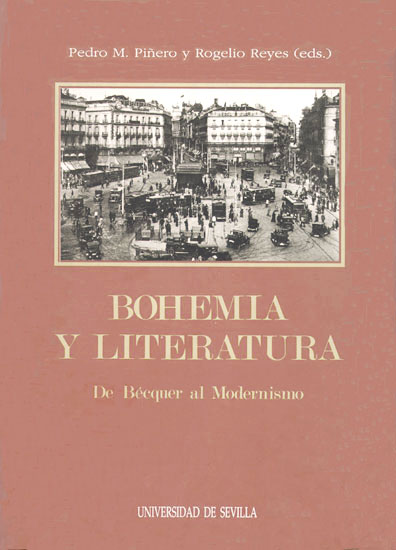
—[11]→
Tengo que recordar ante ustedes, sin otro mérito que la confianza que me otorgan los organizadores de este Curso, hechos, cualidades, actitudes, etc., de la bohemia literaria española, que, en el cruce de los dos siglos, llenó los periódicos, los lugares de reunión, las editoriales, y paseó su tristeza y su prevista esterilidad por las tabernas y las Comisarías madrileñas. Por lo menos, en su relación con Luces de bohemia. Abrigo el temor de que lo que yo diga hoy aquí pueda resultar algo deslavazado, a borbotones, pero se deberá a mi familiaridad con el tema, que cada día me va descubriendo nuevos ángulos de una sociedad contradictoria y enajenada, la formada por los grupúsculos literarios de la Restauración, y, como objetivo último, la necesidad, para mí ya urgente, de reestructurar de forma diferente cuanto venimos diciendo sobre literatura de principios de este siglo, encasillada en un andamiaje que no tiene que ver gran cosa con la realidad. Mis observaciones, pues, sobre Luces de bohemia, pecarán, probablemente, de audaces, faltas de apoyo y, sobre todo, serán discutibles.
Al encararme con la bohemia literaria reflejada en Valle Inclán, me atrevo a decir que es un fenómeno exclusivamente madrileño. Como fruto del centralismo, todo confluye en Madrid, todo el mundo se lanza a la conquista de Madrid, «rompeolas de las cuarenta y nueve provincias españolas, Madrid del cucañista, Madrid del pretendiente», que decía Machado. Algunos llegan a la vida de la Corte seguros de su triunfo, respaldados por su talento y su talante humano, pero la mayoría va buscando, tras el pretexto artístico, un simple lugar donde asentar su vida. Muchos logran este sólido apartado (funcionarios, empleados, gacetilleros, negocios) y su nombre desaparece de entre los aspirantes al Parnaso o a la nocturnidad alcoholizada. Pero quedan otros, los emperrados en —12→ su personal sobre valoración, que durante mucho tiempo arrastran una vida de pobreza, disparate y borrachera, al margen de la vida brillante de la burguesía capitalina. Esos son los bohemios. De los triunfadores, los que consiguen vivir entregados al arte elegido y figurar por sus méritos en el carnaval oficial y social de la Restauración, sólo algunos nombres han pasado por la etapa de bohemios y todos han sabido mirar ese estadio socio-literario desde una altura considerable. Tal es el caso de Azorín, Baroja, los Machado, y, sobre todo, Valle Inclán.
Hace ya varios años que Manuel Aznar Soler, joven profesor de la Universidad de Barcelona, estudió con detalle y con amor las características de la bohemia. Allí coincidimos Aznar y yo en una clara apreciación: la bohemia ofrece multitud de matices, aunque sujetos a un canon común ¿el escaso o nulo dinero y el enfrentamiento con el burgués, al que, en la jerga combativa del momento, se le llama filisteo? Pero si hay que buscar un ejemplo de bohemio puro, heroico, a la fuerza nos tropezamos con Alejandro Sawa, el ciego «gloria nacional» de Luces de Bohemia. Porque hay una bohemia callejera y alcohólica, desmelenada y gritona, que vive del sablazo y de las relaciones casuales, en las que la literatura o el hecho artístico no pasa de ser una lejana justificación. En esa bohemia de alharaca, vestimentas no tanto raras como destrozadas y supervivientes y en especial noctámbula u holgazana y en grupos, como si buscaran acompañamiento defensivo, hay que encontrar la base socio-literaria que refleja Luces de bohemia, el espacio humano en que vive Sawa.
En los orígenes, como en casi todos los movimientos culturales del siglo XIX, está Francia. Y está lo mismo si se trata de aceptación o imitación ciega que si se trata de expresar un rechazo. Francia y lo francés. Se trata de un amplio paréntesis que va de Les jeunes France, de Teophile Gautier, a las correrías de Verlaine por el Barrio Latino, con su eco y su coro de vida ambigua y saturada de ajenjo. Y en el centro de ese paréntesis, la novela de Henri Mürger, Scenes de la vie de bohème, (1853), libro que, como todos sabemos, está en la base de actitudes y conductas. La posterior ópera de Puccini (1896) hizo populares a los héroes de Mürger, les dio una dimensión equivalente a la que proporciona la televisión actual en casos parecidos: las normas o seudonormas que se desprenden de la novela se convierten casi en un ideal de vida para muchos. Y las relaciones humanas se pueblan de Rodolfos y Mimís, de desventuradas mujeres cariñosas y artistas de sotabanco. La revolución de —13→ la Comuna parisiense (1871) es su consagración como lucha antiburguesa. Cansinos nos ha hablado de E. Carrere en términos muy iluminadores: «Admiraba a Heine y a Baudelaire, y también a Verlaine. Pero su ídolo era Mürger y los héroes de la Vie de la bohème, popularizada por Puccini en su ópera, de la que solía tararear trozos» (p. 141). Y otro testigo, E. Zamacois, es también tajante: «Todos hemos querido a París como se quiere a una mujer. Las novelas de Victor Hugo y de Mürger habían poblado mi espíritu de lugares y de nombres».
Claro está que en esa bohemia parisina hay diferentes vertientes, que M. Aznar ha señalado muy certeramente, pero que no se proyectan en la española con tan ricos contornos. Las diferencias en la bohemia francesa casi podemos intuirlas con el reclamo de las fechas. Hay una romántica. Es Jorge Sand, 1837, la que emplea la voz por vez primera como grito de libertad; hay otra, mürgeriana, concebida como años de lucha para conseguir la notoriedad artística. Y una tercera, la constituida por los artistas de talento y empuje, los que logran dominar el clima intelectual y que, como era de esperar, acaban por aburguesarse. Desde un punto de mira, unilateralmente sociológico, la bohemia es solamente forma de vida durante el período realista: los bohemios constituyen un proletariado artístico e intelectual, de mayores o menores dotes, que agoniza en medio de un estilo de vida capitalista. Alejandro Sawa es un realista indudable, como lo demuestran hasta la saciedad sus novelas: La mujer de todo el mundo, Crimen legal, etc. Pero Sawa, Gómez Carrillo y Rubén Darío trasplantan a las callejas madrileñas esa forma de vida protestataria y hambrienta, de esguinces geniales, de conducta irregular según los cánones de la moral consagrada y, sobre todo, conservada en eterna borrachera. Las grandes ausencias alcohólicas de Rubén Darío, o de Mariano de Cavia (un buen burgués que juega a la nocturnidad) o del propio Sawa (recordemos cuántas veces se alude a esta característica en Luces de bohemia) eran socorridísimo motivo de conversación todavía en mis años juveniles.
Y ahora, tras esta leve y quizá excesivamente esquemática introducción, es cuando ustedes sienten iluminarse con cegadora luminosidad el contenido de Luces de bohemia. Vamos de taberna en taberna, para acabar en la Comisaría, es decir, en conflicto con el orden establecido, y vamos atravesando la noche alta, fría y desolada del Madrid humilde, lejos de los barrios opulentos. Vamos echando pestes de la burguesía o de la casta dirigente (Romanones, García Prieto, Maura, el propio Alfonso —14→ XIII, quizá del pretendiente carlista), y quizá ironicemos sobre el intelectual de fama que se ha instalado en la vida pública (es el caso de Unamuno, rector muy pronto en la venerable Salamanca, o el de Julio Burell, el Ministro, caso más que claro deslumbrador del intelectual que abandona sus entusiasmos juveniles para convertirse en rueda de la maquinaria «represiva»), arrastramos una vestimenta pobretona, que no alcanza a proteger del frío (hay que empeñar la capa y Don Latino se cubre con restos de uniformes), entramos en librerías oscuras como centro de reunión o tertulia y nos juntamos en inacabable procesión con gentes marginadas (tunantes, prostitutas, macarras, vendedoras callejeras de lotería, etc., etc.), y políticamente, nos vemos sumergidos en un ámbito de regusto anarquizante, es decir, de independencia individualista. Todo esto llena las páginas y el devenir del esperpento.
¡Qué inmenso conglomerado de situaciones, actitudes, creencias reducidas, en Luces de bohemia, a una leve, a veces levísima, alusión, nada, una mirada de refilón, una sola palabra de varios filos, que pretende ilustrarnos, despertarnos, sentir la desparramada pena que sus personajes producen...! Alejandro Sawa, dije al principio, es el bohemio puro, heroico, pero he de añadir que es también el exquisitamente literario. De ahí su enorme cultivo del gesto, de la palabra subyugante, de la pirotecnia literaria en su aspecto personal (barbas de estatua helénica, prestancia, exigencia poco menos que favorecedora del dinero ajeno, la compañía, literaria también, del perro, la mantenida leyenda del beso de Víctor Hugo, el preguntar al guardia de Seguridad si conoce los dialectos griegos, etc., etc.) Es decir, «vivir en libro», como dijo Rubén en las últimas páginas que le dedicó, el prólogo a Iluminaciones en la sombra, «vivir en belleza». Lo que no le impide encanallarse primero aceptando cobrar algo del fondo de reptiles, como favor del Ministro Burell, pero lo que no sabe casi nadie es que (me ha sido comunicado por los descendientes de Sawa) dejó de cobrar la pequeña ayuda porque no le era simpático el funcionario que le pagaba. También su familia me ha contado una anécdota que nos ilustra: en una de las frecuentes broncas, Sawa puede con Rubén, le tiene encima de una mesa, sujeto por el cuello, en trance de ahogarle. Sawa, orgulloso y magnánimo, le dice: «Eres mío, te mataría. Pero has escrito la Marcha triunfal...». Y le soltó. Dentro de estas coordenadas de aire literario habría que incluir el hecho de que Sawa escribiera artículos que Rubén firmaba y publicaba en La Nación, de —15→ Buenos Aires. Alguna trifulca como la narrada tuvo su origen en la falta del pago acordado por parte de Rubén. La muerte de Sawa es casi un símbolo parecido: acaece cuando le notifican que ya no aceptan su colaboración en un periódico. Y en torno a él vamos a ver cómo se desmorona, mezcla de evocación y realidad difusa, la bohemia general, tanto la literaria como la callejera.
Es a esta última a la que le corresponde el título de la golfemia, que revistas, parodias, croniquillas, etc. pusieron en circulación en el habla madrileña. Hemos de incorporarnos a ese doble camino de las dos bohemias. La literaria se nos presenta en la tertulia del librero Zaratustra, nombre que esconde al librero y editor Gregorio Pueyo, famoso por su enorme nariz, y allí discutimos con Ciro Bayo (Don Gay Peregrino). Vemos al librero engañar, en colaboración con el amigo próximo, al poeta ciego, al hombre que vive enajenado, poéticamente. Y oímos a Don Ciro hablar de Inglaterra y de las costumbres inglesas. Don Ciro era hijo natural de un banquero barceloní que nunca quiso reconocerle. Y sabemos que cuando la Enciclopedia Espasa hizo el artículo de Bayo y le pidió datos, etc., Bayo les envía como propia una fotografía de su padre, y ésta es la que está publicada. Divertida venganza. De todos modos se trata de un escritor lateral, fuera de la corriente que dominan los grandes nombres (aunque sus valores son innegables, y su aire noventayochista inconfundible), y el librero, por su parte, ayudó a su manera a los modernistas. La muerte de esa bohemia está muy clara en la precisa recomendación que Rubén le hace a Max Estrella en el café: «Max, es preciso huir de la bohemia». Marginados son los epígonos (hoy sabemos que se les llamaba así coloquialmente, la poetambre; las Memorias de Cansinos han venido a demostrarlo, es decir, no se trata de un capricho estilístico de Valle Inclán). Clarinito, Pérez, Dorio de Gadex, Rafael de los Vélez, Lucio Vero, Mínguez, Gálvez. Unos se citan por el nombre real, o por el seudónimo que utilizaron, y otros disponen de un discreto, disimulado índice de reconocimiento. Marginadas son las mujeres que hacen comercio amoroso en las verjas del jardín Botánico, a las que Sawa-Estrella envuelve en la fantasía de un léxico elevado y en la niebla de su ceguera. Marginada es la Pisa Bien, posible evocación de alguna de aquellas mujeres extrañas, ruinas patéticas, que paseaban, pintarrajeadas y provocativas, por las calles de mi adolescencia y a las que la ciudad entera llamaba Madame Pimentón, o la Cacharritos (incluso en la grave, sopesada conversación familiar eran citadas con frecuencia). A alguna de ellas, todo el cotarro literario rindió un homenaje en Fornos, banquete que fue muy —16→ traído y llevado, y del que se conservan fotografías. Marginales eran también, lo somos todos, lectores y espectadores, que, al entrar en el meollo del esperpento, nos quedamos en la orilla de acá de las rígidas normas consagradas. Hasta la misma muerte, sobrevenida en el umbral no atreviéndose a entrar en la casa, se nos aparece simbólicamente al margen de su propio territorio.
Desde el punto de vista político, ese regusto anarquizante-individualista de que hablaba hace unos instantes se nos presenta muy visible en Luces de bohemia. Max, en las conversaciones con el obrero catalán, clama por «la bomba que destripe el terrón maldito de España», a la vez que propone instalar la guillotina en la Puerta del Sol (se ve que adelantábamos en la escala técnica: propone la guillotina eléctrica). El anarquismo surge personificado en la entrada en escena de Basilio Soulinake, en la vida cotidiana Ernesto Bark, al que Valle ha citado en otros libros (La guerra carlista, La lámpara maravillosa). Bark era un refugiado eslavo, letón, que vivía de dar clases de idiomas y fue autor de interesantes volúmenes (entre otros La santa bohemia, 1913). Es el hombre que se atreve a manifestar sus dudas sobre la muerte de Sawa y discute con la portera sobre los procedimientos para comprobar si el muerto está realmente muerto o está en estado cataléptico. El matiz de aristocraticismo estetizante de los bohemios literarios se percibe en la amonestación a la portera (Señora portera, debía de ser un tratamiento que hizo furor, se explica que se haga así en un delicioso vocabulario de la jerga madrileña que apareció en Blanco y Negro, 1917, firmado por Melitón González): «La democracia no excluye las categorías técnicas, ya usted lo sabe, señora portera» (Consejo que aún sería muy de tener en cuenta). Ernesto Bark pertenecía a la casta de los refugiados o sospechosos políticos, inscriptos en las fichas policiales y que, cada vez que se dejaba caer por Madrid alguna personalidad política extranjera en visita, o se celebraba algún acontecimiento con presencia pública de la familia real, pasaba unas horas o unos días (lo que durase el festejo) en la cárcel. Y era liberado al acabarse tal circunstancia. Años después de haber hecho y publicado mi estudio sobre Luces de bohemia perseguí las huellas terrenales de Bark, como he hecho con otras personas y circunstancias del esperpento. Me encontré con una hija suya. Vivía en una casa de principios de siglo, en la parte alta del barrio de Salamanca, por Torrijos, ya no recuerdo bien (¿Ayala?, ¿Hermosilla?). Era una casa de arquitectura híbrida, entre las viejas casas decimonónicas con pisos interiores, reducidos a los patios, y los exteriores diminutos, y el aire presuntuoso de la casa moderna. Nada —17→ en aquella vivienda podía evocar la presencia de una educación anarquista. Abundaban las imágenes ramplonas de santos y vírgenes y la muñequería decorativa de cachivaches diminutos e inútiles. La interesada me aseguró que había recibido educación religiosa. Y desde luego sus recelos eran enormes. Me había costado mucho lograr que me recibiera, y por fin lo hizo acompañada de un familiar. Deduje de la conversación que no tenía la menor idea de la personalidad paterna, tan rica de matices, ni de los libros que Bark escribió. Probablemente, por la edad, era muy niña cuando Bark murió, y el norte de la familia pudo cambiar. Y al preguntarle por las ideas políticas de su padre y por la palabra anarquista, se terminó fría y tajantemente la entrevista. Estábamos en la España de Franco, un Franco ya muy caduco, pero eso me hizo sospechar que alguna idea tenía, quizá solamente un turbio recuerdo difuso, y que alguien la había adoctrinado hacia el silencio en ese tema. No he intentado acercarme más, ni siquiera para obtener una fotografía de un retrato del escritor, excelente óleo, no firmado o no pude ver la firma, con rasgos coincidentes con los que nos ha descrito Valle o Baroja, o Alberto Insúa, que le trató mucho. De aquella cara no se podía esperar la reacción que desató la lectura del episodio en que aparece en Luces de bohemia la escena del entierro. El hombre sereno y cientificista que pontifica en el centro del ruin acompañamiento del duelo sobre la salud, la falta de una autoridad universal española sobre la catalepsia, etc., al cruzarse con Valle en la calle, arremetió a bastonazos contra las solemnes barbas y la muy literatizada manquedad. Ocurrió en plena calle de Alcalá, acera del Banco de España. Valle no esperaba tal saludo de una persona a la que sin duda respetaba y estimaba, y aún le quedó tiempo para ir a preguntarle a Azorín cuál podía haber sido la causa de tal agresión. Tal extrañeza le había producido. Hoy esto nos hace sonreír y nos explicamos que hubiese quien no se sintiera a gusto danzando su papel en el esperpento. Pero en el género chico, donde las burlas de los políticos eran a veces sangrientas, abundan los avisos: no se debe representar este paso si el interesado está en el teatro. Lo cual prueba que muchos se reirían, tendrían el suficiente sentido del humor para sentirse vapuleados y seguir adelante con la broma. Pero otros... El ejemplo de Ernesto Bark habla por sí solo.
De todos modos, la relación con José Nakens, con El Motín, el periódico que respondía a esas doctrinas revolucionarias, la presencia de Mateo Morral, el que lanzó la bomba contra el cortejo nupcial de Alfonso XIII y Victoria Eugenia (algunos de nuestros escritores reconocieron legalmente —18→ el cadáver del anarquista) vienen a demostrarlo. El mismo Unamuno, a través de la tan cacareada anécdota de la visita a Alfonso XIII, en la que le da las gracias al Rey por la condecoración otorgada «y que -dijo- me merezco» es una manifestación de ese exceso de individualismo.
Esta intromisión del anarquismo es la que explica él «¡Maura no!» tantas veces repetido y en alguna ocasión sin que venga a cuento, lo que indica que Valle Inclán sabía muy bien lo que el grito tuvo de hueco, de latiguillo forzoso y mecánico en boca de farsantes, aprovechados y necios. Pero ya creo haber puesto en claro que en 1920, fecha de la primera aparición en la revista España de Luces de bohemia (y no digamos ya en 1924, primera edición en libro), Valle Inclán, buen conocedor del entramado político, no podía en manera alguna clamar contra Maura, estadista de gran visión, que, en rápidas y cortas asomadas a la dirección de la vida pública, dotó a España de instituciones y soportes que necesitaba: la ley de la escuadra, la ley contra la usura, la reforma de la administración local, la lucha contra el caciquismo, la creación del Instituto Nacional de Previsión, la jornada de ocho horas, el descanso dominical... Hasta planeó un teatro nacional... Es decir, vio lo que es la imagen de una sociedad moderna. Pero las circunstancias y las tozudeces hispánicas, tan acreditadas, se empeñaron en obstruirle tales decisiones (¡la mayoría llevadas a cabo en un gobierno que duró dos años!). Valle destaca con la repetición de ese grito la falta de actualización de la mente colectiva española, y a la vez el uso anarquista o anarquistoide del clamor callejero. Esa falta de mirada hacia el opuesto en ideas o actitudes, ese no querer ver lo que está delante, aunque nos aprovechemos de ello, está todavía vivo, aún es perceptible la animadversión a Maura y su obra, tan solo porque ¡Maura fue el Presidente del Partido Conservador...! Maura en 1920 era un lejanísimo recuerdo en la realidad concreta de la vida política española.
De todo el tumulto de epígonos que asalta la redacción de El popular, periódico, según se afirma, seguidor de las directrices de Manuel García Prieto, Marqués de Alhucemas y Presidente del Partido Liberal; García Prieto era Presidente del Consejo de Ministros cuando se produjo el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923. Pues de ese grupo de epígonos, decía, hay algunos que sonaron mucho en el caldo de la poetambre, —19→ de la golfemia. No hay rasgos declarados, ni indicios acusadores para intentar reconocerlos a todos aunque no resulte un disparate intentarlo. Así, Rafael de los Vélez puede esconder al sevillano Rafael Lasso de la Vega; Mínguez puede ser Félix Méndez, autor cómico, cuya muerte, tuberculoso, nos ha contado Zamacois; es más que probable que Valle haya intentado ocultar de alguna forma a Pedro Barrantes, a Goy de Salva, a Emilio Carrere, a Camilo Fargiela. Este último, persona de talento, entró en el cuerpo consular y desapareció de la vida literaria. Nombres que irremediablemente se agolpan al margen de la página exigiendo su presencia personal, bajo la ventolera de chalinas, capas, pipas apagadas y románticas melenas, nombres a los que asume en el nocturno desamparo el golpetazo de la puerta de un calabozo, el calabozo a que va a parar Max Estrella. Pero de entre esos espectros, hay alguno que dejó huella clara de su paso por la vida, ya en libros o colaboraciones frecuentes en periódicos y revistas, ya en la tradición oral que ha llegado a mis días de estudiante. Una especie de épica de la subliteratura, de boca en boca en tertulias y cafés, que adquiría súbita presencia en la cita adolorida de algunos que llegaron a conocerlos. Sean, por ejemplo, Pedro Luis de Gálvez y Dorio de Gadex. De Lucio Vero, nombre de Emperador romano, no me aparecen pistas para identificarle. No puedo pensar en Celso Lucio, colaborador de libreto del género chico, por razones diversas. Quizá Valle ha pensado en alguno excepcionalmente vicioso, como el César que recuerda.
Pedro Luis de Gálvez fue un fecundo y afortunado sonetista. Su presencia en el ajetreo madrileño debió de ser permanente, a juzgar por los numerosos testimonios de su conducta que nos han llegado. No hay estudio detenido sobre cualquier personalidad de la época que no se encuentre en la obligación de citarle. Es una figura que bordea las nubes del mito, siempre cruzando las salas de los cafés madrileños pidiendo ayuda a amigos y enemigos, un sempiterno gorrón. Se cuenta de él que contrajo matrimonio con la actriz Carmen Sáenz, cuando la mujer andaba por los diez y seis años (él por los veinte). Una tarde, yendo de paseo recién casados, se encontraron con un empresario de teatros, quien se quedó admirado de la belleza de la actriz incipiente. Gálvez le preguntó: «¿Le gusta mi mujer? -Mucho, es muy hermosa, replicó el otro. -Pues si tanto le gusta, quédese con ella. Yo se la regalaría, pero como estoy sin dinero, se la vendo». Y ahora viene el desquiciamiento de la tradición oral. Para unos, Gálvez pidió cincuenta duros. Para otros, bastó con quince pesetas. Parece que fue la propia Carmen Sáenz, ya excelente —20→ parte de la compañía de Juan Bonafé, quien, años más tarde, contaba el suceso.
También se contaba que Pedro Luis de Gálvez, en ocasión de la muerte de un hijo de corta edad, iba con el cadáver en brazos, pidiendo por los cafés para enterrarle. Se lo oí contar, entre otros, a José María de Cossío, el hombre más enterado de la pequeña historia literaria. Y lo he visto escrito y recordado en varios lugares. La tradición oral ha contribuido a ornar el suceso de situaciones auxiliares: el olor del cadáver, ya corrompido, los gritos de horror de las mujeres a las que se acercaba, mujeres que llenaban pacíficamente la tarde del domingo ante el inacabable café con media tostada y gotas, típico de la pequeña burguesía madrileña. En fin, en estas anécdotas, y en otras muchas que de Gálvez se han propagado, es muy difícil ya separar la verdad desnuda de lo inventado por la socarronería, el prurito literario, las envidias, etc.
Pero no ocurre así con su final desgraciado. Gálvez, en la guerra civil, parece que fue un personajillo destacado en la retaguardia roja, con cierta influencia. En una de las más temidas checas madrileñas, pudo ayudar a escapar de la muerte a Ricardo León, el escritor arcaizante y oficialísimo, al que, por lo visto, le debería algún favor. Ricardo León había sido detenido simplemente porque parecía un cura, o les pareció un cura a los milicianos de turno. Gálvez le ayudó hasta que el académico logró refugiarse en la embajada de Chile. Pero todo esto no le sirvió de nada a Pedro Luis de Gálvez, quien, al final de la contienda, fue detenido, juzgado y ejecutado en Madrid.
Dorio de Gádex: firmó así y disfrutó de popularidad en los corrillos literarios. Publicaba libros de difícil catalogación, dedicaba ejemplares de ellos a todas las personas de cierta representación social y les llevaba el ejemplar a su casa. Esto solía provocar una entrevista, por breve que fuera, que se traducía, tras corta lucha verbal, en una pequeña entrega de dinero. Claro que gota a gota. Así iba tirando. Dorio, al parecer, era hombre físicamente insignificante, diminuto, picado de viruelas y de extraño y llamativo color de piel, amarillo verdoso. Esto último provocó que los colegas de desgracia económica y literaria dijeran que tenía color de leche vomitada, (No es raro esto de los motes más o menos convertidos en seña de identidad. Rubén era el cara de cerdo triste, y he encontrado prueba escrita, y de muy buena autoría, -aparte de la cita en Luces de bohemia- de que era eso, «el cerdo triste»). Dorio de Gadex se llamaba Antonio Rey Moliné y se jactaba de ser hijo de Valle Inclán. Tal —21→ infundio fue comunicado a Valle por Baroja, de forma casual. Un día iban juntos Baroja y Valle por la Carrera de San Jerónimo cuando pasó Dorio y saludó muy ceremoniosamente y de manera muy exagerada. Esto llamó la atención de Valle, que preguntó quién era el que así saludaba. Don Pío le explicó lo que pasaba. Valle llamó al interesado en la genealogía y le preguntó por el asunto. Dorio, con enorme seriedad, aseguró que Valle había desembarcado en Cádiz al regreso de México, y que allí conoció a su futura madre. Valle, que no había estado jamás en Cádiz, se entregó decidido a la superchería (recordemos, ¡ay, su elogio de la mentira!) y, acariciando a Dorio, pontificó (lo han contado varios coetáneos, entre ellos, muy detalladamente, Eduardo Zamacois): «La madre de este chico fue una de las damas más distinguidas de su tiempo» (Otros testimonios sustituyen distinguida por elegante y hasta por ¡honesta!).
Dorio de Gadex, ejemplo claro de todas las penurias de la poetambre y de la bohemia callejera so pretexto de la literatura, se transformó en Don Dorio cuando pudo usar un espléndido abrigo que desechó Felipe Sassone, el comediógrafo peruano con el que tuvo mucha relación. Parece que Dorio desapareció sin dejar rastro. Se habló de un matrimonio que se magnificó, y también se denigró... Lo cierto es que Dorio de Gadex vive sólo en el texto de Valle y en la evocación al paso de sus colegas de infortunio.
Cuando se contempla este panorama de holgazanes entregados a la bebecua, a recitar versos, a visitar de noche cementerios y a soñar lujos y extravagancias (sin que falten los arranques generosos) se llega a pensar si no viviremos los demás en un clima de estúpida seriedad encadenada. Pensemos, para terminar esta vertiente, en casos como Joaquín Dicenta, el bohemio (?) que se enriquece con Juan José. Pues Eduardo Zamacois, gran amigo suyo, le recuerda (Dicenta murió en 1917) el día del estreno: «...llegó sangrando, alguien le había atizado un par de bastonazos en la cabeza». Zamacois recuerda que a Dicenta le gustaba reñir. «En su biografía hay puñaladas, un rapto, un suicidio». Era, dice, vanidoso, informal, ilógico, esquivo y cordial. «Era la juventud». Parece que Dicenta, en una de tantas francachelas nocturnas, le cortó a Valle las melenas. Valle hubo de afeitarse el cráneo y esperar al crecimiento natural. Otra figura que hoy no recordamos fue Pedro Barrantes. Su estado permanente de intoxicación etílica, como dicen los periódicos, no le impidió escribir crónicas, poemas, etc. Lo chusco es que, enfermo y con prohibición total de beber agua, la fiebre le obsesionó y logró que le dieran un vaso: «Se —22→ murió al mismo momento de beberlo». Otro motivo de heroísmo literario. Un documento excepcional para ver esta extraña conjunción de vida inútil y de una muerte al borde del sarcasmo son las páginas que Dicenta escribió como prólogo a Nieblas (1902), el poemario de Manuel Paso, muerto de tuberculosis (la enfermedad literaria del siglo, ya a estas alturas mürgeriana). Manuel Paso, poeta muy estimable, que llamó la atención de Juan Ramón Jiménez, murió en total pobreza. Dicenta destaca su indumentaria ajada, su desaseo personal, su desidia ante las relaciones sociales. Pero colaboró con Dicenta en algunas obras teatrales, Curro Vargas, por ejemplo. En medio de esta atmósfera despreocupada incluso ante las tragedias grotescas de la miseria y la enfermedad, etc., surge en ocasiones la burla como espectáculo, que puede acabar también trágicamente. Así ocurre con la persecución a muerte a que sometió a la poetambre el propietario de un café instalado en la puerta trasera del teatro Apolo, Café Cervantes. Se había visto obligado a cerrar su negocio porque unas hojas chismosas, El escándalo, habían denunciado que la leche que servía era la que había servido para bañarse a una vieja aristócrata. Intervino la policía: Benavente, López Alarcón y Salvador María Granés fueron interrogados, mientras los autores del desaguisado pusieron tierra por medio. En otra ocasión, en el saloncito del teatro Eslava, un novelista de estos círculos, Alfonso Vidal y Planas, autor de Santa Isabel de Ceres (que fue llevada incluso al cine en aquellos tiempos primerizos) mató a tiros a otro crítico, escritor, periodista, Luis Antón del Olmet, oscuro y turbio personaje... En fin, la bohemia también tenía sus malos ratos y sus impaciencias. Ya Baroja había dicho que «la mayoría [de los bohemios] tiene odios violentos y cóleras feroces».
Se podrían traer a colación hechos o dichos como estos que voy resucitando, y relativos a estas bandadas de noctámbulos que van despidiéndose de la bohemia por las callejas mal alumbradas del Madrid de comienzos de siglo o finales del anterior. A todo, como estilo de vida y como función literaria, hay que darlo por muerto con la Gran Guerra, la que llamábamos «europea». En realidad, para la sociedad española, con la huelga general revolucionaria de 1917. A esa literatura es a la que alude Sawa cuando en el diálogo con el Ministro, hombre que ha abandonado las letras por el oropel de la política, expone con amargura: «Las letras son colorín, pingajo y hambre».
Pero todo esto que vengo diciendo se nos ofrece inconexamente, sí, pero con una escondida armonía integradora, como el social, bohemio, —23→ que vive el artista. Pero la vida dispone de un elemento de trabazón, el lazo que une a todos los contemporáneos y les permite entenderse, sea cual fuere su particular dedicación, conducta o profesión. Ese elemento es la lengua. La lengua que, en léxico, en sintaxis, en giros casuales, en los timitos efímeros, en entonación caracteriza un período histórico con rasgos definitorios. En esa lengua caben los extremos del prestigio y los del rechazo sociales, por distanciados que se nos brinden. De ahí la necesidad de ir estudiando como un todo la lengua de este periodo, al que la sobrevaloración de los «grandes» del noventayocho ha causado evidente daño. Tan modernista es el refinamiento de las Sonatas o de la poesía rubeniana, como el alarido del esperpento, o la poesía nocherniega de Emilio Carrere, o la bien arropada en alquiceles y féretros de espuma para cadáveres de rosas de Villaespesa. Todo son laderas de la misma actitud: asustar al burgués, al filisteo, al tipo humano surgido de la industrialización, del gran proceso burocrático y capitalista de la segunda mitad del siglo XIX, que logra su clímax con la sociedad emanada de la Restauración. De ahí el confuso tronar de los consagrados contra los modernistas (pongamos este «modernista» entre comillas, ya que se trata de un mal humor colectivo, que ataca a todos «los que son de otra manera»). La misma y tan combatida urgencia de llamar la atención o de ofender al filisteo vistiéndose de manera no ortodoxa constituye un armónico más al lenguaje diferente, si no es ya un lenguaje en sí mismo. Todo esto es lo que me lleva a pedir que eliminemos con decisión ese abismo que hemos heredado de noventayochismo por un lado y modernismo por otro. Noventayochismo no puede aludir más que a algo de raíces histórico-políticas, no literarias: recordemos de una vez con claridad que La casta histórica. Castilla, de Unamuno, es de 1895, y ahí están los supuestos, los temas, el vocabulario del noventayocho. No concedamos al viejo vasco tales dotes proféticas. Y modernismo no es sólo Rubén. Precisamente fue el propio Rubén quien nos dijo que en una España alicaída, exhausta, solamente había novedad y aliento anunciador de vida en el género chico. Sabía lo que se decía. Así pues y reduciendo a un afilado extremo el problema, diremos que responde a igual necesidad vital, creadora, la lengua brillante y exquisita («Hablar en libro») de algunos poetas y el desgarro arrabalero y descuidado de la poetambre general. De su penetración social, confusa y discutida es prueba la palabra golfemia, quizá ocasional invento madrileño, si no es creación personal —24→ de Granés, el autor de la parodia de La bohème, y titulada La golfemia. Pero la palabra penetró en la lengua común de varias generaciones. De esa integración social de ambos estados de lengua es ejemplo nada menos que el propio monarca, Alfonso XIII, cuya afición al argot callejero le acostumbró a hablar en golfo con excesiva frecuencia. La revista España se quejaba de ello y narraba la pequeña o grande regañina del Kaiser a su Majestad Católica porque, en una visita de D. Alfonso a Berlín, no le entendían. El Rey se obstinaba en emplear palabrejas muy madrileñas, tirarse una plancha, camelos, andova, etc. Llamaba a todo el mundo andova 'fulano'. En los días iniciales de la República, los nobles muros del Palacio Real aparecieron llenos de pintadas donde la voz anónima de la masa empleaba el andova como expresión de gozo: el andova se fue, hemos echado al andova, etc. Gregorio Marañón recordaba que, en una de las visitas a Madrid de la Princesa Beatriz, madre de la Reina Victoria, enfermó. Marañón fue llamado a Palacio para que vigilara a la enferma. En una de las visitas el Rey le preguntó: «¿Qué, cuando la diña?». Con matices, quizá limitados al léxico cuartelero, también sabemos algo parecido de Don Alfonso XII. Los gitanismos ocupan amplios espacios literarios y vitales. Tengamos presente su eficacia en El ruedo ibérico, y que El amor brujo se tituló, para poder ser estrenado, gitanelías o gitanada.
No es, pues, motivo de admiración grandilocuente la aparición literaria de una lengua marginal, cínica, lengua de la taberna y del prostíbulo, del suburbio y de la marginación. Juan Ramón nos legó un retrato de Valle charloteando en argot con las camareras de Candelas, en plena calle de Alcalá. También Gómez de la Serna ha insistido en esa cualidad. Baroja habló de la característica de los bohemios de hablar en «cínico y en golfo». Podemos afirmar que todo el país estaba invadido por ese rasgo. Por si no nos bastara lo recordado de la más alta instancia de la nación, releamos a Gómez de la Serna, en Retratos contemporáneos: «La gran chulería de Valle era asombrosa, pero respondía a ella, sobre todo en los últimos tiempos de decadencia, desde el Presidente del Consejo liberal hasta el editor que no quería pagar a nadie». Probablemente, lo que Ramón llama chulería no es más que su propia reacción de joven madrileño de clase burguesa. Muchas de las voces, giros, etc. de esa lengua nos estaban prohibidos en la comunicación familiar, y no digamos en la social cultivada. Cansinos recuerda el ambiente de la redacción de El País y nos dice muy significativamente: aquella «tenía aire de logia, me repelía la vulgaridad de los redactores, que se interpelaban con términos chulescos. No podía acostumbrarme a aquellas maneras desenfadadas, —25→ a aquella chocarrería de lenguaje». En otra redacción, la de La Correspondencia de España, Cansinos encuentra gentes parecidas: un redactor encargado de los asuntos municipales «emplea léxico achulapado y le interpela: ¡Hola, nichis!». Otro, encargado de las necrologías, nos dice Cansinos que «empleaba todo el léxico de las obras de Arniches».
Pero hay que destacar que la mirada digamos afectuosa hacia esa lengua suburbial es también un fenómeno de raíces literarias de ascendencia romántica. Ya en 1848, Teófilo Gautier en su Grotesques, destacó la originalidad de los escritores que usaban una lengua «elegante, grotesca, que se presta a todas las necesidades, a todos los caprichos del escritor, tan adecuada a elevarse a la altanería castellana del Cid, como a emborronar las paredes de los cabarets con los calurosos refrancillos de la golfería». Pues bien, sí, eso es modernismo y eso es, a la vez, chapuzarse en el pueblo, el ortodoxo y perentorio mandato del cultísimo Miguel de Unamuno, quien en sus primeros ensayos propugnaba el conocimiento de la literatura de cordel, la literatura que se ahúma en el último rincón de las alquerías. Es una situación universal de lengua, que se ve con ojos desmesuradamente abiertos y admirados por su arriesgada valentía social. Pero no hace más que servir a un proceso integrador, por otra parte no nuevo ni único en la historia de la lengua española. Y en esta integración se incluyen corrientes de lengua que ya vienen del siglo XVIII: Ramón de la Cruz y sus sainetes. Y en el XIX, tras un largo período de gitanerías, de bandoleros (marginados, claro es), a veces se le escapan a Galdós caracteres que sin duda ha aprendido en Madrid.
Los rasgos de esa lengua creo haberlos puesto en aproximado orden (necesitan ser ampliados copiosamente, y en ello trabajo) en mi Realidad esperpéntica. La ampliación testimonial matizada habrá de llevarse adelante, analizando cuidadosamente la lengua usada por la mayor parte de la poetambre. Muchos casos serán quizá deleznables (López Silva, Andión, Camino Nessi, Cristóbal de Castro, Catarineu, Fernández Grilo, Goy de Silva, etc.), pero en todos habrá algo que destacar: todos hablan la lengua de su tiempo. Un análisis detenido de la lengua de Emilio Carrere (muerto en 1947) proporcionará ángulos fructíferos, sobre todo por lo que tiene de punto final de una larga trayectoria romántica, vestida de holganza y de callejeo ruidoso. En la meta lineal de esas trayectorias está la guerra civil, que anima, súbitamente, otro lenguaje, diferente estilo de vida, nueva sociedad. Hoy podemos mirar el pasado de nuestros —26→ abuelos con ojos limpios y, sobre todo, bien informados. Estoy seguro de que ahora, cuando tanto se habla de centralismo y se habla para denigrarlo, como si se pudiese evitar lo que ya ha sido, podremos ver con claridad lo que ha sido verdaderamente el centralismo cultural, en sus diversos pero relampagueantes vislumbres.