Discursos
Marcelino Menéndez y Pelayo
SEÑORES:
Si fué siempre favor altísimo y honra codiciada la de sentarse al lado vuestro; si todos los que aquí vinieron tras larga vida de gloria para sí propios y para las letras encontraron pequeños sus méritos en parangón con el lauro que los galardonaba, y agotaron en tal ocasión las frases de obsequio y agradecimiento, ¿qué he de decir yo, que vengo a aprender donde ellos vinieron a enseñar, y que en los umbrales de la juventud, cubierto todavía con el polvo de las aulas, no traigo en mi abono, como trajeron ellos, ni ruidosos triunfos de la tribuna o del teatro, ni largos trabajos filológicos; de aquellos que apuran y acendran el tesoro de la lengua patria? Pero no temáis, señores, que ni un momento me olvide de quién sois vosotros y quién soy yo; y si de mis discípulos nunca me tuve por maestro, sino por compañero, ¿qué he de juzgarme en esta Academia, sino malo y desaprovechado estudiante?
Y aumenta mi confusión el recuerdo del varón ilustre que la suerte, y vuestros votos, me han dado por predecesor. Poco le conocí y traté (y eso que era consuelo y refugio de todo principiante); pero ¿cómo olvidarle cuando una vez se le veía? Enamoraba aquella mansedumbre de su ánimo, aquella ingénita modestia y aquella sencillez y candor como de niño, que servían de noble y discreto velo a las perfecciones de su ingenio. Nadie tan amigo de ocultar su gloria y de ocultarse. Difícil era que ojos poco atentos descubriesen en él al gran poeta.
Y eso era antes que todo, aunque el vulgo literario dió en tenerle por erudito, bibliotecario e investigador más bien que por vate inspirado. Otros gustos, otra manera de ver y de respetar los textos, una escuela crítica más perfecta y cuidadosa, han de mejorar (no hay duda en ello) sus ediciones, hoy tan estimables, de Lope, Tirso, Alarcón y Calderón: libre será cada cual de admitir o rechazar sus ingeniosas enmiendas al Quijote; pero sobre los aciertos o los caprichos del editor se alzará siempre, radiante e indiscutida, la gloria del poeta. Gloria que no está ligada a una escuela ni a un período literario, porque Hartzenbusch sólo en lo accesorio es dramático de escuela, y en la esencia dramático de pasión y de sentimiento. Por eso queda en pie, entre las ruinas del Romanticismo, la enamorada pareja aragonesa, gloriosa hermana de la de Verona, y resuena en nuestros oídos, tan poderoso y vibrante como le sintieron en su alma los espectadores de 1836, aquel grito, entre sacrílego y sublime, del amador de Isabel de Segura:
|
Y al lado de Los amantes de Teruel vivirán, aunque con menos lozana juventud y vida, Doña Mencía, Alfonso el Casto, Un sí y un no, Vida por honra y La ley de raza. Podrá negarse a sus dramas históricos, como a casi todos los que en España hemos visto, color local y penetración del espíritu de los tiempos, si era ésta la intención del autor; pero ¿cómo negarles lo que da fuerza y eternidad a una obra dramática, lo que enamora a los doctos y enciende el alma de las muchedumbres congregadas en el teatro: la expresión verdadera y profunda de los afectos humanos?
La vena dramática era en Hartzenbusch tan poderosa que llegaba a ser exclusiva. Su personalidad, tímida y modesta, se esfuma y desvanece entre las arrogantes figuras de sus personajes. Por eso no brilló en la poesía lírica sino cuando dió voz y forma castellanas al pensamiento de Schiller en el maravilloso Canto de la campana, el más religioso, el más humano y el más lírico de todos los cantos alemanes, y quizá la obra maestra de la poesía lírica moderna.
Reservado queda a los futuros biógrafos de don Juan Eugenio Hartzenbusch hacer minucioso recuento de todas las joyas de su tesoro literario, sin olvidar ni sus delicadísimas narraciones cortas, entre todas las cuales brilla el peregrino y fantástico cuento de La hermosura por castigo, superior a los mejores de Ándersen, ni sus apólogos, más profundos de intención y más poéticos de estilo que los de ningún otro fabulista nuestro, ni los numerosos materiales que en prólogos y disertaciones dejó acopiados para la historia de nuestro teatro. Yo nada más diré: hay hombres que abruman al sucesor, y esto, que en boca de otros pudo parecer modestia retórica, es en mí sencilla muestra de admiración ante una vida tan gloriosa y tan llena, y a la vez tan mansa y apacible, verdadera vida de hombre de letras y de varón prudente, hijo de sus obras y señor de sí, exento de ambición y de torpe envidia, ni ávido ni despreciador del popular aplauso.
¿Cómo responder, señores, ni aun de lejos, a lo que exigen de mí tan grande recuerdo y ocasión tan solemne? Por eso busqué asunto que, con su excelencia, y con ser simpático a toda alma cristiana y española, encubriese los bajos quilates de mi estilo y doctrina, y me fijé en aquel género de poesía castellana por el cual nuestra lengua mereció ser llamada lengua de ángeles. Permitidme, pues, que por breve rato os hable de la poesía mística en España, de sus caracteres y vicisitudes, y de sus principales autores.
Poesía mística he dicho, para distinguirla de los varios géneros de poesía sagrada, devota, ascética y moral con que en el uso vulgar se la confunde, pero que en este santuario del habla castellana justo es deslindar cuidadosamente. Poesía mística no es sinónimo de poesía cristiana: abarca más y abarca menos. Poeta místico es Ben-Gabirol, y con todo eso no es poeta cristiano. Rey de los poetas cristianos es Prudencio, y no hay en él sombra de misticismo. Porque para llegar a la inspiración mística no basta ser cristiano ni devoto, ni gran teólogo ni santo, sino que se requiere un estado psicológico especial, una efervescencia de la voluntad y del pensamiento, una contemplación ahincada y honda de las cosas divinas, y una metafísica o filosofía primera, que va por camino diverso, aunque no contrario, al de la teología dogmática. El místico, si es ortodoxo, acepta esta teología, la da como supuesto y base de todas sus especulaciones, pero llega más adelante: aspira a la posesión de Dios por unión de amor, y procede como si Dios y el alma estuviesen solos en el mundo. Éste es el misticismo como estado del alma, y su virtud es tan poderosa y fecunda, que de él nacen una teología mística y una ontología mística, en que el espíritu, iluminado por la llama del amor, columbra perfecciones y atributos del Ser, a que el seco razonamiento no llega; y una psicología mística, que descubre y persigue hasta las últimas raíces del amor propio y de los afectos humanos, y una poesía mística, que no es más que la traducción en forma de arte de todas estas teologías y filosofías, animadas por el sentimiento personal y vivo del poeta que canta sus espirituales amores.
Sólo en el Cristianismo vive perfecta y pura esta poesía; pero cabe, más o menos enturbiada, en toda creencia que afirme y reconozca la personalidad humana y la personalidad divina, y aun en aquellas religiones donde lo divino ahoga y absorbe a lo humano, pero no en silenciosa unidad, sino a modo de evolución y desarrollo de la infinita esencia en fecunda e inagotable realidad. Por eso no es fruto ni del deísmo vago, ni del fragmentario y antropomórfico politeísmo. Por eso los griegos no alcanzaron ni sombra ni vislumbre de ella. Donde los hombres valen más que los dioses ¿quién ha de aspirar a la unión extática, ni abismarse en las dulzuras de la contemplación? La excelencia del arte heleno consistió en ver dondequiera la forma, esto es, el límite; y la excelencia de la poesía mística consiste en darnos un vago sabor de lo infinito, aun cuando lo envuelve en formas y alegorías terrestres.
El panteísmo idealista y dialéctico es asimismo incompatible con la poesía, por seco, árido y enojoso; pero no el panteísmo naturalista y emanatista, aunque encierra un virus capaz de matar en germen toda inspiración lírica, so pena de grave inconsecuencia en el poeta. Si la poesía lírica es, por su naturaleza, íntima, personal, subjetiva, como en la lengua de las escuelas se dice, ¿dónde queda la individualidad del que se reconoce parte de la infinita esencia; dónde el eterno drama que en la conciencia cristiana nace de la comparación entre la propia flaqueza y miseria y los abismos de la sabiduría y poder de Dios; dónde el triunfal desenlace traído por la afirmación categórica del libre albedrío en el hombre y de la bondad inagotable de un Dios que se hizo carne por los pecados del mundo? Fuera del Cristo humanado, lazo entre el cielo y la tierra, ¿qué arte, qué poesía sagrada habrá que no sea monstruosa como la de la India o solitaria e infecunda como la de los hebreos de la Edad Media?
Esta poesía, aun la imperfecta y heterodoxa, ora tenga por intérpretes yoguis indostánicos, gnósticos de Alejandría, rabinos judíos o ascetas cristianos, no es ni ha podido ser en ningún siglo género universal y de moda, sino propio y exclusivo de algunas almas selectas, desasidas de las cosas terrenas y muy adelantadas en los caminos de la espiritualidad. Se la ha falsificado, porque todo puede falsificarse; pero ¡cuán fría y pálida cosa son las imitaciones hechas sin fe ni amor! De mí sé deciros que cuando leo ciertas poesías modernas con pretensión de místicas, me indigna más la falsa devoción del autor que la abierta incredulidad de otros, y echo de menos, no ya las desoladas tristezas de Leopardi, menos amargas por el purísimo cendal griego que las cubre, sino hasta los gritos de satánica rebelión contra el cielo, que lanzaba con rudeza sajona el autor de La reina Mab y el Prometeo desatado.
Pero, dejando a un lado tales impotentes remedos, a cualquiera se le alcanza que tampoco bastan la mera devoción y el bienintencionado fervor cristiano para producir maravillas de poesía mística, sino que el intérprete o creador de tal poesía ha de ser encumbrado filósofo y teólogo, o a lo menos teósofo, y hombre que posea y haya convertido en sustancia propia un sistema completo sobre las relaciones entre el Criador y la criatura. Por eso no dudo en afirmar que, además de ser rarísima flor la de tal poesía, no brota en ninguna literatura por su propia y espontánea virtud, sino después de larga elaboración intelectual, y de muchas teorías y sistemas, y de mucha ciencia y libros en prosa, como se verá claro por el contexto de este discurso. Y no se crea que confundo los aledaños de la ciencia y del arte, ni que soy partidario de lo que llaman hoy arte docente, sino que creo y afirmo que los conceptos que sirven de materia a la poesía mística son de tan alta naturaleza y tan sintéticos y comprensivos, que en llegando a columbrarlos, entendimiento, y fantasía, y voluntad, y arte y ciencia se confunden y hacen una cosa misma, y el entendimiento da alas a la voluntad, y la voluntad enciende con su calor a la fantasía, y es llama de amor viva en el arte lo que es serena contemplación en la teología. Si separamos cosas inseparables, en vez de las odas de San Juan de la Cruz, tan gran teólogo como poeta, nos quedará el vacío y femenil sentimentalismo de los versos religiosos que ahora se componen. No creamos que la ciencia es obstáculo para nada; no creamos, sobre todo, que la ciencia de Dios traba la mano del que ha de ensalzar con la lengua del ritmo las divinas excelencias.
Y dados tales precedentes, a nadie asombrará que tarde tanto en asomar la poesía mística en la Iglesia latina, y que, aun entre los griegos, no tenga más antigüedad que el siglo IV, ni más intérprete digno de la historia que el neoplatónico Sinesio, discípulo de Hipatia, amamantado con todas las enseñanzas paganas, gnósticas y cristianas de Alejandría; discípulo de los griegos por la forma, hasta el punto de invocar con amor el coro de las vírgenes lesbianas y la voz del anciano de Teos; discípulo de Platón en la teoría de las ideas y de la preexistencia de las almas; pero tan poco discípulo de ellos en lo sustancial e íntimo, que al mismo autor del Fedro y del Simposio le hubieran sonado a música extraña y desconocida aquellos vagos anhelos de tornar a la fuente de la vida, de romper las ataduras terrenales, de saciar la sed de ciencia en las eternas fuentes de lo absoluto, y de ser Dios juntamente con Dios, no por absorción, sino por abrazo místico. ¿Cómo habían de encajar tales ideas en la concepción plácida y serena de la vida, ley armoniosa del arte antiguo? Por eso las efusiones de Sinesio abren un arte y un modo de sentir nuevos. La melancolía cristiana, el corazón inquieto hasta que descanse en el Señor, encontraron la primera expresión (y ciertamente una de las más bellas) en sus odas; y es, por ende, el obispo de Tolemaida poeta más moderno en el sentir y en el imaginar que el mismo San Gregorio Nacianceno. Cerca del nombre de Sinesio debemos poner el del sirio San Efrén, que con himnos católicos mató en las gentes de su país la semilla herética derramada en sus versos por el gnóstico Harmonio, aunque hoy el misticismo de San Efrén vive para nosotros en sus homilías y oraciones en prosa, ricas de color, con riqueza y prodigalidad orientales, más bien que en sus himnos, perdidos todos, a excepción de los pocos que se incorporaron en la liturgia siria, y que son, por la mayor parte, cantos fúnebres o ascéticos.
Nada semejante en la Iglesia latina. Su gran poeta es un español, un celtíbero, Aurelio Prudencio, el cantor del Cristianismo heroico y militante, de los ecúleos y de los garfios, de la Iglesia perseguida en las catacumbas o triunfadora en el Capitolio. Lírico al modo de David, de Píndaro o de Tirteo, y aun más universal que ellos, en cuanto sirve de eco, no a una raza, siquiera sea tan ilustre como la raza doria, ni a un pueblo, siquiera sea el pueblo escogido, sino a la gran comunidad cristiana, que había de entonar sus himnos bajo las bóvedas de la primitiva basílica. Rey y maestro en la descripción de todo lo horrible, nadie se ha empapado como él en la bendita eficacia de la sangre esparcida y de los miembros destrozados. Si hay poesía que levante y temple y vigorice el alma, y la disponga para el martirio, es aquélla. Los corceles que arrastran a San Hipólito, el lecho de ascuas de San Lorenzo, el desgarrado pecho de Santa Engracia, las llamas que lamen y envuelven el cuerpo y los cabellos de la emeritense Eulalia, mientras su espíritu huye a los cielos en forma de cándida paloma; los agudos guijarros que, al contacto de las carnes de San Vicente, se truecan en fragantes rosas; el ensangrentado circo de Tarragona, adonde descienden, como gladiadores de Cristo, San Fructuoso y sus dos diáconos; la nívea estola con que en Zaragoza sube al empíreo la mitrada estirpe de los Valerios..., eso canta Prudencio, y por eso es grande. No le pidamos ternuras ni misticismos; si algún rasgo elegante y gracioso se le ocurre, siempre irá mezclado con imágenes de martirio: serán los Santos Inocentes jugando con las palmas y coronas ante el ara de Cristo, o tronchados por el torbellino como rosas en su nacer.
En vano quiere Prudencio ser fiel a la escuela antigua, a lo menos en el estilo y en los metros; porque la hirviente lava de su poesía naturalista, bárbara, hematólatra y sublime, se desborda del cauce horaciano. Para él la vida es campo de pelea, certamen y corona de atletas, y el granizo de la persecución es semilla de mártires, y los nombres que aquí se escriben con sangre los escribe Cristo con áureas letras en el cielo, y los leerán los ángeles en el día tremendo, cuando vengan todas las ciudades del orbe a presentar al Señor, en canastillos de oro, cual prenda de alianza, los huesos y las cenizas de sus Santos.
Quédese para otro hacer la gloriosísima historia de la poesía eclesiástica, desde sus orígenes hasta el nacimiento de las lenguas vulgares. Esta poesía, erudita por sus autores, popular porque el pueblo latino la cantaba juntamente con el clero, es impersonal, y, por tanto, no es mística, ni expresión de un alma solitaria y contemplativa. El poeta no habla en nombre propio, sino de la multitud reunida en el templo. Sólo cuando el autor ha sido un Padre de la Iglesia, como San Ambrosio, o un pontífice instaurador o reformador del canto eclesiástico, como nuestro San Dámaso y San Gregorio el Magno, o un retórico famoso como Venancio Fortunato, consta su nombre, y aun en estos casos el alma del poeta anda tan velada, que bien puede retarse al más sutil analizador de estilos a que descubra una sola fibra de ella en el Vexilla regis prodeunt, en el Jam lucis orto sidere o en el Lustra sex qui jam peregit. ¿Qué más? Anónimas son hasta la fecha la mayor oda y la mayor elegía del Cristianismo: el Dies irae y el Stabat Mater; y ni en uno ni en otro creemos escuchar la voz aislada de un poeta, por grande que él sea, sino que en los versos bárbaros del primero viven y palpitan todos los terrores de la Edad Media, agitada por las visiones del milenario, y en el segundo todas las dulzuras y regalos que pudo inspirar, no a un hombre, no a una generación, sino a edades enteras, la devoción de la Madre del Verbo.
He dicho, y la historia lo confirma, que a todo poeta místico precede siempre una escuela filosófica. Obsérvase esto aun en el misticismo heterodoxo. Si conociéramos de otra manera que por fragmentos las obras de los gnósticos de Siria y de Egipto, aún sería más palpable la demostración; pero bástanos el texto de la Pistis Sophia o Sabiduría fiel, y el de algunos evangelios apócrifos, y lo que de Valentino y de Bardesanes nos dejaron escrito sus impugnadores, para deducir que los himnos, alegorías y novelas de aquellos sectarios no eran más que una traducción, en forma popular, de sus respectivos sistemas emanatistas o dualistas. Así expusieron la eterna generación de los eones en el seno del Pleroma, el destierro y las peregrinaciones de Sophia, último anillo de la dodecada, y su redención final por el Cristo; así difundieron el desprecio a la materia, que llamaban una mancha en la vestidura de Dios.
De esta poesía herética tenemos una muestra en España: el himno de Argirio, conservado, aunque sólo en parte, por San Agustín en su carta a Cerecio. Le usaban los priscilianistas gallegos, única rama gnóstica que se arraigó en Occidente, y dábanle oculto y misterioso sentido, suponiéndole recitado en secreto por el Salvador a los Apóstoles. Hablaba en él la infinita y única sustancia: en la primera parte de cada versículo, como naturaleza divina; en la segunda, como naturaleza humana. Y decían de esta manera, imitando el paralelismo hebreo:
- - Quiero desatar y quiero ser desatada (esto es, de los lazos corpóreos).
- - Quiero salvar y quiero ser salvada.
- - Quiero engendrar y quiero ser engendrada.
- - Quiero cantar: saltad todos.
- - Quiero llorar: golpead todos vuestro pecho.
- - Quiero adornar y quiero ser adornada.
- - Soy lámpara para ti que me ves.
- - Soy puerta para ti que me golpeas.
- - Tú, que ves lo que hago, calla mis obras.
- - Con la palabra engañé a todas las cosas, y no fuí engañada en cosa alguna.
- - Solvere volo et solvi volo.
- - Salvare volo et salvari volo.
- - Generari volo...
- - Cantare volo: saltate cuncti.
- - Plangere volo: tundite vos omnes.
- - Ornare volo et ornari volo.
- - Lucerna sum tibi, ille qui me vides.
- - Janua sum tibi, quicumque me pulsas.
- - Qui vides quod ago, tace opera mea.
- - Verbo illusi cuncta, et non sum illusus in totum.
Aún nos queda que andar largo camino, camino de siglos, antes de tropezar con la mística ortodoxa. La inspiración que vamos buscando se refugió en los primeros siglos de la Edad Media en el alma de los judíos, y aun entre ellos no la atesoró en el mayor grado el más ilustre de sus poetas, el que logró autoridad casi canónica en las Sinagogas, el que compuso la famosa lamentación que sera cantada en todas las tiendas de Israel esparcidas por el mundo, el aniversario de la destrucción de Jerusalén, el Abul-Hassán de los árabes, el castellano Judá-Leví, aquel de quien, entre burlas y veras, dijo Enrique Heine que «tuvo el alma más profunda que los abismos de la mar». Con ser Judá-Leví el lírico más notable de cuantos florecieron desde Prudencio hasta Dante, no es poeta místico en todo el rigor del término, precisamente por ser poeta bíblico y sacerdotal en grado sumo.
Más independiente, más personal y hasta soñador y melancólico a la moderna, es Salomón-ben-Gabirol, el Avicebrón de los cristianos, autor de la Fuente de la vida. Su poesía no es más que una forma de su filosofía; y su filosofía, la más audaz que ha brotado dentro de la Sinagoga, es un emanantismo alejandrino con reminiscencias gnósticas, y toques y vislumbres de otras metafísicas por venir, expuesto todo ello con método y terminología aristotélicos, y esforzándose el autor, con más candidez que dichoso resultado, en concertar sus enseñanzas, a toda luz panteísticas, con la personalidad divina y con el dogma de la creación. Así proclama la unidad de materia, como si dijéramos la unidad de sustancia, y sólo en la forma ve el principio de distinción de los seres; pero excluye a Dios de la composición de materia y forma, afirmando en otra parte que forma y materia emanaron de la libre voluntad divina. La contradicción dialéctica es evidente, pero no amengua la gloria del poeta. Si tan pobre filosofía como el atomismo de Leucipo, hermanado con la moral de Epicuro, bastó a inspirar la nerviosa y espléndida poesía de Lucrecio, ¿cómo no había de levantarse Gabirol sobre todas las antinomias de su Makor Hayin, él que era poeta hasta en prosa, y sabía interpretar simbólicamente la naturaleza, como buen teósofo, y recordar el verdadero sentido oculto bajo los caracteres y las formas sensibles, que son como letras que declaran el primor y sabiduría de su autor? La más extensa de sus composiciones, la Corona Real (Keter Malkuth), encierra trozos de soberana y eterna belleza, porque son de noble poesía espiritualista, independiente de las especulaciones del autor. Esta obra, que tiene más de ochocientos versos, participa de lo lírico y de lo didáctico, de himno y de poema , donde la ciencia del poeta y su arranque místico se dan la mano. Permitidme, no que extracte, sino que traduzca algún breve trozo: «Eres Dios -exclama el poeta- y todas las criaturas te sirven y adoran... Tu gloria no se disminuye ni se acrecienta porque adoren en Ti lo que Tú no eres, porque el fin de todos es llegar a Ti. Pero van como ciegos, pierden el camino y ruedan al abismo de la destrucción, o se fatigan en vano sin lograr el fin apetecido. Eres Dios, y sostienes y esencias a todas las criaturas con tu divinidad, y nadie puede distinguir en Ti la unidad, la eternidad y la existencia, porque todo es un misterio único, y con nombres distintos todo tiene un solo sentido. Eres sabio, y la sabiduría fué desde la eternidad tu retoño querido. Eres sabio, y de tu sabiduría emanó tu voluntad de artífice para sacar el ser de la nada. Y a la manera que la luz se difunde en infinitos rayos por todo lo creado, así manan eternamente las aguas de la fuente de la vida, sin que su caudal se agote, sin que Tú necesites instrumento para tus obras.»
¿Y cómo no admirar al poeta en la descripción de las esferas celestes, hasta que penetra en la décima, en la esfera del entendimiento, que es el cercado palacio del Rey, el Tabernáculo del Eterno, la tienda misteriosa de su gloria, labrada con la plata de la verdad, revestida con el oro de la inteligencia y asentada en las columnas de la justicia? Más allá de esa tienda sólo queda el misterio, el principio de toda cosa, ante el cual se humilla el poeta satisfecho y triunfante por haber abarcado con su mano todas las existencias corpóreas y espirituales, que van pasando por su espíritu como por el mar las naves.
Quien vivía entregado a tan altas contemplaciones, ¿cómo había de mirar el mundo, sino como cárcel y destierro? «Alma noble y real -dice en una de sus composiciones breves-, ¿por qué tiemblas como una paloma? Esta vida es un arco tendido y amenazador. El tiempo corto, el fin incierto. Vuelve, vuelve a tu nido: cumple la voluntad de Dios, y sus ángeles te guiarán al jardín celeste»1.
La filosofía alejandrina hizo místicos a los judíos, y algunos chispazos de este misticismo llegaron a los árabes, con ser la más refractaria de todas las razas a la especulación intelectual y a la meditación de las cosas divinas. Ni un solo verso místico conozco en todo lo que anda traducido de sus poetas. El único que lo fué de veras, aunque escribiendo en prosa, es el insigne filósofo, astrónomo y médico guadijeño Abubeker-ben-Tofail (siglo XII), autor de la novela filosófica que Pococke llamó El autodidacto, obra de las más extrañas de la Edad Media. Si a la grandeza de la invención y del pensamiento correspondiesen el desarrollo y el estilo, que desdichadamente, y para el gusto de lectores modernos y occidentales, no corresponden, pocos libros habría en el mundo tan maravillosos como este Robinsón filosófico, en que el protagonista Hai, nacido en una isla desierta y amamantado por una gacela, crecido y formado sin trato ni comunicación con racionales, va elaborando por sí mismo sus ideas, procediendo de lo particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto, del accidente a la sustancia, hasta llegar a la unidad y abismarse en ella, y sacar por fruto de todas sus meditaciones el éxtasis de los sofíes de Persia y el Nirvana budista. El autor, que pertenecía a la secta llamada de los contempladores, escribió su libro para resolver el problema de unión del entendimiento agente con el hombre; pero, a semejanza de su maestro Avempace, en la epístola del Régimen del solitario, llega a la conclusión mística por vía especulativa2, por la exaltación de las fuerzas naturales del entendimiento humano, por la espontaneidad racional elevada a la máxima potencia, y no por el escepticismo religioso, que hoy diríamos tradicionalismo, del persa Algazel. «El mundo sensible y el mundo divino -escribe Tofail- son como dos mujeres en un mismo harén: si el dueño prefiere a la una, ha de irritarse forzosamente la otra.» ¿Cómo resolver este dualismo? Aniquilándose, para que lo múltiple se reduzca a la unidad; y mientras la aniquilación no se cumple, prolongando el éxtasis y la visión por todo género de medios, hasta materiales y groseros, aturdiéndose y mareándose con vueltas a la redonda, para producir el vértigo. «Ponía el solitario toda su contemplación en lo Absoluto, y apartaba de sí todos los impedimentos de las cosas sensibles, y cerraba los ojos y tapiaba los oídos, y con todas sus fuerzas procuraba no pensar más que en lo Uno; y giraba con mucha rapidez, hasta que todo lo sensible se desvanecía, y la fantasía y las demás facultades que tienen instrumentos corpóreos caían en debilidad y abatimiento, alzándose pura y enérgica la acción de su espíritu, hasta percibir el Ser necesario3, la verdadera y gloriosa esencia.»
¿Y habrá quien pretenda que semejante novela pesimista y delirante, o que la misma Corona Real de Gabirol, con ser resplandeciente de luz y de poesía, han influído de un modo directo en la literatura mística de los cristianos? ¿Cuándo de las tinieblas salió la luz? Místicos nuestros hay que son hermanos o hijos de Tofail; pero no los busquemos en la Iglesia ortodoxa, sino en las sectas quietistas, en Miguel de Molinos y los adoradores de la nada, en los alumbrados de Llerena, en los convulsionarios jansenistas, en los tembladores de Inglaterra. El vértigo, la excitación producida por brutales flagelaciones, el desprecio de la vida activa, la contemplación enervadora y malsana, de ellos son y no de San Buenaventura ni de Gerson.
Achaque fué de la erudición de otros tiempos poner por las nubes el influjo de árabes y judíos en la cultura de Europa, y hoy quizá hayamos venido a caer, por reacción, en el extremo contrario. Agradecimiento debemos, sin duda, a los árabes como transmisores, más o menos infieles, de una parte del saber griego, recibido por ellos de segunda mano, de intérpretes persas o sirios. Y no sólo en las ciencias astronómicas y físicas, sino en la misma filosofía primera, sirven los sectarios del Islam de anillo que traba la antigua cultura con la moderna. Tan inexacto es decir que Aristóteles fuera desconocido en las escuelas de Occidente hasta la introducción de los compendios de Avicena y de Algazel, en el siglo XII, como imaginar que los escolásticos anteriores a aquella fecha conociesen del Estagirita otra cosa que el Organon, incompleto, y no en su original, sino en la traducción de Boecio. Pero no fué obstáculo esta ignorancia del texto de Aristóteles para que la escolástica, que en este primer período no pudo tomar de él más que las formas lógicas, se desarrollase rica y potente en todo género de direcciones ortodoxas y heterodoxas, sin que deban nada a los árabes, ni el panteísmo alejandrino de Escoto Erígena, sabiamente impugnado por nuestro doctor Prudencio Galindo, en el siglo IX, ni el realismo de Lanfranco, enérgico adversario del heresiarca Berenguer en el XI, ni la maravillosa teodicea de San Anselmo, en que la razón va confirmando las premisas de la fe, ni el audaz y descarado nominalismo de Gaunilón y del antitrinitario Roscelino, que parecen precursores de los positivistas modernos, ni el conceptualismo de Pedro Abelardo, ni la escuela mística de Hugo y de Ricardo de San Victor. Y si luego se dilata por los campos de la escolástica la corriente oriental es para traer nuevos errores sobre los antiguos, y más que todos el averroísmo, o teoría del intellecto uno, perpetuo fantasma de la Edad Media y del Renacimiento, como que no bastaron a ahuyentarle los esfuerzos de Santo Tomás, de Ramón Lull y de Luis Vives, y se arrastró oscuramente en la escuela de Padua hasta muy entrado el siglo XVII.
Ni necesitaron los escolásticos que moros y judíos viniesen a revelarles las dulzuras de la contemplación y de la unión extáticas, puesto que, aparte de las muchas luces que podían sacar de los tratados de San Agustín, eran lectura familiar de ellos los libros De mystica Theologia y De divinis nominibus del falso Areopagita, seudónimo de algún platónico cristiano de Alejandría; libros que el mismo Escoto Erígena (mucho antes que filosofase nadie en la raza árabe) tradujo del griego y comentó e hizo familiares a los cortesanos de Carlos el Calvo. Aquella semilla fructificó, sobre todo en la abadía de San Víctor, cátedra de Guillermo de Champeaux, hasta engendrar la escuela mística de Hugo y Ricardo, que aspiran a la intuición de las naturalezas invisibles, pero no por los documentos de la razón, ni por la vana sabiduría del mundo, sino por un proceso de iluminación divina, con varios grados y categorías de ascensión para la mente; en suma, un verdadero ontologismo. A difundir tales ideas, especie de reacción contra las audacias dialécticas de los Abelardos y Roscelinos, contribuyó el mismo San Bernardo, con no ser filósofo en el riguroso sentido de la palabra, pero sí teólogo místico, empapado en la purísima esencia del Cantar de los Cantares, y orador incomparable, en quien una dulzura láctea y suave se juntaba con un calor bastante a lanzar a los hombres al desierto o a la cruzada.
Y cuando llegó el siglo XIII, la edad de oro de la civilización cristiana, a la vez que la teología dogmática y la filosofía de Aristóteles, purificada de la liga neoplatónica y averroísta, se reducían a método y forma en la Summa Theologica y en la Suma contra gentes, la inspiración mística, ya adulta y capaz de informar un arte, centelleaba y resplandecía en los áureos tercetos del Paradiso, sobre todo en la visión de la divina esencia, que llena el canto XXVIII, y llegaba a purificar e idealizar los amores profanos en algunas canciones del mismo Dante, y corría por el mundo de gente en gente, llevada por los mendicantes franciscanos, desde el santo fundador, que, si no es seguro que hiciera versos (sea o no suyo el himno de Frate Sole), fué a lo menos soberano poeta en todos los actos de su vida, y en aquel simpático y penetrante amor suyo a la naturaleza, hasta fray Pacífico, trovador convertido, llamado en el siglo el Rey de los versos, y San Buenaventura, cuya teología mística, aun en los libros en prosa, en el Breviloquium, en el Itinerarium mentis ad Deum, rebosa de lumbres y matices poéticos, no indignos algunos de ellos de que fray Luis de León los trasladase a sus odas. Y en pos de ellos fray Giacomino de Verona, el ingenuo cantor de los gozos de los bienaventurados, y el beato Jacopone da Todi, que no compuso el Stabat, dígase lo que se quiera (porque nadie se parodia a sí mismo), pero que fué en su género frailesco, beatífico y popular, singularísimo poeta, mezcla de fantasía ardiente, de exaltación mística, de candor pueril y de sátira acerada, que a veces trae a la memoria las recias invectivas de Pedro Cardenal.
¿Y a quién extrañará que enfrente de toda esta literatura franciscana, cuyo más ilustre representante solía llorar porque no se ama al amor, pongamos, sin recelo de quedar vencidos, el nombre del peregrino mallorquín que compuso el libro Del Amigo y del Amado? ¡Cuándo llegará el día en que alguien escriba las vidas de nuestros poetas franciscanos con tanto primor y delicadeza como de los de Italia escribió Ozanam! Quédese para el afortunado ingenio que haya de trazar esa obra tejer digna corona de poeta y de novelista, como ya la tiene de sabio y de filósofo, al iluminado doctor y mártir de Cristo Ramón Lull, hombre en quien se hizo carne y sangre el espíritu aventurero, teosófico y visionario del siglo XIV, juntamente con el saber enciclopédico del siglo XIII. En el beato mallorquín, artista de vocación ingenua y nativa, la teología, la filosofía, la contemplación y la vida activa se confunden y unimisman, y todas las especulaciones y ensueños armónicos de su mente toman forma plástica y viva, y se traducen en viajes, en peregrinaciones, en proyectos de cruzada, en novelas ascéticas, en himnos fervorosos, en símbolos y alegorías, en combinaciones cabalísticas, en árboles y círculos concéntricos, y representaciones gráficas de su doctrina, para que penetrara por los ojos de las muchedumbres, al mismo tiempo que por sus oídos, en la monótona cantilena de la Lógica metrificada y de la Aplicació de l'art general. Es el escolástico popular, el primero que hace servir la lengua del vulgo para las ideas puras y las abstracciones, el que separa de la lengua provenzal la catalana, y la bautiza desde sus orígenes, haciéndola grave, austera y religiosa, casi inmune de las eróticas liviandades y de las desolladoras sátiras de su hermana mayor, ahogada ya para entonces en la sangre de los albigenses. Ramón Lull fué místico teórico y práctico, asceta y contemplativo, desde que en medio de los devaneos de su juventud le circundó de improviso, como al antiguo Saulo, la luz del cielo; pero la flor de su misticismo no hemos de buscarla en sus Obras rimadas,4 que, fuera de algunas de índole elegíaca, como el Plant de nostra dona Santa María, son casi todas (inclusa la mayor parte del Desconort) exposiciones populares de aquella su teodicea racional, objeto de tan encontrados pareceres y censuras, exaltada por unos como revelación de lo alto y tachada por otros punto menos que de herética, por el empeño de demostrar con razones naturales todos los dogmas cristianos, hasta la Trinidad y la Encarnación, todo con el santo propósito de resolver la antinomia de fe y razón, bandera de la impiedad averroísta, y de preparar la conversión de judíos y musulmanes; empresa santa que toda su vida halagó las esperanzas del bienaventurado mártir.
La verdadera mística de Ramón Lull se encierra en una obra escrita en prosa, aunque poética en la sustancia: el Cántico del Amigo y del Amado, que forma parte de la extraña novela utópica intitulada Blanquerna, donde el iluminado doctor desarrolla su ideal de perfección cristiana en los estados del matrimonio, religión, prelacía, pontificado y vida eremítica; obra de hechicera ingenuidad y espejo fiel de la sociedad catalana del tiempo. El Cántico está en forma de diálogo, tejido de ejemplos y parábolas, tantos en número como días tiene el año, y su conjunto forma un verdadero Arte de contemplación. Enseña Raimundo que «las sendas por donde el Amigo busca a su Amado son largas y peligrosas, llenas de consideraciones, suspiros y llantos, pero iluminadas de amor». Parécenle largos estos destierros, durísimas estas prisiones. «¿Cuándo llegará la hora en que el agua, que acostumbra correr hacia abajo, tome la inclinación y costumbre de ir hacia arriba?» Entre temor y esperanza hace su morada el varón de deseos, vive por pensamientos y muere por el olvido; y para él es bienaventuranza la tribulación padecida por amor. El entendimiento llega antes que la voluntad a la presencia del Amado, aunque corran los dos como en certamen. Más viva cosa es el amor en corazón amante que el relámpago y el trueno, y más que el viento que hunde las naos en la mar. Tan cerca del Amado está el suspiro como de la nieve el candor. Los pájaros del vergel, cantando al alba, dan al solitario entendimiento de amor, y al acabar los pájaros su canto, desfallece de amores el Amigo, y este desfallecimiento es mayor deleite e inefable dulzura. Por los montes y las selvas busca a su amor; a los que van por los caminos pregunta por él, y cava en las entrañas de la tierra por hallarle, ya que en la sobrehaz no hay ni vislumbre de devoción. Como mezcla de vino y agua se mezclan sus amores, más inseparables que la claridad y el resplandor, más que la esencia y el ser. La semilla de este amor está en todas las almas: ¡desdichado del que rompe el vaso precioso y derrama el aroma! Corre el Amigo por las calles de la ciudad, pregúntanle las gentes si ha perdido el seso, y él responde que puso en manos del Señor su voluntad y entendimiento, reservando sólo la memoria para acordarse de Él. El viento que mueve las hojas le trae olor de obediencia; en las criaturas ve impresas las huellas del Amado; todo se anima y habla y responde a la interrogación del amor: amor, como le define el poeta, «claro, limpio y sutil, sencillo y fuerte, hermoso y espléndido, rico en nuevos pensamientos y en antiguos recuerdos»; o como en otra parte dice con frase no menos galana: «Hervor de osadía y de temor.» «Venid a mi corazón -prosigue- los amantes que queréis fuego, y encended en él vuestras lámparas: venid a tomar agua a la fuente de mis ojos, porque yo en amor nací, y amor me crió, y de amor vengo, y en el amor habito.» La naturaleza de este amor místico nadie la ha definido tan profundamente como el mismo Ramón Lull, cuando dijo que «era medio entre creencia e inteligencia, entre fe y ciencia». En su grado estático y sublime, el Amigo y el Amado se hacen una actualidad en esencia, quedando a la vez distintos y concordantes. ¡Extraño y divino erotismo, en que las hermosuras y excelencias del Amado se congregan en el corazón del Amigo, sin que la personalidad de éste se aniquile y destruya, porque sólo los junta y traba en uno la voluntad vigorosa, infinita y eterna del Amado! ¡Admirable poesía que junta, como en un haz de mirra, la pura esencia de cuanto especularon sabios y poetas de la Edad Media sobre el amor divino y el amor humano, y realza y santifica hasta las reminiscencias provenzales de canciones de mayo y de alborada, de vergeles y pájaros cantores, casando por extraña manera a Giraldo de Borneil con Hugo de San Víctor5.
No os parezca profanación, señores, si después del nombre de Lulio, a quien el pueblo mallorquín venera en los altares, traigo el nombre de un poeta erótico, posterior en más de un siglo, y que comparte con él la mayor gloria de la literatura catalana. Lejos de mí la profana mezcla de amores humanos y divinos, de que no debe vestirse ningún cristiano entendimiento; pero fuera soberana injusticia hablar de Ausias March con la misma ligereza que de cualquier otro cantor de rinezas y desvíos. Y por otra parte, el amor encendido, apasionado y vehemente a la criatura, el amor en grado heroico, aun cuando vaya errado en su objeto, no puede albergarse en espíritus mezquinos y vulgares, sino en almas nacidas para la contemplación y el fervor místico. El mismo Ramón Lull, que tan altamente especuló del amor divino, es el que, cuando mozo, se abrasaba en las llamas de la pasión mundana y del deseo, hasta penetrar a caballo, en seguimiento de su dama, por la iglesia de Santa Eulalia; el mismo a quien Dios llamó a penitencia, mostrándole roído por un cáncer el pecho de Ambrosia la genovesa.
Nada de legendario y fantástico en la biografía de Ausias March. Es toda ella tan sencilla y prosaica, que los que se han detenido en la corteza de sus versos, sin penetrar el íntimo sentido, han juzgado mera convención poética sus amores, y hasta fantástica la dama, o han creído, como Diego de Fuentes, que al celebrarla no quiso el poeta sino «mostrar con más levantado estilo la fuerza y licor de sus versos». Opinión absurda, porque además de constar en los biógrafos, y hasta en un pasaje algo embozado del mismo Ausias, el verdadero nombre de la ilustre dama que él suele llamar lirio entre cardos, ¿quién no siente, bajo la ceniza árida y escolástica de los Cantos de amor, el rescoldo de una pasión verdadera y profunda? Sino que Ausias, con ser imitador del Petrarca en algunos pormenores, e imitador a su modo, es decir, áspera y crudamente, no se parece al mismo Petrarca, ni a ningún elegíaco del mundo, en la manera de sentir y expresar el amor. Se le encuentra a la primera lectura monótono, duro, frío, pobrísimo de imágenes; pero, vencido este primer disgusto, pocas personalidades líricas hay tan dignas de estudio. Si existe un poeta verdaderamente psicológico, es decir, que no haya visto en el mundo más que las soledades de su alma, Ausias lo es, y en el análisis de sus afectos pone fuerza y lucidez maravillosas. La poesía del Petrarca parece insustancial devaneo al lado de esta disección sutil e implacable de las fibras del alma. Llega a olvidarse uno del amor y de la dama, y a ver sólo el corazón del poeta, materia del experimento. Ausias no se cuida del mundo exterior, y cuando quiere decirnos algo de él, aparece torpe y desgarbado; pero el mundo del espíritu le pertenece, y en él sabe describir hasta los átomos impalpables. Decir que Ausias desciende de la poesía italiana, de Dante y de Petrarca, es decir una vulgaridad, que puede inducir a error, hasta por lo que tiene de cierta. En lo sustancial, en lo que da carácter propio a un poeta, Ausias no desciende de nadie, sino de sí mismo y de la filosofía escolástica, de que es discípulo fervoroso. Sus cantos pueden reducirse a forma silogística, y de ellos extraerse una psicología y una estética, y un tratado de las pasiones. Ése es
|
que dijo Jorge de Montemayor; y por eso nuestros antiguos (y entre ellos el maestro de Cervantes) tuvieron a Ausias por filósofo tanto o más que poeta. Y si del Petrarca dijo Hugo Fóscolo y han repetido tantos:
|
de nuestro valenciano podemos decir, no sólo que arropó al amor con todo género de cándidos cendales, hasta el punto de no describir nunca, ni por semejas, la peregrina hermosura de su dama, sino que le hizo sentarse en los bancos de la escuela de Santo Tomás y de Escoto, y aprender de coro muchas cuestiones de la Summa, como el mejor discípulo de la Sorbona.
He dicho que los versos de Ausias constituyen, reunidos, una verdadera filosofía del amor y de la hermosura, que, a no estar dirigida a beldad terrena, merecería ser aquí largamente analizada. Ausias tenía grandes condiciones de poeta místico; pero se quedó en el camino, distraído por el amor humano, y en los Cantos de muerte y en el Canto espiritual apenas pasó de ascético y moralista.
Y basta de Edad Media, porque en vano he recorrido los poetas del mester de clerecía, desde Gonzalo de Berceo hasta el Arcipreste de Hita y el Canciller Ayala, y nuestros cancioneros castellanos y portugueses, desde el de la Vaticana hasta el de Resende, en busca de algo que fuera místico con todo el rigor de la frase, y he encontrado sólo versos de devoción, piadosas leyendas, visiones del cielo y del infierno, como las que en la época visigoda bosquejaba en las soledades del Vierzo el ermitaño San Valerio, cariñosas efusiones a la Virgen, y a vueltas de esto, muchas cosas que serán todo menos poesía, dicho sea con toda la reverencia debida a la vetustez del lenguaje y al valor histórico de aquellos monumentos.
Ensalcen otros la Edad Media: cada cual tiene sus devociones. Para España, la edad dichosa y el siglo feliz fué aquel en que el entusiasmo religioso y la inspiración casi divina de los cantores se aunó con la exquisita pureza de la forma, traída en sus alas por los vientos de Italia y de Grecia. Siglo en que la mística castellana, silenciosa o balbuciente hasta aquella hora, rotas las prisiones en que la encerraba la asidua lectura de los Tauleros y Ruysbroeck de Alemania, y ahogando con poderosos brazos la mal nacida planta de los alumbrados, dió gallarda muestra de sí, libre e inmune de todo resabio de quietud y de panteísmo, y corrió como generosa vena por los campos de la lengua y del arte, fecundando la abrasadora elocuencia del Apóstol de Andalucía, el severo y ascético decir de San Pedro de Alcántara, la regalada filosofía de amor de fray Juan de los Ángeles, la robusta elocuencia del venerable Granada, toda calor y afectos, que arrancan lumbre del alma más dura y empedernida, el pródigo y mal represado lujo de estilo de Malón de Chaide, la serena luz platónica que se difunde por los Nombres de Cristo de fray Luis de León, y la alta doctrina del conocimiento propio y de la unión de Dios con el centro del alma, expuesta en Las Moradas teresianas, como en plática familiar de vieja castellana junto al fuego. ¿Quién ha declarado la unión extática con tan graciosas comparaciones como Santa Teresa: ya de las dos velas que juntan su luz, ya del agua del cielo que viene a henchir el cauce de un arroyo? ¿Y qué diremos de aquella portentosa representación suya de la esencia divina, «como un claro diamante muy mejor que todo el mundo», o como un espejo en que por subida manera, y «con espantosa claridad», se ven juntas todas las cosas, sin que haya ninguna que salga fuera de su grandeza? Ni Malebranche ni Leibniz imaginaron nunca más soberana ontología. No hubo abstracción tan sutil ni concepto tan encumbrado que se resistiese al romance de nuestro vulgo: sépanlo los que hoy, a título de filosofía, le destrozan y maltratan. Esa lengua bastó para contener y difundir el pensamiento de Platón y del Areopagita en cauce no menos amplio que el de la lengua griega, y ciertamente que no halló pobre ni estrecha la nuestra (y valga un ejemplo por todos) el fraile que supo decir (en el libro I de los Nombres) que «las cosas, demás del ser real que tienen en sí, tienen otro aún más delicado, y que, en cierta manera, nace de él, consistiendo la perfección en que cada uno de nosotros sea un mundo perfecto para que de esta manera, estando todos en mí y yo en todos los otros, y teniendo yo su ser de todos ellos, y todos y cada uno de ellos teniendo el ser mío, se abrace y eslabone toda aquesta máquina del universo, y se reduzca a unidad la muchedumbre de sus diferencias, y quedando no mezcladas se mezclen, y permaneciendo muchas no lo sean, y extendiéndose y como desplegándose delante los ojos la variedad y diversidad, venza y reine y ponga su silla la unidad sobre todo». El filósofo que en nuestros días tuviera que explicar esta gallarda concepción armónica diría, probablemente, que «lo objetivo y lo subjetivo se daban congrua, y homogéneamente, dentro y debajo de la unidad, y en virtud de ella, en íntima unión de Todeidad»; y se quedaría tan satisfecho con esta bárbara algarabía, so pretexto de que los viejos moldes de la lengua no bastaban para su altivo y alemanesco pensamiento.
Gala y carácter de este misticismo español es lo delicado y agudo del análisis psicológico, en que ciertamente se adelantaron los nuestros a los místicos del Norte, y esto, a mi ver, hasta por tendencias de raza y condiciones del genio nacional, visibles en la historia de nuestra ciencia. A nadie asombre el que Santa Teresa diera por firmísimo fundamento de sus Moradas la observación interior, sin salir de ella mientras no sale de la ronda del castillo. Toda la filosofía española del siglo XVI, sobre todo la no escolástica e independiente, está marcada con el sello del psicologismo, desde que Luis Vives, en su tratado De anima et vita, anticipándose a cartesianos y escoceses, volvió por los fueros de la silenciosa experiencia de cada cual dentro de sí mismo (tacita cognitio... experientia cujuslibet intra se ipsum), de la introspección o reflexión (mens in se ipsam reflexa), hasta que Gómez Pereira redujo a menudo polvo las especies inteligibles y la hipótesis de la representación en el conocimiento, levantando sobre sus ruinas el edificio que Hamilton ha llamado realismo natural.
La importancia dada al conocimiento de sí propio, la enérgica afirmación de la personalidad humana, aun en el acto de la posesión y del éxtasis, salva del panteísmo, no sólo a nuestros doctores ortodoxos, sino al mismo hereje Miguel de Molinos, en cuyo budismo nihilista el alma, muerta para toda actividad y eficacia, retirada en la parte superior, en el ápice de sí misma, abismándose en la nada, como en su centro, espera el aliento de Dios, pero reconociéndose sustancialmente distinta de él.
Recuerdo, a propósito de esta distinción, unos tercetos, tan ricos de estilo como profundos en la idea, de un olvidado poeta del siglo XVI, a quien no con entera injusticia llamaron sus contemporáneos el Divino; porque si es cierto que suele versificar dura y escabrosamente, también lo es que piensa tan alto como pocos. Hablo del capitán Francisco de Aldana, natural de Tortosa, muerto heroicamente en la jornada de África con el rey don Sebastián. No os pesará oír lo que pensaba de la inmersión del alma en Dios, y veréis cuán graciosas y adecuadas comparaciones se le ocurren para vestir de forma poética el intangible pensamiento:
A diferencia de otros misticismos egoístas, inertes y enfermizos, el nuestro, nacido enfrente y en oposición a la Reforma luterana, se calienta en el horno de la caridad, y proclama la eficacia y valor de las obras. No exclama Santa Teresa, como la discreta Victoria Colonna, catequizada en mal hora por Juan de Valdés:
|
sino que escribe en la Morada V: «No, hermanas, no; obras quiere el Señor... y ésta es la verdadera unión... Y estad ciertas, que mientras más en el amor del prójimo os viéredes aprovechadas, más lo estaréis en el amor de Dios.» Por eso Santa Teresa no separa nunca a Marta de María, ni la vida activa de la contemplativa.
Todos nuestros grandes místicos son poetas, aun escribiendo en prosa, y lo es más que todos Santa Teresa en la traza y disposición de su Castillo interior; pero la misma riqueza de la materia me obliga a reducirme a los que escribieron en verso, y a prescindir casi de la doctora avilesa. Y la razón es llana: entre las veintiocho poesías, que en la edición más completa se le atribuyen, muchas son de autenticidad dudosa, y ninguna pasa de la medianía, fuera de la conceptuosa letrilla, que ya acude a vuestros labios como a los míos:
|
Estos versos, «nacidos (como escribe el P. Yepes) del fuego del amor de Dios, que en sí tenía la Madre», son el más perfecto dechado del apacible discreteo que aprendieron de los trovadores palacianos del siglo XV algunos poetas devotos del siglo XVI; y en medio de lo piadoso del asunto, retraen a la memoria otros más profanos acentos del comendador Escrivá y del médico Francisco de Villalobos:
|
dice el físico del Emperador.
Y Santa Teresa clama:
|
En cuanto al célebre soneto
|
que en muchos devocionarios anda a nombre de Santa Teresa, y en otros a nombre de San Francisco Javier (que apuntó una idea muy semejante en una de sus obras latinas), sabido es que no hay el más leve fundamento para atribuirle tan alto origen; y a pesar de su belleza poética y de lo fervoroso y delicado del pensamiento (que, mal entendido por los quietistas franceses, les sirvió de texto para su teoría del amor puro y desinteresado), hemos de resignarnos a tenerle por obra de algún fraile oscuro, cuyo nombre quizá nos revelen futuras investigaciones.
¿Quién me dará palabras para ensalzar ahora, como yo quisiera, a fray Luis de León? Si yo os dijese que fuera de las canciones de San Juan de la Cruz, que no parecen ya de hombre, sino de ángel, no hay lírico castellano que se compare con él, aún me parecería haberos dicho poco. Porque desde el Renacimiento acá, a lo menos entre las gentes latinas, nadie se le ha acercado en sobriedad y pureza; nadie en el arte de las transiciones y de las grandes líneas, y en la rapidez lírica; nadie ha volado tan alto ni infundido como él en las formas clásicas el espíritu moderno. El mármol del Pentélico, labrado por sus manos, se convierte en estatua cristiana, y sobre un cúmulo de reminiscencias de griegos, latinos e italianos, de Horacio, de Píndaro y de Petrarca, de Virgilio y del himno de Aristóteles a Hermias, corre juvenil aliento de vida, que lo transfigura y lo remoza todo. Así, con piedras de las canteras del Ática labró Andrés Chénier sus elegías y sus idilios, jactándose de haber hecho, sobre pensamientos nuevos, versos de hermosura antigua.
Error es creer que la originalidad
poética consista en las ideas. Nada propio tiene Garcilaso más
que el sentimiento, y por eso sólo vive y vivirá cuanto dure la
lengua. Y aunque descubramos la fuente de cada uno de los versos de fray Luis
de León, y digamos que la tempestad de la oda a Felipe Ruiz se
copió de las
Geórgicas, y que
La vida del campo y
La profecía del Tajo son relieves de la
mesa de Horacio, siempre nos quedará una esencia purísima, que se
escapa del análisis; y es que el poeta ha vuelto a sentir y
a vivir todo lo que imita de sus modelos, y con
sentirlo lo hace propio, y lo anima con rasgos suyos; y así en la
tempestad pone
el carro de Dios ligero y reluciente, y en
la vida retirada nos hace penetrar en la granja
de su convento, orillas del Tormes, en vez de llevarnos, como Horacio, a la
alquería de Pulla o de Sabinia, donde la tostada esposa enciende la
leña para el cazador fatigado. ¡Poesía legítima y
sincera, aunque se haya despertado por inspiración refleja, al contacto
de las páginas de otro libro! Hay cierta misteriosa generación en
lo bello (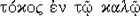 ), como dijo Platón. El sentido del
arte crece y se nutre con el estudio y reproducción de las formas
perfectas. A. Chénier lo ha expresado con símil
felicísimo: el de la esposa lacedemonia, que, cercana al parto, mandaba
colocar delante de sus ojos las más acabadas figuras que animó el
arte de Zeuxis, los Apolos, Bacos y Helenas, para que, apacentándose sus
ojos en la contemplación de tanta hermosura, brotase de su seno,
henchido de aquellas nuevas y divinas formas, un fruto tan noble y tan perfecto
como los antiguos ejemplares y dechados. Así se comprende que fray Luis
de León, con ser poeta tan sabio y culto, tan enamorado de la
antigüedad y tan lleno de erudición y doctrina, sea en la
expresión lo más sencillo, candoroso e ingenuo que darse puede, y
esto no por estudio ni por artificio, sino porque, juntamente con la idea,
brotaba de su alma la forma pura, perfecta y sencilla, la que no entienden ni
saborean los que educaron sus oídos en el estruendo y tropel de las odas
quintanescas. Es una mansa dulzura, que penetra y embarga el alma sin excitar
los nervios, y la templa y serena, y le abre con una sola palabra los
horizontes de lo infinito:
), como dijo Platón. El sentido del
arte crece y se nutre con el estudio y reproducción de las formas
perfectas. A. Chénier lo ha expresado con símil
felicísimo: el de la esposa lacedemonia, que, cercana al parto, mandaba
colocar delante de sus ojos las más acabadas figuras que animó el
arte de Zeuxis, los Apolos, Bacos y Helenas, para que, apacentándose sus
ojos en la contemplación de tanta hermosura, brotase de su seno,
henchido de aquellas nuevas y divinas formas, un fruto tan noble y tan perfecto
como los antiguos ejemplares y dechados. Así se comprende que fray Luis
de León, con ser poeta tan sabio y culto, tan enamorado de la
antigüedad y tan lleno de erudición y doctrina, sea en la
expresión lo más sencillo, candoroso e ingenuo que darse puede, y
esto no por estudio ni por artificio, sino porque, juntamente con la idea,
brotaba de su alma la forma pura, perfecta y sencilla, la que no entienden ni
saborean los que educaron sus oídos en el estruendo y tropel de las odas
quintanescas. Es una mansa dulzura, que penetra y embarga el alma sin excitar
los nervios, y la templa y serena, y le abre con una sola palabra los
horizontes de lo infinito:
|
Ese efecto que en el autor hacía la
música del ciego Salinas hacen en nosotros sus odas. Los griegos
hubieran dicho de ellas que producían la apetecida
sophrosyne ( ), aquella calma y reposo y templanza de
afectos, fin supremo del arte:
), aquella calma y reposo y templanza de
afectos, fin supremo del arte:
|
Música que retrae al poeta la memoria
|
y le mueve a levantarse sobre el oro y la belleza terrena y cuanto adora el vulgo vano, y traspasar las esferas para oír aquella música no perecedera que las mueve y gobierna y hace girar a todas; música de números concordes, que oyeron los pitagóricos, y San Agustín y San Buenaventura, y que es la fórmula y la cifra de la estética platónica.
Todo lleva a Dios el alma del poeta, no asida nunca a las formas sensibles, ni del arte ni de la naturaleza (con ser de todos los nuestros quien más la comprendió y amó), sino ávida de lo infinito, donde centellean las ideas madres, cual áureo cerco de la Verdad suprema; donde se ve distinto y junto
|
donde la paz reina y vive el contento, y donde sestea el buen Pastor, ceñida la cabeza de púrpura y de nieve, apacentando sus ovejas con inmortales rosas, producidoras eternas de consuelo,
|
¿Y será hipérbole, señores, el decir que tales cantos traen como un sabor anticipado de la gloria, y que el poeta que tales cosas pensó y acertó a describir había columbrado en alguna visión la morada de grandeza, el templo de claridad y de hermosura, la vena del gozo fiel, los repuestos valles y los riquísimos mineros, y las esferas angélicas
|
Pero aún hay una poesía más angelical, celestial y divina, que ya no parece de este mundo, ni es posible medirla con criterios literarios, y eso que es más ardiente de pasión que ninguna poesía profana, y tan elegante y exquisita en la forma, y tan plástica y figurativa como los más sabrosos frutos del Renacimiento. Son las Canciones espirituales de San Juan de la Cruz, la Subida del monte Carmelo, la Noche oscura del alma. Confieso que me infunden religioso terror al tocarlas. Por allí ha pasado el espíritu de Dios, hermoseándolo y santificándolo todo:
|
Juzgar tales arrobamientos, no ya con el criterio retórico y mezquino de los rebuscadores de ápices, sino con la admiración respetuosa con que analizamos una oda de Píndaro o de Horacio, parece irreverencia y profanación. Y, sin embargo, el autor era tan artista, aun mirado con los ojos de la carne, y tan sublime y perfecto en su arte, que tolera y resiste este análisis, y nos convida a exponer y desarrollar su sistema literario, vestidura riquísima de su extático pensamiento.
La materia de sus canciones es toda de la más ardorosa devoción y de la más profunda teología mística. En ellas se canta la dichosa ventura que tuvo el alma en pasar por la oscura noche de la fe, en desnudez y purificación suya, a la unión del Amado; la perfecta unión de amor con Dios, cual se puede en esta vida, y las propiedades admirables de que el alma se reviste cuando llega a esta unión, y los varios y tiernos afectos que engendra la interior comunicación con Dios. Y todo esto se desarrolla, no en forma dialéctica, ni aun en la pura forma lírica de arranques y efusiones, sino en metáfora del amor terreno, y con velos y alegorías tomados de aquel divino epitalamio en que Salomón prefiguró los místicos desposorios de Cristo y su Iglesia. Poesía misteriosa y solemne, y, sin embargo, lozana y pródiga y llena de color y de vida; ascética, pero calentada por el sol meridional; poesía que envuelve las abstracciones y los conceptos puros en lluvia de perlas y de flores, y que, en vez de abismarse en el centro del alma, pide imágenesa todo lo sensible, para reproducir, aunque en sombras y lejos, la inefable hermosura del Amado. Poesía espiritual, contemplativa e idealista, y que con todo eso nos comunica el sentido más arcano y la más penetrante impresión de la naturaleza, en el silencio y en los miedos veladores de aquella noche, amable más que el alborada, en el ventalle de cedros, y el aire del almena que orea los cabellos del Esposo:
|
Por toda esta poesía oriental, trasplantada de la cumbre del Carmelo y de los floridos valles de Sión, corre una llama de afectos y un encendimiento amoroso, capaz de derretir el mármol. Hielo parecen las ternezas de los poetas profanos al lado de esta vehemencia de deseos y de este fervor en la posesión, que siente el alma después que bebió el vino de la bodega del Esposo:
|
¿Y aquel otro rasgo, que no está en el Cantar de los Cantares, y que, no obstante, es admirable de verdad y de sentimiento?:
|
Y todo esto es la corteza y la sobrehaz, porque penetrando en el fondo se halla la más alta y generosa filosofía que los hombres imaginaron (como de Santa Teresa escribió fray Luis), y tal que no es lícito dudar que el Espíritu Santo regía y gobernaba la pluma del escritor. ¿Quién le había de decir a Garcilaso que la ligera y gallarda estrofa inventada por él en Nápoles, cuando quiso domar por ajeno encargo la esquivez de doña Violante Sanseverino, había de servir de fermosa cobertura a tan altos pensamientos y suprasensibles ardores? Y, en efecto, el hermoso comentario que en prosa escribió San Juan de la Cruz a sus propias canciones nos conduce desde la desnudez y desasimiento de las cosas terrenas, y aun de las imágenes y apariencias sensibles, a la noche oscura de la mortificación de los apetitos que entibian y enflaquecen el alma, hasta que, libre y sosegada, llega a gustarlo todo, sin querer tener gusto en nada, y a saberlo y poseerlo todo, y aun a serlo todo, sin querer saber ni poseer ni ser cosa alguna. Y no se aquieta en este primer grado de purificación, sino que entra en la vía iluminativa, en que la noche de la fe es su guía, y como las potencias de su alma son fauces de monstruos abiertas y vacías, que no se llenan menos que con lo infinito, pasa más adelante, y llega a la unión con Dios, en el fondo de la sustancia del alma, en su centro más profundo, donde siente el alma la respiración de Dios; y se hace tal unión cuando Dios da al alma esta merced soberana que todas las cosas de Dios y el alma son una en transformación participante, y el alma más parece Dios que alma, y aun es Dios por participación, aunque conserva su ser natural, unida y transformada, «como la vidriera le tiene distinto del rayo, estando de él clarificada». Pero no le creamos iluminado ni ontologista, o partidario de la intuición directa, porque él sabrá decirnos, tan maravillosamente como lo dice todo, que en esta vida «sólo comunica Dios ciertos visos entreoscuros de su divina hermosura, que hacen codiciar y desfallecer al alma con el deseo de lo restante». Ni le llamemos despreciador y enemigo de la razón humana, aunque aconseje desnudarse del propio entender, pues él escribió que «más vale un pensamiento del hombre que todo el mundo», y estaba muy lejos de creer permanente, sino transitorio, y de paso, aquel éxtasis de alta contemplación del cual misteriosamente cantaba:
|
Después de fray Luis de León y de San Juan de la Cruz fuera injusto no hacer alguna memoria de Malón de Chaide, autor del hermoso, aunque algo retórico, libro de La conversión de la Magdalena. Lástima que no tengamos más versos suyos que los pocos que intercaló en la misma Conversión, si bien bastan ellos para acreditarle de excelente poeta, y aun más que las traducciones de Psalmos, las dos canciones originales:
|
En el estilo y en el gusto se parece a fray Luis de León, y ciertamente se le acercaría si fuera más sobrio y recogido y ahorrara más las palabras, porque viveza de fantasía y calor de alma le sobran. Nunca pasará por lírico vulgar el que expresó de esta manera los goces eternos:
|
Temo que este discurso se va prolongando demasiado, y por eso renuncio a hablar de otros poetas secundarios; aunque ya advertí al principio que la verdadera inspiración mística es cosa rarísima, aun en medio de aquella maravillosa fecundidad de la poesía devota que ilustra nuestros dos siglos de oro; y sólo rasgos esparcidos de ella encontraréis en esa selva de Cancioneros sagrados, Vergeles, Jardines y Conceptos sagrados, con que tanto bien y consuelo dieron a las almas, y tanta gloria a las letras, fray Ambrosio Montesino, Juan López de Úbeda, fray Arcángel de Alarcón, Alonso de Bonilla, el divino Ledesma, Pedro de Padilla, el maestro Valdivieso y Lope de Vega, superior a todos en su Romancero espiritual8. ¡Cuán grato me fuera detenerme en todos esos romances, glosas, villancicos, endechas y juegos de Nochebuena, y mostrar la invasión del elemento popular en ellos, y la infantil devoción, como de inocentes que juegan ante el altar, con que en ellos se disfrazan, sin daño de barras ni peligro de los oyentes, tan buenos cristianos como el poeta, los más augustos misterios de nuestra Redención, en raras alegorías, ya del misacantano, ya del juez pesquisidor o del reformador de las escuelas, o bien se parodian a lo divino romances viejos, y se difunden, con el tono y música de las canciones picarescas, ensaladillas y chanzonetas al Santísimo Sacramento. Y al mismo género pertenecen nuestros autos sacramentales, de que quizá debería yo tratar, si ya no lo hubiese hecho, de tal modo que apenas deja lugar a emulación, el malogrado González Pedroso; y si no fuera verdad, por otra parte, que los autos, más bien que poesía mística, son traducción simbólica, en forma de drama, de un misterio de la teología dogmática, y deben calificarse de poesía teológica, lo mismo que muchos lugares de la Comedia de Dante.
Aun en los tiempos de mayor decadencia para nuestra literatura, se albergó en los claustros, guardada como precioso tesoro y nunca marchita, la delicadísima flor de la poesía erótica a lo divino, conceptuosa y discreta, inocente y profunda, la cual, no sólo en el siglo XVII, sino en el XVIII, y a despecho de la tendencia enciclopedista y heladora de la época, esparcía su divino aroma en los versos de algunas monjas imitadoras de Santa Teresa. De las que alcanzaron todavía el buen siglo, sólo os citaré a una, sor Marcela de San Félix, y a ésta, no sólo por hija de Lope de Vega, sino porque dió sus versos a luz un compañero vuestro, y porque es gloria de la que podéis llamar vuestra casa, como monja de las trinitarias. Así el romance de la Soledad, como el del Pecador arrepentido y el del Afecto amoroso, únicos suyos que conozco, son dignos del padre de sor Marcela; teniendo, además, un sentimiento tan íntimo y fervoroso como Lope, no le alcanzó nunca, ni siquiera en los Soliloquios de un alma a Dios, que compuso delante del Crucifijo. Verdadera poesía tenía en el alma quien acertó a decir en loor de la soledad mística:
|
Aún es mayor el movimiento lírico y el anhelo amoroso en otro romancillo corto:
|
Hermanos de tales versos se dirían los de la sevillana sor Gregoria de Santa Teresa, por más que falleciera en 1735. Era un alma del siglo XVI, y ni del prosaísmo del suyo, ni del conceptismo del anterior hay apenas huellas en sus romances tiernos y sencillos. ¡Cuán extraña cosa debieron de parecer a los discípulos de Luzán y de Montiano aquellas endechas suyas Del Pensamiento!:
|
Y yo cambiaría de buena gana todas las sátiras y epístolas y églogas y odas pindáricas que los preceptistas de aquel tiempo hicieron, por algunos pedazos del romance del Pajarillo:
|
La fama de sor Gregoria de Santa Teresa fué grande en su tiempo, con ser su tiempo tan poco favorable a efusiones místicas. Don Diego de Torres escribió largamente su vida y virtudes, y a él debemos la conservación de las poesías que van citadas.
Aún fué mayor el nombre de la portuguesa sor María do Ceo, cuyas obras se tradujeron en seguida al castellano (1744). Tenía, sin duda, ingenio no vulgar y más vigoroso que el de sor Gregoria, y más hábil para concertar un plan, pero afeado con todo género de dulzazos amaneramientos. En la novela alegórica de La Peregrina, y en las muchas poesías intercaladas en ella, todas relativas al viaje del alma en busca de su divino Esposo; en el auto de las Lágrimas de Roma, y en las alegorías de las flores y piedras preciosas, hay brío de imaginación y hasta talento descriptivo y felices imitaciones del Cantar de Salomón10; pero todo, aun la misma dulcedumbre, en fuerza de repetida, empalaga.
Con estas monjas coexistió y debe compartir el lauro la americana sor Francisca Josefa de la Concepción, de Tunja, en Nueva Granada (fallecida en 1742), que escribió en prosa, digna de Santa Teresa, un libro de Afectos espirituales, con versos intercalados, no tan buenos como la prosa, pero en todo de la antigua escuela11, y a veces imitados de los de la santa carmelita.
Fuera del claustro y de las almas femeninas, quizá el último anillo de nuestra poesía mística sea la oda A un pensamiento, de don Gabriel Álvarez de Toledo, exhumada por el diligente historiador de la lírica del siglo pasado, a quien no he de nombrar, puesto que se sienta entre vosotros. Fué Álvarez hombre de largos estudios, dado a graves meditaciones, autor de una especie de Filosofía de la Historia, primer bibliotecario del rey, y uno de los fundadores de esta Academia: poeta malogrado por el siglo infeliz en que nació, pero no tan malogrado que no nos dejase rastrear lo que pudo ser, por los dichosos rasgos esparcidos en lo poco que hizo. Asombra encontrar, entre el fárrago insulso de los versos que entonces se componían, una meditación poética tan alta de pensamiento y tan firme de estilo (fuera de algún prosaísmo) como la citada. Estoy por decir que hasta los rasgos conceptuosos que tiene están en su lugar y no la desfiguran, porque no son vacío alambicamiento, sino sutileza en el pensar del poeta, que ve entre las cosas extrañas relaciones y analogías:
|
Permitidme acabar con tan sabroso dejo esta historia compendiada de un modo de poesía que yace, si no muerto, por lo menos aletargado y decaído en nuestro siglo. Notaréis que he estudiado ese género frente a frente y en sí mismo, sin enlazarle con la historia externa, lo cual escandalizará, de seguro, a los que en todo y por todo quieren ver el espejo y el reflejo de la sociedad en el arte. Mas yo entiendo que contra estas enseñanzas, buenas y útiles en sí, pero absorbedoras de la individualidad y valor propio del artista a poco que se exageren, conviene reclamar la independencia del genio poético, y sobre todo, del genio lírico, y más aún del que no arenga a la multitud en las plazas, ni habla en nombre de una idea política o social, sino de su propio y solitario pensamiento, absorto en la contemplación de las cosas divinas. Cuando tal estado de alma se dé, el poeta será más o menos perfecto con los recursos y las formas que el arte de su tiempo le depare; pero, creedlo, será lírico de veras. Yo tengo tal confianza en la virtualidad y poder de la poesía lírica, que por igual me hacen sonreír los que la creen sujeta a la misma ley de triste decadencia que aflige a otras artes, verbigracia, la escultura y el teatro, y los que, por el extremo contrario, aplicando torpemente lo que llaman ley del progreso, juzgan los cantos de nuestro siglo superiores a todos, sólo porque hablan más de cerca a sus aficiones y sentimientos. Ne quid nimis. Dios no agotó en los griegos y en los romanos el ideal del arte, y en cuanto a la poesía lírica, podemos esperar confiadamente que vivirá, como dice la canción alemana, mientras haya cielos y flores, y pájaros y alboradas, y hermosura y ojos que la contemplen, y vivirá lozana y robusta en tanto que la raíz del sentimiento humano no se marchite o seque.
Ni creemos que morirá la poesía mística, que siempre ha de tener por refugio algunas almas escogidas, aun en este siglo de duda y descreimiento, que nació entre revoluciones apocalípticas y acaba en su triste senectud dejándonos en la filosofía un nominalismo grosero, y en el arte la descripción menuda y fría de los pormenores, descripción por describir, y sin fin ni propósito, y más de lo hediondo y feo que de lo hermoso; arte que hasta ahora no ha encontrado su verdadero nombre, y anda profanando los muy honrados de realismo y naturalismo, aplicables sólo a tan grandes pintores de la vida humana como Cervantes, Shakespeare y Velázquez.
Más duros tiempos que nosotros alcanzaron nuestros abuelos: ellos vieron cerrados los templos, y la cruz abatida, y perseguidos los sacerdotes, y triunfante el empirismo sensualista y la literatura brutal y obscena, y tenida toda religión por farándula y trapacería. Y, sin embargo, todo aquello pasó, y la cruz tornó a levantarse, y el espíritu cristiano penetró como aura vivífica en el arte de sus adoradores y aun en el de sus enemigos; y ello es que en el siglo XIX se han escrito la Pentecoste y el Nombre de María; y, ¿qué más os diré?, hasta Leopardi, por su insaciable anhelo de la belleza eterna e increada y del bien infinito, por sus vagas aspiraciones y dolores, y hasta por su pesimismo, es un poeta místico, a quien sólo faltó creer en Dios.
No desesperemos, pues, y el que tenga fe en el alma y valor para dar testimonio de su fe ante los hombres cante de Dios, aun en medio del silencio general; que no faltarán, primero, almas que sientan con él, y luego, voces que respondan a la suya. Y cante como lo hicieron sus mayores, claro y en castellano, y a lo cristiano viejo, sin filosofismos ni nebulosidades de allende, porque si ha de hacer sacrílega convención de Cristo con Belial, o fingir lo que no siente, o sacrificar un ápice de la verdad, vale más que se calle, o que sea sincero como Enrique Heine y Alfredo de Musset, y dé voz a la ironía demoledora, o describa los estremecimientos carnales y la muerte de Rolla sobre el lecho comprado para los deleites de su última noche; porque cien veces más aborrecibles que todas las figuras de Caínes y Manfredos, rebelados contra el cielo, son las devotas imágenes en que se siente la risa volteriana del escultor12.
He dicho.