Los milagros de la Argentina
Godofredo Daireaux

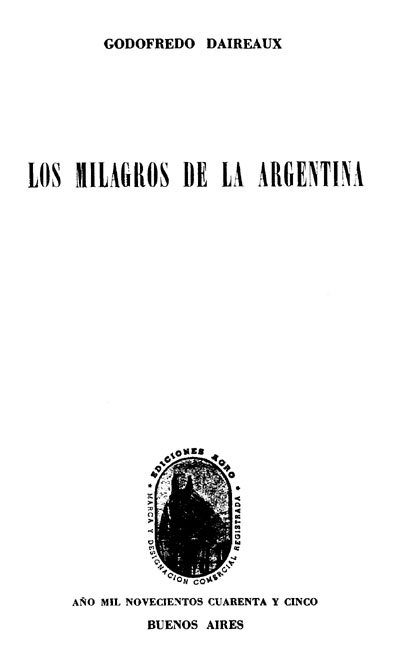
En la inmensa llanura entapizada de pajonales matosos, traicioneros encubridores de vidas acechadoras y de muertes ignotas; sin más atenuación a su tétrica soledad que unas cuantas miserables chozas de techo de paja perdidas entre los juncales, existió, por mucho tiempo, una estancia misteriosa. Ocupaba una pequeña loma, larga y angosta, rodeada de cañadones sin fin y oculta, casi siempre, entre brillazones engañosas.
La llamaban «la Colorada» porque en el horizonte, relumbraba a menudo como siniestra llamarada de incendio o roja mancha de sangre: «Por ser el techo de teja», decían algunos; pero, sin incendio ni sangre, no puede haber reflejo a sangre ni incendio.
Establecimiento primitivo, aglomeración de ranchos, ramadas y ombúes, con corrales de palo a pique y montecito de sauces, sus haciendas -afirmaban los que decían haber cruzado su campo-, eran todas ariscas y bravías, cuidadas por unos gauchos temibles, de poncho y chiripá, botas de potro y grandes espuelas, armados de cuchillos enormes, enemigos acérrimos del extranjero, refractarios a toda civilización.
Sobre su dueño corrían entre la gente mil historias. Para muchos era el mismo Mandinga en persona, y nadie más; otros decían que allí tenía su morada un duende matrero, caudillo de antaño, sanguinario y burlón, quien -lo mismo que cuando estuviera en vida-, por puro capricho de loco omnipotente, humillaba a sus víctimas, antes de degollarlas.
De «la Colorada» salían entre alaridos huestes devastadoras. Sus sangrientas fechorías, en forma de revoluciones políticas se sucedían casi sin interrupción; del Sud pobre y rudo, se extendían al Norte fértil, llenándolo todo de crímenes y de sangre, atajando la inmigración, anhelosa ya de traer al país la fuerza de sus brazos, la ayuda de su labor, la luz y la riqueza. Todo era caos, noche, tempestad.
Se disputaban la palma de la destrucción y del atraso el salvajismo político y el salvajismo del indio. La justicia parecía tener por misión castigar a la gente buena y recompensar a los criminales. Gobernar consistía en dominar por el terror o por el hambre a los contrarios, a los que habían dado... o vendido su voto al candidato vencido.
De rojo subido se ponía, en ciertas ocasiones, el espejismo de «la Colorada» y el pueblo atemorizado veía en ello el signo fatal de nuevas calamidades inmerecidas, obra de algunos desalmados cuya ambición venía a impedir el desarrollo de la prosperidad nacional...
Poco a poco se hicieron menos frecuentes las brillazones rojizas, escaseando más y más los súbitos y terribles avances de la barbarie moribunda. Duendes inquietos había siempre en «la Colorada», pero iban amortiguándose los arrebatos sanguinarios de su alma matrera, y sus resabios perturbadores de la tranquilidad y del progreso. Hasta que acabó por desaparecer paulatinamente toda vislumbre funesta; y desaparecieron también los ranchos viejos y los corrales antiguos, surgiendo en su reemplazo, en los campos saneados y cultivados, un soberbio palacio de granito y de mármol, aureolado de celeste y blanco, rodeado de los mil aparatos inventados por el genio humano para facilitar y multiplicar la producción agrícola y enriquecer hasta lo inaudito, con el cultivo de sus dilatados campos, a todos los habitantes de la Pampa.
Fue en este palacio que nació y que todavía mora el Hada Argentina.
La sonrisa hospitalaria con que acogió la hermosa Hada celeste y blanca a los más desheredados hijos del Viejo Mundo, brindándoles, generosa, su parte de los opíparos frutos de su fecundidad, sin más exigencia que un poco de trabajo, los hizo acudir a millares. Vinieron en tropel hacia ella los que allá sufrían hambre, los perseguidos de la tiranía, los ambiciosos que nunca encuentran campo bastante amplio para sus anhelos, los aventureros, briosos amantes de lo desconocido, las víctimas de la suerte y las de sus propias faltas, algunos inútiles y hasta no pocos criminales, escapados del merecido castigo, siguiendo los que huyen del servicio de las armas y los que, no pudiendo ya soportar la estrechez de la vida europea, vienen en busca del desierto para pedirle amparo.
Y a todos ellos les ofreció el Hada Argentina los mil recursos de la Pampa sin límite, virgen, fértil, algo ruda, al parecer, pero de tan opulenta feracidad que cualquier sueño en ella puede salir cierto.
Realizó milagros: de los más pobres hizo millonarios; de padres toscos, ignorantes, viles, a las veces, hizo nacer hombres instruídos y progresistas y, en seguida, generaciones de refinada cultura, capaces de lucirse en cualquier ramo de la ciencia y del arte. Al llamado de su vara mágica, vinieron brazos y capitales que, del otro lado de los mares, no sabían en qué ocuparse, y de los campos antes incultos surgieron riquezas sin cuenta: se multiplicaron a las mil maravillas, y maravillosamente mejorados, los primitivos rebaños de la Pampa y sus productos; undularon campos de trigos donde nunca antes había mecido el viento sino pajonales; surcaron los desiertos, ya feraces, innumerables vías férreas, llevando a puertos improvisados y pronto insuficientes, millones de toneladas de carne, de cueros, de lana, de manteca, de frutas, de cereales, de maderas, de minerales y de textiles, como para inundar a la Europa toda con todo lo que pueda necesitar para comer y vestirse.
El Hada Argentina, asimismo, no prodiga a sus protegidos, como hacen otras, piedras preciosas y oro; pero de sus dominios ha desterrado la miseria y proporciona a todos la vida fácil y hasta opulenta. Tiene para sus favorecidos la tierra fecunda de donde todo sale, y se la proporciona por grandes trozos para que de ella saquen a su antojo lo que más les agrade.
No posee el Hada Argentina ningún secreto de grutas maravillosas repletas de brillantes, de rubíes y de esmeraldas, de perlas y de oro; no exige de los elementos tareas extraordinarias; no metamorfosea en hombres los animales, ni en princesas hermosas los pájaros enjaulados; sus milagros no son encantos ni hechizos; no da a ninguno de sus ahijados ningún poder sobrenatural; sólo les brinda lo que la naturaleza le dio.
Pero basta esto y sobra para que se pueda contar de ella tantos hechos maravillosos como de cualquiera otra de las que sólo han existido en la imaginación de los poetas, y sus obras no son mentiras, pues cada día las vemos. A cada paso damos con quienes ha enriquecido.
Es cierto que, lo mismo que las demás hadas, no siempre elige a los que más merecen; que es algo caprichosa; que tiene sus humoradas y protege a quien se le antoja, dejando caer a veces sus mejores favores en manos poco dignas de ellos; pero, en general, se equivoca poco y, casi siempre, enriquece al que, fiándose de ella, se ha dedicado a mejorar y fecundar cualquier parte de sus vastos dominios, especialmente las fértiles llanuras de la Pampa.
«Pero, ¿son cuentos, no?» me dijeron muchos.
-Cuentos, sí; pero casi ciertos, y que si bien parecían maravillosos, cuando en 1906 y 1907, vieron la luz en La Nación, hoy, ya están muy abajo, todos, de la esplendorosa realidad.
-¿Qué parecerán, de aquí a medio siglo? -Apenas, seguramente, ligeros esbozos de la grandiosa riqueza entonces alcanzada por la Argentina.
G. D.
Había una vez un estanciero muy rico. En 1877, cuando la conquista de la Pampa sobre los indios, había comprado al gobierno nacional veinte leguas de campo, o sean cincuenta mil hectáreas, por la ínfima cantidad de ocho mil patacones.
Durante varios años las dejó abandonadas, olvidadas, sin pensar siquiera en ir a ver si servían o no; no había vías de comunicación; muchos decían que eran puros arenales, casi sin agua y de puro pasto puna, y le parecía que, tras de haber tirado en ellas la plata, no valía la pena de molestarse para ir a comprobar la efectividad del clavo.
Asimismo, consintió en mandar allá con mil vacas a interés a un muchacho, Cirilo, a quien quería ayudar, y que le aseguraba tener sobre aquellos campos, y de fuente segura, datos mucho más halagüeños. Mil vacas, en aquel tiempo, no valían mucha plata; además, el estanciero tenía tantas en sus campos de adentro, que ya no sabía dónde ponerlas, y venderlas hacía poca cuenta. Se fue, pues, el joven, arreando su tropa con unos cuantos peones; se instaló en el campo, aquerenció su hacienda a fuerza de ronda; ronda, en un retazo de cañada muy pastoso y cerca de una gran laguna de agua dulce; cavó una especie de cueva para vivir, y sin mayor empeño, dejó correr la vida.
En campo tan extenso, sin vecinos que molestaran, prosperaron las vacas y se multiplicaron a las mil maravillas. Muy —16→ raras veces hubo, y eso sólo en inviernos muy fuertes, que cuerear algunos animales viejos, pero sin sufrir jamás verdaderas epidemias. Cada año se herraban terneros, tan numerosos que parecían haber nacido de las pajas, y don Cirilo, ya todo un mayordomo de estancia, formaba tropa de novillos para hacer pesos y comprar más vacas con una parte del producto.
Y así pasaron unos veinte años, sin mayor cansancio para Cirilo que el de la hierra y del aparte anual o semestral de novillos, y para el amo el de recibir sus pesos y de gastarlos. Pero ya cruzaba por el campo el ferrocarril, y el estanciero resolvió ir a pasar una temporada con toda su familia en ese dominio ignoto todavía de él y los suyos.
Durante el viaje, pudo ver que había cundido por aquellas regiones el progreso en todas sus formas, y se regocijó calculando el enorme valor que el esfuerzo de los conquistadores del desierto, armados unos y pacíficos los otros, había dado a su propiedad, sin que hubiera tenido él que arriesgar más que una pequeñísima parte, y una sola vez, de su renta anual.
Y como era hombre devoto, agradeció a la Providencia, por haber recompensado tan generosamente su acierto en colocar así ese dinerito.
Mas, cuando don Cirilo acabó de contar las vacas que pacían en su campo y que resultaron doce mil, ya no le pareció bastante la sola intervención de la Providencia por haberle propinado sin trabajo semejante fortunón, y exclamó: «¡Parece cuento de hadas!»
Al volver del rodeo, encontró a la familia toda alborotada; se había enfermado el más pequeño de sus hijos, criatura de un año, y antes que hubiera llegado al palenque, le gritaba la madre, apurada:
-«Necesito absolutamente un vaso de leche para este chico».
El estanciero se dio vuelta hacia Cirilo, y le preguntó:
-«¿Hay leche en la estancia?»
-«No, patrón» -contestó el mayordomo.
-«¿No hay alguna lechera parida?»
—17→-«No hay lecheras, patrón».
A un estanciero curtido como él no le podía causar mayor sorpresa la contestación del mayordomo, y sólo le preguntó si sería posible conseguir en alguna parte un vaso de leche.
Aunque la vecindad más cercana de una estancia de veinte leguas cuadradas pueda quedar algo distante, Cirilo se acordó de que a tres leguas de allí vivía en el límite del campo un puestero, un gaucho pobre, cordobés, hombre curioso y prolijo, poseedor de algunas vacas, quizá menos de cien, pero de las cuales unas cuantas eran lecheras; y como urgía el caso, mudó caballo y se fue disparando para el puesto, llevando una botella de litro, bien lavada, con su correspondiente corcho. El corcho tenía un olorcillo a bíter, pero poco.
El cordobés estaba ordeñando: tenía dos vacas mansitas, atadas a un palenque; su mujer ordeñaba con él, y los muchachos manejaban los terneros, quitándoles o volviéndoles a poner las trompetas, atándolos o soltándolos, lavando los tarros, llevando a las casas la leche, en fin, ayudando a sus padres, como hombrecitos trabajadores que eran. Y todo esto sin un grito, con buenos modos, hasta con suavidad, como si los mismos animales hubiesen sido gente.
-«Buenos días, don Modesto» -saludó Cirilo.
«¿Me podría vender un poco de leche para una criatura enferma?»
-«Cómo no, don Cirilo. Bájese no más. Llega usted a tiempo. Alcánceme su botella».
Y don Modesto, después de desagotarla bien y de fruncir un poco las cejas al olor del corcho, llenó la botella, no sin dificultad, por falta de un embudo, con espumosa leche que acababa de sacar y con apoyo cremoso.
-«¿Y quién está enfermo en su casa, don Cirilo? Seré curioso. ¿De dónde le han salido a usted criaturas?»
-«Es un hijito de mi patrón, que ha venido a ver su campo y su hacienda».
-«¡Su patrón! ¡a los años! Me alegro. Cuénteme».
-«No puedo, don Modesto; pues está la patrona muy inquieta, —18→ esperándome con la leche. ¿Cuánto le debo, don Modesto?»
-«¿Qué me va a deber, don Cirilo? ¡Si esto no vale nada! Y dígale a su patrón que mande buscar no más toda la leche que quiera, y que dispense si no es más rica, pues mis vaquitas son muy criollas».
Mientras se alejaba ligero el mayordomo, don Modesto seguía ordeñando y cavilando.
-«Mire que lindo, -pensaba-, si se pudiera vender la leche de las vacas; se podrían ordeñar diez, veinte, cincuenta. ¡Qué fortuna sería! Ahí tiene un estanciero que posee miles de vacas y tiene que pedir prestado un vaso de leche a un pobre como yo, para salvar la vida de un hijo. ¿Cuánto le debo? -me preguntó Cirilo- ¿Cuánto? Pues nada... o mil pesos. Y a mí me gusta más la esperanza de los mil pesos que los veinte centavos que le hubiera podido pedir. A un rico no se le cobran veinte centavos por haberle salvado la vida... Veinte centavos un litro de leche, parece poca cosa; pero, aunque no fueran más que cinco, multiplicados por muchos litros y por treinta días al mes, vendría a ser mucha plata al fin del año».
Y seguía ordeñando don Modesto y cavilando. Y tanto caviló que, al día siguiente, se fue a la estación más cercana y consultó la tarifa de los fletes, conversó con varias personas, apuntó direcciones y se volvió a su casa más pensativo que nunca. Allí tomó la única pluma que tenía, la mojó toda enmohecida en el barrito que todavía quedaba en el tintero y con mano poco diestra trazó en el papel garabatos que por el correo mandó a un tambero conocido suyo de los alrededores de la capital.
Sus garabatos seguramente habían sido interesantes, pues a los pocos días recibió la contestación, y se fue por tren al pueblo, de donde trajo todo un cargamento de baldes, de tarros y de embudos especiales para leche, y un rollo entero de cabo de manila.
Tuvo, por supuesto, que comprar casi todo fiado, pues importaba —19→ más de sesenta pesos, ¡un capital! Y desde el día siguiente se empezó a trabajar fuerte y parejo en la casa de don Modesto. Se alargó con algunos postes el palenque de las lecheras; se aprontaron trompetas para los terneros, y maneas para las vacas, y sogas para amansarlas.
Cada vaca que paría, de las cien más o menos de que se componía el rodeíto, era traída al palenque, manoseada, atada; el ternero aprendía a conocer al hombre y la vaca a dejarse ordeñar.
Había ocupación desde la mañana hasta la noche para Modesto, su mujer y sus hijos, y no había pasado un mes cuando tuvieron que conchabar a un peón. Cada día la leche era llevada a la estación en grandes tarros relucientes, acomodados con cuidado en un carguero, primero, y bien pronto en dos, hasta que ya tuvo don Modesto que comprar un carrito que apenas pudo dar abasto, poco tiempo después.
El estanciero de las doce mil vacas seguía mandando cada día por un litro o dos de leche, y gracias a ese oportuno auxilio, se compuso la criatura enferma y pudo toda la familia variar un poco la manutención a pura carne que le propinaba su mayordomo.
Y cuando estuvo para volver a la ciudad, mandó a don Modesto, en pago de su atención, un buen torito de su plantel -los mil pesos de la esperanza-, para que se mestizasen un poco sus lecheras.
Pero, más que el toro, agradecía don Modesto la idea que, sin pensarlo, le había sugerido el estanciero de las doce mil vacas, al pedirle un vaso de leche.
Seguía él amansando vacas paridas y alargando el palenque de las lecheras. Los tarros iban a la estación en carros grandes ahora y volvían vacíos a llenarse otra vez; don Modesto ya no ordeñaba él mismo ni tampoco la señora; demasiado tenían ambos que hacer para atender y vigilar a su personal ya numeroso.
El rodeíto se había duplicado; don Modesto compraba vacas y más vacas y establecía tambos. Todos los que llegaban —20→ a su casa en busca de trabajo quedaban conchabados; para todos había ocupación, y ocupación bien pagada, pues su manantial de leche era manantial de plata.
Pronto fue pequeño el campito que arrendaba; y como tenía dinero en el Banco y crédito también en todas partes, compró una legua cerca de allí, parte al contado y parte a plazos, y a ella mudó la hacienda, los tambos y todo.
En campo propio, puede uno hacer mejoras que no haría en campo arrendado, y empezó a sembrar alfalfa. Si con el pasto del campo había podido sacar de sus, vacas criollas tres o cuatro litros de leche, con alfalfa pudo bien pronto sacar diez de cada una de sus vacas ya mestizas.
A todas horas del día, la casa era una romería: peones, tamberos, corredores y reseros, que venían a ofrecer sus artículos especiales o a comprar frutos o animales gordos, entraban y salían sin cesar. Seguía manando la leche y manando el dinero, y don Modesto seguía comprando, sembrando y poblando.
Fué adueñándose poco a poco, con la leche de sus vacas, de las veinte leguas de su vecino y de las doce mil vacas sin leche. Y un día que don Cirilo -establecido ya con lo que le había tocado de la repartición con su patrón, en un pequeño campo vecino, de su propiedad, en el cual dejaba correr la vida como siempre lo había hecho,- estaba de visita en el palacete de don Modesto, y se extasiaba ante la fortuna enorme y siempre creciente del ingenioso cordobés, desde aquel famoso litro de leche, don Modesto, modestamente, le contestó: «¡Parece cuento de hadas!»
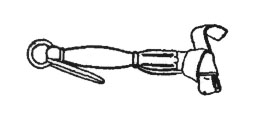
—21→
Cuando, en 1870, llegó a la Argentina Juan Bautista Loritegui, no venía por cierto, el pobre, en son de conquista, sino que más bien caía como pájaro arrollado por la tempestad, extraviado y maltrecho.
Cansado de sufrir y de trabajar, en su tierra, con tan mezquina manutención y tan miserable salario que, ni siquiera una vez en su vida, había por casualidad podido saciar su hambre juvenil, se había embarcado, como tantos otros vascos, para la América del Sur.
Pronto se había conchabado en un tambo de los suburbios, en casa de un compatriota suyo, con un sueldo regular que, por comparación, le parecía una fortuna, y lo que todavía le parecía mejor, leche y carne a discreción, como si en la Argentina fueran Pascuas todos los días del año. La verdad que tampoco era oficio de haragán el suyo, pero, al fin y al cabo, no era mucho menos lo que, toda la vida, había tenido que hacer allá, en los Pirineos; y también le gustaba más, pues había tenido siempre predilección por las vacas. En su tierra, sólo ordeñaban las mujeres, porque, cuando muchas, no tenía cada chacarero más de dos o tres lecheras, pero de muy buenas ganas lo —22→ hacía él, en su nueva condición de inmigrante sin orgullo, dispuesto a todo para comer, primero, y para hacerle después seña a la fortuna, si se presentaba la ocasión.
A la madrugadita, de noche, más bien dicho, había que llenar los tarros, cargarlos en las árganas y echar a trote largo, camino de la ciudad, cruzando pantanos de sal-si-puedes, pisando barro el caballo hasta el encuentro, muchas veces, mojado hasta los huesos o quemado por el sol, pero cantando, lo mismo bajo el agua del cielo que bajo el fuego estival. Y de puerta en puerta, al trote siempre, para sacudir la leche hasta que se desprendiera la manteca fresca para las parroquianas preferidas, iba por los entonces atroces empedrados de la capital, saltando del caballo, midiendo leche, llenando tarritos, tazas, jarros y jarrones, amontonando en el tirador los pesos y volviendo a saltar y a bajar y a saltar otra vez, a cada rato, hasta la hora de volver a la chacra con los demás lecheros, vascos todos, alegres compañeros y de conversación tan sonora que con éxito luchaba con el ruido de lata de los tarros vacíos y hasta lo dominaba.
Tarea penosa para quien no fuera vasco, pero Loritegui no era hombre de acobardarse por tan poca cosa, y el único descanso que conociera era entregarse de vez en cuando con pasión a su ejercicio favorito, en la cancha de pelota.
Dejó pasar así algunos meses, el tiempo de acriollarse algo, de conocer un poco el país, de oír hablar de otros vascos que se enriquecían afuera, en la Pampa, criando ovejas o vacas. Supo que yéndose algo lejos de la ciudad, se encontraban campos sin dueño, donde, si bien se corría algún riesgo de tener que pelear a veces con los indios, también podía uno hacerse rico pronto, con tal que lo favoreciese un poco la suerte; y con los pesitos que había podido ahorrar, salió para el Sur.
Trabajando en las estancias pudo aprender lo que era la Pampa, conocer sus recursos y los medios de aprovecharlos y cuando, después de un año de andar rodando en varios establecimientos, llegó al Azul, y supo que hasta ahí no más alcanzaba el ferrocarril, pronto realizó el sueño de irse más allá, donde —23→ podría trabajar, con peligro de la vida quizá, pero también con alguna esperanza de adelantar ligero.
Compró algunas vacas, salió con ellas en dirección al fortín Olavarría; siguió camino despacio, ayudado por dos gauchos baqueanos de aquellos campos, que no pedían otra cosa que agregarse con alguien que les suministrase la tumba y los vicios.
Supieron por allí que hacía tiempo que no se oía hablar de malones. Los indios, según parecía, se habían arreglado con el gobierno; recibían yeguas para comer y otros auxilios, y dejaban prosperar en paz a los hacendados. Se internaron, pues, con el arreo, sin mayores apuros, hasta dejar a un lado las sierras y llegaron así a orillas de una laguna espléndida, barrancosa, extensa, honda, de agua cristalina y dulce, y tan linda le pareció a Juan Bautista, que resolvió quedarse allí con la hacienda y solicitar del gobierno la propiedad del campo.
Rudimentaria fue la instalación; pero, asimismo, bastante resguardada, con buenas zanjas, para que la indiada, en caso de volver, encontrase trabajosa la entrada a las casas.
Los pastos eran abundantes en el valle, sabrosos y engordadores, y la laguna era de agua tan rica, que produjo sobre las vaquitas de Juan Bautista el mismo efecto que sobre él mismo, aquerenciándolas en seguida; siendo lo más raro que no se llegaba a ella un animal sin experimentar esa misma influencia.
Los indios siempre dejaban abandonados numerosos animales rezagados, al arrear el inmenso botín de sus malones; los estancieros, por su lado, cuidaban con poco esmero, pasando a veces varios años sin herrar, sin recoger siquiera; y de tantos animales errantes, en busca de agua o de pastos buenos o de la querencia antigua, que vagaban en esa zona intermedia de las estancias y de las tolderías, no podían dejar, algunos siquiera, de dar con la laguna de Loritegui; y una vez que habían probado sus aguas, descansado en sus orillas, saboreado sus pastos floridos y cambiado pareceres con las vacas del vasco, allí no más se quedaban. Loritegui —24→ herraba, sin admirarse sobremanera de que su hacienda hubiese parido terneros de dos, tres y hasta de cinco y más años, y se aumentaba el rodeo en una proporción fenomenal.
Por otro lado, el vasco no quedaba inactivo; cuando no se juntaban de por sí animales alzados con los suyos, muy bien sabía él, con sus peones y algunos otros gauchos conchabados al efecto, pegar una volteada en un radio de muchas leguas en derredor y agregar así paulatinamente otros al rodeo primitivo.
También sabía que un animal sólo vale mientras está gordo y también que la gordura pronto desaparece por cualquier causa, más ligero aún de lo que ha venido; y por esto no se descuidaba, revisando continuamente la hacienda y mandando tropas de novillos gordos cada vez que alcanzaba a tener de ellos bastante número para que valiera la pena. Caían en plaza, bien o mal, y se vendían por lo que diesen; pero, cualquiera que fuese el resultado, siempre era mejor que esperar que los animales volviesen a enflaquecer.
Loritegui se iba haciendo dueño de una regular fortuna y ya podía acariciar la esperanza de que pronto las diez leguas de campo que circundaban la laguna aquerenciadora llegarían a ser de él, pues las iba poblando cada día más, de hacienda y la hacienda le daría para comprarlas.
De los malones de los indios había sufrido poco hasta entonces y poco ya se preocupaba de ellos, pensando que para siempre habían concluido, cuando corrió el rumor de que, habiéndose juntado todos los caciques de la Pampa, preparaban una formidable invasión; y antes, de que el gobierno hubiera podido mandar las tropas necesarias para atajarles el paso, llegaron las huestes arrasadoras hasta cerca del Azul, saqueando, matando, incendiando y se llevaron un arreo como nunca lo habían podido hacer, pues nunca habían estado aquellos campos tan poblados de hacienda como entonces.
Cuando Loritegui supo que venía la indiada, a pesar de los consejos de sus peones, se negó a disparar, y dejando que —25→ otro aprovechase el parejero que para ese caso siempre había tenido listo, se encerró en el rancho, con los dos gauchos que con él habían venido de adentro.
Le parecía de poco valor la vida, perdiendo los bienes adquiridos, y todo junto lo quiso arriesgar. Pero los indios andaban de prisa; arrearon con toda la hacienda, sin tratar siquiera de entrar en el rancho que, por sus fortificaciones, les pareció quizá difícil de sorprender, y por su pobreza, de poco provecho, y se fueron sin darle ni ocasión a don Juan Bautista de desquitarse algo, haciendo con el rifle estragos entre ellos.
Quedó el pobre del todo desconsolado cuando vio esfumarse entre las brumas del horizonte la nube de tierra en que trotaba envuelto el montón de su hacienda. Se puso a llorar, descorazonado, y quedó encerrado sin querer salir una sola vez durante más de una semana. Sus peones, para distraerlo, lo querían llevar a recorrer el campo; pero:
-«¿Para qué? -decía él-, si ya no hay hacienda que repuntar».
Un día miraba con tristeza el campo desierto; por lejos que echase la vista, no alcanzaba a divisar un solo animal; hasta el último ternero se habían llevado los indios. Del espejo azul de la laguna se levantaba al rayo del sol un vapor transparente que, por la distancia, formaba en el horizonte una brillazón; Loritegui la contemplaba con la indiferencia del que ya perdió hasta la ilusión de la esperanza. Pensaba con dolor que se le iba a vencer el plazo para pagar al gobierno la última cuota del campo y que, no teniendo ya con que hacer plata, iba a perder también sus derechos a la propiedad.
-«Y de todos modos -murmuraba,- ya que no tengo más haciendas, ¿para qué necesito campo?»
De repente, lleno de alegre emoción, se irguió: clavó la mirada en el espejismo y detuvo un grito de admiración. La brillazón iba cambiando de aspecto, de forma, de color; su —26→ inmenso y turbio espejo sólo reflejaba, un momento antes, las pajas altas y los yuyos grandes que crecían en la orilla de la laguna, indicando con claridad cierta mancha rosada que en la orilla había una bandada de flamencos, inmóviles como quien sueña. Ahora, se agitaban y volaban los flamencos; el espejismo, todo removido, se cargaba de tonos obscuros mezclados de manchas claras. Aumentaba la agitación de la nube transparente, se extendía en ella como una pincelada negruzca en forma de media luna y ya no pudo tener duda Juan Bautista de que en la laguna estaban tomando agua muchos animales. Llamó a sus dos peones y les enseñó lo que tanto le turbaba. Primero temieron ellos que los indios hubieran vuelto; pero fue sólo un recelo inconsciente y rápido, pues con sólo mirar no se podían engañar: era hacienda, hacienda vacuna, mucha hacienda, y hacienda sola, sin nadie que la arrease; de todo esto no cabía duda, y, sin correr ningún riesgo, podían los tres -lo que en seguida hicieron -aproximarse a ella y reconocerla. Ensillaron tres de los caballos que hasta ese día habían tenido encerrados en el reducto de las casas y dando una gran vuelta para no asustar los animales y dejarles tomar agua a su gusto, se les acercaron despacio, bastante para ver que las vacas que hacían de punteras eran las que quedaban de las mismas primeras que había comprado Loritegui en el Azul, y que entre los tres habían traído hasta la laguna.
Tan aquerenciadora había resultado ésta para ellas, que al ser batidos los indios por las tropas del gobierno, no habían esperado que las arreasen por otra parte, y mientras seguía la persecución a los salvajes, despacio, pero sin parar, habían punteado para ella, y como las que desde entonces había ido juntando con ellas don Juan Bautista también conservaban de la laguna el mejor recuerdo, siguieron a las compañeras.
Pero lo más raro fue el inmenso arreo quitado a los indios y provisionalmente abandonado a su suerte por los vencedores, hasta que volviesen de la sableada, desorientado por la caminata, por el hambre y el cansancio, y por la enorme mixtura —27→ producida en marcha tan apurada entre haciendas sacadas de tantas partes distintas, siguió también en su mayor parte a las punteras de don Juan Bautista Loritegui. Y éste, viendo que en todas esas haciendas había miles de vacas orejanas, las rondó con sus peones para que se quedasen en el campo; de todos modos, cabían todas; la parición se acercaba; seguramente tan lejos no vendrían todos los dueños a reclamar en seguida las suyas, y una vez grandecitos y herrados los terneros que iban a nacer, con echar del campo las madres, quedaba asegurada la... pichincha.
-¡Viva la laguna aquerenciadora!- exclamó Loritegui, tirando al aire la boina.
-¡Viva!- contestaron los peones, y para descansar de tanto charque, pues no comían otra cosa desde el malón, enlazaron una vaquillona gorda y la asaron con cuero.
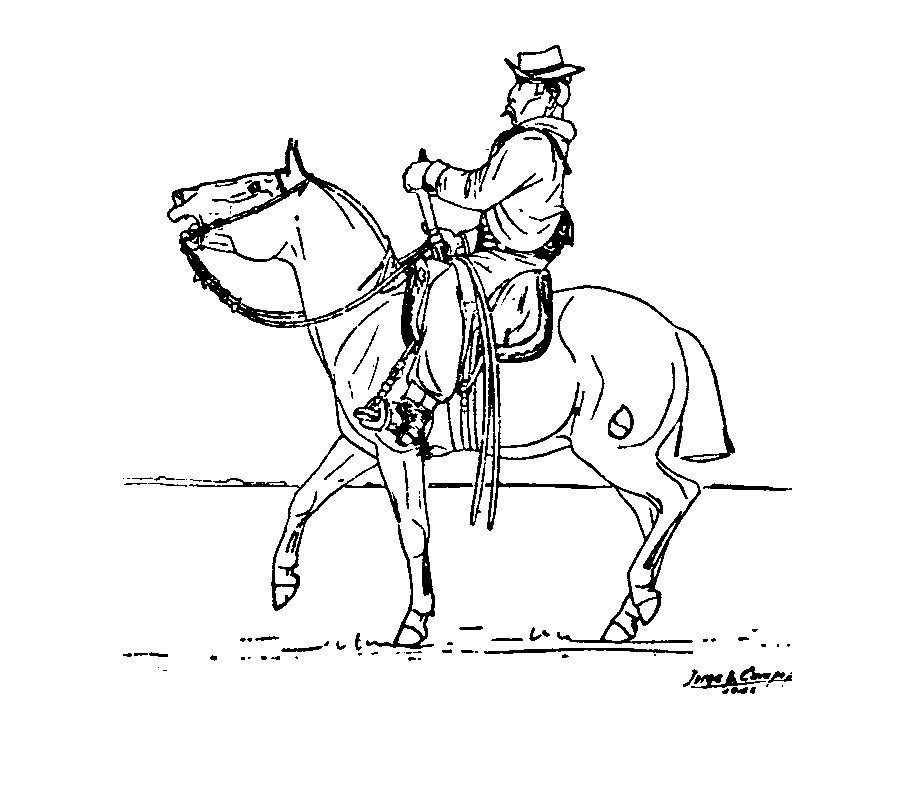
—28→
Cuidaba Juan, en su tierra, como pastor a sueldo -¡y qué sueldo!- un rebañito de cincuenta ovejas. Cincuenta ovejas, allá, no las tiene cualquier pobre, y el rebaño que cuidaba Juan pertenecía a un propietario rico de su pueblo natal. Pero quería a sus, ovejas como si hubieran sido de él; las conocía a todas y a cada una, sabía sus mañas, se acordaba de qué madre era hija tal o cual de ellas, y cuando nacían los corderos redoblaba sus atenciones para que ninguno se perdiese. Asimismo, no dejaba de avisar a su amo cuando algunos animales habían engordado bastante para ser entregados con provecho al carnicero, pues el amor que les tenía no podía impedir que cumpliese con su deber, por cruel que fuera.
Sucedió que un día murió el dueño de las ovejas y que sus herederos las remataron y despidieron a Juan. Fue grande su desconsuelo; cuidaba admirablemente las ovejas, pero no sabía ni quería hacer otra cosa, y como no encontrara colocación de pastor, corría el riesgo de morirse de hambre, cuando volvió de la Argentina uno de sus compañeros de infancia. Este traía, después de algunos años de ausencia, bastantes ahorros; había cuidado él también ovejas, pero en la Pampa; y contaba que allí las majadas no son de veinte o cincuenta —29→ ovejas, sino de miles de cabezas, y que se cuidan a caballo, no en el borde de los caminos y en las orillas de los trigales o de los montes, sino en llanuras inmensas, pastosas y casi desiertas.
-«¿Por qué no vas? -le dijo a Juan-. Allí te han de dar una majada grande, de mil cabezas por lo menos, a interés, y, como eres buen cuidador, pronto te pones rico».
Juan pudo juntar algunos francos, trabajando de jornalero en cualquier cosa, y siguiendo el consejo de su amigo, se embarcó en Burdeos. Al llegar a Buenos Aires, pronto encontró conchabo para el campo y fue como peón a una estancia del Azul. Nunca en su tierra había andado a caballo y lo emplearon primero en trabajos de a pie; pero no perdía ocasión de montar, aunque fuera por un rato, en algún mancarrón, y demostraba tanto interés por las ovejas, tratando siempre de ponerse al corriente de todo lo que a cuidado de majadas correspondía, que, al poco tiempo, su patrón le confió un puesto con mil ovejas al tercio, como entonces era costumbre.
El año vino regular: en las majadas hubo poca sarna, bastante parición y los capones engordaron bien; pero en la de Juan no hubo ni rastro de sarna, su parición fue sobresaliente y de ella apartó el resero doble número de capones que de cualquier otra. El patrón se admiraba; pero Juan le explicó que, siendo soltero, carneaba raras veces y sólo ovejas viejas; que todas las mañanas, permitiéndolo el tiempo, hacía pasar por el chiquero dos puntitas de ovejas para curar las manchas de sarna que pudiera haber, y que cuando iba a empezar la parición, apartaba las ovejas preñadas y no se despegaba de ellas ni de día ni de noche hasta que estuvieran señalados los corderos. El resto del año se lo pasaba en el campo con la majada, pastoreándola en los mejores retazos, sin estorbarla asimismo, ni impedir que se extendiera a su gusto y comiese bien.
De este modo, no podía cundir la sarna en sus ovejas, la lana era de mucho peso y de primera calidad; no se le —30→ perdía un solo animal, todos los capones quedaban para el matadero, los corderos no se aguachaban y las mismas ovejas viejas eran aprovechadas.
Al cabo del segundo año, el patrón de Juan, además de su majada al tercio, le dio un interés sobre todas las ovejas de la estancia, con tal que vigilase un poco a los demás puesteros y les enseñase a cuidar como él lo sabía hacer. La mayor parte de ellos empezaban a hablar de curar la sarna cuando ya andaban las ovejas harapientas y andrajosas, que ni con bañarlas se hubiera podido conseguir el vellón entero; todos tenían por costumbre confiar la majada a los muchachos; la soltaban por la mañana, dejándola ir a donde quería y se mandaban mudar para la esquina; carneaban los capones más gordos, malgastaban la carne, dejaban los cueros echarse a perder, se les extraviaban puntas de ovejas, las viejas morían por allí entre las pajas y se perdían con cuero y todo, los corderos se aguachaban, y al fin del año, se encontraba el patrón con poca lana y de poco valor, pocos capones, poco aumento, y renegaba contra los puesteros, y éstos también renegaban, porque no ganaban nada.
Juan tuvo que tomar también un muchacho para que le ayudase a cuidar la majada, pero sólo lo dejaba a ratos, cuando tenía que ir a algún puesto o a recorrer el campo, y con orden de no abandonar la majada hasta que volviese. A cualquier hora caía en los puestos para ver lo que hacían los puesteros; los obligaba a pastorear sus majadas, les enseñaba que sólo el pastor que quiere a sus ovejas saca provecho de ellas; les ayudaba a curar la sarna, a apartar las madres; les señalaba las ovejas viejas que podían comer; en una palabra, los instruía con sus consejos y su ejemplo, y al fin del año pudieron ver todos, desde el patrón hasta el último puestero, que si no dan casi nada las ovejas mal cuidadas, mucho dan cuando se las atiende como es debido.
Juan llegó así a tener, al cabo de algunos años, un capitalito bastante regular y pensando con razón que para —31→ trabajar en la Argentina toda la vida conchabado, mejor hubiera sido quedarse en su tierra, dejó a otro el puesto y compró un campito y dos mil ovejas.
Si siempre, por cuenta ajena, había cuidado con amor, empezó, cuando se trató de ovejas propias, a cuidarlas con pasión. A fuerza de asiduidad y de esmero les hizo rendir productos desconocidos hasta entonces; mejoraba sin cesar la cría, vendiendo o comiendo toda oveja gorda que no fuese de muy buena lana o hubiese pasado de cierta edad, comprando carneros finos en la medida de sus medios, pero con ojo tan certero que siempre le salían baratos; y sucedió que bien pronto no tuvo capones para vender, pues todos sus corderos machos se los disputaban los estancieros vecinos para carneros de sus majadas de campo.
Los primeros pesos siempre son difíciles se adquirir; pero con ellos viene la experiencia, y una vez que uno los tiene bien seguros, se reproducen a menudo con pasmosa rapidez; y así le pasó a Juan. Cuando hubo juntado otra buena cantidad, compró otro campito y también lo pobló de ovejas, y desde entonces cada vez que le alcanzaban para ello las fuerzas, compraba otro campo y lo poblaba del mismo modo.
Los mismos puesteros que habían trabajado con él desde un principio, le servían para dirigir y vigilar a los demás, pues a medida que aumentaba el número de sus estancias, necesitaba más mayordomos, capataces y puesteros; y acordándose de lo pobre que había sido y de la ayuda que le habían valido su trabajo y su buena conducta, se mostraba liberal él también con todos los que lo habían servido bien, cuidando las ovejas como se les había enseñado.
Y ahora, cada año, en la esquila, la bola de nieve de los blancos vellones de lana de sus innumerables ovejas, representaba una fortuna; una, dos, tres estancias nuevas se venían a agregar a las que ya poseía, y se poblaban de majadas, con su dotación de carneros refinados, siendo cuidadas por puesteros bien enseñados que de antemano sabían que —32→ para quedar en sus puestos tenían que cumplir con todas las obligaciones del buen pastor, y que la primera es querer a sus ovejas hasta sacrificarse por ellas.
Juan, por supuesto, ya sólo podía recorrer sus numerosas estancias, y con esto, no más, tenía bastante que hacer; pero no dejaba pasar nada, y como, el día menos pensado, caía en cualquiera de sus establecimientos y lo inspeccionaba todo, no por encima, como suelen hacer muchos patrones que nunca han sido peones, sino hasta en los más pequeños detalles, los mayordomos siempre se mantenían alerta y ni por un momento hubieran aflojado la rienda a su gente.
El resultado fue que, al cabo de unos veinte años, Juan, en su tierra humilde pastor a sueldo de cincuenta ovejas, era dueño de dos millones de ovejunos que pacían en múltiples campos de su propiedad, diseminados en las fértiles pampas de la República Argentina, rebaño enorme que ni en Rusia, ni en Australia tiene ni ha tenido rival, ni lo tendrá jamás.
... Esto también, ¿no es cierto?, parece cuento de hadas, y, sin embargo, no es cuento.
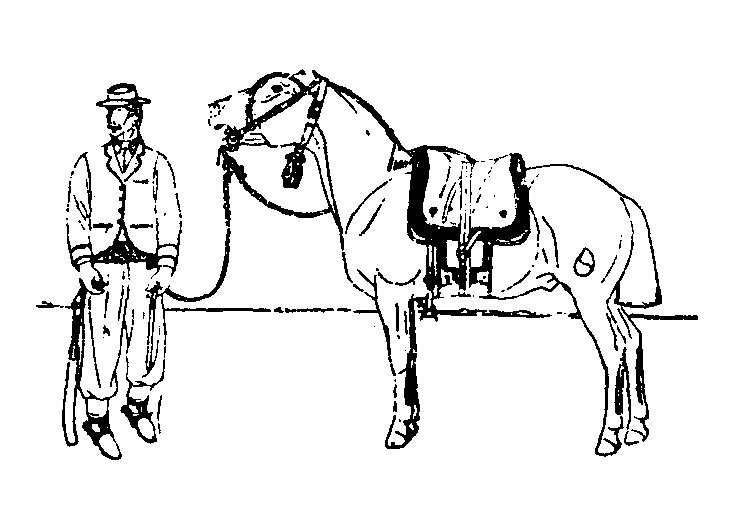
—33→
Don Benito era un modesto hacendado criollo que trabajaba a la antigua, si se puede llamar esto trabajar. Tenía campo, no mucho, una suerte de estancia, pero de regular calidad; tenía vacas, ovejas y yeguas, lo que le daba para vivir, sin mayor empeño, pero sin mayores comodidades. Madrugaba, como si tuviera mucho que hacer, pero sólo para tomar mate hasta más no poder, y, mientras tanto, iba un peón a buscar la manada para agarrarle caballo; daba una vuelta por el campo, por el rodeo, si era día de pararlo, y volvía a su casa, donde tomaba otra vez mate hasta la hora de almorzar. Dormía su buena siesta, iba un rato a la pulpería a chambonear al billar o a lucir astucias al truco, daba un repunte a la majada, desensillaba, y después de comer iba a dormir, con la satisfacción íntima de no haber perdido el día.
En la estancia vecina había un peón extranjero muy trabajador y relativamente instruido a quien, por los ojos muy saltones quizás, y la boca muy grande, habían dado los peones criollos el apodo de Sapo. El hombre tenía consigo a un hijo como de catorce a quince años, vivaracho y algo leído, —34→ que le ayudaba en sus trabajos; pero, como al muchacho no le pagaban nada, lo conchabó el padre de mensual con don Benito, por algunos pesos.
La mujer de éste, cuando lo supo, se le enojó en grande.
-¿Para qué necesitaba a ese muchacho, a ese gringuito inútil, cuando tenían ellos tres hijos ya en edad de prestar servicios, más o menos de la misma edad que el Sapito ése? Mejor sería acostumbrarlos a trabajar que tirar plata en conchabar gente que no sabía más que comer. ¡Como si necesitasen peones de a pie, ellos que ni siquiera tenían un sauce plantado, ni una cebolla!
Don Benito dejó pasar la tormenta. Le había caído en gracia Sapito; lo había visto muchas veces trabajando en la estancia donde estaba conchabado el padre, siempre dispuesto, alegre, risueño, obedeciendo sin rezongar cualquier cosa que le mandaran, y le había gustado.
Por supuesto bien sabía que, siendo gringo, no podía ser gran jinete; que de cuidar animales poco debía de entender; que el lazo para él era soga, no más; pero para peoncito de mano siempre podría servir, y al fin y al cabo sería un compañero para los muchachos.
Estos, de 12 a 15 años, eran unos paisanitos bastante lerdos, sin la menor instrucción, pues la escuela estaba lejos, y que sólo sabían repuntar la majada, tener el rodeo parado, enlazar de a pie un capón en el corral o un cordero extraviado en el campo y bolear gallinas con boleadoras de carne. Don Benito, como buen padre y buen criollo, no tenía la menor duda de que valiesen ellos por diez Sapitos, ni que Sapito más aprendería de ellos que ellos de él, pero no por esto desistió; dejó que rezongara la mujer y lo trajo para la estancia.
Don Benito cuidaba sus intereses a lo que te criaste, sin saber siquiera que de otro modo lo hubiera podido hacer. Vagamente había oído decir que algunos estancieros estaban haciendo muchas mejoras en sus establecimientos y en sus —35→ haciendas, para hacerles rendir más; pero decía él que eran gastos inútiles y mucho trabajo, y que prefería seguir haciendo como siempre había hecho.
No se comía más que carne en su casa, y galleta, y la única verdura que se conocía para echar al puchero era... el arroz.
Sapito, aunque hubiera venido muy chico de su tierra, no podía dejar de acordarse de las cosas buenas que se comían allá, y como en la estancia donde trabajaba, su padre había arreglado una quintita donde había de todo, habló a don Benito de hacer él lo mismo en la suya.
Don Benito primero le contestó enojado que se dejase de embromar, que a él no le gustaban los yuyos, y que había muchas otras cosas más interesantes que perder su tiempo en regar plantas. Agregó asimismo después de un rato, y con tono más apaciguado, que hiciera lo que quisiera, pero con tal que no le costase nada.
Sapito pidió a su padre unas pocas semillas de verduras: cebollas, repollos, ensaladas, etc., y un domingo por la mañana fue a cortar con los muchachos una carrada de duraznillo en el cañadón. Estos lo acompañaron porque les dijo que era para una diversión, pues si hubieran sabido que fuera un trabajo, bien seguro que no van. Y cercó con quincha una pequeña huerta, en la cual, ayudado siempre por los tres muchachos, que ya iban criando interés en lo que les enseñaba, punteó y arregló la tierra en canteritos. Sembró con mucho esmero sus semillas, las regó y cada día por la mañana venía con sus tres compañeros a mirar, a ver si algo ya brotaba. Y cuando, al cabo de unos pocos días, descubrieron las plantitas que salían de tierra, fueron unos gritos de alegría que trajeron en seguida hacia la huerta a don Benito. Vino, con el mate en la mano, preguntando medio enconado por la causa de tanto alboroto, y cuando vio de qué se trataba, se encogió desdeñosamente de hombros, como —36→ si despreciara semejantes niñerías; pero en el fondo no le disgustaba del todo que sus muchachos se tomasen tanto interés por ese principio de cultivo.
Cuando algún tiempo después trajeron los muchachos a la cocina un gran repollo y algunas cebollas, don Benito insistió en que a él no le gustaba la verdura, pues nunca, dijo, la había probado, pero asimismo -para hacerles el gusto- se comió buena cantidad de ella. Y cuando ya no hubo repollos en la quinta, fue él el primero en recomendar a Sapito que volviera a sembrar; pues, de cualquier modo, dijo, daño no hacen.
Este, con un aradito prestado, enseñó jugando a los muchachos a arar y entre los cuatro sembraron un retacito de maíz con semillas de zapallo entreveradas. Fue ésta otra ocurrencia que les valió de parte de don Benito algo como una benévola represión: -que estaban perdiendo el tiempo y cansando caballos en cosas inútiles. Asimismo, se hizo de rogar poco para comer choclos, y cuando, con los primeros fríos, vio a los cuatro muchachos muy afanados en juntar el maíz y traerlo a las casas, en la carretilla, y todo el patio llenarse de zapallos enormes y bien sazonados, si bien se encogió todavía algo de hombros, fue sin convicción, y no pudo dejar de exclamar, riéndose:
-«¡Qué Sapito éste!»
Y desde ese día no le mezquinó maíz a su parejero y con él ganó en las carreras lo que quiso, cosa que hasta entonces no le había sucedido.
Sapito, viéndolo ya bien dispuesto, le dijo un día que si tuviese bueyes podría arar mucho más y sembrar papas para comer, todo el año, con la carne.
-«¿Para qué queremos papas? -contestó don Benito-; y a más, no tengo bueyes, ni quiero comprar».
Pero Sapito insistió y le pidió licencia para palanquear unos novillos del rodeo. Don Benito accedió -para que lo dejara en paz -dijo- pero le recomendó mucha prudencia —37→ con esos animales; que no los fuera a estropear o hacerse estropear por ellos.
Sapito, que ya se iba haciendo jinete y gaucho para el lazo, con la ayuda de los hijos de don Benito, sacó del rodeo seis novillos, los encerró en el corral y allí, entre los cuatro, los enlazaron y los palanquearon, amasándolos primero un poco, antes de uncirlos al arado. Les costó mucho trabajo, por supuesto, a esos niños; pero se dieron maña y salieron con la suya; y lo bueno es que con tanto entusiasmo todo lo hacían ahora que no quisieron pedir, ni siquiera aceptar, la ayuda de nadie.
No sólo los tres muchachos hijos de don Benito ya se interesaban en los trabajos de Sapito y sus resultados, sino que el mismo don Benito también empezaba a seguirlos con atención dando de vez en cuando una manita, o un consejo, que al fin los viejos siempre saben muchas cosas que ignoran los jóvenes.
-«Es casi una vergüenza -dijo un día Sapito a los tres hermanos,- que, teniendo tantas vacas, nunca podamos tomar un vaso de leche.»
Y la primera vaca que parió la trajeron, entre los cuatro, con el ternero, y la ataron. Era chúcara, pero los muchachos eran diablos y con buenos modos y paciencia acabaron por ordeñarla, y hacer con ella lo que quisieron, dándole cada día un poco de sal y algunas espigas de maíz, y no tardaron en traer otras y tener pronto más leche de la que podía consumir toda la familia.
Don Benito, desde el primer día, bien había declarado que a él no le gustaba la leche; pero fue como los yuyos, los repollos, las papas y los choclos, pues cuando la tuvo se volvió para ella como guacho.
-«Tomo -decía,- porque hay; pero no me gusta la leche.»
Asimismo, confesaba que con el café era buena, y que el arroz con leche, eso sí, le gustaba de veras; y efectivamente, se zampaba los platazos.
—38→Un día vino un resero a ver los novillos. Mantenida como estaba a lo pampeano, la hacienda de don Benito, sólo podía dar novillos para invernada y por consiguiente de reducido valor. Trataron por cierto número de ellos y ya se retiraba el comprador, cuando vio, echados y rumiando aparte del rodeo, los seis bueyes de Sapito. Estaban gordos y lindos, y se enamoró de ellos en seguida el hombre.
-«¿Cuánto pide por esos bueyes?» preguntó a don Benito. Pero éste contestó que eran de los muchachos; que eran los bueyes de arar y que no se vendían.
-«¿Y por qué no los vende, don Benito?» -preguntó Sapito-. «Porque los necesitas, pues, para arar.» -«Venda cuatro, siquiera, don Benito, y enseñaremos otros; lo que sí, cante alto», agregó en voz baja.
Y don Benito, después de corta discusión con el resero, le vendió dos yuntas por doscientos pesos, el doble justito de lo que le daban por los novillos.
Esto ya le quitó las últimas dudas que pudiera haber tenido de que Sapito era un tesoro; pues de haber duplicado el valor de los novillos en un año, al mismo tiempo que les sacaba la chicha con el arado, y producía con su trabajo maíz, papas, zapallos, verduras y todas esas cosas que si poco le gustaban a don Benito no dejaban de ayudar a la manutención de la familia, le parecía rayar en milagro, y cuando el muchacho le aseguró que haría bien en comprar semilla de alfalfa para sembrar siquiera algunas cuadras apenas, apenas se hizo rogar en aflojar los pesos.
Después, Sapito consiguió que hiciera el gasto de una bañadera para, curar las ovejas de la sarna. Fue algo más trabajoso esto, porque se necesitaba bastante plata, pero asimismo consintió don Benito.
-«Este Sapito -decía,- me va a arruinar.» -Y para criar valor y poder resistirle cuando le pedía alguna cosa nueva que no le hubiera querido conceder, consultaba a la mujer. En los primeros tiempos, no dejaba la señora de fulminar sus peores imprecaciones contra Sapito, lo que éste no extrañaba, —39→ pues sabía que desde un principio lo tenía entre cejas; pero poco a poco se había ido apaciguando la señora, y una vez que el muchacho había aconsejado a don Benito que comprara un toro fino y dos carneros de galpón, y que éste la consultaba, le contestó, con gran admiración de todos, que ya que lo aconsejaba Sapito, debía hacerlo, pues tenía que conocer que todo lo que había hecho o aconsejado el muchacho siempre había sido para un bien y para el adelanto de los intereses.
Y don Benito compró el toro y los dos carneros que, cuidados por Sapito, ayudado, como en todo, por los tres hermanos que ya le habían criado el mayor cariño, dieron rápidamente grandes resultados, mejorándose de todos modos las haciendas de la estancia, y aumentándose mucho su producto.
Sapito, siempre, cuando tenía un rato, se lo pasaba leyendo la «Cría del ganado» o el «Manual del agricultor argentino» y sacaba, por supuesto, de ambos libros muchas ideas cuya provechosa aplicación aconsejaba a don Benito. Este, a veces, tenía sus resabios de rutinero viejo y medio agachaba las orejas como para cocear, pero no le duraba y acababa por ceder; así permitió que Sapito estacionara las majadas de la estancia para la parición, y cuidara aparte las madres con los corderos, e hiciera varias otras cosas que, si bien le dieron a Sapito y también a los tres muchachos, hijos de don Benito, bastante trabajo, fueron para éste de gran provecho.
Y poco a poco, la estancia se iba transformando; hasta en las peores partes del campo, saneadas por zanjas de desagüe, ahora pacían vacas gordas y mestizas; la habitación, solita antes al rayo del sol, sin un sauce que la abrigara, estaba rodeada de un espléndido monte de todas clases de árboles, y daba frutas en otoño, a no saber qué hacer con ellas; y así de todo.
Don Benito se había hecho rico; su señora y él casi se habían modernizado; sus hijos habían tomado hábitos de trabajo y de todo sabían hacer, hasta leer, escribir y contar, —40→ lo que este diablillo de Sapito les había enseñado, a ratos, casi sin saber ellos mismos, cómo ni cuándo; y, mientras tanto, éste se había hecho hombre, y para completar su obra no le faltaba más que casarse con la hija de don Benito, con lo cual estaba conforme la muchacha y también lo estuvieron los padres, acostumbrados, hacía tiempo ya, a hacer todo lo que quería Sapito.
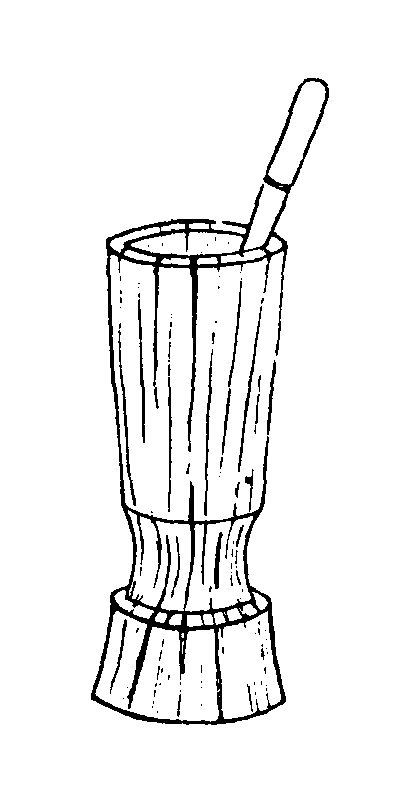
—41→
Cuentan que por el año 1860, más o menos, llegó un día de invierno a un pequeño establecimiento de campo de las cercanías de la ciudad de Mendoza un pobre extranjero. Venía a pie, extenuado por el cansancio y el hambre, no se sabe bien después de qué travesía por la cordillera, pues apenas se podía entender lo que hablaba.
El hacendado, por lo demás, no le quiso hacer preguntas que hubieran podido ser indiscretas; el hombre estaba rendido, hambriento; no había más que darle de comer y tenderle cama para que descansara a sus anchas, lo que en seguida hizo el hospitalario mendocino.
Era éste un criollo viejo y bonachón, que vivía con un hijo menor y una hija todavía soltera, cuidando algunos animales en su retacito de tierra y changueando en lo que podía. Era bastante pobre, pero con tan pocas necesidades, que por poco que ganase, le alcanzaba para vivir y mantener a la familia.
Al cabo de pocos días, el hombre, descansado y repuesto, hizo conocer su resolución de seguir su camino y se despidió, manifestando que sentía no tener absolutamente nada con —42→ qué retribuir en cualquier forma la generosa hospitalidad que se le había proporcionado; y como tenía mucha dificultad en expresarse en español, dio vuelta, con una sonrisa melancólica, para que lo comprendieran mejor, a los bolsillos del saco que constituía su mejor prenda.
Al hacer ese gesto de penuria sin remedio, vio por casualidad que en el doblez de la costura de uno de los bolsillos había quedado pegada una semillita muy pequeña, verdeamarilla. Como cediendo a súbita inspiración, la hizo caer con sumo cuidado en la palma de su mano y la ofreció a su huésped, asegurándole ser semilla de una planta muy útil que había estado ocupado en sembrar en los últimos días de su estadía en Europa, y se felicitó de que hubiera quedado en su poder de tan inesperada manera, para podérsela regalar en pago de sus buenos oficios.
El criollo, hombre discreto, aceptó muy serio el regalo del extranjero y envolviendo la semillita en una hojita de papel de fumar, la guardó en señal de un aprecio quizá más fingido que sincero, en un baúl viejo que parecía contener los cachivaches de más valor de la familia.
Pasaron algunos meses; vino la primavera y con ésta los trabajos en las chacras y estancias. El mendocino dejó que su hijo se fuera a changuear y se quedó cuidando la casa y la hacienda con su hija. Por supuesto, ya ni se acordaba del regalo del forastero, cuando la muchacha, al sacar, una mañana, ropa del baúl, y como sin querer, hizo saltar afuera el papelito. Lo levantó y enseñándoselo al padre, le preguntó si no sería tiempo de sembrar la semillita; el padre, indiferente, le contestó que la sembrase si le parecía, que en la primavera todo brotaba, y que si se perdía, por fin, no se perdería gran cosa. -«¿Quién sabe?» -contestó muy seria la muchacha, como si hubiese tenido al respecto ideas muy diferentes de las de su padre.
Y se fue al jardincito que ella misma cuidaba cerca de las casas, y donde cultivaba algunas flores y plantas de medicina casera; preparó con esmero la tierra en un pequeño —43→ espacio que rodeó con palitos para conocerlo bien, y en el mismo centro depositó piadosamente la semillita verdosa, la tapó con tierra liviana, que roció con un poco de agua y dejó que empezara su obra misteriosa la santa madre naturaleza.
Cada día, latiéndole el corazón, iba a ver si algo salía y le hacía parecer largo el tiempo su misma impaciencia. Todo a veces lo creía perdido; después calculaba que muy pocos días hacía que había puesto en la tierra la semillita; se acordaba de que era muy dura y que, por consiguiente, no era nada extraño que demorase en brotar. Una mañana, vio que asomaba una plantita casi donde había puesto la semilla, y, llena de emoción y de alegría, corrió a llamar al padre. Este vino y, sin necesidad siquiera de agacharse, la desengañó, haciéndole ver que no era más que quinua.
Asimismo la muchacha no se atrevió a arrancarla de miedo que, con todo, fuera la planta esperada; antes de destruir, es preciso siempre pensarlo bien. Pero, los días siguientes, brotaron en tal cantidad las plantas de quinua, que ya demasiado se vio lo que eran.
Las arrancó entonces con el mayor cuidado, una por una, para que no ahogaran al nacer la planta con que soñaba; y siguió esperando, muy inquieta.
Por fin, una mañana, vio verdear tres hojitas, chiquitas y casi redondas, en el mismísimo sitio donde bien sabía ella que había depositado la semilla del forastero. Esta vez no se engañaba: ella era, y desde ese momento, no pasó hora sin que fuera a visitar lo que entre sí no dudaba sería una gran maravilla. Había oído contar cuentos, donde misteriosos forasteros pobres dejan así a sus huéspedes para recompensarlos algún regalo, de poco precio, al parecer, y que de repente les sale una fortuna. A la verdad, no le había parecido tener nada muy misterioso el pobre extranjero a quien habían dado de comer, pero, muchas veces, dicen que así son; y por lo demás, ahora que se acordaba, no era tan mal parecido el hombre...
Lo cierto es que la empezó a cuidar con tanta fe que ya el mismo padre no dejó de empezar a tener él también como —44→ cierta idea de que muy bien podría ser alguna planta milagrosa; y no tardó ésta, bien regada, en soltar otras tres hojas, ya de otra forma que las primeras y pronto siguieron otras, y otras, hasta formar un lindo ramillete muy tupido y muy poblado de hojas muy verdes.
Pero la joven sufrió otra zozobra cuando le aseguró su padre que la dichosa planta no era más que trébol de olor, pues las hojas, aunque más anchas y de verde más claro, eran muy parecidas; y toda desconsolada, casi dejó la niña por un tiempo de cuidarla, hasta que un día vio que estaba a punto de florecer y que las flores iban a ser de color de violeta y mucho más grandes que las florecitas amarillas del trébol de olor. A más, ya formaba una mata magnífica completamente distinta de todos los yuyos del campo.
Ese mismo día, volvió a la estancita el hermano de la niña y ésta no le dio tiempo para desensillar, pues, con el caballo del cabestro, lo llevó a ver la planta. Se quedó admirado el muchacho, y pensó que debía ser un excelente pasto para los animales, pues era como un trébol muy frondoso. Según parece, el caballo compartió la opinión de su amo, pues, habiéndose podido desatar del palenque, durante la noche, fue a probar el pasto nuevo, y tanto le gustó que no dejó de la planta más que la raíz que, por suerte, no pudo arrancar. En presencia de semejante desastre, el día siguiente no pudo contener sus lágrimas la pobre niña, y se lo pasó llorando todo el día. No era para menos; y si algo se consoló fue al ver que no por esto había muerto del todo la planta; pero sólo recuperó su tranquilidad cuando, a los cuatro o cinco días, pudo comprobar que volvía a brotar con una lozanía tan extraordinaria que de cada una de las ramitas cortadas por el diente del animal salían dos cargadas de hojas anchas y frescas que daba gusto, de un verde claro lo más apetitoso; y lo mejor fue que del mismo tronco de la planta salían retoños por todas partes y crecían a ojos vistas.
La niña, entusiasmada, consiguió que su hermano rodease —45→ la mata hermosa con una quincha fuerte y alta, para que ningún animal le pudiese hacer daño, dejándole asimismo bastante espacio para que pudiese retoñar; el viejo por su lado, hizo con la pala una canaletita que desde el pozo llevaba el agua hasta la planta con toda comodidad, y pronto alcanzó cada una de las cien ramas de ésta una altura de más de un metro, y pronto también se cubrieron de flores violetas, grandes y hermosas. Y a pesar de las orugas y gusanos que trataron de aprovecharse de las flores salieron unos caracolitos verdes que encerraban la semilla. Maduraron; la planta empezó a endurecer y a ponerse amarilla y con el cuchillo cortó el padre las ramas y recogieron y limpiaron entre los tres y con mucho cuidado una cantidad de granitos verdeamarillos iguales al que, algunos meses antes, le había dejado el extranjero.
Por supuesto, pensaban que la planta que tanta semilla les había dado, acababa su misión y que no había más que arrancarla; pero vieron que volvía a brotar con la misma lozanía de antes y la siguieron regando y cuidando, y si no alcanzó a madurar su segunda floración, dio asimismo todavía mucho pasto con el cual obsequiaron al caballo que les había enseñado tan bien el modo de utilizarla.
Ya no salieron a changuear a campo ajeno ni el padre ni el hijo; al contrario, volvió el viejo a llamar a su lado a sus demás hijos y a sus familias, y todos se ocuparon en preparar tierra en su pequeña propiedad, en sembrar grano por grano, y a buena distancia, toda la semilla que habían cosechado de la primera planta y en arreglar canales de riego. No era cosa de desperdiciar los réditos del tesoro.
Alcanzaron así a sembrar varias cuadras de su campito, y como cada planta tenía para extenderse bastante espacio, que todos se empeñaban en carpir con esmero y que habían cavado por toda la plantación pequeñas canaletas que el viejo con ayuda de una mula se ocupaba en tener siempre húmedas con el agua del pozo, consiguieron una cosecha inesperada.
Los vecinos, por supuesto, quedaron estupefactos con la —46→ lozanía de esa pradera, pero más se admiraron al saber que la primera planta después de haber dado simiente para varias cuadras había sido cortada tres o cuatro veces, y que en vez de mermar, parecía siempre más fuerte y vigorosa.
¿Quién sabe, decían, cuántos años durará así? Es cosa de no creer.
Les vendió el viejo la mitad de la semilla que pudo recoger, a razón de una onza de oro por cada onza de semilla, y pudo con esto comprar bastante campo, que con el resto sembró. Y también sembraron los vecinos que le habían comprado semilla, esmerándose en cuidar cada planta como había hecho la niña con la primera. En pocos años hubo en Mendoza semilla para toda la República, y tanto cundió el cultivo de esa planta maravillosa -que por algunos extranjeros que la vieron supieron después que se llamaba «alfalfa»-, que ya, en todas partes, va reemplazando al pasto puna, extendiéndose en leguas enteras su admirable manto de esmeralda, conservando gordas en toda estación las haciendas donde hasta en verano, muchas veces, se caían de flacas.
Un día que, hecho ya todo un ricacho, iba el criollo viejo arreando para Mendoza unos novillos enormes de gordos, para el abasto de la ciudad, encontró por el camino a un jinete regularmente aperado y vestido y bastante buen mozo; y se detuvieron ambos, de golpe, abriendo tamaños ojos. El jinete no era otro que el extranjero de la semillita enriquecedora. Ambos se apearon y el viejo agradecido abrazó con efusión a su inconsciente bienhechor; le enseñó los novillos que llevaba, como prueba de lo que le contó y dejando que siguiera para Mendoza el capataz con la tropa, insistió en llevárselo inmediatamente Para su casa.
Ahí, lo agasajaron todos en mil formas, encontrando cada día un pretexto para guardarlo un día más, y con tanto afán que ya parecía que no querían que se fuese. El se dejaba estar; su negocio de acopio de frutos del país, en el cual había ganado ya buenos pesitos, no requería, por fin, mayor asiduidad; pero tan bien se dejó estar que cuando acordó irse, ya —47→ no pudo. Los ojos de azabache de la niña que con tanto empeño había cuidado la primera planta de alfalfa de la República Argentina habían paulatinamente, sin que casi lo sintiera, envuelto su corazón en tan tupida red de cariñosas miradas, que para siempre quedaba preso.

—48→
Don Salvador era un gran trabajador. Hombre de empeño y de fuerte voluntad, había formado su estancia poco a poco, supliendo su relativa escasez de recursos con el trabajo personal asiduo, una vigilancia continua de sus intereses, dirigiendo o haciendo él mismo todo cuanto le fuera posible.
No se había fiado de nadie para comprar las haciendas con que había poblado su campo, y las había también traído él mismo, evitando así que algún capataz descuidado le extraviase o estropease animales.
Siempre levantado el primero, con su presencia impedía que los peones se dejasen sorprender por la salida del sol tomando mate en la cocina o churrasqueando, en vez de estar ya ensillando para el repunte matutino. No tenía hora fija don Salvador, y lo mismo a media noche como en plena siesta, recorría su campo; y, muchas veces, cuando furiosamente ladraba entre las tinieblas la perrada de algún puesto, erraba el puestero, al creer que iba llegando algún mal intencionado o pasando algún cuatrero, pues no era más que el mismo patrón, a quien le gustaba curiosear y saber cuántos caballos había en el palenque de tal o cual, si las majadas dormían en el corral o a rodeo, y si no andaban... duendes por el campo, o alimañas dañinas.
—49→A nadie dejaba don Salvador encargado de dirigir el trabajo en el corral o en el rodeo; él mismo corría, en la hierra, con la marca, y él solo elegía los animales que se debían carnear. De pie firme se quedaba en el tendal durante toda la esquila, vigilando que esquilasen con cuidado, sin cortar las ovejas, y que no se traficase a sus expensas con las latas.
Los domadores, con él, tampoco hacían del todo lo que se les antojaba, y sabedor de lo poco que vale un animal mal domado, trataba de evitar que le volviesen mañeros los potros, al amansarlos.
Poco le gustaba ver otra mano que la suya manejar la segadora y poco se alejaba de las parvas cuando las estaban haciendo; es que, si por estar mal hecha una de ellas, se echa a perder el pasto, no lo va a pagar, a buen seguro, el que la hizo.
Y así prosperaba a las mil maravillas la estancia de don Salvador. El ojo del amo engorda, dicen, el caballo, y esto es muy cierto; pero no solamente los caballos estaban gordos en lo de don Salvador, sino toda la hacienda, lanar, vacuna y yegüariza. No dejaba de sufrir, a veces, epidemias como cualquier hijo de vecino, pero fuera por prolongada sequía o por inundaciones, nunca llegaba a cuerear lo que los demás estancieros de la región. Enflaquecía, por supuesto, su hacienda, pero no al extremo de morirse casi toda, como a tantos les pasaba; siempre -¿quién sabe cómo? -quedaba algo que pellizcar en su campo: alguna loma reservada, en caso de creciente, alguna cañada de pasto tupido, en las sequías.
Y cuando volvía el buen tiempo, en un Jesús arribaban las majadas y el rodeo, se componía la novillada, pudiendo siempre don Salvador aprovechar los mejores precios, como de primicias, cuando todavía escaseaba la gordura.
Hasta de los detalles cuidaba: la leche de las vacas y los huevos de las gallinas alcanzaban para todos en la estancia, y los mismos peones tenían de ellos su buena parte, sencillamente porque vigilaba el patrón.
En muchos establecimientos, donde lo mismo abundan —50→ los huevos y la leche, suele carecer de ellos el mismo patrón; es que dejan que la leche ande a disposición de cualquiera y, en un descuido, desaparece: las gallinas ponen en todas partes, y sólo encuentran huevos los perros, zorros, comadrejas y... peones.
Lo mismo las frutas. Don Salvador tenía un buen monte de frutales y era su gloria, no sólo comer él duraznos, pelones y peras a más no poder, sino dar a todos con liberalidad. Pero para esto era preciso que nadie más que él pudiese entrar en el monte, ya que empezaba a ponerse pintona la fruta, y así era; y ¡pobre del que se hubiera atrevido a burlar la prohibición!
Al cabo de un buen número de años de esa asidua labor, don Salvador se había hecho rico; la estancia le daba tan buena renta, que calculó que con ella podría vivir en la ciudad muy descansado y tranquilo, y resolvió dejar el manejo del establecimiento a un hombre que trabajaba con él desde hacía muchos años, que se había formado a su lado, hombre de su entera confianza, pues había aprendido con él cómo se trabaja, y también cómo debe hacer un buen patrón para que prosperen entre sus manos los intereses.
Lo podía considerar, pues, como inmejorable, bajo todo concepto, y le entregó la estancia para que la administrara, confiriéndole la más amplia autoridad sobre todo el personal.
Y se fue a establecer en Buenos Aires. Después de haber pasado su vida ganando plata con su trabajo, le parecía muy natural empezar a disfrutarla, y aunque la vida en la ciudad cueste mucho, no pensaba don Salvador, con la cantidad de hacienda que tenía, llegar a tener nunca necesidades apremiantes; jamás había sacrificado sus novillos o su lana, vendiéndolos a menor precio que el que de antemano se había fijado, y pensaba seguir haciéndolo lo mismo.
De la estancia recibía, cada semana, noticias. El mayordomo le escribía dándole detalles de todo, según se lo había ordenado, y, en los primeros tiempos, parecía que todo anduviese bien y que la ausencia del patrón no se haría sentir.
—51→Hasta llegaban a menudo cajones de huevos, tarros de leche, canastos de frutas y también pollos gordos y pavos que eran un primor, menudencias, pero que ayudaban a la familia a pasarlo bien en la ciudad.
Desgraciadamente no duró mucho tanta belleza, y poco tiempo después fue como si ya no pusiesen las gallinas, ni diesen leche las vacas, ni frutas el monte; y bien pronto se conoció que todo en la estancia andaba como el diablo.
Antes de fenecer el primer mes, supo don Salvador que se había mancado el mejor caballo de la tropilla de su silla. En la quincena que siguió, un toro fino que tenía a pesebre y que le había costado una punta de pesos, se enfermó de tal modo que pronto llegó a no tener compostura y quedó completamente inútil.
No habían pasado dos meses cuando murió, sin que se pudiera saber de qué, uno de los carneros más finos de la majadita de reproductores.
Por cierto, le habían sucedido a él mismo, de vez en cuando, desgracias por el estilo; pero no tan seguidas nunca, ni tampoco tan repentinas que, en su mayor parte, no se hubiesen podido atajar o aminorar.
Durante el invierno le escribió el mayordomo ponderándole lo que había quedado de anegado el campo por las grandes lluvias de otoño; al oírle parecía que nunca hubiera llovido tanto, en todos los años que había pasado don Salvador en la estancia; y después, fueron las heladas, tan recias, según contaba, que era cosa de creer que nunca antes hubiera helado. El verano trajo consigo una sequía, unos calores, ¡señor!, que don Salvador ya casi creyó, al leer las cartas de su hombre de confianza, que él no sabía todavía lo que eran calores ni sequía; y empezó a criar tristeza. Y creció esta tristeza en su corazón como planta de abrojo brotada entre las costillas de una osamenta, cuando, acercándosele el vencimiento de lo que le quedaba por pagar en Buenos Aires, para vivir allí tranquilo ¡ay! con la familia, recibió la noticia de que —52→ el rendimiento en lana de sus ovejas había mermado la mitad, que no podía contar con vender novillos hasta el otoño, porque los animales, ese año, habían pelechado tarde, y que capones habría muy pocos porque estando algo flacas las ovejas viejas, se había carneado de ellos. Se volvía desastre la cosa y era como para desesperar. Asustado por tantas des- gracias, viendo que si seguía mermando así el producto de la estancia, no iba a poder él seguir viviendo en la ciudad, resolvió vender la casa, lo que hizo con alguna utilidad, porque él mismo se ocupó del negocio, y con familia y todo, volvió al campo, tomando otra vez la dirección y el manejo de sus intereses.
Al revisar la estancia, quedó asombrado de ver que casi era cierto lo que le había escrito el mayordomo, salvo algunas pocas exageraciones y que todo andaba realmente muy mal. El campo estaba feo, el pasto corto y ralo, las ovejas sin parición y las vacas flacas; las mismas plantas parecían haber dejado de crecer, y todo estaba triste, pobre, como arruinado y sin vida.
Pero, pasado el primer momento de desaliento, empezó don Salvador a darse cuenta de lo único que hacía falta para que todo volviese a mejorar, a crecer el pasto, a engordar los animales, a parir las vacas, a dar lana las ovejas y frutas los árboles, era el ojo del amo.
Vio que en el alambrado había portillos, por donde entraban haciendas de los vecinos y recargaban el campo, desflorando, por supuesto, las mejores partes. Había hecho él un pequeño tajamar durante una sequía, para detener por un tiempo un poco de agua en un arroyo cortado que cruzaba un cañadón; cuando vino la creciente, lo dejaron y se desbordó de tal modo el arroyo que todo lo inundó, y al retirarse el agua, el mayordomo enconado con el tajamar que tanto daño había causado, lo destruyó y se fue toda el agua de golpe, de suerte que la sequía lo sorprendió, antes de que hubiera podido alistar los jagüeles y se atrasó la hacienda.
Los puesteros hacían lo que querían y para tener más —53→ campo para las majadas y no tener que repuntar, corrían las vacas y las hacían enflaquecer. Las ovejas, por su lado abandonadas a su suerte perdían los corderos entre las pajas y se carcomían de sarna.
Uno quemaba campo a su antojo para ver más lejos la majada, y, con esto, dejaban sin pasto por dos meses la hacienda vacuna. Los cuatreros, por su lado, no dejaban de hacer de las suyas a troche y moche, sin que nadie les dijera nada. En la estancia se había roto una pieza de la segadora; el mayordomo la pidió a Buenos Aires, pero, como no viniera, en vez de insistir, dejó perderse el pasto; y todo el invierno pasaron hambre los animales finos y los caballos. Y así de todo, con esa gente tan voraz como incapaz de producir.
Don Salvador volvió a manejar las cosas como antes lo había hecho, y en muy pocos días se empezó todo a componer; cada cual hizo lo que tenía que hacer y lo hizo como debía; los animales, bien atendidos, no tardaron en reponerse y en dar todo el producto que de ellos esperaba el amo; los alambrados, bien compuestos, no dejaron ya pasar intrusos y no hubo más quemazones intempestivas; cada majada con su pastor, cada pastor con su majada, y volvieron a lograrse las pariciones; las vacas, repartidas en los potreros juiciosamente aprovechados, engordaron a ojos vistas, y el resultado de todo esto fue que, al año, había recuperado don Salvador todo lo perdido. Reinaba otra vez el orden en todo y la abundancia en la casa, todo había vuelto a crecer, a aumentar, a producir, a engordar, a valer; y una vez más se pudo comprobar que, si en la Pampa, lo mismo que en cualquier parte, hace milagros el ojo del amo, sin él nada se consigue, ni en la misma Pampa, por hacedora de milagros que sea.

—54→
En los países nuevos, mientras quedan sin explotar sus riquezas naturales por falta de población y de capitales, la misma tierra, por fértil que parezca, permanece casi sin valor mientras sea imposible sacar de ella los productos que podría dar, y esto, muchas veces, mantiene por un tiempo el error de que ella es la que no sirve. Pero llega el día en que resplandece la luz de la verdad, y en pocos años, lo que no tenía precio porque nadie lo quería, enriquece a los felices dueños, admirados de encontrarse de golpe tan hábiles, después de haberse creído tan... desgraciados.
León Bares había venido a la República Argentina en 1872 y había establecido una pulpería en el campo. La competencia entonces era poca; vendía todo a los precios que quería, y en 1877, cuando el gobierno nacional vendió a 400 $ legua la inmensa extensión de la Pampa que iba a tratar de conquistar sobre los indios, pudo comprar cuatro leguas, un lote, diez mil hectáreas, sin perjudicar sus negocios. Bien le parecía esto algo como un pedazo de la piel del oso de la fábula; pero, al fin, a 0. 16 $ la hectárea no podía ser muy grande el clavo, y con el tiempo, si el gobierno conseguía rechazar a los indios y que la tierra fuera regular, podía resultar una fortuna.
—55→Pagó sus cuotas, la primera como quien compra un billete de lotería; la segunda, frunciendo cejas; la tercera, haciendo geta; y la última, renegando. Los indios, es cierto, estaban vencidos, sometidos, destruidos y la Pampa absolutamente libre de ellos; pero quedaban lejos esas tierras ¡y tan envueltas en su misteriosa soledad! ¿quién sabe dónde? No había vías de comunicación; pocos eran los que se atrevían a ir siquiera a verlas; y a los que de allá volvían, sobre todo los que no habían comprado, había que oírlos hablar de ellas: no eran más que pura arena, no servían para nada, muy secas, puros cañadones, puros médanos, puros salitrales, fachinales y pasto puna, y paja brava, y esto, y lo otro.
León Bares archivó los títulos y los dejó olvidados. Ya no quería saber nada con todo aquello; se había clavado, ¡santas Pascuas!; pero era una lección que le sería de provecho.
Pasaron unos cuantos años sin que se modificara mucho la situación. Ya era cosa sabida que esas tierras no servían para nada; nadie las quería, y hasta 1885 no hubo casi transacciones; apenas alcanzaba algún quebrado a hacerlas aceptar en pago por sus resignados acreedores.
Fuera de eso era difícil deshacerse de ellas a ningún precio.
Pero- vaya uno a saber por qué- o quizá sencillamente porque como poco a poco había ido cundiendo por allá la población, se empezó entonces a tomarlas interés, y fue pronto fácil encontrar hasta mil pesos por legua, cuarenta centavos por hectárea.
León Bares, quien, antes, las hubiera quizá dado por quinientos legua, ya pidió dos mil; y como no tenía mayor apuro, pues sus negocios eran prósperos, no vendió. De 1890 adelante, aumentó el interés por esos campos; hubo quien los arrendase; los ferrocarriles del Sur, del Oeste y del Pacífico ya los empezaban a cruzar en ciertas partes, y muchos lotes llegaron a valer hasta el exorbitante precio de veinte mil pesos legua, ocho pesos la hectárea, ¡cincuenta veces justo lo que al señor Bares le habían costado!
En 1900 se encontraron en un vapor de las Mensajerías —56→ Marítimas dos viajeros, Luis Durand y Alberto Dupuis, que venían ambos a Buenos Aires con la misma intención, la de colocar en tierras, en la República Argentina, capitales bastante importantes que en Francia les producían una renta mezquina. La idea era buena, excelente, y les había sido dada por amigos establecidos en el país, que ya por su parte habían aprovechado en grande el alza continua de valor de las tierras.
Luis Durand tenía mucho menos capital que Alberto Dupuis, pero venía, por los datos que le habían sido suministrados por una persona muy seria y muy conocedora del país, dispuesto a comprar cuanto antes, sin reparar por demás en el precio, con tal que fuera campo bueno. A los pocos días de su llegada, conoció a León Bares, y éste, sabedor de lo que buscaba y, pensando que ya había llegado para él el gran día, le ofreció dos leguas de las cuatro que tenía, pero a veinticinco mil pesos cada una, diez pesos la hectárea, ¡sesenta y dos veces y media lo que le había costado! Le parecía admirable negocio, pues en realidad sólo valía entonces, bien pagada, la legua veinte mil, y además pensaba que era locura lo que estaban pagando por estas tierras lejanas, y que había que aprovechar. Luis Durand cerró el trato casi a ciegas, como recién venido que era, y su compañero de viaje, Alberto Dupuis, que todavía no quería comprar, porque estaba estudiando- según decía -el país, antes de decidirse, le aseguró que había hecho mal y que había pagado una barbaridad. El, decía, esperaría haber visto y comparado muchos campos antes de comprar, para poder hacer una pichincha, que nunca falta. Y esperó, mientras su compañero Luis Durand se establecía en su campo y formaba estancia.
Este, sin pérdida de tiempo, trabajaba, hacía alambrar, sembrar, edificar; compraba hacienda y ya empezaba a negociar y también a cosechar, cuando todavía andaba buscando don Alberto Dupuis, por todas las provincias de la República, el campo flor y barato de sus sueños.
Viajaba de la capital a Mendoza, de Mendoza a Neuquen, del Neuquen a Patagones, de Patagones a Bahía Blanca; cruzaba —57→ por todos lados las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Santa Fe y la Pampa Central, comparando las tierras, su valor, su feracidad y su situación, desechando por su precio elevado o por ser arenosas, o por quedar muy alejadas de una vía de comunicación, todas las que le ofrecían; éstas le parecían muy bajas y anegadizas, aquéllas eran muy altas y demasiado secas; lo que quería era una extensión grande, muchos miles de hectáreas, a precio muy bajo, de tierra muy fértil, si no muy cerca de la capital, siquiera muy cerca de una estación de ferrocarril, de alguna línea principal, más bien que de un ramal. Buscaba, sin buscar, esperando siempre encontrar la pichincha anhelada para colocar de golpe y en una sola vez todo su capital, pero no a ojos cerrados como ese pobre Luis Durand quien, por apurarse y no saber, se había clavado, pagando cinco mil pesos más por legua de lo que valía.
En 1902, Dupuis no había encontrado todavía nada a su gusto y resolvió hacer un viajecito a Francia; la verdad es que los campos en la Argentina habían subido de un modo loco, estúpido- decía él,- fuera de razón; y se iba para evitar el peligro en que caían tantos de dejarse alborotar por la especulación ambiente y de pagar precios como los que estaban pagando. Ese Luis Durand, por ejemplo, que había pagado dos años antes, veinticinco mil pesos legua, tenía oferta de cincuenta mil: veinte pesos la hectárea, el doble de lo que le había costado dos años antes, y las mejoras aparte. ¡Si serían locos!
El señor Dupuis iba a dar un paseo. De todos modos, no había perdido el tiempo; había colocado su capital en buenas hipotecas, al ocho por ciento anual, tipo completamente desconocido en Europa, y a su vuelta, de aquí dos años, encontraría a la gente más sosegada, los precios en plena degringolade y podría entonces elegir a su paladar.
Se fue y volvió. Volvió en 1904. Su primera visita fue para Luis Durand. A éste le había ido bien, muy bien. Su primera compra de dos leguas le había salido un poco cara, pero con el alza general, que había duplicado su valor, hubiera hecho mal en quejarse; sobre todo que muy pronto, con sus cosechas de —58→ trigo, sus negocios de novillos engordados en alfalfares, había podido comprar varios otros campos, todos más o menos cercanos al primero, y, a pesar de haber pagado precios más altos por supuesto que para éste, todos habían tomado tanto valor que se encontraba ya con una fortuna mucho mayor que su amigo Alberto Dupuis. Este, naturalmente, haciendo fuerza, lo felicitaba calurosamente por su suerte; se congratulaba de que todo le hubiera salido tan bien; pero hacía sus reservas sobre lo que podría durar esa alza en el valor de las tierras. Luis Durand tenía fe, plena fe, más aún que el primer día; la inmigración aumentaba, todo el mundo se daba cuenta de que sólo la campana puede en la Argentina dar la fortuna; los ferrocarriles se multiplicaban, los capitales afluían; Europa, cada día más, necesitaba de la carne y de los trigos argentinos, en fin, un entusiasmo completo.
Y Alberto Dupuis experimentaba a pesar suyo cierta admiración hacia ese hombre que no había querido, como él, especular ni buscar pichinchas, sino solamente seguir la gran huella accesible a todos, se puede decir, en la Argentina, a cada cual según sus recursos de comprar tierra, poca o mucha, y de fecundarla con su trabajo.
-«¿Y no piensa liquidar algunos de esos campos?»- le preguntó algo tímidamente.
-«No- contestó resueltamente Luis Durand;- no especulo yo; compro campo para explotarlo en seguida, y seguiré comprando todo lo que pueda trabajar; pero nada más, porque ahora es un poco tarde para especular. Se acabó por un tiempo la especulación».
Alberto Dupuis no lo dejó ver, pero sintió de veras no haber sido tonto en la misma forma que su compañero de viaje. El no había querido comprar a ciegas; tenía cierta fe en el país, pero no tanta, y había juntado datos y estudiado, y esperado, y dejado correr los meses los años, no muchos, cuatro no más; pero esto había bastado para que la tierra, en la Argentina, de puro objeto de especulación se volviese elemento de trabajo y tomase así todo su valor real.
—59→Comprendió que para buscar pichinchas, y pensar en hacerse dueño de muchas leguas, su capital era exiguo ya, y se contentó con comprar a don León Bares, por doscientos mil pesos redondos, las dos leguas que le quedaban: cinco mil hectáreas a cuarenta pesos. Para el vendedor que las había pagado, menos de treinta años antes, a diez y seis centavos, era brillante negocio; doscientos cincuenta veces el precio de costo. Para el comprador no fue malo tampoco, pues en ellas pudo consentrar sus fuerzas materiales y morales, su capital y su inteligencia y hacerlas producir una fortuna, cultivándolas; sin contar que, de aquí a pocos años, todavía ha de duplicar por lo menos el valor actual de la tierra en la Argentina.
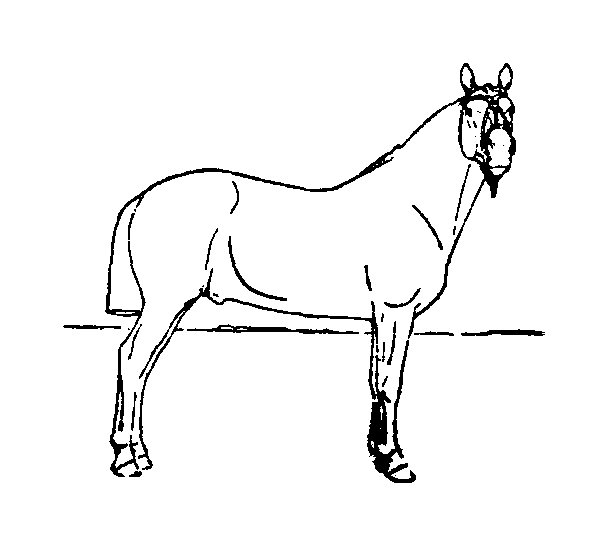
—60→
A mi amigo Pedro Estanguet
-«¡Qué suerte tiene ese Pedro Guetestán! ¿Han visto? En la Exposición Rural le dieron una medalla y en el remate sacó por el toro premiado cinco mil pesos. ¿Qué les parece? tiene una suerte de brujo ese hombre. Todo lo que toca se le vuelve oro. Los miles de hectáreas que hace tres años compró a diez pesos, hoy valen cincuenta».
-«¿Y todo lo que ya tenía comprado hace tiempo por menos que nada?»
-«Debe tener una fortuna colosal».
-«Y quien lo vio cuando empezó con sus dos chacritas».
-«¡Ha tenido mucha suerte!»
«¡Ya lo creo que ha tenido suerte! ¡Si no fuera por esto! Y sigue teniéndola; aunque ya no la precisa porque el agua siempre va al río».
Así conversaban tres o cuatro vecinos de Laboulaye, pueblito ya de cierta importancia del sur de la provincia de Córdoba, en la línea del Pacífico, ponderando el éxito y la fortuna de Pedro Guetestán, uno de los primeros pobladores, si no el primero, de dicho pueblo; y no precisamente por envidia, sino más bien por esa humana necesidad de no admitir mérito sin —61→ explicar por alguna tácita restricción porque no lo ha tenido también uno, atribuían de común acuerdo a una suerte ciega dicho éxito y dicha fortuna.
Al oírles, ¿quién hubiera podido dudar que Pedro Guetestán había esperado la fortuna de brazos cruzados y que por pura casualidad se había hecho rico, como quien toma un billete de lotería y gana la grande; y que si, habiendo comenzado con ínfimo capital, tenía ahora cincuenta mil hectáreas de tierra de su propiedad; si administraba cien mil más de otros dueños, con interés en su producto; si vendía toros de cinco mil pesos y cosechaba la friolera de seiscientas mil bolsas de trigo; si transformaba en alfalfares anualmente diez mil hectáreas de rastrojos y vendía millares de novillos gordos a los más altos precios, todo esto lo debía a la suerte, no más, a la suerte sola, sin que su inteligencia, sus conocimientos y sus empeños, su espíritu de empresa, su habilidad, sus dones de organización y de administración, su tino para elegir gente y su energía para manejarla hubiesen tenido nada que ver en el asunto?
Exageraba esa gente. Guetestán había pasado toda su niñez trabajando a la par de sus padres, humildes inmigrantes bearneses, de peón, primero, en una estancia; de pastor, después, cuando, con sus economías, había podido el padre comprar una majadita; y desde chico, había cuidado sus animales con verdadera pasión, dirigiendo todos sus esfuerzos hacia el éxito práctico de su trabajo.
El tiempo que le dejaba el cuidado de la majada paterna, lo empleaba domando potros, amansándolos y haciendo de ellos parejeros; y con ellos corría carreras. Pero no era, como tantos, por afición al juego; pues, si trataba de ganar, no era por el interés de la apuesta que siempre era poco, sino para vender, después, a buen precio, a algún carrerista, el animal vencedor.
Tan afanados en economizar los padres y el hijo, como en trabajar, no podían menos de tener algún día algunos pesos amontonados, y con ellos compraron en Olavarría una chacra.
—62→Instalados ya sus padres en tierra propia, resolvió Pedro Guetestán ir a buscar fortuna en los campos nuevos que, después de la conquista del desierto, se habían abierto por todos lados, y consiguió que lo mandase un viejo amigo de él y de su familia a regentar una pulpería en Laboulaye. No era todavía aquello pueblo ni cosa parecida, sino una simple estación perdida en medio de la Pampa. Asimismo, a pesar de la inevitable lidia, no exenta de peligros, con una población primitiva de matreros, de una inundación. que todo lo paralizó durante meses y de las competencias establecidas por fuertes negociantes venidos de adentro, no anduvieron del todo mal los fastidioso mostrador para volver a su primer oficio de criador negocios de la casa; pero ya soñaba Guetestán con librarse del de hacienda.
Con sencilla y clara intuición de lo único que requería esa tierra para dar, sin más complicaciones que algunas mejoras adecuadas, el producto de más fácil venta, hizo que vendieran los padres su chacra en Olavarría, ya valiosa, para comprar en ese desierto, todavía de muy poco valor, una regular extensión, los instaló en el pueblito que ya se iba formando, y empezó a arar y a sembrar de alfalfa la tierra comprada y a poblarla de hacienda vacuna. Su primer negocio fue vender para Chile, bajo forma de bueyes gordos, los novillos flacos que había comprado para uncirlos a sus arados, y con esto ya se pudo ver... cuánta suerte tenía.
Levantándose con el alba, incansable, olfateando con una perspicacia nunca desmentida el negocio provechoso y también el malo, agarrado del primero con las uñas hasta asegurarlo, esquivo para el otro hasta desalentar a los más vivos, cada día veía crecer su prosperidad. Había sabido elegir entre las mejores de la colonia en formación sus primeras chacras, y la tierra buena bien aprovechada pronto da para comprar otra. Por otro lado, su habilidad y su actividad no podían sino dar ganas a otros, sencillamente más ricos que él, pero desprovistos de gente de confianza, de sacar de sus tierras el provecho posible, y no le faltaron propuestas halagüeñas.
—63→El mismo dueño de la colonia, hombre rico, emprendedor e inteligente, pero atraído irresistiblemente por las arruinadoras seducciones del juego y siempre necesitado de dinero, pronto descansó en Pedro Guetestán del cuidado de vender sus chacras a los colonos, hasta que pudo éste, un buen día, gracias a su crédito creciente y a la perpetua penuria del otro, comprarle barato y de golpe todo lo que le quedaba de campo. No hay duda que más que suerte, es una ley natural que el hombre trabajador y sin vicio, encuentre de vez en cuando al vicioso o al haragán, y se lo coma.
Y como un estanciero vecino tenía en campo extenso, pero sin cultivar, todo un rodeo de magníficas vacas importadas que, por falta de buen pasto y de cuidado inteligente, se hallaban en peligro de perecer, se las ofreció a Pedro Guetestán en sociedad; otra suerte que, por cierto, no le hubiese tocado, a. no haber podido proporcionar a esas vacas el recurso de sus alfalfares y de sus conocimientos en la materia.
Al cabo de algún tiempo, el dueño de las vacas, desinteresado ya del costoso capricho que se le había ocurrido al hacer venir esos animales que personalmente no podía atender, pensó que mejor sería para él deshacerse de una vez de ese clavo, y se lo propuso a don Pedro. Este vaciló mucho; por tentador que fuera para él el negocio y a pesar de las grandes facilidades que se le daban, temía meterse en camisa de once varas. Acabó, sin embargo, por aceptar: y suerte también se pudo llamar esto, porque dedicándose con empeño sin igual al cuidado de ese espléndido rodeo, supo sacar de él, en poco tiempo, maravillas. ¿Maravillas? Sí, que cualquiera, sin duda, de semejantes elementos, hubiese podido conseguir; pero que cualquiera también hubiese podido echar a perder, como lo habían hecho otros.
A fuerza de suertes de esta clase, Guetestán cada día más aseguraba su situación y su fama, y no es extraño que otro amigo suyo, al heredar un gran campo despoblado, se lo confiase para que lo pusiera en condiciones de producir. Sin desatender su cabaña, manantial inagotable ya, con hombres —64→ formados y vigilados por él, empezó a poblar y colonizar el campo aquél alambrado, estableciendo aguadas, arando, sembrando, plantando, afanado en hacer del suelo dormido que se le confiaba un emporio de riquezas; atrayendo para ello a esa Pampa despoblada gente y más gente, dándoles a todos elementos de trabajo, haciendo surgir del desierto en pocos años una estancia modelo, con leguas alfalfadas, hacienda numerosa y refinada. Y lo que tenía que suceder, sucedió: otros vinieron que, seducidos por tan constante éxito, pusieron a su disposición capitales ingentes, crédito ilimitado, para que, en sociedad con ellos, colonizara y administrara nuevos y extensos campos, ayudando con su experiencia, su actividad, su trabajo... y su suerte, por supuesto, a hacerles producir lo que ellos mismos, probablemente por falta... de la misma, no habían podido conseguir.
Y por esto, bien hubiera podido confesar la gente que, si efectivamente había sido feliz en casi todas sus operaciones y sus empresas don Pedro Guetestán, era únicamente porque había él ayudado a la suerte tanto, por lo menos, como ella a él, y que bien podía existir entre ambos reciprocidad de agradecimiento.

—65→
Tata, cuéntenos un cuento.
-¡Oh! ya no sé cuentos, yo; ¡todos los días un cuento! no tengo más.
-Sí, sí que tienes. Siempre tienes cuentos; busca bien.
-Mejor será que se vayan a dormir, de una vez.
-Después, tata; después del cuento.
-¡Muchachos fastidiosos! Bueno; les voy a contar la historia de Pepito y de sus cinco kilos de maní.
-¡Ah! ¿cómo es? ¡a ver! ¡chito!
-Había una vez una familia muy pobre de italianos que, en su tierra, vivía con mucha dificultad, a pesar de trabajar mucho. Acabaron por embarcarse como emigrantes y se vinieron a la Argentina. El padre, en Buenos Aires, se conchabó de albañil, la madre se puso de lavandera, la hija mayor, que ya sabía leer, mujercita de trece años, cocinaba para todos y José, chiquilín de diez años, iba a la escuela del Gobierno.
Y la vida se les hizo tan fácil que no podían sino bendecir esa tierra hospitalaria, que no sólo los hacía felices, sino que también daba a sus hijos gratuitamente la instrucción.
El pequeño Giuseppe, que al llegar había cambiado su nombre por el de José, pronto fue conocido por Pepito, en el —66→ conventillo donde con sus padres vivía y en la escuela donde estudiaba y Pepito por su buen genio, su viveza y su amabilidad, se había hecho querer tanto de todos que, lo mismo en el conventillo que en la escuela, gozaba de verdadera popularidad En la escuela, trabajaba con ahínco, deseoso de aprovechar todo lo que le podían enseñar, y sus progresos eran grandes; sus maestros lo querían y lo apreciaban, pues era estudioso, tranquilo, serio y ordenado.
El padre, de vez en cuando, para recompensarlo de sus buenas notas, le regalaba un cobre. Dos centavos, para muchachos acostumbrados, como ustedes, a manejar billetes de Banco o por lo menos muchas monedas de níquel, no representan más que una cantidad despreciable, casi negativa; pero un muchacho pobre, con ese mínimum de fortuna, encuentra medio de proporcionarse goces que por modestos que sean, no dejan de hacerle pasar momentos deliciosos. Hay caramelos de 0.02; hay galletitas, pasas, pastillas y hasta, creo, cigarros de chocolate; también hay cartuchitos llenos de maní tostado que venden en la calle, por 0.02, bastante grandes, y ésta era la golosina preferida de Pepito... quizá por lo nutritiva.
Durante dos o tres años, no pensó en aprovechar en otra forma los centavos que le regalaba su padre. Pero, a medida que crecía y se hacía hombrecito, empezaba a pensar que ya que todos, alrededor suyo, ganaban plata, bien podría él también ganar algo. De vez en cuando, las mujeres del conventillo lo ocupaban en changuitas: llevar una ropa, o entregar costuras, o ir al mercado a comprar alguna cosa y siempre le daban cobres. El no era exigente, por supuesto, y con cualquier cosa se conformaba. Pero, como no podía comer tanto maní, pronto hubo amontonado en el fondo de un bolsillo un peso enterito: ¡un capital! Y le vino una idea.
Se había hecho muy amigo con un dependiente del almacén de la esquina y por él supo que un kilo de maní tostado valía treinta centavos. Tuvo la curiosidad de hacer pesar uno de los cartuchos que compraba en la calle por $ 0.02 y vio que sólo contenía veinte gramos. Sus conocimientos en aritmética —67→ inmediatamente puestos en práctica le demostraron que de cada kilo sacaba el hombre cincuenta paquetes de a 0,02, es decir, un peso y que, por consiguiente, ganaba setenta centavos en cada kilo de maní, y ese cálculo le abrió horizontes sin límite.
Se le ocurrió preguntar al almacenero cuánto le cobraría si le comprase en una sola vez cinco kilos de maní.
-«Pero, te vas a empachar, muchacho -le dijo el hombre. -Mira que es muy indigesto».
-«¡Oh!, no es para comer».
-«¿Y para qué, entonces?».
-«Para vender».
-«¿Te vas a poner de vendedor de maní?».
-«Tengo ganas; se debe ganar mucha plata».
Al almacenero le gustó la ocurrencia, y le vendió por un peso los cinco kilos de maní, fiándole por veinte centavos un buen lío de papel de estraza para hacer los cartuchos. Cuando llegó a su casa con lo que había comprado, tuvo que explicar a sus padres lo que pensaba hacer con todo aquello, y, como buen negociante, para quien la mercadería es cosa sagrada, ni probó siquiera él mismo un solo maní, ni permitió que nadie sacase de la bolsa. Le parecía que hubiese semejante atentado falseado la contabilidad de su negocio naciente.
Consintió, sin embargo, en pagar con algunos cartuchos la ayuda que le prestó su hermana para preparar el maní para la venta, pues esto ya era otra cosa, y todo negocio tiene sus gastos generales.
Quedaba por resolver un grave problema. Necesitaba una canasta grande, y no le alcanzaban los fondos para comprarla: pero la mujer de un verdulero que vivía en el conventillo, le prestó una que tenía de sobra. Antes de salir para la escuela, preparó la canasta, llenándola bien con cartuchos; y, al salir de clase, corrió hacia su casa, que quedaba a una cuadra apenas, dejó los libros y, con la canasta al brazo volvió a situarse frente a la puerta de la escuela de donde iban saliendo despacio los muchachos.
—68→Y con todas sus ganas pegó un gran grito: -«¡Maní tostado, a dos centavos!». Los niños creyeron que era una broma y acercándosele, quisieron algunos aprovechar la bolada y comer maní de arriba. ¡Pepito era tan bueno! Sí, Pepito, muchas veces, cuando compraba un cartucho, menos maní comía del que regalaba; pero Pepito comerciante era un tigre; y de un manotón enérgico rechazó las manos atrevidas que querían, sin soltar los centavos, agarrar el maní. Y como tenía hecha su fama tanto de fortacho como de bueno, pronto renunciaron todos a comerle maní sin pagar.
Volvió con la canasta vacía y dos pesos en el bolsillo. El día siguiente aumentó la venta; y cada día creció, pues entre los muchachos había entrado la moda de comprar maní a Pepito. Tanto que todos los padres se veían asediados por los niños que pedían, antes de salir para la escuela: «Dos centavos, tata, para comprar maní a Pepito».
Vino el día en que el muchacho calculó que con los pesitos que ya tenía le haría más cuenta comprar, lo mismo que el almacenero, una bolsa entera de maní crudo y una resma entera de papel de estraza; pero, para llegar a realizar tan importante operación, los recursos materiales eran lo de menos; pues era preciso también atreverse a entrar en uno de esos grandes y suntuosos almacenes, donde cargan y descargan continuamente carros inmensos, numerosos peones de imponente corpulencia, haciendo rodar por la acera esas barricas tan amenazadoras para las piernas de los transeúntes, o llevando al hombro bolsas pesadas y cajones de todo tamaño. A Pepito, más que todo, lo intimidaba la gran balanza reluciente a ras del suelo, con sus columnas de bronce, y su cuadrante que parecía una cara, puesta frente a la puerta como guardián vigilante, para no dejar entrar ni salir nada ni nadie, sin tomar apunte.
-«Como la de tu almacén, tata» -interrumpió uno de los niños.
-«Justamente» -contestó el padre; y prosiguió: -Transcurrieron unos días sin que Pepito osara traspasar el umbral de un almacén situado no muy lejos de su casa, al cual había —69→ echado los puntos. Siempre estaba en la puerta un señor, algo grueso, muy barbudo, rubio, con el lápiz en la mano, apuntando las mercaderías que entraban y salían; y más de una vez, tanto él como los peones, le habían gritado a Pepito que se retirara.
-«¡Quítate de ahí, estorbo!»
-«¿Qué haces ahí, como un poste?».
Y mil otras cosas, a veces no tan suaves, únicas invitaciones a entrar que recibiera. Hasta que un día, latió su corazón al ver que descargaban varios carros de maní. Las bolsas eran grandes y había muchas; el señor rubio ahí estaba apuntando. Se atrevió Pepito.
-«Véndame una bolsa de maní, señor».
El hombre lo miró y dejando vagar una sonrisa por la espesura de su barba, le dijo:
-«Anda, compra un cartucho».
Pero Pepito insistió y preguntó cuánto valía una bolsa. Cuando supo que más o menos pesaba cincuenta kilos y valía alrededor de seis pesos, sacó del bolsillo doce pesos y los tendió al señor rubio para que le diese dos bolsas.
-«No vendemos menos de cinco bolsas» -contestó éste.
Contestación algo desalentadora, pero que marcaba para Pepito una etapa nueva hacia el éxito final. Sabía ahora que con treinta pesos podía asegurar un negocio en base sólida, y siguió con más empeño que nunca vendiendo y ahorrando. Poco tiempo después, se pudo presentar, y esta vez con todo aplomo, al señor rubio de los apuntes, a quien dijo, no sin cierto orgullo:
-«Vengo a comprar cinco bolsas de maní».
Estaba ahí, por casualidad, el mismo patrón de la casa, quien se informó con cierto interés de lo que pedía el muchacho. Y de pregunta en pregunta, pronto lo supo todo.
-«Está bien esto, muchacho -le dijo.- Sigue no más trabajando que te hemos de ayudar».
Pepito se fue algo hinchado por el éxito de su negociación, y pensando ya que en lugar de vender con mucho trabajo maní tostado por cartuchos de a 0,02 a los niños de la escuela, haría —70→ mejor en vender por bolsas maní crudo a los muchos ambulantes que empezaban, con sus carritos de locomotora, a hacer difícil la competencia. Y al primero que encontró le ofreció venderle una bolsa de 50 kilos por siete pesos y medio. El otro, que compraba en cualquier parte por veinte kilos a la vez, y pagaba, por supuesto, mucho más caro que lo pedido por Pepito, aceptó. Y éste siguió buscando clientes y pudo en todo el día -corriendo, es cierto, mucho, -realizar sus cinco bolsas de maní, y se ganó neto, dándole algo al carrero por el reparto, seis pesos.
Volvió al almacén a comprar otras cinco bolsas y las pagó. Pero antes que acabara el día, había vendido diez, formando su clientela de ambulantes de tal modo que a él solo querían comprar todos. El negociante, admirado de la actividad y de la habilidad del muchacho, puso a su disposición otras mercaderías a precios muy acomodados, sin exigirle dinero sino después de cobrarse, y no tardó Pepito en ser dueño de un capitalito bastante regular, ganado por su trabajo de cada día, de cada hora.
En el vaivén de los negocios de una gran ciudad como Buenos Aires nunca falta algún fracaso; y cuando Pepito estuvo ya en edad de trabajar por su cuenta, de ser negociante con firma registrada, fácilmente encontró cómo emplear su dinero, comprando con plata en mano, y por esto mismo, en muy ventajosas condiciones de precio, un almacén en estado de quiebra.
Desde ese día, los negocios de José Giavelli...
-«¿Se llamaba como usted, tata, Pepito? -interrumpió admirado el mayorcito de los niños».
-«Sí, hijito; una casualidad» -contestó el padre, sonriéndose; y siguió:
-Desde ese día sus negocios fueron aumentando sin cesar y rápidamente. Pronto ya no compró cinco kilos de maní para venderlos en cartuchos de a dos centavos, sino, muchas veces, quinientas bolsas de maní, o quinientas de arroz o de azúcar. Acabó por importar cargamentos enteros de todas clases de —71→ mercaderías de todos los países del orbe; a exportar por centenares de miles de pesos el trigo, la lana y los cueros. Ahora posee grandes estancias y si todavía sigue trabajando, es únicamente porque no le gusta el ocio.
Hace muchos años, como bien lo pueden creer, que su padre ha dejado de trabajar de albañil y su madre de lavandera, pero no por esto los hijos de José Giavelli -de Pepito,- despreciarán al obrero que, con penoso trabajo de sus manos, atiende las necesidades de su familia; y querrán a su patria, la Argentina, doblemente por haber sido para sus abuelos y sus padres de tan hospitalaria generosidad.
-«¿Ya se acabó?» -preguntó el más chico de los niños.
-«Ya» -dijo el padre.
-«¿Y quién es Pepito?» -preguntó el mayorcito lleno de ganas de averiguar una duda que tenía.
-«Pepito, no más -dijo el padre- ¡A ver a ver! ¡a dormir!»
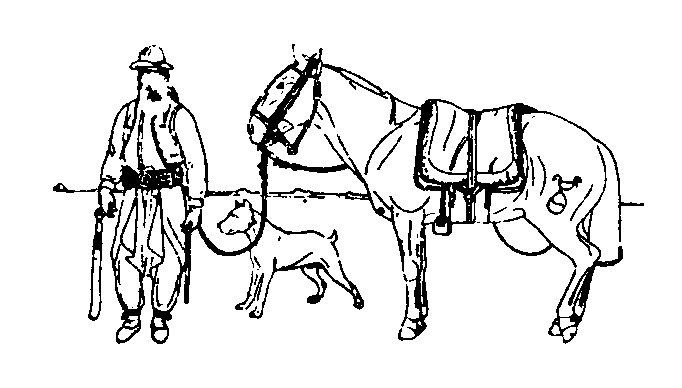
—72→
Don Lisandro Varela tenía su buena media legua de campo, regularmente poblada de hacienda; pero, cuando murió, pronto quedaron sus seis hijos con el campo pelado, pues las vacas poco a poco se fueron vendiendo para sufragar los gastos de la testamentaría: edictos, poderes, inventario, tasaciones, sellos, escribanos, abogados y procuradores, trámites y copias y legalizaciones, repartición, hijuelas y protocolización, la mar.
De los seis hijos, cinco eran mayores de edad, teniendo sólo Benjamín diez y ocho años, lo que por supuesto había complicado bastante la testamentaría, y más de una vez habían renegado los cinco mayores contra el muchacho que, por haber sido menor, tan caro les costaba.
Por lo mismo, cuando se trató de repartir el campo en seis partes iguales, les pareció más justo que a Benjamín le tocase, y no a ellos, un gran cañadón inservible que en el campo había.
Así, por lo demás, se evitaba toda discusión, pues, siendo tasado el campo a tanto la cuadra, cada uno recibía ciento treinta y tres cuadras y nadie podía reclamar. Si alguno de los grandes hubiese tenido que cargar con el cañadón, hubiese echado el grito al cielo, y probablemente habrían tenido los demás que compensárselo en alguna forma: pero Benjamín ¿qué iba a saber? El tutor que le había nombrado el juez era fácil de amansar y fue poco exigente para hacer la vista gorda, —73→ cuando, por su mismo consejo, se hizo la repartición... a la suerte.
Benjamín, inocente, presenció el sorteo, y lejos de quejarse, demostró cierta alegría al saber que le había tocado la parte del campo donde, en tiempo de sequía, siempre duraba más el agua; donde había junco en abundancia, y nutrias en toda estación; donde se asentaban en grandes bandadas los majestuosos cisnes de cuello negro y los flamencos rosados. Y lo que más le gustaba es que allí siempre era que cazaba, con el cinchón hecho un lazo, lechones gordos, de los numerosos cerdos sin dueño que se venían a revolcar en el fango del cañadón.
No le parecía tan mala su suerte, y como, por otro lado, todos justamente, para hacerle tragar la píldora, lo felicitaban con entusiasmo, se consideró como verdaderamente favorecido.
No tenía más que diez y ocho años, pero entendía muy bien en todos los trabajos de campo; tenía su tropillita propia, muy bien entablada y cuidada, su recado era confortable, no le faltaban pilchas, y cuando su tutor le preguntó lo que pensaba hacer, le contestó que se buscaría la vida trabajando con sus medios propios en el campito que le había tocado.
El tutor asintió benévolamente, ofreciéndosele poco, pues no pensaba que le pudiese hacer mucha cuenta tomar a su cargo la administración de bienes de tan escaso valor; y los hermanos, ellos también aprobaron la idea, riéndose entre sí de la candidez del chico, y ponderándole irónicamente las grandes ventajas que iba a poder sacar de un campo tan bajo.
-«Podrás criar patos» -le dijo el mayor.
-«Y comer lechones» -agregó el segundo.
-«Y vender juncos y cazar nutrias» -dijeron los otros.
-«Y harás muy bien en sembrar de maíz unas treinta cuadras muy buenas que hay en la costa del cañadón» -le dijo el último, que no era tan perverso como sus hermanos.
Benjamín oía todo esto; y le gustaba ver que justamente tuviera él esas mismas ideas que le estaban dando sus hermanos mayores; así se lo manifestó, y agradeciéndoles los consejos, se —74→ despidió de ellos. Había resuelto vivir desde ese mismo día en su propiedad.
En un momento, estuvo con sus caballos -todo lo que, con. su campito, poseía -en la orilla del cañadón, principal adorno de sus dominios; y como conocía palmo a palmo todo ese campo, donde había nacido, particularmente esa parte baja que para sus instintos de muchacho solitario, amante de los misteriosos bullimientos de vida que hierven en las ciénagas, había sido. siempre tan llena de atractivos, pronto hubo elegido en la falda fértil y sana el punto más a propósito para levantar su techo.
No pensaba, por lo demás, levantarlo muy alto; con cavar una cueva en el terreno arenoso y taparla con junco, ya tendría habitación. Se dio en seguida cuenta de que para cavar le faltaba una pala, y volvió a la casa paterna en su busca. Allí encontró a sus hermanos discutiendo a gritos, porque el mayor, en cuyo lote estaba el rancho, donde había vivido siempre la familia, pedía a los otros el inmediato desalojamiento, sin querer darles compensación alguna. Benjamín interrumpió la discusión para pedir prestada la herramienta que necesitaba, y como le gritaron enojados: «¡Llévatela al diablo!» no se lo hizo repetir y, agarrándola, se mandó mudar.
Pronto hubo cortado en el césped unos cuantos adobes para sostener el futuro techo, cavó, en dos horas, la cueva que necesitaba, cortó algunos mazos de junco y los tendió al sol. Mientras se secaban, se fue a la pulpería a ver si le querían fiar o regalar algunas cañas y un poco de alambre fino, y dio la casualidad que oyó que el pulpero necesitaba mil mazos de junco para techar un gran galpón.
Hablaba, por lo demás, con la mayor desenvoltura, de mandarlos cortar en el cañadón de Varela. Pero Benjamín, con buen modo, le hizo entender que él era dueño ahora de dicho cañadón, y que con el mayor gusto le cambiaría el junco que necesitaba por artículos de su almacén. Tuvo que consentir el comerciante, pues de otro modo hubiese tenido que traer el junco de muy lejos y le hubiese venido a costar más.
En el acto, Benjamín se hizo dar libreta y se fue con un —75→ cargamento de cosas para su casa, como llamaba ya a su cueva.. Echó, al llegar, una ojeada sobre el magnífico juncal que le pertenecía, y calculó que tenía allí una pequeña fortuna si, antes de que viniera sequía, podía cortar el junco y conservarlo. Y resolvió ponerse a la obra el día siguiente.
Mientras tanto, aprovechó las últimas horas de la tarde para apoderarse de un buen lechoncito que por allí andaba con sus hermanitos y asarlo con mucho esmero, para tener carne para dos o tres días. Había traído del almacén galleta, sal, yerba, etc., y pudo hacer un verdadero festín, después de lo cual durmió, bajo su techo de junco, mejor, probablemente, que muchos príncipes en sus palacios. No había perdido el día.
Empezó a la madrugada a cortar junco. Es un trabajo penoso, con el agua hasta la rodilla cuando no hasta la barriga; pero, cuando uno trabaja para sí, no hay cansancio que valga, y sin apurarse, pero con constancia sin igual, pasaba los días Benjamín cortando, tendiendo, sacudiendo, atando y apilando mazos y mazos. El pulpero primero le compró mil y volvió por mil más; y un estanciero de la vecindad también quiso, y otro, y otro, tanto que cuando llegó el invierno, Benjamín, había cortado y vendido todo el junco de su cañadón, y tenía a su haber en la casa de negocio una punta de pesos.
El pulpero lo miraba con cariño, aunque gastase poco, comprendiendo que ese muchacho era trabajador y sujeto como pocos, en el pago.
Con el invierno vino mucha sequía y quedó reducido a un pequeño charco el cañadón de Benjamín. Pero era esto lo más favorable para cazar nutrias, y como tenían entonces pelo de invierno, los cueros valían bastante plata. Se apresuró a hacer de ellas matanzas, antes de que se mandasen mudar por falta completa de agua y sacó los cueros por el lomo, como se debe, estaqueándolos con mayor esmero, de modo que, en dos meses, aumentó su haber en la pulpería como para poder pensar en dar principio a lo que más deseaba: cercar su campo.
Cuando conversó con el pulpero de comprar postes y —76→ alambre, estaban justamente allí dos de sus hermanos. Ellos habían arrendado sus lotes para agricultura y llevaban buena vida, comiéndose en farras el precio del arrendamiento que habían recibido adelantado. Se rieron mucho de la ocurrencia del muchacho de cercar su cañadón:
-«Pasarán los pates por encima del alambrado» -le dijo uno:
--«Y las nutrias por debajo» -agregó el otro.
Y cuando Benjamín habló de dos o tres hilos de alambre con púa, ya no pudieron contener la carcajada, pues como sabían que no tenía hacienda les parecía la cosa más ridícula del mundo.
El pulpero, desconfiando también un poco, en presencia de semejante falta de cordura, no quiso fiar al muchacho todo el material de alambrado que pedía. Pero, como le quisiese aconsejar, Benjamín le dijo que no necesitaba consejos sino más postes y más alambre. Por fin, se contentó con cercar tres costados, ya que todavía no le alcanzaba para más, siendo de púa los tres hilos de abajo. También compró algunas fanegas de maíz y unas cuantas yeguas; y todos los días, después de haber desparramado grano y carne alrededor del charco que todavía duraba en el cañadón, recorría los campos vecinos, arreando despacio hacia su alambrado todos los cerdos orejanos y medio silvestres que todavía abundaban en aquellos parajes. Hasta que un día, después de haber convencido al pulpero de que no era tan mala su idea, consiguió que le fiara éste lo que le faltaba para alambrar el último costado del campo.
Hacía tiempo ya que los cerdos casi no salían de la querencia nueva que les había proporcionado Benjamín. Tenían allí de comer, maíz y carne, lo que en el campo no acostumbraban encontrar, y cuando con toda prisa, trabajando de día y de noche, después de una buena y última recogida, acabó Benjamín de cerrar el campo, encerró el plantel de su fortuna futura.
Eran feos, horribles, los cerdos; huesudos, sin carne, de —77→ pelo grueso y de largo parecían jabalíes. Pero eran cerdos, y eran de él. Sacó una boleta de señal, armó chiqueros y señaló. Entre grandes y chicos, entre machos y hembras, eran cerca de doscientos.
Ariscos, gruñendo, con unos colmillos que daban miedo, vueltos, quién sabe desde cuándo, al estado de semisalvajes, no parecían realmente merecer todo el trabajo y todos los gastos que le causaban a Benjamín.
Mientras estaba trabajando con unos hombres a quienes había conchabado, pues era tarea difícil reducir ese humilde, pero turbulento rebaño, pasaron por la orilla del corral sus otros tres hermanos. También habían acabado por arrendar sus campos y se iban, con los bolsillos llenos, a tirar los pesos por allí. Se quedaron algo admirados al ver el campo de Benjamín alambrado, con sus corrales y chiqueros; pero, cuando vieron de qué hacienda se había hecho dueño, soltaron la risa.
-«Bien decía que podrías comer lechones» -dijo uno.
-«¿No señalaste todavía los patos» -dijo otro.
El tercero, menos perverso que sus hermanos, se apeó y, sin decir nada, empezó a ayudar a Benjamín en su trabajo. Cuando se retiraron los otros, se quedó él y pasó la noche en la choza. Conversaron y ofreció a Benjamín asociarse con él. Tenía la platita del arrendamiento; tendría más tarde disponible un campito que era todo bueno para sembrar, y mientras tanto ayudaría en todos los trabajos y sembraría de maíz las treinta cuadras buenas de la orilla del cañadón.
Benjamín, que era joven, pero que no era tonto, bien sabía que el buey se lame solo; asimismo, aceptó la oferta de su hermano, pero dictó él las condiciones. No fueron leoninas; pero quedaba de patrón, pues había sido el creador del negocio y quería quedar dueño de él y manejarlo a su gusto, aunque diese al otro su regular parte del producto.
¡El producto! bien pobre fue, al principio, y tuvieron que seguir, a pesar de todo, empeñándose con el pulpero. Por suerte, comprendió éste que de dejar de ayudarlos, quizá perdería —78→ más, pues los campos entonces valían poco, y menos el de Benjamín; y siguió aflojando.
Al cabo de dos años, empezaron a cambiar las cosas. Es trabajoso, siempre, prender el fuego, más si la leña poco sirve; pero una vez prendido, a fuerza de paciencia, de destreza y... de soplar, ya es fácil agrandarlo como para asar todo un buey.
Una vez que tuvieron maíz a discreción, compró Benjamín un casal de cerdos finos, suprimió los demás machos, y rápidamente mejoró su cría de jabalíes hasta hacerla capaz de rivalizar con los mejores cerdos importados. Acudieron los compradores y pronto no pudo dar abasto Benjamín a los pedidos. Tuvo que reformarlo todo, construir muchos galpones, multiplicar los cercos, cavar en partes el cañadón para conservar siempre en él, con molinos de viento, el agua necesaria, y como precisaban mucho maíz, acabó por comprar a sus hermanos su parte de campo.
Y, marchando de conquista en conquista, asociándose grandes capitalistas y pequeños productores, fundó la primera fábrica argentina de conservas de chancho, a ejemplo de las de Norte América, evitando sin embargo el poner en las latas carne podrida; y dotando así a su tierra, gracias al partido que de un miserable cañadón había sabido sacar, de una de las industrias que más contribuirían a enriquecerla.
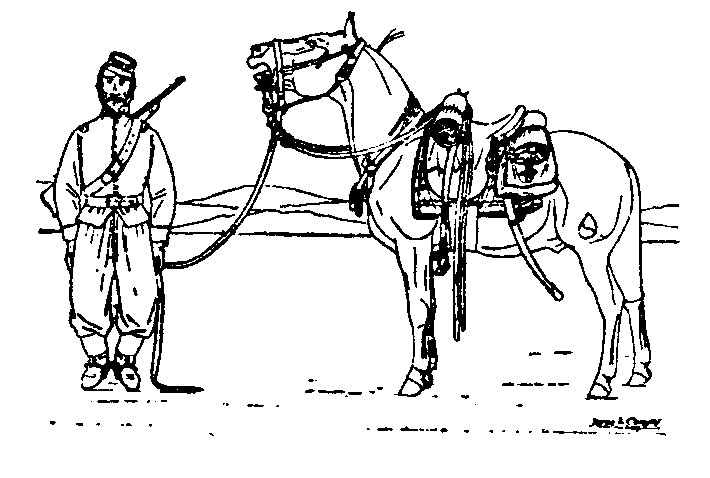
—79→
Pasto puna, duro, tieso, ralo, amargo, blancuzco, insubstancial; paja cortadera de lindo aspecto, largas cintitas verdes elegantemente arqueadas, con sus penachos plateados hermosamente floridos, que da sombra y reparo contra los vientos fríos y los temporales, pero que no se puede comer; paja brava, verde como albahaca, en matas tupidas que convidan... ¡Cuidadito! ¡que son alfileres!; paja de embarrar, linda, sí, para construir los ranchos de barro y para techarlos, pero pasto de poco valor, que sostiene sin mantener, y llena sin alimentar; y en los bajos, alguna gramilla rala, en manchoncitos, con otros pastos sabrosos y nutritivos, ¡pero en tan pequeña cantidad!, tales eran las riquezas de la pradera pampeana cuando llegó a la Argentina don Giuseppe.
Lo mismo que Cristóbal Colón, había nacido en Génova, lo mismo que él pensaba encontrar, al salir de su tierra, un nuevo camino hacia la fortuna, pero tampoco pensaba descubrir un mundo.
En la Argentina, empezó por ganarse la vida como pudo, y fue primero pinche de cocina en la fonda de un pueblo de campaña, posición social más bien humilde, trampolín imprevisto de tan prodigioso salto. Lavando platos, soñaba Giuseppe con otros horizontes que las cuatro paredes sucias de —80→ la ahumada cocina, y trepaba de peso en peso pacientemente hacia la independencia de sus anhelos. No sabía todavía lo que haría; por ahora había resuelto el arduo problema de la vida y se contentaba con comer... como cocinero novicio que ha pasado hambres.
Una cosa, sin embargo -obscuro embrión de futuras iniciativas-, le llamaba la atención desde que estaba en la Argentina: en todas partes sobraba la carne; las raciones de carne eran de inverosímil abundancia; a pesar de las anteriores penurias, casi estaba harto ya de tanta carne; y, al contrario, siempre y en todas partes, sus patrones le habían mezquinado el pan y hasta la misma galleta como si hubiesen sido de oro.
Era esa anomalía extraña, tema constante de sus conversaciones. Sus compañeros de trabajo, extranjeros todos, como él, se quejaban de esa alimentación puramente animal; el arroz era casi la sola «verdura» conocida en la casa donde trabajaban, fuera de algunos zapallos de invierno y de escasas papas traídas de la capital.
Giuseppe tenía pocas ocasiones de conversar con los pasajeros que se alojaban en la fonda, porque su ocupación casi no le permitía salir de la cocina. Sin embargo, había tenido por un compatriota que trabajaba en el campo, cuidando ovejas, la explicación de lo que tanto hacía escasear el pan. El trigo, aseguraba, no se producía en la Argentina; lo traían de Europa, de los Estados Unidos y de Chile. Venía, sobre todo, mucha harina de esos países. Decían que en ciertas partes empezaban a sembrar trigo, en el Baradero y en Chivilcoy, por ejemplo; pero no daba tanto como las ovejas. Era éste un país de pastoreo, y eso de sembrar tenía que ser un engaño, pues nadie sembraba.
Giuseppe quedó muy pensativo. Esto de tener tanta tierra y de no sembrar trigo siquiera para el consumo le pareció una enormidad. Cuando supo que el trigo costaba hasta diez pesos oro la fanega y que una legua de campo de dos mil setecientas hectáreas apenas valía de diez a doce mil pesos oro, aunque —81→ no fuera el pobre muy instruido, llegó a calcular cosas que le parecieron estupendas.
Pensó que si se concretaban todos a criar vacas y ovejas no era tanto por el producto que les daban, sino por falta de brazos, y sobre todo, por amor a la buena vida sin trabajo del pastor.
Se prometió hacer la prueba cuando sus primeros ahorros le permitieran emanciparse; lo que no tardó mucho, pues el valor de la tierra era tan ínfimo que la municipalidad vendía chacras por muy poca plata y pagaderas en varios años. Tan poco costaban, que casi nadie hacía diferencia entre los lotes buenos, los mediocres y los malos. Giuseppe, que más o menos sabía lo que era tierra, eligió de lo bueno y desde el primer día calculó que esta tierra debía de dar trigo magnífico y en abundancia.
Para conseguir semilla, fue todo un trabajo. En el pueblito no había más que un panadero que recibía directamente la harina de la capital, quedando como a diez leguas todavía la estación más próxima de ferrocarril. Asimismo, y pagando Giuseppe adelantado el importe de lo que quería, acabó por recibir algunas bolsas de trigo.
Era un trigo regular, no más; no muy elegido, ni muy limpio, ni muy sano, eso sí, muy caro; pero, por fin, era trigo y Giuseppe, con su aradito de mala muerte había empezado a abrir surcos en la chacra.
Cuando los vecinos vieron que sembraba trigo, no faltaron comentarios.
«Miren: venir a sembrar trigo a cien leguas de Buenos Aires, cuando nadie en tanto trecho lo había hecho. No saldría el trigo; y si sale, ¿qué va a hacer con él? ni una tahona hay en el pueblo, ni a veinte leguas alrededor. Y ¿para qué se necesita tanto pan, teniendo tanta carne? En fin, déjenlo, no más, que siembre; cada uno en este mundo tiene su locura».
Pero ésa sí era locura, pues con su platita hubiera hecho mucho mejor en comprar una majada.
—82→Giuseppe siguió arando todo lo que pudo y sembró, un poco ralo para aumentar la extensión, hasta el último grano de su semilla. Empezaron pronto a asomar las hojitas verdes, bien débiles, por supuesto, y delgaditas; y muchos de los vecinos, la casi totalidad, que nunca habían visto trigo, pensaron que la primera helada iba a secar ese pobre yuyito. No fue así; cayeron heladas terribles sin hacerle absolutamente nada; dejaba un poco de crecer, pero con el menor aguacero ya volvía a retoñar y a tupirse.
Ahora el campito estaba verde esmeralda, parejo, lindo. Y por la orilla, cuando pasaba algún gaucho con su tropilla, se ponía un rato al tranco, y todos los mancarrones se apuraban en probar el pastito fresco; hasta que Giuseppe, renegando, acudía presuroso, blandiendo alguna herramienta, siguiendo con ademán amenazador y palabras fuertes al jinete ya distante.
Empezó a espigar el trigal, y los vecinos a curiosear; ya se iba formando esa atmósfera suave, primaveral, alabadora del éxito asegurado. Unos ahora ponderaban hasta la exageración la fortuna que le iba a caer a Giuseppe con esa cosecha, y si bien algunos envidiosos todavía predecían con sonrisas malévolas mil desastres, las heladas tardías, la piedra, el desgranamiento anticipado, la sequía, las lluvias torrenciales, la falta de brazos para la cosecha, el poco valor del trigo, y hasta la langosta todavía a quinientas leguas, la mayoría se extasiaba ante estos millones de tallitos coronados de espigas verdonas y gruesas que suavemente, como las olas del río, ondulaban al soplo del viento.
Giuseppe gozaba; se hinchaba de orgullo, triunfaba. Aceptaba con dignidad las felicitaciones, despreciaba las críticas. Más que todo esto valía la vista del trigal amarillento ya y doblándose bajo su carga de grano.
El genovés había descubierto un mundo: la tierra de la Argentina tanto valía para sembrar trigo como cualquier otra, y esta seguridad era para él un horizonte sin límites de riqueza.
—83→No fue del todo fácil la cosecha. Ninguna casa de Buenos Aires tenía todavía máquinas de segar trigo, ni siquiera para muestra: Giuseppe tuvo que hacer la siega a pura guadaña y hoz.
No encontraba sino muy escasos peones para ese trabajo que nadie sabía hacer, fuera de unos pocos extranjeros y algunos provincianos. Hizo la trilla con yeguas, a lo criollo, y por fin tuvo en bolsas su cosecha.
Pero ¿quién se la iba a comprar? No había molino ni tahona en ninguna parte. A pesar de ser los fletes carísimos se dicidió por cargar la mitad de su trigo para Buenos Aires, reservando para semilla la otra mitad, y él mismo se fue para la capital.
-«¡Trigo del país! -decía un hacendado criollo, -¿qué va a valer?»
Por supuesto, valió bastante menos que el chileno y el de Norte América; se comprende, no siendo «importado»; pero asimismo consiguió Giuseppe ocho pesos oro por fanega, doscientos pesos papel de la antigua moneda, y volvió a sus pagos, no sólo con el tirador repleto, sino también con crédito, y con la promesa de recibir máquinas segadoras y una trilladora a vapor para la cosecha próxima, con todo lo que necesitara. Desde luego se traía una docena de arados dobles, toda una novedad. Giuseppe empleó parte de su dinero en comprar todas las chacras que pudo y el resto en animales y aperos, y conchabando peones, empezó a romper tierra por todas partes. Sembró una gran extensión, más de mil hectáreas, y si no sembró más, fue por habérsele acabado la semilla.
Lo más lindo era que no solamente ya nadie lo criticaba, sino que muchos hubiesen deseado imitarlo; pero entre pensar y hacer hay un mundo, y entre querer y poder hoy otro. Giuseppe era hombre de pocos medios, y como tal, no pensaba en cosas complicadas: y como sembrar trigo en tierra virgen no era problema difícil, pensar y hacer habían sido para él casi simultáneos. Los obstáculos a cosa tan sencilla no podían ser sino sencillos y los había atacado de frente con convicción —84→ ingenua y una fe en el éxito, tan grande que se lo tenía que dar.
Se había presentado con una confianza de millonario en la casa más poderosa de la capital y el diálogo había sido breve:
-«Señor -dijo-, necesitaría arados, atadoras, una trilladora, hilo y bolsas para la primavera próxima».
-«¿Piensa usted sembrar trigo?»
-«Sí, señor».
-«Tiene usted capital o garantía?»
-«Tengo algunas chacras en las cuales he cosechado trigo este año por la primera vez. Ahí tiene usted la muestra».
Y esto había bastado para que el negociante viera también él, abrirse para su casa todo un horizonte nuevo. Tomó algunos datos, supo quién era Giuseppe y lo que había hecho, y comprendió que ayudar a semejante hombre, más que arriesgar era colocar dinero a fuerte interés.
Los vecinos de Giuseppe fueron todavía este año, simples espectadores de su asombroso éxito. El año no fue tan propicio como el anterior, pero el área sembrada era tanta, que gracias a las máquinas que le facilitaron la cosecha, se encontró ya con una verdadera fortunita.
A pesar de las ofertas que de varias partes le hicieron, no quiso vender el trigo. Propuso a todos sus vecinos facilitar simiente a quien quisiera sembrar sus chacras, prometiéndoles máquinas, bolsas, etc., para la cosecha. Muchos aceptaron y Giuseppe, ayudado por su crédito creciente, se volvió proveedor y banquero de todos ellos.
Edificó un molino antes de la cosecha, aprovechando la corriente del arroyo que orillaba el pueblito, y cuando llegó la cosecha, adelantó a todos dinero para los gastos, vendiéndoles máquinas, bolsas, animales, provisiones, la mar y comprándoles el trigo, barato, ganando con las dos manos ¡Ah! genovés diablo.
¿Y ahora? con toda esa plata, ¿qué hacemos? Comprar tierra. Y compró tierra a más no poder y, sin perder un día, —85→ la hizo arar, y cruzar, y sembrar; y donde años antes no se veía más que un pasto puna, cortadera, paja brava y paja de embarrar, hoy se extiende hasta horizontes sin límites el océano verde del trigo que crece o el océano dorado del trigo maduro, y las mismas brillazones han cambiado de color.
Giuseppe se ha vuelto opulento. Sus campos son inmensos; en todas partes posee molinos perfeccionados que automáticamente devuelven en harina bien clasificada los trigos que recibieron. Pero no es éste el gran milagro.
El gran milagro ha sido que el solo ejemplo de este hombre humilde, venido a la Argentina con sus dos brazos por todo capital, ha cambiado en pocos años el poder productivo de todo el país, de tal modo que, en vez de comprar a otros a peso de oro el trigo que necesitaba para su consumo, hoy desparrama la Argentina en el orbe entero, por millones de toneladas, el grano que, más que la carne, apetece la humanidad.

—86→
Don Ramón Pérez, uno de los estancieros más ricos de la República Argentina, daba una fiesta espléndida a sus relaciones para celebrar el nacimiento de su décimo vástago.
La opulenta y señorial mansión, verdadero palacio edificado con todo lujo en plena Pampa y rodeada de las diez leguas cuadradas del mejor campo de los muchos que poseía, resplandecía con el fulgor de las iluminaciones. La luz eléctrica hacía relucir hasta entre los árboles del monte los mil brillantes de sus ampollas; los suaves acordes de varias orquestas diseminadas en el inmenso parque lleno de plantas raras encantaban los oídos, y los fuegos artificiales embelesaban con sus fugitivas lluvias de oro y de pedrerías las miradas atónitas de los paisanos. Para todos había alegría, regocijo y abundancia, pues D. Ramón Pérez, acordándose de sus principios humildes, siempre quería que, en lo posible, todos los que le rodeaban tuviesen su parte de los favores con que lo había colmado la fortuna.
Su riqueza colosal no lo había ensoberbecido; solía decir que era resultado más de su suerte que de su mérito, y si bien gozaba ampliamente de ella, no despreciaba a los que, menos afortunados, decía, habían trabajado quizá tanto como él sin enriquecerse, porque así lo había querido el destino. Ayudaba, —87→ cada vez que se le presentaba la ocasión, a los buenos trabajadores, dándoles los medios de adelantar y habilitándolos generosamente, sin exigir por su dinero la parte del león, considerando que si el trabajo personal vale poco sin el capital, éste, sin el esfuerzo del trabajador, vale menos aún, y que lo propio es que recíprocamente se hagan fructificar ambos.
Mientras los huéspedes de más alta posición social se divertían en los magníficos salones de su palacio, don Ramón, acompañado de su señora, quiso dar una vuelta por los jardines para cerciorarse por sus propios ojos de que también sus convidados más humildes, sus capataces, puesteros, peones y colonos festejaban en debida forma el feliz acontecimiento.
Todos los aclamaron con cariño, haciendo votos por su felicidad y por la salud del nuevo heredero, ya viejo de un mes, que llevaba en brazos una niñera para que lo viesen todos y lo empezasen a querer.
En un rincón algo apartado del monte sonaban los melancólicos acordes de una guitarra. Despacio, y solos, se acercaron don Ramón y su señora, y escondidos detrás del grueso tronco de un eucalipto, escucharon el canto, disponiéndose ya a aplaudir y a remunerar al cantor.
Pero pronto conocieron que éste no era criollo; su voz gutural, netamente ibérica, acentuaba con rudeza décimas extrañas llenas de exasperadas reivindicaciones, de rabiosas ironías y hasta de sanguinarias amenazas, que parecieron a don Ramón una verdadera profanación del rústico instrumento pampeano de cantar amores.
El cantor -y no cantaba mal ese loco- era un oficial carpintero español, a quien don Ramón había dado trabajo en la estancia, nada más que porque estaba muy pobre y medio muerto de hambre, después de haber sido expulsado de los talleres que lo habían ocupado, por sus ideas de un anarquismo tan vehemente, exaltado y desprovisto de oportunidad, que no podía ser, tanto para los patrones como para los demás oficiales, más que un peligro sin compensación.
En la estancia lo habían tratado muy bien: trabajaba en —88→ su oficio, haciendo jornadas tan cortas y de tan liviano empeño que las «ocho horas» de veras le hubieran podido, en otra parte, parecer largas; comía bien -había engordado- y cobraba un sueldo que por los pocos gastos personales que tenía le venía a formar, aun sin querer, un pequeño núcleo de ahorros.
Asimismo, parecía no soñar sino con la destrucción de todo Y de todos, hasta de los mismos que, con un poco de justicia, hubiera podido mirar como sus bienhechores; y soltaba, tirándolas como puñaladas, sus décimas de odio ciego, en raudal.
Don Ramón y su señora, primero se indignaron, y si ésta, toda asustada, no hubiese detenido a su marido irritado, puede ser que el cantor hubiera seguido con otro acompañamiento que el de la guitarra. Se sosegó por fin don Ramón y siguió mirando y escuchando. Vio que el auditorio era poco numeroso, casi todos peones y puesteros de la estancia, muy contentos con lo que ganaban y poco dispuestos a meterse en bochinches; lo que por su parte pronto debió comprender también el payador anarquista, pues cuando habló, ni más ni menos, en sus versos, que de repartir entre todos las haciendas y los campos del patrón Y de todos los patrones, los oyentes, que hasta entonces habían quedado admirados y callados, como ante algo completamente desconocido, empezaron a reírse y a titearlo en grande.
-«¡Ché, carpintero! ¿qué harías con tantos potros, vos que no sabés domar?» -le preguntó un gaucho.
-«Te quiero ver rondando de noche lo que te toque en el reparto» -dijo otro.
-«Sabe que sería lindo esto para hacerse de una majada; pero el patrón no va a querer».
-«¿Y a don Ramón, ché, qué le dejás? ¿la carreta vieja con que empezó a trabajar cuando llegó?»
-«Cuando la casa sea tuya ¿nos darás también fiestas y carne con cuero?»
-«¡Quién sabe si con el reparto no salimos perjudicados los puesteros a interés!»
—89→-«¿Y por qué viniste a la Argentina, en vez de esperar el reparto en Galicia?»
-«No soy gallego -contestó secamente el carpintero-, soy catalán».
-«Bueno, y ¿no hay tierras en Cataluña?»
Iba a contestar el hombre algún disparate, cuando se hicieron ver don Ramón y su señora.
-«Pues, amigo -dijo, sonriéndose don Ramón ya del todo calmado,- yo soy gallego, y también he preferido venir a la Argentina, hace más de treinta años, que esperar allá el reparto de los bienes que predican ustedes. Y no me ha ido mal, pues, aquí me ha tocado un buen lote; pero ha sido sin perjudicar a nadie. Mañana le contaré cómo hice, y puede ser que usted vea que, lo mismo que yo, se puede enriquecer, sin reventar a nadie ni destruir nada, y al contrario, procreando y produciendo, sembrando felicidad y no ruinas. ¿No es cierto muchachos?»
-«¡Sí! ¡sí! ¡Viva el patrón! -gritaron todos a una,- ¡viva!»
Y conmovido saludó don Ramón Pérez a esa gente sin envidia que tan bien sabe perdonar su riqueza a los que la suerte ha hecho ricos, con tal que de ella les dejen conseguir lo poco que a cualquier hombre basta para no pasar en este mundo demasiadas necesidades.
Valentín, «el anarquista», como lo llamaban todos, hasta los que no se daban muy buena cuenta de lo que pudiera ser el anarquismo, se había levantado como los demás, al aparecer don Ramón con su señora, y la guitarra en la mano, entre avergonzado, rabioso y respetuoso, quedaba ahí, callado y cortado. Asimismo, el afán de destrucción propio de estos apóstoles tan extraviados por su ignorancia, que creen que destruir aun a ciegas, siempre es preparar la inmediata reedificación de algo mejor, de tal modo lo dominaba, que si hubiese estado la guitarra cargada de dinamita, seguramente vuelan todos.
Al día siguiente, Valentín estaba cepillando listones en el galpón, cuando se le acercó don Ramón, quien después —90→ saludarlo afectuosamente, le dijo que venía a cumplir con su promesa de contarle cómo se había enriquecido.
-«Se lo quiero contar -dijo,- no por vanidad y para alabarme, ni por el inicuo placer de inspirarle envidia, sino para mostrarle que la Argentina es capaz de hacer milagros, tantos y tan grandes que si, a cada rato, de algún pobrete trabajador puede hacer un millonario, también la creo muy capaz de tornar en el burgués más conservador al anarquista más empedernido.
-«¡Oh eso es otra cosa!» -murmuró Valentín entre dientes.
-«Empecé a trabajar de peón -siguió don Ramón,- en una tropa de carretas, y durante muchos meses, invierno y verano, por algunos pesos y la tumba, picaneé mis bueyes de Norte a Sur y de Sur a Norte, por la llanura, ora quemado por el sol, ora helado por el viento o mojado por la lluvia. Me desconocía la Pampa, como dicen los paisanos; fueron años duros los dos primeros que pasé en esta tierra, y no es de extrañar que tantos la maldigan, de los recién venidos que sin conocerle las mañas, creen que sólo por haber venido a América tienen que hacerse ricos en ocho días».
«En aquel tiempo, los indios eran los verdaderos dueños de la mayor parte de la Pampa y a menudo teníamos, en nuestros viajes, que hacerles frente y pelear con ellos; no por esto pagaba más a sus peones el dueño de la tropa, pues el riesgo del pellejo tácitamente entraba en el trato de conchabo, pero es oficio aquerenciador el de tropero y me gustaba. Además, por naturaleza, siempre he sido sujeto y poco me gusta cambiar, no siendo para mejorar de veras; y poco a poco, a medida que uno por uno, por un motivo u otro, se iban los compañeros, más confianza me criaba el patrón y más sueldo me pagaba.»
«Casi no gastaba nada y al cabo de tres años me encontré con bastante plata para ofrecerle al patrón, que ya era rico y se hacía viejo, comprarle parte de la tropa y de tomarla a mi cargo. Acabó por aceptar; y si bien largo y trabajoso me había sido juntar el señuelo, relativamente fácil fue adquirir el —91→ rodeo. Cada viaje ahora me daba, por mi parte, una regular cantidad, y con esa plata compraba más bueyes y más carretas, y cada día ganaba más. Mi socio se retiró: quedé yo solo con las carretas hasta que ya también pensé que sería mejor venderlas y arraigar mi vida en el primer campito que con su producto compré, lejano para todos, central para mí, acostumbrado a cruzar en todo sentido la Pampa, hasta sus límites extremos. Allí me sosegué, fundé mi hogar, y la compañera de mi fortuna de hoy ha sido la que también entonces me ayudó, a labrarla con su trabajo y su economía; lo mismo mis hijos que, a medida que han llegado a la edad de poder prestar servicios, todos lo han hecho, y entre ellos es que pienso repartir los bienes que, según usted, se deberían repartir entre otros que, al fin, no han hecho nada para merecer de ellos parte alguna. Como ya son diez y que, si Dios quiere, no ha nacido, todavía el último, quedará modesta la parte de cada uno.»
«Por mí, lo mismo que la carreta vieja que durante varios años manejé como peón y que conservo hoy como honrosa reliquia de mi pobreza y de mi labor pasadas, me parece justo descansar y gozar lo que es mío».
«Van treinta y más años que empecé a luchar contra los mil obstáculos que a sus primeros pobladores opone todo desierto: he peleado con los indios, arriesgando mi vida; he pasado a caballo las noches largas, frías y tormentosas, de ronda y de arreo; me han tocado privaciones de todo género, he sufrido fatigas, penurias y peligros sin cuento, y si cada día se ha hecho después mi vida más fácil, hasta llegar a ser lo que es hoy, lujosa y opulenta, no veo, amigo Valentín, que haya en ello crimen digno de tanto castigo. Me ayudó, es cierto, la suerte; pero también la ayudé yo, contribuyendo, a la par de otro, a fomentar el progreso general del país, que todo lo valorizó. ¡Cuántos de los que conmigo trabajaron han asegurado su porvenir! A todos he ayudado en lo que me ha parecido equitativo... y usted no será el primero a quien haya abierto el camino de la fortuna».
«Aquí están tres mil pesos; se los presto para que se —92→ establezca dónde y cómo mejor le parezca. Durante el primer año, no me devolverá nada; el segundo, lo que usted pueda, y según, entonces, le vaya, fijaremos plazos para el resto».
Y al decir esto, don Ramón tendía a Valentín la cantidad anunciada. Valentín, completamente turbado, vacilaba en aceptar. Callado, revolvía en su mente mil ideas contrarias. Ese dinero le parecía como el precio de su conciencia; aceptarlo, ¿no era como traicionar a sus correligionarios o renegar de sus convicciones? ¿No era volverse, como había dicho don Ramón, de anarquista, conservador? ¡Ser patrón él! ¡él que los quería destruir a todos!
Pero también rechazar la mano que generosa se le tendía, ¿por qué? No era seguramente para explotarlo; ninguna condición onerosa se le imponía, ni siquiera le hablaba don Ramón de intereses. ¿Sería, entonces, únicamente para convertirlo?
Contra esto se rebelaba furiosamente. Su amor propio se hubiera llevado la victoria, sin... la ambición siempre en armas y en acecho en un corazón valiente y joven.
Mal supo dar las gracias a don Ramón: experimentaba gratitud, pero criado en el odio y en la envidia, no podía ostentar aún, sino con cierta torpeza, esa gala de las almas delicadas.
Compró Valentín con el dinero prestado por don Ramón una carpintería ya establecida en el pueblo vecino, y como era hombre trabajador y hábil, prosperó rápidamente. En pocos años, pudo devolver el capital a su dueño y pronto agregó un aserradero al taller; ocupaba a muchos obreros y los trataba bien... para evitar, decía- ¡el sinvergüenza!- que se volvieran anarquistas; y al andar de los años se creó una situación tan holgada que casi rayaba en riqueza.
Un día don Ramón lo mandó llamar para pedirle aceptara el cargo vacante de juez de paz del partido; y se hizo de rogar muy poco, por la forma no más, y para que no hablara la gente. Pero ¿quién se iba a acordar que don Valentín hubiese sido jamás anarquista, cuando él mismo casi creía imposible ya que hubiese anarquistas en la Argentina?
—93→
Algunos, en este mundo, aspiran a cosas imposibles y malgastan su vida esperando en vano que se realicen, muchas veces, por lo demás, sin hacer para ello ningún esfuerzo; otros se contentan con tener una idea bien sencilla y empeñarse en su ejecución y, algunas veces, sucede, no solamente que llegan a ver colmados sus modestos deseos, sino que se divierte la suerte en recompensar su trabajo con inaudita fortuna.
Así le pasó a José María, hará unos sesenta años, con el monte que plantó en plena Pampa, sencillamente para resguardar su rancho del viento rabioso que voltea y del sol que, de tanto calentar, cuece.
José María era vasco español, no de aquellos que por el peso de su cuerpo atlético, tallado, al parecer, en el mismo granito de los Pirineos, por poco se hundirían en el suelo algo blando todavía de la llanura platense, sino de estos otros, delgados, flexibles y resistentes como hoja de acero, que se deslizan hasta el bulto antes de atropellar. Le habían ofrecido un puesto en una estancia lejana del Sur, con una majada al tercio y se regocijaba con la suerte que le había tocado. Pero, por otra parte, sus compañeros le habían pintado la Pampa, como sitio de pocos encantos, ponderándole sobre todo lo desnuda que —94→ era, sin un árbol siquiera para ponerse a su sombra; y esto había hecho nacer en su mente la idea de llevar a su nuevo destino, de las quintas de Buenos Aires, donde hasta entonces había trabajado, algunos gajos de álamo y de sauce y una bolsita de carozos de estos duraznos tan sabrosos con que, durante dos meses, se había hartado a su gusto.
Cuando llegó a la loma perdida que le había señalado su patrón para que en ella edificara su rancho, vio que sus amigos no lo habían engañado: nada había, en leguas en redondo, que pudiera atajar la vista de un hombre parado; y pensó en seguida que el que plantase en esta soledad sin reparo cualquier montecito, tendría un pequeño tesoro al cabo de pocos años. Leña, sombra, abrigo y fruta; ¿cómo podrían vivir sin esto los hombres? Y nada parecía deber impedir que crecieran árboles en esta tierra tan fértil.
José María, desde entonces, soñó en dotar la Pampa con esa riqueza que tanta falta le hacía y, antes de empezar a edificar su casa, plantó en buen terreno sus gajos de álamo y de sauce y enterró en suelo bien removido y limpio todos los carozos que había traído. No fue por lo demás mucho trabajo; en menos de un día, había acabado, y todavía le quedaba tiempo para empezar a colocar los esquineros del rancho.
Hubiera querido conseguir -lo que entonces era todo un lujo-, algunos postes y un poco de alambre para cercar su plantación y protegerla contra el diente pertinaz de las ovejas; pero cuando vio el patrón la dichosa plantación ésta, se echó a reír, y le dijo que costaban demasiado los alambrados para emplearlos tan mal. José María se contentó con cavar alrededor una zanja honda para poder atajar algo siquiera los animales invasores; persiguió las hormigas durante todo el invierno, aprovechando las mañanas frías para deshacer sus nidos; y cuando llegó la primavera, su corazón se llenó de gozo al ver surgir con magnífico vigor brotes exuberantes de savia de todas sus estaquitas.
Había pasado un invierno bastante molesto en su ranchito pelado, expuesto al viento frío, en la loma sin reparo; la —95→ primavera fue peor con sus ventarrones locos que hacían crujir la choza, pero más cruel aún fue el verano, con sus soles ardientes, con los cuales no había más que quedarse encerrado en el rancho hecho un horno. Cierto es que así no había estorbo que impidiese ver a lo lejos la majada, pero no le parecía compensación.
El segundo año no fue mucho mejor; asimismo, uno que otro sauce, los más cercanos al pozo, bien regados, habían crecido ya bastante y las hileras de álamos, cuando tuvieron todas sus hojas, alcanzaron a dar una listita regular de sombra, en la cual casi hubiera podido dormir la siesta José María, estirándose bien.
Los duraznos también habían crecido y el almácigo ya se cubrió de flores rosadas con las primeras sonrisas de la primavera. El invierno siguiente, José María los trasplantó, formando con ellos todo un monte; y despojando los álamos de todos los gajitos que habían dado, multiplicó con éstos las hileras alrededor de su rancho.
El patrón, un buen criollo, para quien sólo valía la hacienda y que siempre había tenido para toda planta que no fuera pasto, altamisa y trébol, gramilla o cardo o flor morada, el más profundo desprecio, empezaba a mirar con cierto interés la plantación de su puestero. No decía nada; miraba, no más; pero venía a menudo al puesto; parecía calcular cuántas plantas había conseguido José María; las medía con la vista, las acariciaba con la mano, embriagándose con el olorcito tan rico a verde estrujado que en el cutis le quedaba; pasaba grandes ratos a su fresca sombra, mirando las largas y elegantes ramas de los sauces mecerse al soplo de la brisa. Escuchaba el gorjeo de los pájaros que, al amor de los pequeños árboles, ya habían venido a elegir domicilio y esbozar nidos, y su canto y el murmullo del viento en el ramaje parecían contarle, en un idioma seductor, mil cosas que nunca hasta entonces nadie le había dicho.
Y cuando, un año después, pudo, durante la siesta, un día que se había quedado a almorzar en el puesto de José María,
—96→atar su crédito a la sombra del sauce ya grande y coposo que cubría el palenque, se entusiasmó de veras y lo empezó a manifestar. Cuando se desborda el corazón, habla el más callado.
El vivía en la estancia, en una casa grande de material, con su buen corredor de donde a todos rumbos se podía divisar el campo; y nunca se le había ocurrido poner una planta en el patio; esto de taparse la vista tampoco le hubiera gustado mucho. El único árbol que quizá, con el tiempo, hubiera podido admitir era el ombú y había estado a punto de plantar uno que le querían regalar; pero un peón cordobés que tenía, habiéndole asegurado que donde se planta un ombú, queda tapera, había rechazado la oferta.
La vista del monte de José María había cambiado sus ideas al respecto; le había entrado poco a poco el amor a los árboles; ya en ellos veía verdaderos compañeros y fieles amigos del hombre y hasta servidores de provecho.
Y empezó a preguntar a José María si se animaría a plantarle también un monte en la estancia. El vasco no pedía otra cosa y, preguntado cuánto cobraría, pidió un peso papel por cada planta de tres años. Ponderó el trabajo que sería preparar la tierra, destruir los hormigueros, cuidar durante tres años plantas de las cuales quizá no quedaría ninguna.
Asimismo, aceptó cuatro reales y trataron, pero dejando sin fijar la cantidad de plantas que debía entregar. José María se había deslizado hasta el bulto; ya podía atropellar, y atropelló fuerte. Hizo un viaje a Buenos Aires; compró en las islas todo un cargamento de gajos de álamo y de sauce y millares de plantas de durazno, y también paraísos, porque no era mezquino y quería contentar a su patrón; y toda una tropa de carretas llevó las plantas a la estancia.
Se acercaba junio; no había que perder tiempo y José María conchabó peones; no era cosa de dejar perder ni un gajo, pudiéndolo evitar; y plantó, plantó sin descanso, plantó con pasión, con furor; y con los peones que había conchabado, llegó a colocar como doscientas mil plantas entre duraznos, paraísos, sauces y álamos.
—97→El estanciero no dejó de pensar que, si todas prendiesen y se lograsen, iba a tener mucho que pagar; pero no dudaba de que, en tres años, mermaría mucho su número, y que, al fin, quedaría con un lindo monte que no le vendría a costar más que lo muy justo.
La primavera, al cubrir de verde follaje el inmenso monte plantado y cuidado por José María, sin que se perdieran casi plantas, se encargó de definir situaciones; y el estanciero empezó a maliciar que tanta riqueza bien podría ser para él media ruina, al sorprender, una mañana, al vasco muy ocupado en contar una hilera de álamos, y en tomar apuntes. Algo inquieto, entabló la conversación:
-«¡Lindo el monte, don José María! ¿no es cierto?»
-«Lindo, patrón».
-«Pocas plantas se han perdido, según parece».
-«Muy pocas pero también las hemos cuidado bien, y buenos pesos me cuestan».
-«Cierto -contestó el amo-. Pero no los ha de perder. Y, dígame, ya que veo que estaba contando los árboles, ¿cuánto me va a cobrar por el monte?»
«Todavía no conté todo; pero, más o menos, me va a deber usted, a los tres años, una cosa de noventa mil pesos».
-«¡Noventa mil pesos!» -exclamó el estanciero. -«¿Está loco usted? ¿quién le va a pagar semejante disparate por cuatro plantas?»
-«No, mire, patrón, que son muchas las plantas; y que si ahora tienen poca vista porque todavía son nuevitas, de aquí a dos años, cuando se las entregue, formarán un lindo monte, y el primero en el sur de la provincia. Y, dígame, patrón, el invierno próximo, ¿seguiré plantando?»
-«¡Dios me libre!» -contestó sin vacilar el hombre.
Y dándose vuelta, se fue a encerrar en su casa, cavilando en la barbaridad que había cometido al dejarse llevar de su imaginación, una vez en la vida; y maldecía las plantas y los árboles, y los pájaros que, sin que lo pensara, lo habían alucinado.
—98→Pasaron los dos años; José María cuidaba de su majada como siempre, pero tampoco descuidaba el monte; aunque fueran muchas, casi conocía las plantas una por una, y sabía también ahora, con exactitud absoluta, los árboles que había en cada hilera y en cada cuadro. El monte se había puesto hermoso; ya se divisaba de lejos su masa imponente; los duraznos estaban cubiertos de flores, los álamos, en hileras algo tupidas, por todas partes, corrían sus misteriosas cortinas y hacía días ya que los sauces meneaban sus largos penachos, suaves como plumas de avestruz. Los pájaros, a millares, gorjeaban en el monte; pero el amo se había vuelto insensible a tanta belleza. José María le había pasado la cuenta, y el arrebato de poesía que le había hecho desear un monte le venía a costar demasiado caro para que fuera tentado otra vez de admirar la naturaleza. ¡Ciento setenta y dos mil árboles de tres años a cuatro reales, o sean ochenta y seis mil pesos moneda corriente!
Y como la legua de campo valía por allá en aquellos tiempos, alrededor de cuarenta mil pesos papel, y que vender hacienda para pagar plantas le hubiera parecido un crimen al criollo viejo, transigió con el vasco y le escrituró dos leguas de campo. De todos modos, tenía diez leguas, y el sacrificio le fue llevadero.
José María, no podía contar ya mucho que digamos, con el cariño de su antiguo patrón; pero se siguió deslizando antes de atropellar. Fue a visitarlo como buen vecino; se le ofreció para lo que precisara; no dejó de prestarle algunos servicios; le enseñó a sacar provecho del famoso monte, sin destruirlo, vendiendo gajos a los vecinos que, todos ahora también querían monte, y leña, y estacones y, con el tiempo, tirantes y cumbreras, y cuando las relaciones entre ambos se hubieron otra vez vuelto amistad, el vasco atropelló.
Le gustaba mucho una de las hijas de su vecino; él no era feo; era joven, trabajador, inteligente; así lo entendió la muchacha, y una vez medio de acuerdo con ella, la pidió al viejo, —99→ y el viejo se la dio, porque, al fin y al cabo, las hijas casaderas, mejor que se casen de una vez.
Y desde entonces manejó José María su estancia y la del suegro con tanto acierto, que empezó a echar las bases de una de las mayores fortunas que hayan hecho los vascos en la Argentina, las que no son muy pocas, ni muy pequeñas. Y en toda la parte sur de la Pampa se empezaron también desde entonces a multiplicar los montes que tanta falta hacían y que tan incalculables servicios prestan a los hacendados.

—100→
Don Manuel era extranjero; había venido como inmigrante a probar fortuna en esa Argentina tan ponderada hasta por los mismos, a veces, que habiéndose quedado en la ciudad -la gran desviadora de voluntades y aniquiladora de fuerzas productoras-, han dejado en ella la cola, y como el zorro de la fábula, quizás anhelan ver a otros sufrir la misma suerte.
Pero él no había cometido semejante disparate y se había largado al campo con su «linghera» y la idea fija y bien arraigada de llegar, por su trabajo y su economía, a poseer algún día, en propiedad, para asentar sus reales, un buen retazo de esa Pampa inmensa y fértil que para todos alcanza. Había trabajado mucho, penado, sufrido, privándose, para amontonar pesos, de todo lo que no fuera estrictamente necesario para la vida, aprendiendo también, a palos, muchas cosas que creía saber y que la Pampa ruda enseña de otro modo, y con los años había llegado a hacerse dueño de una legua de campo.
¡Una legua! ¡Dos mil quinientas hectáreas! ¡Todo un reino! Cierto es que donde había comprado, la tierra quedaba todavía bastante despreciada; la colonización parecía desecharla, ¿quién sabe por qué? Capricho o ignorancia; pero don —101→ Manuel no vio más que dos cosas: la tierra era buena para cualquier clase de cultivo y bastante barata para que la pudiera comprar con sus ahorros, aunque fuera empeñándose por una parte. Compró no más sin oír los consejos, sin querer creer ni por un momento que se hubiese metido tanto clavo, como se lo decían algunos, con aires de compasión, verdadera, quizás; ¡hay tantos ciegos en este mundo!
Por supuesto, desde que en el campo se conchababa, había aprendido a trabajar fuerte y parejo, pero nunca se había dedicado más que a trabajos de a pie: cavar pozos, abrir zanjas, edificar ranchos, arar y sembrar, cosechar, emparvar, trillar, alambrar campos, etc., y jamás había pensado en ocuparse de cuidar animales. Andaba regularmente a caballo, pero no era jinete; sabía lo que era manejar bueyes mansos, pero nunca había cuidado vacas, yeguas y ovejas, y bien se dio cuenta de que también todo esto lo tenía que aprender, si quería sacar verdadero provecho de su tierra.
Para salvar esa falta, y como no pensaba seguir viviendo solo, ya que tenía cómo formar su hogar, tomó por compañera a una mujer de campo, china sólida, enérgica y de a caballo, que, desde chica, había ayudado a cuidar la majada y las vaquitas paternas. No era ella, que digamos, muy bonita, con su cara chata de india, apenas pulida, sus pómulos salientes y su pelo como cerda, tan tupido y profuso que casi no le dejaba frente; pero tampoco era él un Adonis; y por lo que era de entender de campo y de cuidado de la hacienda, no había gaucho que se las ganara a Gregoria. Su vista, que alcanzaba a distinguir cualquier animal por lejos que estuviera, su tino para disponer lo que en cada caso convenía, su impecable acierto para dirigir cualquier trabajo de campo, tenían que hacer de ella, para don Manuel, el más perfecto de los consejeros. Y gracias a Gregoria pudo evitar de comprar para poblar sus puestos ovejas apestadas y vacas entecadas; de ella aprendió a conocer a simple vista el estado de preñez de una hacienda y su grado de gordura; supo de qué modo, cuándo y dónde hay que soltar y pastorear una majada para —102→ que coma bien y prospere; se hizo capaz de mandar a los peones sin que se rieran por detrás de sus órdenes por perjudiciales a sus propios intereses, como suele suceder con el que todavía no entiende.
Iban adelante los intereses del matrimonio; pero más aumentaban y más se quejaba don Manuel de no poder encontrar para el trabajo gente como la con que soñaba. Siempre había que estar encima de esos peones, decía y asimismo, sólo para comer el puchero y tomar mate se podía de veras contar con ellos; más trabajo le daban esos diablos que la misma hacienda, y habría tenido que estar en todo para que anduviesen a su gusto las cosas.
Es que también don Manuel hacía de todo a la vez; cualquier criollo, en su lugar, bien hubiese dejado que su campo siguiera produciendo nada más que los pastos naturales: puna en las lomas y uno que otro yuyo tierno en los bajos; las vacas habrían andado retozando en verano y cruzándoseles las patas en invierno; las ovejas habrían parido, pero para que se aguacharan en seguida los corderos; y todo habría marchado a lo de Dios es grande, en medio de esta miseria relativa, que, sin el trabajo que la fecunda, es lo único que pueda brindar la tierra más opulenta.
Con don Manuel, la tierra no podía quedar ociosa; en su país se la araba y sembraba, y, desde el primer día, empezó a hacer lo mismo. Roturó y sembró de maíz, de trigo y de alfalfa lo que pudo, ensanchando, cada año, algo más el área cultivada, con la paciencia del que tiene más voluntad que elementos, pero con la seguridad de que su trabajo sería recompensado con generosidad.
Sólo renegaba siempre con la perpetua falta de personal bueno y de confianza; pero, poco a poco, también éste se le empezó a formar, pues Gregoria, cada año, más o menos, le daba un peoncito más; y estos mesticitos, de precocidad pampeana para el caballo, tardaban pocos años en prestar servicios como mandaderos o pastores.
De madre tan criolla ¿cómo hubieran podido nacer más —103→ que gauchos hechos y derechos, hombres de lazo y de boleadoras? ¡Para ellos sí que era la bota de potro!
Pero también del padre aprendían a picanear de a pie los bueyes del arado; a dejar caer con regularidad de reloj los granos de maíz en el surco, a rastrear la tierra como es debido; y a medida que iban creciendo, más útiles se hacían, tan hábiles en cualquier trabajo de a pie como en los de a caballo. Ya iba teniendo el patrón la gente con que desde tanto tiempo atrás soñaba: gente activa y fuerte, que lo mismo se puede mandar a que dome un potro o carnee una res, como a que maneje un arado o una segadora.
Gauchos como el mejor iban saliendo los hijos de don Manuel y de doña Gregoria. Sin tener del nativo puro el desdén estéril del trabajo de a pie, que iba, bien lo veían, enriqueciéndolos bajo la dirección paterna, no dejaban de lucir, cada vez que se les ofrecía la ocasión, su habilidad de criollos, en el corral y en el rodeo; y tampoco por haber, por la mañana, domado algún potro, dejaban a la tarde de amansar novillos en el arado o redomones en el carro. Les gustaba que los admiraran cuando, sin un tajo, sacaban el cuero de una res, en un abrir y cerrar de ojos, pero también ponían su gloria en confeccionar con tanta prolijidad como el extranjero más baqueano una parva de trigo.
Elegantes y bizarros, sabían cómo se llevan el chiripá y las espuelas en la bota fina; y por el modo gallardo de colocarse en la cabeza el chambergo, no se podía negar que fueran criollos; pero no por esto tampoco manejaban peor la pala ni con menos destreza la guadaña que el labrador pesado, de huesos macizos y de músculos espesos, toscamente vestido de géneros burdos, cosido con hilo de acarreto.
¡Linda cría los hijos de don Manuel y de doña Gregoria, mezcla armoniosa de las cualidades tan diversas de esas dos razas, robustecida una en el esfuerzo secular de su lucha con el suelo, adiestrada la otra por la enorgullecedora lidia del domador! Y, ¿qué extraño podría ser que la tierra chúcara quedase por ellos dominada a la par de los baguales?
—104→Con esta asociación íntima del labrador y del gaucho, obra genuina de la Argentina, no tardó el modesto retazo de Pampa, propiedad de don Manuel, en volverse fuente inagotable de productos opíparos, amontonándose en los galpones las bolsas de cereales y los vellones de lana, irguiéndose por todas partes las parvas de forraje que, hasta en pleno invierno, aseguran el engorde de los animales; y cada día, llovían pesos.
Sí, pesos, muchos pesos; tantos pesos que don Manuel y doña Gregoria, de pobreza congénita ambos habituados desde la niñez a toda clase de privaciones, no acertaban en utilizarlos. En esto fallaba la asociación; no tenían ellos, ni podía haber nacido en sus hijos la ciencia de gozar con discreción del dinero adquirido por el trabajo. Y por esto era que al llegar a la estancia algún huésped, si bien admiraba sin reserva los inmensos galpones y pesebres edificados a todo costo para almacenar las riquezas agrícolas y abrigar los animales de precio, también extrañaba que viviera todavía la familia en tan miserables ranchos medio destruídos, con piso de tierra pisoneada y techo de paja rala y podrida.
En los corrales, las aguadas y los alambrados, construídos sin mezquindad, y hasta con lujo, había realizado don Manuel uno de sus más caros deseos; pero ni él ni Gregoria habían soñado todavía con un bienestar que nunca conocieron; y tampoco sus hijos lo anhelan, rudos y sencillos colaboradores que son, todavía, de primera mestización, de una naturaleza apenas desbastada.
Así penan las primeras generaciones, afanosas fundadoras de la riqueza argentina sin más ambición ni gozo que el de crear,. ¡gozo divino, por lo demás!
