—105→
Don Jerónimo estaba desconsolado. Después de muchos años de trabajo como mayordomo de estancia, había empleado en 1876, sus economías, $ 3.200 oro, en comprar ocho leguas de campo.
Poseer ocho leguas de campo está bien, aunque sean de pasto puna, y sin más animales encima que unas cuantas vacas y los bichos silvestres de la llanura; pero guardarlas ocho años sin provecho alguno, ya no le parecía hazaña.
Era, efectivamente, como para desesperar, cuando de repente supo que les iba a cruzar una vía férrea, y dando en seguida con habilísima liberalidad, a la compañía del Pacífico, catorce hectáreas en una esquina de las ocho leguas, había conseguido don Jerónimo la estación justamente anhelada por todo dueño de campo, y había mandado inmediatamente levantar alrededor de ella el plano del futuro pueblo de Rufino con el cual esperaba, no solamente hacer pesos, muchos pesos, sino también legar su nombre a la posteridad.
El plano era hermoso: en él figuraban, pintadas de verde, a cada lado de la estación, pintada de rojo, dos amplias plazas públicas, de dos hectáreas cada una, con sitios reservados para escuelas, iglesia y casa municipal. El pueblo constaba de —106→ setenta y cuatro manzanas, mitad al norte, mitad al sur de la vía, de ocho solares cada una, con un total de quinientos noventa y dos sitios ofrecidos a precios acomodados a los pobladores deseosos de vivir por poca plata, en casa propia.
Alrededor del pueblo, las quintas, de una a cuatro hectáreas, sólo costaban de cien a cuatrocientos pesos, pagaderos a plazos largos, y seguían innumerables chacras en condiciones accesibles para los más pobres.
Irresistible tentación le parecía a don Jerónimo que sería para cualquier hombre de pocos recursos el poder hacerse de una chacra, de una quinta o siquiera de un solar. Y calculaba que nada más que los solares, tasados uno con otro, en cien pesos papel, le vendrían a pagar, con sus setenta y cuatro hectáreas -pongamos cien con las calles- algo como diez veces el costo primitivo de las veinte mil hectáreas compradas, hacía ocho años, con sus precarias economías de mayordomo. ¿Y las quintas? ¿Y las chacras? ¡Y todavía quedarían seis leguas para pastoreo y agricultura! Se pasaba los días haciendo cálculos, cálculos alegres, sí, y de veras, pues en ellos amontonaba cifras hasta quedarse asombrado de tanta fortuna.
Desgraciadamente transcurrían los meses sin que nadie se presentase a comprar y quedaba el hermoso plano virgen de todo apunte de venta.
Tres veces por semana venía un tren de ida y otro de vuelta, pero sin traer pasajeros ni carga, o trayendo tan poca cosa que, de seguir así, nunca dejaría de ser la estación Rufino una de tantas.
Y dejando los cálculos a un lado, don Jerónimo se desesperaba. Era el suplicio de Tántalo: ¡tener a mano, viejo ya, y después de haber sido pobre, se puede decir, toda la vida, semejantes riquezas y no poder disfrutarlas!
Dos años habían pasado desde la aprobación del plano, sin que el pueblo existiera más que en el papel. Bien se habían interesado por algunos solares en las orillas, dos o tres gauchos, conocidos por cuatreros, pero don Jerónimo, temiendo con razón que no fuera más que para robarle sus vacas —107→ con más comodidad, no se había apurado en vendérselos, cuando un día se le presentó un negociante de la campaña pidiéndole precio para una manzana entera, la más cercana a la estación de pasajeros y con frente a la plaza. Don Jerónimo se estremeció de gusto; tuvo como un pálpito de que ese hombre iba a ser el eje de su fortuna y de ninguna manera debía dejarlo ir sin la manzana que deseaba. Asimismo, no pudo impedir que la natural codicia hiciese de las suyas y resueltamente contestó a su pregunta.
-«Mil cuatrocientos pesos, señor».
-«¡Ah! -dijo el hombre-, entonces quedaré sin ella. Pensaba poner en Rufino una casa de negocio, pero es muy caro el terreno».
-«No crea -insistió don Jerónimo-; esta manzana es la mejor situada; tiene agua buena. Pero -agregó al ver que ya se iba a retirar el interesado-, ya que es para una casa de negocio, póngale usted precio».
-«Quinientos pesos» -contestó el otro.
-«Es suya» -dijo don Jerónimo, casi, casi sin vacilar.
-«Aquí tiene los quinientos pesos».
Y los entregó, recibiendo en cambio de don Jerónimo una boleta de venta provisional.
La casa de negocio no fue más que un simple rancho, de paredes de barro y techo de hierro; pero el surtido era regular, y de veinte leguas en derredor acudía la gente a surtirse, pues no había otra en la comarca. Cualquier carrera de matungos daba lugar a reuniones tan numerosas que era como si hubiese manado gente del suelo; y el hombre, al ver esto, bien comprendió que para que ahí mismo se fundara verdaderamente un pueblo, no había más que querer, y pensó que sería lindo probar el negocio.
Pero no tenía fondos disponibles. Para vender solares, era preciso primero comprarlos; por otra parte, el que los poseía no sabía que hacer con ellos, y estimando el comerciante que el ingenio también vale, se atrevió a ofrecer a don Jerónimo comprárselos... sin plata.
—108→El primer movimiento de don Jerónimo fue de profunda sorpresa; pero el hombre era tan convincente, lo que proponía presentaba tan poco peligro y podía dar tan grandes resultados, que aceptó la combinación. Compraba firme el negociante, aunque sin dinero, la mitad del pueblo: treinta y siete manzanas, con sus doscientos noventa y seis solares, a cien pesos el solar, saltando las manzanas como si tomara él de un damero las casillas de un color y dejara al dueño las otras, pero sin que, durante dos años enteros, pudiera éste vender ningún solar de los suyos, debiendo recibir mes por mes el total de lo que el comprador cobrase de los nuevos pobladores, debiéndose, al terminar los dos años de plazo, abonar el saldo, si hubiera, en dos o tres pagos.
Negocio sencillo, ventajoso para ambos, que a uno permitía lucir, con provecho, sus aptitudes comerciales y daría al dueño, a más del producto de la venta, un gran aumento de valor en las manzanas que quedaban de su propiedad.
Empezó la propaganda con atinada distribución de planos a todos los clientes de la casa posiblemente susceptibles de gastar doscientos pesos en un solar. ¡Diez meses para pagar! ¿Quién no tiene veinte pesos?
-«Y con esto queda usted afincado, amigo; ¡propietario! como quien dice nada. Sin contar que los que elijan primero serán dueños de lotes en la misma plaza o en las calles adyacentes, todos llamados a valer, en poco tiempo, mucho más. ¡Compre, hombre! ¿Qué, son veinte pesos por mes? Y así, con un ranchito que de cualquier modo edifique, ya tiene techo seguro y propio para la familia; lo más necesario, pues carne no le ha de faltar, aunque se la regalen... o la robe, ¡qué diablos!»
Antes de que haya acabado de pagar su solar, valdrá el doble; y antes de cinco años, si es cierto lo que dicen que en Rufino van a venir a dar dos o tres, o más, ramales de -ferrocarril, tiene una fortunita.
«Esto va a ser un gran pueblo, amigo, con el tiempo; y un solar de mil doscientos cincuenta metros cuadrados, veinticinco —109→ por cincuenta, por doscientos pesos es realmente tirado. Cuando uno piensa que en Buenos Aires hay lotes así que no han costado quizás ni eso, y que, hoy, vale mil pesos el metro cuadrado! ¡Mire, el día que ofrezca a sus hijos un millón por el solar!»
Y muchos ojos, al runrún de esa conversación embriagadora, se abrían tamaños, soñadores, como divisando un porvenir de paraíso, lejano, pero posible, al fin. Y dos napolitanos de la cuadrilla encontraron medio de economizar en el pan y la cebolla con que se mantenían, lo suficiente para comprar entre ambos un sitio, pagadero en veinte meses, en vez de diez; el jefe de la estación, el proveedor de las cuadrillas, el telegrafista, el cambista, compraron, para especular uno, para poner un almacén el otro, para ver si se hacía gente aquel, para albergar a su familia el último. Un peón de estancia que había entrado en la casa de negocio para tomar la copa y jugar al truco, salía todo admirado de sí mismo, un boleto de compra en el tirador, y no podía casi contener la risa al pensar que ya no lo trataría de vago su china, pues iba a dejar de tomar para pagar las mensualidades y comprar un alambre y chapas de hierro para una choza. Y acababa por reírse del todo al acordarse que era todo un propietario, ¡él! Y lo mismo que él, se sentían otros hombres, muchos de los que sin haber pensado nunca antes sino en salir del día, se habían lanzado a comprar solares. Algunos, por supuesto, tenían la inquietud de no poder cumplir con las condiciones del boleto y de no tener siempre con qué pagar las mensualidades con exactitud.
-« ¿Y si me quitan el solar, y si pierdo lo abonado?»
-«No tenga cuidado, hombre, que no lo voy a comer vivo; no porque me deba una mensualidad atrasada le voy a quitar nada. Mi interés es que se pueble».
Y efectivamente, muchos de estos pobres no alcanzaban siempre a cumplir; pero nunca se les aplicaban las condiciones por demás leoninas del dorso del boleto. Para asustarlos, no más, un poco, las había puesto el vendedor, y también para —110→ obligar, en un caso, a los compradores de mala voluntad, o a los que hubiesen querido especular a sus costillas.
Y la confianza una vez asentada, empezaron a volar los solares a los mismos precios siempre, pero ¡apurarse los que querían elegirlos en buena situación! pues se iban, y se iban, no más. El pueblo ya se formaba; las calles se delineaban con los mismos edificios que de todos lados surgían, modestos todos, muy pobres algunos, y de barro, pero con promesa tácita de mejorar pronto, a medida que tomase incremento la población.
Cuatro hornos de ladrillos se habían instalado y no daban abasto; dos carniceros se disputaban las pocas vacas gordas que mantenía don Jerónimo en su estancia; los herreros y los carpinteros se enriquecían; los boliches se multiplicaban; venía gente de todas partes, a poblar, a poner algún negocio, atraída por la prosperidad creciente del ya nombrado pueblo.
El ferrocarril al Pacífico hacía estudiar varios ramales que todos vendrían a dar en Rufino, y diez pedidos de concesiones de líneas férreas a todos rumbos, con Rufino por cabeza de línea, se tramitaban ante el Congreso.
Don Jerónimo, cada mes, recibía con regularidad un montoncito de pesos: mil, dos mil, hasta cuatro mil, una vez, pagados a cuenta de sus solares por los compradores y veía con placer cuán acertada había sido la combinación del hombre y se felicitaba, bajo todo concepto, de haberla aceptado.
A los dos años, había recibido los veintinueve mil seiscientos pesos del trato: primer resultado; se había, por los menos duplicado el valor de la mitad del pueblo, que le quedaba por vender: otro resultado, rico, y podía decirse ya con visos de razón, fundador del pueblo, aunque hubiera sido de otro el trabajo.
El iniciador tampoco, por su lado, quedaba del todo malparado; tenía ciento cuarenta solares de su propiedad que, sin haberle costado un peso, representaban un valor no solamente regular, sino también de curiosa peculiaridad elástica; pues, cada vez que, a los precios ya más altos que estaba en derecho —111→ de pedir, por el crecimiento de la población, vendía uno de ellos, aumentaba por eso mismo el valor de todos los linderos, tan bien que menos solares le quedaban, más plata representaban.
Sin contar que la famosa manzana de una hectárea de la cual se había hecho dueño por quinientos pesos, iba en tren, con los años y por su situación excepcional, de valer cincuenta mil, y de producirle por mes el doble de lo que le había costado de compra hacía unos cuantos años.
Pero lo más lindo no era el resultado material conseguido por don Jerónimo y por su hábil colaborador, por inesperado que pudiese parecer y por incalculable que prometiese hacerse en un porvenir cercano, sino la suma de dichosa quietud que habían proporcionado con la feliz realización de su bien pensada combinación, a centenares de familias pobres, a quienes, enriqueciéndose ellos mismos, legítimamente, habían sugerido la salvadora idea y ofrecido un medio fácil de fundar sus hogares en tierra propia, con un pequeñísimo esfuerzo de labor y de economía.
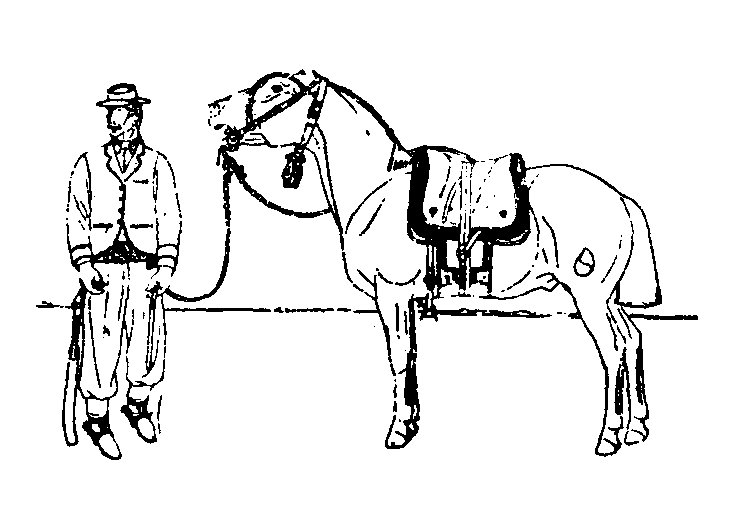
—112→
La Argentina lamentaba que sus hermosos y extensos dominios estuviesen desiertos. Comprendía que sus mayores enemigos no eran los lejanos vecinos que pudiese tener, más o menos ambiciosos y codiciosos de su magnífica herencia, sino la misma inmensidad de su territorio y el misterio de su soledad.
Sabía que sus pampas, desnudas y tristes, podrían mantener inumerables rebaños y producir trigo para la humanidad entera; que sus costas, sin mayores dificultades ofrecerían puertos excelentes, y muchos, como para abrigar las naves de todas las naciones del orbe; que sus ríos eran de los más caudalosos de la tierra, bañando tierras de los más variados climas; que sus montañas encerraban tesoros capaces, algún día, de hacer palidecer los de Aladino; que sus selvas eran la última reserva para las necesidades siempre crecientes del hombre, y que mil riquezas insospechadas aún dormían en su suelo, y dormirían, probablemente, hasta que las viniera a despertar algún mago con su vara.
Habían llegado a sus playas hombres ricos y hombres ilustrados, y también aventureros, a quienes había abierto de —113→ par en par sus hospitalarias puertas, esperanzada en que quizá alguno de ellos sería el deseado Mesías de su prosperidad, el revelador de su latente opulencia; pero ninguno había sabido, querido o podido acertar con el medio de ponerla verdaderamente en situación de sacar de sus bienes los debidos frutos. Unos, estrechamente ávidos, habían sacado de las haciendas que poblaban sus campos apenas algunas onzas de oro, desperdiciando tontamente tesoros de incalculable valor; otros se habían contentado con ponderar platónicamente en sus escritos la inmensidad de su territorio, la variedad de sus productos, la suavidad de su clima; aquéllos le habían prestado dinero a alto interés, sin enseñarle cómo lo debía aprovechar, y casi, por su usura, la habían arruinado. Y la Argentina, encerrada en el miserable rancho que soñaba convertir en palacio, desconsolada ya de tantas ilusiones perdidas, miró hacia el puerto y vio que se acercaba un barco. ¿Traería por fin al emisario milagroso de cuyos esfuerzos esperaba la grandeza de su nombre y el afianzamiento de su poderío? ¿0 sería otro parásito inútil o nocivo?
Pronto se le presentó el pasajero; habían sido breves para él las formalidades de aduana, pues no traía más, por todo equipaje, que una bolsa llena de ropa remendada, que él mismo llevaba al hombro. Su aspecto era tosco, sus modales torpes, tenía las manos sucias; en el pelo y la barba, largos y sin peinar, habían quedado briznas de la paja en la cual, a bordo, había dormido durante un mes.
Despedía toda su persona un olor a tabaco y cebolla bastante repugnante, y su indumentaria, más que modesta, compuesta de un pantalón de gambrona y del saco que llevaba terciado, de una camisa de color, de un sombrero grasiento y deshecho y de broganes gruesos, demostraba una posición social de lo más humilde.
En un idioma difícil de entender, aunque algo parecido al castellano, explicó que traía de Europa civilización y riqueza; y si, en el primer momento, no había dejado de asustarse a su vista la Argentina, cuando le oyó hablar así, pensó que era —114→ loco de atar. Siempre había creído ella que la civilización usaba frac y que sólo las libras esterlinas eran señal de riqueza.
¿Cómo las iba a traer ese pobre, haraposo y sin lavar?
Iba a hacerlo echar de su presencia, cuando con un gesto la detuvo, diciendo:
-«Me llamo el Inmigrante; mi ciencia es nula, no traigo oro, pero tengo mucha hambre y vengo a pedir a tu suelo el medio de saciarla. En cambio enseñaré a tus hijos a remover la tierra».
-«¿Nada más?»
-«¿Te parece poco?»
Eso de remover la tierra para arrancarle el alimento que tan abundante daban las haciendas que en ella pacían, casi le parecía a la Argentina pena inútil y trabajo deprimente. ¿Para qué agachar el lomo en rudas tareas, cuando con el lazo, montados en rápido corcel, sus hijos hallaban cómo llenar con holgura todas sus necesidades?
Asimismo, hospitalitaria, inumerable y generosa como era, no podía negar al desgraciado lo que le pedía, aunque tuviese que ser como lo pensaba, sin provecho para él ni para ella de ninguna clase, y dejó que, alrededor de la ciudad, el Inmigrante cultivase la tierra, con herramientas primitivas. Este empezó su tarea y pronto, en la ciudad, donde hasta entonces sólo se había comido carne se supo lo que era verdura.
Agachado siempre, se internó el hombre, poco a poco, en el campo, removiendo el suelo y cultivándolo; sembró pastos, sembró trigo, sembró maíz; hubo carne gorda y caballos fuertes, hubo pan y frutas.
La libra esterlina, en busca de provechosa ocupación, consiguió de la Argentina permiso para construir ferrocarriles; pero no podía sola remover la tierra de los terraplenes y colocar rieles, y solicitó la ayuda del Inmigrante. Con su pala, éste hizo el trabajo, abriendo las grandes y numerosas, vías de comunicación que debían fomentar en todas las regiones de la Argentina el progreso y la riqueza. Pronto hubo que cavar puertos y edificar ciudades; y sin el esfuerzo del Inmigrante, —115→ ¿quién lo hubiese hecho? El lo hizo todo; cortó ladrillos y cavó los diques, edificó las casas, adoquinó las calles, construyó las cloacas, arregló los jardines. Para todo lo que le pedían ahí estaba siempre listo para cualquier trabajo que le mandaran, dispuesto siempre a agachar el lomo y a remover la tierra.
En todas partes estaba: de la Pampa hizo el granero mundial, fecundando hasta sus arenales; derribó los árboles seculares del Chaco, para entregarlos a la industria; cavó canales y acequias en la regiones áridas para fertilizarlas; arrancó de las rocas, en la cordillera, los minerales escondidos.
El esfuerzo de su brazo, continuo y múltiple, había transformado en pocos años el aspecto primitivo de los dominios de la Argentina. El desierto estaba vencido, divulgado el misterio de su soledad. Las pampas ya no eran desnudas y tristes; en ellas pacían inumerables rebaños y crecía el trigo; las costas del Atlántico ofrecían a las naves del orbe entero puertos excelentes y muchos; las selvas, las montañas y las llanuras entregaban al hombre, para sus necesidades siempre crecientes, las mil riquezas insospechadas, dormidas en su suelo durante siglos, y que con la vara milagrosa del trabajo humilde había despertado el Inmigrante, el gran Mago revelador de la opulencia argentina.
Enderezándose, descansó un rato el hombre. Después se vistió decentemente, se aderezó con relativo esmero y se volvió a presentar, hecho gente y con los bolsillos repletos de billetes de banco, ante la Argentina. Y para enseñarle hasta qué punto había cumplido con su promesa de traerle civilización y riqueza, se hizo acompañar por numerosos jóvenes, vigorosos y bien vestidos, que hablaban correctamente el castellano; de buenos modales, instruídos y bien educados, capaces asimismo de remover tierra y los presentó a la Argentina, diciendo:
-«Mis hijos... argentinos».
Y mutuamente se felicitaron, agradecidos ambos por lo que cada cual había echo a favor del otro.
—116→
¿Luis, Ramón, Pedro? nadie se acuerda ya de cómo se llamó en vida; y, sin embargo, bien poco hace que ha dejado de existir, y dura su obra todavía, y mejora y crece a vista de todos, enriqueciendo el país y a sus habitantes, sin excepción, directa o indirectamente...
Dios había creado la Pampa seguramente en un momento de mucha prisa, pues ni siquiera tuvo tiempo de vestirla de decente vegetación, ni de darle bastante agua buena, y la había poblado, como de lástima, con unos pocos animales y algunos hombres, entregados del todo a sí mismos, pues ni tampoco les había dejado instrucciones para dirigirse en este mundo.
Luis, Ramón o Pedro, cuando llegó, se quedó admirado de ver vivir miserables a tan pocos hombres en tanta tierra, con tanta hacienda, y pensó: «esta gente no debe saber trabajar». El venía de muy lejos, de un país extranjero, situado del otro lado del Océano; era pobre, casi sin recursos, pero tenía mucho amor al trabajo, era de mucho empeño, activo, inteligente y ambicioso.
Cuanto más estudiaba la Pampa y sus pobladores, más cuenta se daba de que en ella, si bien faltaban muchas cosas, lo que más falta hacía eran ganas de trabajar.
—117→Como se admiraba de ver tanta tierra tan mal aprovechada, de ello conversó con algunos de los propietarios que mayor extensión poseían; pero uno le aseguró que esa tierra poco servía y que no había más que ver que clase de pasto producía para comprender que sólo podía mantener alguna hacienda; otro le aseguró que con el pisoteo de los animales se iba componiendo solo el campo y poniéndose tiernos los pastos, y que, por consiguiente, era inútil darse trabajo; y diciendo esto, le alcanzó otro mate, aunque ya Luis, Ramón o Pedro, estuviera harto de chupar tanta agua verde y caliente.
En la Pampa había poca agua: lagunitas, en general, anchas a veces y poco hondas, y casi todas de agua salobre. Este era otro inconveniente para criar mucha hacienda, y si bien cavaban los hacendados uno que otro jagüel, donde encontraban agua dulce, por lo menos en muchas partes, todos se quejaban de que tirar agua para la hacienda era gran trabajo y decían que más cuenta les hacía tener sólo la que se podía atender sin moverse.
Luis, Ramón o Pedro, extrañaba ese modo de pensar, pues por todas partes, en las estancias, veía numerosos peones realmente muy poco atareados, tomando mate, fumando, paseando o durmiendo la mayor parte del día, y pensaba que, si él fuera patrón de ellos, trataría de hacerles trabajar en otra forma, y que el provecho sería mayor para todos.
Naturalmente, con ese sistema contemplativo de dejarlo todo al capricho de la naturaleza, todo el mundo quizá vivía feliz, o, por lo menos, tranquilo y sin dolores de cabeza, pero también en un estado de pobreza que casi rayaba en miseria.
Los patrones, ellos, generalmente iban a vivir en la ciudad, descansados, pero sin comodidades, pues si sus haciendas podían, por su número suministrarles algo para los gastos, nada les hubieran podido dar para lujo.
Los animales engordaban si podían, y entonces, algo producían; si no, enflaquecían hasta morirse, y se les sacaba el cuero —118→ y con el precio de los cueros todavía alcanzaba a vivir el amo; pero ¡qué vida! casi de pobre.
Luis, Ramón o Pedro, pudo, en las estancias, trabajando por un tanto en trabajos fuertes de a pie, ganar buenos pesos, y como la tierra, justamente porque no la sabían aprovechar, y que había de sobra para tan pocos pobladores, valía muy poco, pudo con sus ahorros comprar un retacito regular.
Y ya que lo tuvo, le metió arado y sembró en él una cantidad de semillas que había podido conseguir de un molinero con quien había trabajado de peón.
Por supuesto, le tenían compasión o se reían de él los estancieros, sus vecinos, todos grandes propietarios y hacendados. Esto de meterse a arar en la Pampa, ya de por sí les parecía bastante ridículo, pero ¡sembrar barreduras de granero! ¿qué clase de pasto podía dar? Y más aún, ¿para quién sembraba, Luis, Ramón o Pedro, ya que no tenía más animales que unas cien ovejas, diez vacas, seis bueyes, dos caballos y un casal de cerdos?
La verdad que todo esto parecía y era realmente muy poca cosa; pero el pobre no había podido hacer más; no tenía para comprar semillas costosas como la alfalfa, que entonces apenas era conocida y valía un platal, y por lo que toca a los animales, si bien era cierto que casi se podía decir que con los pocos que había podido comprar, su campo quedaba sin poblar, por otro lado le quedaba la esperanza que siempre puede tener, de un aumento, el que tiene poca hacienda en mucho campo.
Mientras tanto, con lo poco que tenía, alcanzaba a vivir, y bien, quizá mejor que algunos de sus vecinos, mucho más ricos que él. Como no tenía más que dos caballos, lo que causaba risa a cualquier gaucho pobre, había comprado en el pueblo algunas bolsas de maíz y después de reservar para sembrar una de ellas, empleó parte del resto en mantener gordos, todo el invierno, los dos mancarrones.
Con lo que sobró se mantuvo él, como acostumbraba en su tierra, donde una vez al año comía carne, y como ordeñaba —119→ sus vacas, pudo también conseguir que las numerosas crías de su casal de cerdos engordasen y prosperasen a ojos vistas.
Mal que mal, pasó el invierno, con sus animalitos en buen estado, a pesar de la sequía y de las heladas, y antes que llegara la primavera, verdeaba que daba gusto toda el área que había sembrado. Por supuesto, parecía más bien campo de yuyos que de otra cosa, pues había de todo: pastos excelentes y hierbas malas, entre sus barreduras de molino; pero, de cualquier modo, era pasto tierno y no pasto puna, como en toda la Pampa; y cuando lo juzgó bastante fuerte para poderle echar los animales, éstos engordaron en pocos días, cuando los de los vecinos todavía no tenían siquiera sebo para una vela.
Luis, Ramón o Pedro, gozaba. Sin descanso, siguió arando y sembrando el maíz. Los que más se habían reído de sus dos caballos, de buena gana se los hubieran pedido prestados ahora, cuando tenían que ir al pueblo de chasque; eran los dos únicos gordos en veinte leguas a la redonda.
Pero fue mayor el éxito cuando, después de un verano muy caluroso, vino un otoño de sequía y un invierno peor aún.
El hombre había cavado un buen jagüel, y cada vez que por la sequía bajaban las vertientes, lo volvía a cavar, de modo que ya podía dar agua a cualquier tropa de hacienda que pasase, sin que por esto mermara el pozo. Y como en tiempo de sequía las tropas en camino tienen que buscar las aguadas donde las haya y a cualquier precio, empezó a sacar del pozo buenos pesos con el balde volcador. No había día que no pasase algún arreo por su campo y no pagase para tomar agua en sus bebederos.
Pronto también acudieron a él los vecinos por leche, por pasto, por maíz, por grasa, pues todos ellos tenían vacas y campo y animales, pero la leche de sus vacas apenas daba abasto para los terneros, el campo estaba sin pasto con la sequía, y los animales se habían puesto tan flacos que ni carne tenían los hacendados para comer.
Por todos lados juntaba dinero nuestro hombre y lo amontonaba —120→ aguardando la ocasión de hacerlo fructificar. No se hizo esperar ésta mucho tiempo.
La sequía había arruinado todos los campos y las haciendas se morían sin remedio. Muchos hacendados, previsores, habían llevado sus animales a otros pagos, antes de que ya no se pudiesen mover, pero algunos, por no haber podido o querido hacerlo, se encontraban imposibilitados ahora para moverlos y no tenían más remedio que «cuerearlos» todos o venderlos tirados.
Pero venderlos, ¿a quién? Todos estaban en la misma, y para comprar cueros en pie, basta con el trabajo de sacar los propios.
Luis, Ramón o Pedro, había cortado, y emparvado mucho pasto durante el verano anterior: además de esto, lo que había sembrado se conservaba tupido y bastante regular a pesar de la sequía; sobraba de cualquier modo para su poca hacienda, y cuando le vinieron a ofrecer vacas por el precio del cuero, compró al contadito todas las que pudo. Pronto se repusieron en su campo, con pasto verde a discreción y algo de pasto seco, y cuando llegó la primavera y empezó a llover, se encontró abundantemente poblada de animales llenos de vida la estancia de Luis, Ramón o Pedro.
No había hecho éste, ¿no es cierto?, ningún milagro; y por esto será, sin duda, que ni su nombre se ha conservado. No había hecho más que enseñar a llenar su misión de madre, a esta tierra todavía ignorante, dándole él lo que para ello necesitaba: trabajo; y su recompensa la había tenido en la riqueza adquirida.
Pero la riqueza así creada por él y para sí era poca cosa al lado de las riquezas incalculables que en seguida empezó a crear y sigue creando su ejemplo en la Argentina toda.
De su arado nacieron miles de arados; su sembrado se extendió a leguas enteras; los caballos supieron lo que era comer maíz; las haciendas pudieron tomar agua a discreción y también mantenerse gordas hasta el invierno; tanto trabajo —121→ hubo para todos, que acabó de ser la principal ocupación de los peones el mate y el cigarro, y como trabajaban más, consiguieron sueldos mejores, pudiendo llegar a ser gente los que en ello nunca habían soñado. Y hasta muchos patrones empezaron a ver que puede ser más interesante manejar una estancia, que dejarse vivir en la ciudad como leños.
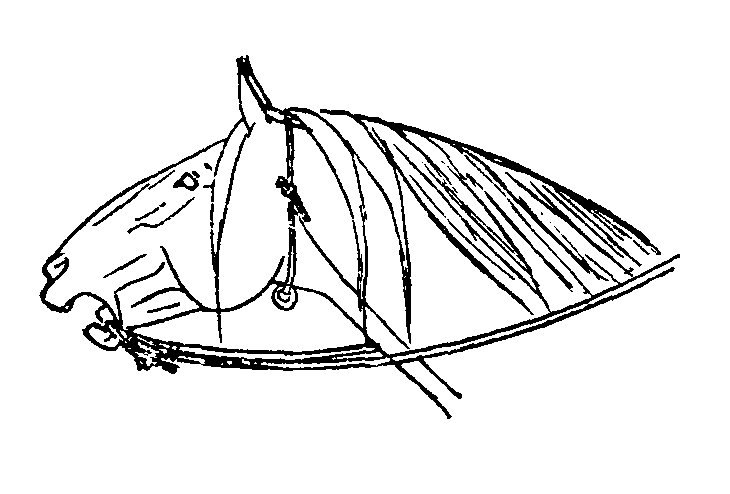
—122→
Don Nicolás Palmerini, italiano de nacimiento, pero argentinizado hasta lo más hondo del corazón por los muchos años de su estadía en esta tierra hospitalaria, por el bienestar de ella arrancado a fuerza de labor, y más que todo, por el amor a su mujer, argentina de veras ella, y a sus numerosos hijos nacidos en plena Pampa, iba por fin a tomar posesión del campo de que había podido, trabajando con afán, ahorrando con ansia, hacerse dueño.
No había que perder tiempo. ¡Manos a la obra, y en todas partes a la vez! pues un mes más de demora y ya no se podía sembrar. A los pocos días, ya se había alargado bastante el alambrado, se estaba edificando la sencilla morada para la familia, y en ancha hilera, los arados escalonados rompían la tierra virgen, volteando el pasto puna y desalojando de su dominio secular la orgullosa cortadera de penachos plateados, inútil... si lo pudiera ser lo que es hermoso. Con la reposada actividad de sus cien bueyes, preparaba don Nicolás la áurea opulencia de la mies futura.
Pero los bueyes, recién traídos de otro campo más tierno, porfiaban sigilosamente, en las horas de descanso, para la —123→ querencia y don Nicolás, que bien sabía que mientras no estuviera del todo cerrado el campo, no había que fiarse demasiado de esa gente, habló de conchabar algún muchacho para cuidarlos. Lo supo el viejo Mateo, quien pensando que, para rondar bueyes, un gaucho viejo, aun agobiado por los años, vale tanto como un muchacho... que tuviera experiencia, se le ofreció. Y Palmerini aceptó.
En el campo había una tapera, vestigio casi borrado ya por el tiempo, de la humilde vivienda de los primitivos pobladores de esos desiertos. Cueva más que choza, se conocía que había sido, por lo miserable de las pocas ruinas esparcidas por el suelo: algunos adobes crudos, unos cuantos puñados de paja embarrada, pedazos podridos de caña de Castilla y un montoncito de terrones de barro endurecidos, donde había sido la pared principal.
Casi siempre en ella y en sus alrededores cuidaba la boyada don Mateo; sería porque donde tantas generaciones han pisoteado el suelo, sale más tierno el pasto y más tupido. Nadie hacía caso de la preferencia del viejo hacia ese retazo de campo, hasta que un día dio orden el patrón a los arados de ir aproximándose a la tapera hasta hacerla entrar en la zona cultivada.
Cuando supo don Mateo que iban a arar la tapera, se le acercó a don Nicolás y le explicó que necesitaba para los bueyes ese retazo de pasto tierno, el único en todo el campo por haber estado ahí la única población, durante muchos años, en tiempos que sólo los indios cruzaban por esas pampas.
Y como don Nicolás lo sintiera al viejo profundamente conmovido, bajo su habitual cachaza de gaucho y de anciano, algo sospechó y le preguntó desde cuántos años conocía él personalmente esa población; don Mateo, dejando vagar del horizonte al suelo sus ojos penetrantes aún, si bien medio zarcos ya por la edad, le contestó a media voz, como hablándose a sí mismo:
-«En ella he nacido yo, en ella murieron mis padres; en —124→ ella siempre nos hemos sabido juntar, de vez en cuando, mis hermanos y yo, después de años, a veces, de correrías, de ausencias, de dispersión por esos mundos de Dios, donde cada cual tiene que buscarse la vida como mejor pueda. Poco a poco han desaparecido todos: padres, hijos, nietos; unos huyendo ante las invasiones de los salvajes, cuando eran demasiado grandes para poderlas resistir, o arrastrados al servicio de fronteras para defender contra los indios los bienes de los que los tenían, ora para pelear contra los gobiernos, ora para sostenerlos».
«Cuando quedé solo, y demasiado viejo para seguir trabajando en las rudas faenas del campo, sabiendo por otra parte que ya se acercaba la colonización para barrer de esos campos los últimos restos de los pobladores primitivos, abandoné la choza demasiado ruinosa para que la pudiese componer, y dejé que se volviese tapera. Pero, con todo, me da no sé qué el ver que hasta los mismos terrones de lo que fue cuna de tantas familias de mi misma sangre, hoy desparramadas en la Pampa, van a mezclar otra vez su polvo con la tierra de donde salieron, sin dejar siquiera un recuerdo de los pobres y valientes gauchos que ahí han vivido, luchado, penado».
Conmovido él también, ahora, miraba don Nicolás Palmerini, italiano de nacimiento, pero argentino de corazón, al viejo Mateo; veía allá, por el campo, suyo hoy, adquirido por su trabajo, a sus hijos manejando con vigor y destreza el arado y la rastra; y sentía que entre ellos, generación nueva de la Pampa, y el viejo aquél, postrer representante de las que fueron, no era él más que un eslabón extraño, quizá, pero de sólido metal, en la cadena sin fin de esa humanidad. Y surgieron en su mente justicieras ideas de noble respeto hacia los antecesores de él y de sus hijos, hacia esos primeros fundadores, cimiento inconsciente quizá, pero no por ello de menor mérito, de la prosperidad argentina.
-«Venga, don Mateo» -dijo, y ambos llegaron a la tapera, de un galope. Ahí se apeó don Nicolás Palmerini y alzando un —125→ terrón de los que quedaban de las paredes derruidas, lo puso en las manos del gaucho anciano, diciéndole:
-«Quiero que por todo mi campo, a medida que se vaya sembrando, caiga en el surco, para mezclarse con la semilla, un poco de esta tierra; creo que por ella será más fértil el suelo, más abundante la mies. Y como no sería justo que de las cosechas futuras no tuviera parte quien desde tanto tiempo las estuvo preparando, pasará usted, don Mateo, los últimos años de su vida, gozando, en mi casa, entre mi familia, que será desde ahora la suya, esta abundancia agrícola que tantos parecen mirar, en simulado error, como el resultado de su solo trabajo; como si los que ahora se vienen apoderando del suelo tratasen de borrar hasta el recuerdo de los que se lo han sabido conquistar y guardar para que algún día lo aprovecharan ellos; como si les fuera, en su flamante riqueza, insoportable el tan liviano peso del agradecimiento hacia sus. humildes y sufridos antepasados».
El gaucho viejo, desde entonces, obedeciendo la orden de su generoso amo, no dejó ni un solo día, durante la siembra, de recorrer a caballo el campo recién arado, tirando él, con majestuoso ademán de su brazo emponchado, livianas partículas de la tierra recogida en la tapera, para que se mezclase como simiente fecunda con el trigo ya confiado al surco.
Y cuando, algunos meses después, recogió Palmerini una cosecha de tan extraordinario rinde, que ya quedaba rico del todo, ni por un momento vaciló en creer, ni tampoco don Mateo, que sólo se debía tan espléndido éxito a su providencial inspiración.
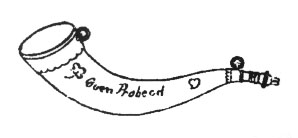
—126→
En la Argentina lo que más abunda es la tierra; abunda mucho más que los brazos para cultivarla, pero, a pesar de su fertilidad, de su precio todavía relativamente bajo, y de lo mucho que puede producir, muchísima gente de la que anda en busca de fortuna prefiere quedarse en la capital.
No hay duda que en ésta se concentran los grandes negocios y las grandes especulaciones; pero no alcanzan sino para unos pocos privilegiados y es inmensa la turba de los que en Buenos Aires apenas ganan para comer, por lo cara que es forzosamente la vida en una ciudad tan grande.
Por esto al leer en LA NACIÓN un aviso que decía: «Se necesitan agricultores; se les darán a cada uno hasta 200 hectáreas al 10 por ciento de la cosecha, y se les facilitarán los elementos de trabajo»; un joven estudiante en medicina, de apellido Robledo, más fornido que aventajado en sus estudios, pensó que quizá haría mejor en ir a trabajar al campo que seguir una carrera en la cual no pueden hoy lograr éxito sino los muy pocos a quienes ha favorecido la naturaleza con dones especiales.
Había nacido en un pueblo de campaña y aunque se hubiese educado en la ciudad, había conservado cierto cariño —127→ a la tierra. No dejaba de pensar que los principios serían algo duros, pero se sentía fuerte, lleno de salud y voluntad, y fue, se informó y trató.
Compró el «Manual del Agricultor Argentino» y en los pocos días que tenía disponibles antes de salir para su nuevo destino, lo recorrió, estudiando especialmente lo que le iba a ser más útil. Y tanta afición le iba tomando ya su imaginación a la tierra removida, que al ver su entusiasmo otro joven, amigo de él, un tal Núñez, que escasamente se ganaba la vida como tenedor de libros en varios pequeños almacenes, se decidió a acompañarlo.
Los trató de locos su común amigo Candiotti, empleado en una droguería donde se lo pasaba por ochenta pesos al mes, vigilando todo el santo día en el laboratorio una cantidad de cosas hediondas. Les dijo que en la Pampa se iban a morir de hambre, de sed y de cansancio; que no habían nacido para arar tierra; que la langosta, la piedra, las heladas siempre lo destruían todo, que antes de un mes iban a volver avergonzados y más pobres que nunca. Pero con la convicción que da una resolución irrevocable, urgidos por las mismas dudas que secretamente conservaban sobre el éxito final y por consiguiente necesidad de darse a sí mismos confianza haciendo prosélitos, Robledo y Núñez trataron de persuadir a Candiotti que la única vida sana era la del campo, y que él era el que se iba a morir en la flor de la edad, envenenado con sus productos químicos.
Candiotti era un poco poeta, y acabó por dejarse seducir por la comparación de los olores del laboratorio con los exquisitos perfumes agrestes que tan elocuentemente ponderaban sus amigos; y renunciando a su empleo, abandonó retortas y matraces, aparatos y recipientes, para dedicarse también a la agricultura, soñando ya, por lo demás, con experimentos químicos especiales y prácticos que ilustrarían su nombre.
En la casa donde vivía, ocupaba un cuarto un pobre mercero, Raviña, que a pesar de sus esfuerzos para vencer la —128→ competencia del baratillo que se había puesto en frente marcha. ba a la quiebra rápidamente. El hombre sabía lo que era pan sin haber visto nunca trigo, ni darse muy buena cuenta de cómo se podía conseguir éste, pero por esto mismo quizá y sobre todo, por lo que le aseguraban que, en realidad, no había competencia para el agricultor, se entusiasmó también con la idea de hacer vida campestre, y realizando todas las existencias de su boliche, se declaró listo para marchar.
Y como siempre sucede, el más ignorante se volvió el mejor apóstol, y Raviña embaucó a un tal Gómez, conocido suyo y cochero de plaza, con sólo asegurarle -inocente mentira- que en el campo los caballos nunca estaban flacos como en la ciudad.
Y el cochero no tuvo más que repetir a Stromberg, un alemanote mecánico, cansado de huelgas, lo que había oído decir de los sueldos que ganaban los maquinistas de trilladoras para que también éste aprontase las maletas. Y antes de irse, pudo Stromberg convencer a sus compañeros de huelga Livatti, albañil, y Herrera, obrero honorario en varios ramos, especialmente en despacho de bebidas, que en el campo iban a hacer una fortuna sembrando trigo.
Y fue así que por casualidad se encontraron estos hombres, de origen y aptitudes tan diferentes, juntos en el mismo retazo de suelo para pedirle la realización -imposible en la ciudad-, de sus sueños de fortuna.
El dueño de la colonia hubiera preferido gente acostumbrada a manejar el arado, como la que ya tenía en su campo, pero vio en estos nuevos candidatos tan buena voluntad que les otorgó a cada uno doscientas hectáreas para que las aprovechasen en la mejor forma posible, aconsejándoles asimismo asociarse para su explotación.
El consejo no les pareció malo, y Robledo que era el más instruido y había sido el iniciador del éxodo, tomó a su cargo la formación de la sociedad y la redacción de sus estatutos.
Pero todo esto no era arar, y los vecinos se burlaban de lo
—129→lindo de esos puebleros que venían a meterse a agricultores sin ser capaces de distinguir siquiera el trigo de la cebada; ni faltó un chusco para bautizar las mil seiscientas hectáreas de que disponían los recién venidos con el nombre de «Chacra de los improvisados».
Y la verdad es que se encontraron medio cortados cuando, recibidos los animales e implementos de agricultura que les suministró el patrón, tuvieron que empezar a emplearles. La primera dificultad fue salvada por el ex cochero Gómez, quien les enseñó a todos cómo se aperaban los caballos, se ataban y se manejaban.
Pero, como nunca en su vida había manejado un arado ninguno de ellos, los primeros surcos fueron todo un poema de dengues y vueltas, con saltos a la disparada, sin arañar tierra, y clavadas repentinas de reventar tiros. Si por desgracia no hubiera habido entre ellos espíritu de solidaridad, de ayuda mutua y de emulación, es probable que hubiesen renunciado; y más de una vez no dejó de haber amagos de desaliento, pero Robledo los supo apartar y a fuerza de ensayar y de tantear, de enseñarse unos a otros lo que les salía mal o bien, y de observar por qué, empezaron pronto a dar en la tecla, llegando a hacer surcos casi como la gente.
Un vecino de los que primero se habían reído más de «los improvisados», viendo entonces el medio éxito por ellos conseguido, se quiso dar el tono de enseñarles lo que les faltaba saber -detalles- para andar del todo bien, bebieron todos con afán sus indicaciones, aprovechándolas lo mejor posible.
Y pronto se dieron ellos también el gusto de enseñarle muchas otras cosas que él ignoraba, que habían ellos aprendido en los libros y que ponían en práctica con excelente resultado.
No hacían, por supuesto, todos el mismo trabajo, pues no todos eran de igual fuerza y resistencia, pero cada cual suplía por otro el servicio que no podía prestar. Stromberg, Gómez, Livatti y Herrera, gente toda acostumbrada a rudos trabajos, se habían vuelto tremendos con el arado; y las amelgas se ensanchaban —131→ a ojos vistas con su poderoso esfuerzo, mucho más, a la verdad, que las que estaban a cargo de Robledo, Núñez, Candiotti y Raviña.
Pero para ciertas cosas fueron éstos tan útiles como si hubiesen manejado dos arados cada uno. Robledo se había impuesto por su cultura intelectual, como verdadero director de los trabajos, y todos acataban sus consejos, pues basados en estudios y en observaciones, tendían siempre al mayor rendimiento con el menor esfuerzo; no araba muy ligero, ni tampoco muy bien, pero nadie hubiera pensado en reprochárselo; menos aún desde que en varias ocasiones había curado, actuando de médico, a los compañeros.
Núñez era buen muchacho y también hacía lo posible; pero esos puebleros, criados en perpetuo encierro, poco sirven para las rudas labores del campo, y sólo después de dos o tres meses de lidia ardua, había conseguido ensancharse los pulmones y endurecer sus manos acostumbradas a manejar la pluma, bastante para poder competir con los demás.
Pero, si muchas veces se tenía que retirar del trabajo, cansado, antes que ellos, una o dos horas, las empleaba en provecho común, poniendo al día las cuentas de la sociedad.
El comerciante Raviña, impaciente de ver salir del suelo, brotar y florecer el trigo para saber al fin cómo era la dichosa planta ésa, hacía fuerza con el arado y parecía no haber hecho otra cosa en su vida sino arar. Sólo, de vez en cuando, ensillaba un mancarrón y se iba al pueblo a comprar los vicios para la gente y todo lo que podía necesitar el establecimiento; y como siempre había sido muy diablo para comprar, no lo embromaban así no más los pulperos, ni le daban gato por liebre.
Candiotti era de todos el más flojo; aunque su salud algo quebrantada por el aire viciado de los laboratorios en los cuales tantos años había trabajado se estuviera reponiendo, sus fuerzas no eran grandes aún y necesitaba resollar a menudo. Pero la compensación de por sí se ofreció al poco tiempo; pues un día que le había tocado estar de cocina a Livatti, les había éste —131→ preparado tan bien el almuerzo que tuvieron todos que pasárselo sin comer; y Candiotti que siempre había estado cuidando hornallas y hornitos se ofreció para cocinero perenne. Fue una suerte para todos, pues pronto llegó a distinguirse en su nuevo oficio, lo que no es de extrañar, pues la química no es más que una cocina muy delicada.
Herrera era el hombre fuerte y que hubiera podido y debido ser, para los trabajos pesados, el mejor de todos; pero era un gran haragán, un vicioso que no pensaba sino en chupar, y de temperamento tan huelguista que, ni siendo patrón él mismo, como era, podía pensar en otra cosa que en dejar el trabajo, con cualquier pretexto.
Entre todos juntos y cada uno por separado, emprendieron su conversión, haciéndole ver la ventaja que, con el tiempo, podría sacar de la sociedad; pero no quería entender el hombre, y no hubo más remedio que darle lo que de su parte, antes de haber ganado nada nadie, reclamaba a gritos, para que se mandase mudar, con gran provecho para los demás ya que no era más que elemento de discordia.
Y así llegaron «los improvisados» a la cosecha. Trabajando habían aprendido a trabajar, y si los primeros surcos habían salido irregulares y torcidos, después de la segunda reja no se conocía; la semilla bien elegida por el ojo certero de Robledo, y desparramada del modo más parejo por sembradoras mecánicas, había brotado a las mil maravillas; los animales bien cuidados se habían conservado listos para seguir rompiendo tierra: el cielo se había mostrado clemente para con estos novicios: había llovido oportunamente y no demasiado; la langosta no había llegado allí, y los precios se conservaban halagüeños.
Sin saber lo que era un achaque habían pasado nuestros puebleros los peores momentos del invierno, y si las carnes ennegrecidas un poco por el viento de la Pampa, quedaban algo enjutas, los huesos estaban envueltos en músculos duros como acero, entre los cuales circulaba, bermeja, una sangre capaz de desafiar a cualquier microbio.
—132→Aprendieron a cosechar. Es el tiempo del sudor; la tarea es ruda, el sol quema, la tierra arde, pero las espigas son de oro y no hay sombra que refresque más la frente del labrador exhausto que la de las bolsas de trigo apiladas al pie de la trilladora.
Habían podido comprar, a pagar con la cosecha ya casi asegurada, una trilladora; y entre Stromberg que la manejaba, Núñez que llevaba los apuntes y las cuentas, Candiotti que cocinaba para la gente, Raviña que seguía ocupándose de las transacciones comerciales, Gómez encargado de los animales, Livatti que capitaneaba a los peones y Robledo que era el alma directora de todo, hicieron el espléndido negocio, no sólo de economizar casi toda la trilla de su propio trigo, sino también de ganar un platal trillando el de los vecinos.
Han pasado cuarenta años; siempre juntos han trabajado los siete compañeros; han creado capitales con las cosechas acumuladas; han ensanchado cada año la extensión cultivada; han comprado tierra, cada vez más tierra, y tienen hoy cien segadoras con su dotación de bueyes y caballos para cortar, en tiempo oportuno, la enorme cosecha anual, preparada por sus centenares de arados en los miles de hectáreas de su propiedad.
Y por cierto que ninguno de nuestros improvisados cambiaría hoy su posición de campesino sano, fortacho y rico, por cualquiera otra que pudiese ofrecer la ciudad a sus ambiciones.

—133→
Allá por 1865 más o menos, José Leporelli, almacenero al menudeo, ganaba buenos pesos con su negocito, y como tenía muy desarrollada la virtud de la economía, iba amontonando despacio una regular fortuna.
Su crédito era bueno, por la sencilla razón de que nunca lo usaba, llegando a descontar todo lo que compraba en plaza, y también a colocar dinero a interés -a buen interés- cuando le sobraba.
Con Juan Musterini, su amigo íntimo, más de una vez se habían prestado mutua ayuda-, pero éste, mucho más vivo, le consideraba como un simple... almacenero, incapaz de comprender los grandes negocios, y más de una vez se había burlado de su falta de audacia, augurándole que nunca haría fortuna. Hubiese hecho mejor, le decía, de no haber venido a América. El especulaba; especulaba en tierras. No le parecía posible que el suelo de la Argentina pudiese por mucho tiempo valer tan poco como entonces valía; y compraba, vendía, ganando siempre, aunque poco -pues había poca plata entonces, y pocas ganas de moverla.
Lleno de fe en el porvenir del país, había comprado buenas áreas alrededor de la ciudad y las dividía en quintas, lo que le —134→ daba bastante buen resultado; pero se encontró, en cierto momento, un poco estrecho y apeló a su amigo Leporelli. Le ofreció sacar del Banco de la Provincia, con sus dos firmas, cuarenta mil pesos, que se repartirían o con los cuales podrían hacer juntos algún buen negocio. Leporelli prefirió no meterse, como decía, en camisa de once varas y se contentó con dar a Musterini su firma por los veinte mil que él necesitaba: 800 $ oro.
Y Musterini siguió comprando, vendiendo, entusiasmándose más y más. El primer trimestre, habiendo reservado del mismo préstamo lo necesario, pagó intereses y amortización, y Leporelli no tuvo más que seguir prestando la firma.
Los negocios en tierra, en un país nuevo como la Argentina, de naciente desarrollo, tienen forzosamente que dejar grandes utilidades; pero son negocios, en general, de muy lento resultado, y cuyo primordial elemento de éxito es el tiempo. Y si bien el tiempo, cuando uno trabaja únicamente con dinero propio, es relativamente de poco valor, cambia de aspecto la cosa cuando se tiene que pagar interés y que durante una larga serie de años, a veces, no se puede llegar a vender la tierra improductiva, comprada en un momento de arrebato.
El mejor negocio, entonces, se vuelve ruina; y así le pasó a Musterini. En aquellos tiempos, bastaba una baja en las lanas o en los cueros para que todo quedase perturbado en el pequeño mundo de los negocios argentinos, o alguna amenaza de disturbios políticos; y el crédito se restringía, las transacciones se hacían imposibles y para hacer frente a un vencimiento era todo un trabajo.
Cuando, al vencer el segundo trimestre, se le presentó su amigo Musterini, declarándole que no podía pagar, Leporelli quedó pasmado. Nunca había pensado que semejante caso pudiera acontecer. Entonces, ¡iba a tener que pagar por otro! ¡devolver un dinero que no había visto siquiera, y también pagar intereses por él! Pues, ¡señor!, primero, declaró que no pagaba. Pero Musterini le hizo comprender que no podía dejar de hacerlo; si no, iban a embargar todo y que sería peor.
—135→-«¿Y tú eres -contestó indignado Leporelli,- quien me dice esto, así no más, muy sí señor? ¡Sabes que está fresco!»
-«Pero, Leporelli, no te enojes por tan poca cosa, hombre, no es más que por algunos días; va a mejorar la plaza y te devolveré todo. Tengo muy buenos terrenos, fáciles de vender. Ten paciencia, amigo».
Leporelli sacó, rezongando, su libro de cheques y no sin regatear, como si pudiera así conseguir alguna rebaja, acabó por entregar a Musterini el importe de los intereses y amortización.
Quedó triste el hombre. Ahora veía cuán peor es prestar su firma que regalar dinero. Antes de regalar dinero lo piensa uno dos veces... y tres; mientras que se da una firma, como si nada valiese, por cantidades que, ni en sueño, se hubiesen prestado a su mismo padre. ¡Lindo iba a quedar! ¡Veinte mil pesos! ¡Cuántos años había tenido que trabajar y privarse para ganarlos! y sin acordarse más que de los primeros pesos ahorrados a fuerza de trabajo y privaciones, se lamentaba como si fuese ya presa de la más espantosa miseria.
A su mujer le contó con voz lastimera a la vez que indignada lo que le pasaba con su amigo Musterini; y esa palabra «amigo» tomaba en su boca la entonación de un anatema.
«Ahora, sí -la dijo,- que vas a tener que cuidarte con el gasto. Adiós golosinas y pastas finas importadas, y para los chicos caramelos y botines nuevos a troche y moche. Pasaron los buenos tiempos. El «amigo» Musterini nos arregló tan bien que ahora todo lo que se economice será poco para pagar las letras de este señor, con intereses y todo».
Y tuvo Leporelli, cada tres meses, que ir al Banco -él mismo iba; pues ya por nada le hubiera confiado a su «amigo» un solo peso-, para renovar la letra y pagar los intereses y la amortización. Quizá lo más penoso era la forzosa entrevista que entonces tenían que tener ambos para firmar las letras. Leporelli ya no gritaba; se encerraba en un silencio lleno de desprecio; y cuando Musterini, arrepentido, acongojado, confesando que no había podido vender una vara de tierra para hacerse algunos pesos, —136→ ofrecía darle en pago alguna de sus propiedades, lo miraba de reojo, hacía con los labios un gesto de desdén y sacudía los hombros de tal modo que el pobre Musterini no insistía y consideraba, callado, la inmensidad de su ruina.
Tenía mucha tierra, pero no valía nada, y sus acreedores, ya cansados de esperar, lo empezaban a amenazar. Los solos intereses de lo que adeudaba bastaban para aplastarlo, acumulándose día por día y cuando vio venir la hora fatal de las ejecuciones, fue a ver a su «amigo» Leporelli y le suplicó de aceptar en pago la única propiedad que no hubiese hipotecado; cierto es que nadie le había querido dar un peso por ella. Leporelli no quería tierra; quería su plata, su buena plata, los diez y ocho mil pesos del capital y los intereses que había pagado y tendría que seguir pagando. Y así se lo cantó. Pero Musterini insistió; le prometió que si, algún día, mejoraba de fortuna, le volvería a comprar la quinta que le ofrecía.
La verdad es que la dichosa quinta no tenía mayor atractivo: eran unas cien cuadras, en parte, de bañado inservible, regadas, inundadas más bien dicho, a cada rato por el arroyo Maldonado; tierra malsana, incultivable ¡un clavo! un clavo bárbaro, remachado.
La insistencia de Musterini provocó en Leporelli una tempestad de enojo que se resolvió en bulliciosas maldiciones, retumbantes juramentos y sonoros insultos; pero, una vez apaciguado, dio por resultado que se resignase a aceptar.
-«Era preciso ser loco -decía-, para hacerse cargo de semejante bañado».
¡Y lo mejor es que tuvo todavía que pagar la escritura! «como para hacer reír a la gente» decía Leporelli; y quedaba tan avergonzado que ya no quiso ni acordarse del enojoso asunto; se fue al Banco y acabó de una vez de pagar el saldo que todavía se adeudaba.
Pasaron unos pocos años. Vino la fiebre amarilla y se acordó Leporelli del famoso terreno aquél. Había en él un casucho viejo; con los hijos lo limpió; mal que mal lo arreglaron y pasó —137→ en él el verano toda la familia, hasta que ya hubiese desaparecido el flagelo. Y tuvo mil ocasiones, mientras duró esa temporada de aburrido veraneo, en medio de zumbantes torbellinos de mosquitos hambrientos, sin más distracción que el desfile por la polvorienta calle Santa Fe, de las carretas de bueyes que llevaban con recelo a la ciudad moribunda verduras para el puchero, o la rápida disparada lejana, asustada y asustadora, de los carros llenos de difuntos, hacia el cementerio nuevo, recién habilitado y repleto ya, de la Chacarita, de maldecir a Musterini, el especulador loco, el «amigo» a quien debiera tantos males. Inconscientemente le achacaba lo inconfortable de la choza, los mosquitos, el calor y hasta algún poco también la fiebre amarilla, sin pensar ni por un momento, que, sin la quinta ésa, se hubiesen muerto quizá todos ellos en la ciudad apestada.
Musterini, él, no despreció la ocasión, y murió, en tres días, de la fiebre amarilla. Cuando lo supo Leporelli, sus viejos sentimientos de amistad le sacudieron el corazón y expresó el pesar de que, a veces, por cuestiones de interés, se distanciaran los hombres, sintiendo, decía, no haberle ofrecido durante la epidemia la hospitalidad en la quinta. Y la desgracia de Musterini y de tantas otras víctimas muertas por haberse tenido que quedar en la ciudad, borraron el último vestigio de su odio para el finado y le empezaron a hacer tomar cierto cariño a la vilipendiada quinta.
Ahora, cuando lo permitía el tiempo y el terreno no estaba inundado, toda la familia iba a pasar allá el domingo. El viaje, bastante penoso en los primeros tiempos, se había hecho fácil con el tranvía a Belgrano, por la calle de Santa Fe.
Por todos lados, en el horizonte, empezaban a aparecer ranchos, casitas. De la ciudad se aproximaban algunos edificios como centinelas avanzados; de Belgrano, uno que otro verdulero se le acercaba, cubriendo de verdes hortalizas algún retazo de terreno. Hablaban de ferrocarriles que debían cruzar la quinta. A Leporelli, más de una vez, más de veinte, le habían hecho —138→ ofertas para arrendarle el terreno, todo o en parte; y fuertes especuladores, en acecho siempre de las grandes áreas fáciles de repartir en lotes, se lo habían hecho denigrar por tantos corredores astutos, que no dejaban lugar a duda sus ganas de comprarlo.
Leporelli, cuyo almacén había prosperado, como prospera todo negocio sencillo, sencillamente manejado, empezaba a considerar como legítimo fruto de suprema habilidad suya la aceptación tan trabajosamente consentida por él en otros tiempos, de la quinta de Musterini, en pago de su obligación; y cuando alguno de los numerosos aduladores a quienes siempre junta el éxito, aludía a la fortuna enorme que, antes de pocos años, iba a representar esa propiedad para su feliz poseedor, con gesto de hombre acostumbrado a acertar en todos sus negocios, guiñaba el ojo, dejando entender que, al hacerse dueño de ella, bien sabía lo que hacía, y que el pobre Musterini no había podido con él. Y viendo que con sólo guardar improductivas esas cien cuadras le aseguraba un fortunón siempre creciente, resolvió seguir conservándolas improductivas, sin permitir siquiera que un hortelano cultivase en ellas repollos y zanahorias, como si tal cosa les hubiese podido quitar algo de su valor.
Gozaba el hombre orgulloso, tomando por admiración el asombro en que mantenía a la gente su capricho zonzo.
La edificación urbana, cada año, se venia acercando más y más, tanto que ya parecía la quinta extenso desierto.
Aumentaba el número de interesados en comprar lotes grandes o pequeños, para ubicar fábricas, o realizar su sueño constante los padres de familia, de edificar su modesta casa para librarse de una vez de esa pesadilla tan bonaerense: el alquiler. Sin que tuviese enemigos, la muerte del viejo Leporelli era deseo no siempre secreto de mucha gente. Pero la mera satisfacción de amor propio de sentirse dueño de esas cien cuadras de incalculable valor, bastaba a su felicidad y nunca consintió en vender de ellas una vara.
Cuando murió, por fin, en 1900, los hijos se repartieron la quinta, y como no le tenían ellos el mismo apego, la empezaron —139→ a despedazar, abriendo calles, vendiendo en pequeños lotes, llegando a sacar cien mil pesos oro de una sola de las cien cuadras que, juntas, le había cedido al viejo José Leporelli por ochocientos, su infeliz y tanto tiempo maldecido «amigo» y deudor Juan Musterini.
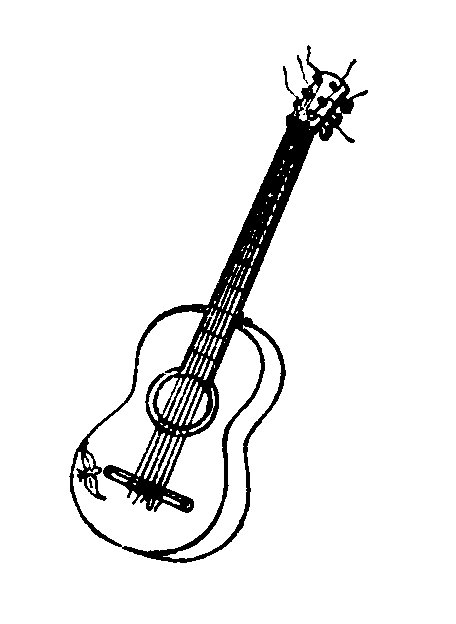
—140→
Escocia es un país rudo, áspero y frío, cuyas montañas producen más rocas y más nieve que pan; pero en el que también se crían hombres vigorosos y osados, sanos y sufridos, a quienes no amedrentan los obstáculos materiales, ni las dificultades de la vida, ni las penurias; que son capaces de sacar, a fuerza de energía, mil recursos del infértil suelo de la comarca más desierta.
En la parte norte de la Argentina tampoco faltan regiones desiertas, ni montañas escarpadas; pero son desiertos fértiles, montañas cubiertas de lozana vegetación y rocas henchidas de riquezas ocultas, entre las cuales se crían y viven, en muelle holgazanería, hombres indolentes, sin ambición y sin necesidades. Sobrios por pereza, pobres en medio de la exuberante riqueza del suelo de su nacimiento, aprecian más, al parecer, su dulce reposo y su apatía secular que las comodidades de la moderna vida de civilización y de lujo; y el supremo goce para ellos es descansar, después de no haber hecho nada. Que conquisten otros, por su trabajo, y las aprovechen, las riquezas naturales que los rodean, no lo impedirán, y hasta no desdeñarán aprovecharlas ellos también en parte, pero su ayuda será poca, mientras no les enseñen cuán provechoso es el esfuerzo.
—141→Cansados de vivir pobremente en el suelo patrio, resolvieron cinco hermanos escoceses ir a buscar fortuna en otras regiones. De espíritu aventurero, soñaban con alguna comarca virgen, que no hubiese todavía sido manoseada, y atraídos, desde su tierra árida y fría, por la seductora antítesis de la exuberancia tropical, pensaron en hacer tostar por el sol ardiente de la América meridional sus rubicundas caras enrojecidas por los vientos helados de los montes Grampians.
Harry, John, Frank, William y George, de treinta a veinte años de edad, huesudos y musculosos; con esos ojos azules, a la vez tan transparentes y tan impenetrables, llenos, en su dulzura, de latentes energías; que siempre parecen dispuestos a amar, pero con recelo, si no con desconfianza; con esos labios delgados, irónicamente risueños que. si bien no saben mentir, sólo de la verdad dicen lo que quieren decir; rubios como el trigo maduro, audaces con serenidad y sin fanfarronería, dieron, algo por casualidad, y después de haber rodado bastante, con la dormida Jujuy.
Y ésta, a su voz, tan desconocida, entreabrió los ojos y se desperezó. Extrañaba que se dignase alguien ocuparse de ella. Bien sabía que su nombre, entre sus hermanas, era sinónimo de atraso, de irremediable indigencia; que era la parienta pobre a quien siempre hay que ayudar, o porque la suerte no le haya deparado herencia, o porque no le haya dado los medios de hacerla fructificar. Ignoraba, por lo demás de cuál de los dos motivos provenía su miseria. De todos despreciada, era natural que a sí misma se despreciara y prefiriera dormir, envuelta, como en harapos, en sus inexploradas selvas y sus hermosos pastizales, sin tratar siquiera de saber si algo valían esos dominios.
-«¡Levántate!-le dijeron despacito, para no asustarla, los cinco hermanos-; levántate, para hacerte rica».
Miró soñolienta, a esos extranjeros importunos que la venían a despertar; sus caras enérgicas, su ademán algo imperativo, le hubieran podido infundir terror, si su mirada franca, su —142→ palabra suave, no le hubiesen sugerido ideas de leal y sincera protección.
Se levantó y consintió en que los cinco hermanos explorasen su territorio. Y ellos, extendiendo sus peregrinaciones por la provincia de Salta y los territorios de Formosa y del Chaco, quedaron asombrados de las enormes riquezas existentes en esas comarcas olvidadas, desconocidas, desiertas, abandonadas.
Cierto es que sufrieron muchas fatigas y privaciones: el calor, los insectos, la fiebre, los esteros inmensos, anegados, intransitables; la selva virgen, impenetrable, con sus árboles seculares ligados entre sí por inextricables lianas; los ríos indómitos, que después de correr como torrentes impetuosos, se extienden de repente, y cortan el paso, inmovilizados, en vez de facilitarlo; obstáculos, en vez de caminos, y, por todas partes, los peligros de la selva, los indios, las fieras y las alimañas.
Pero esas selvas inacabables de majestuosos árboles de madera dura representaban mil fortunas; las llanuras, fértiles y de riego fácil, prometían cosechas maravillosas al que resolviera el problema de cultivarlas; las montañas dejaban ver que en su seno encerraban todos los metales cada día más apetecidos por el hombre. Las mismas lianas, y los espartos y juncales, y las enredaderas silvestres, si bien estorbaban la marcha por el monte, contenían fibras sólidas y resistentes, susceptibles de alimentar una industria sin par.
Tanto más adelantaban los cinco hermanos, más admirados estaban de la riqueza de esa tierra. No había más que abrir y cerrar la mano; y pronto pensaron que, entre los cinco, podían, repartiéndose la tarea, hacer algo más todavía que aprovechar solamente lo que les ofrecía la naturaleza. Había que civilizarla, someterla al cultivo y crear en ella, al lado de las que espontáneamente daba, otras riquezas, artificiales sí, pero de más valor aún que las naturales.
Si en la Escocia ruda habían podido sus antepasados resolver el arduo problema de vivir, ¿cómo no iban ellos, en ese suelo, —143→ en ese clima privilegiados, a resolver el problema de edificar una fortuna?
Y pusieron manos a la obra.
Sus recursos personales eran escasos; pero la libra esterlina es atrevida y buena compatriota y con el irresistible poder de su ayuda hicieron nacer en la población indígena el afán de poseer y el amor al trabajo. La indolencia nativa resultó curable; esos hombres que parecían incapaces del mínimo trabajo, estimulados por el ejemplo y los consejos de estos extranjeros, y por los salarios que pagaban, se transformaron en peones hábiles y guapos, en servidores fieles y leales; y pudieron desde luego los cinco hermanos emprender las múltiples obras que los han hecho ricos y que mucho más aún: han abierto horizontes de infinita prosperidad a la pobre y despreciada Jujuy. Harry se encargó de organizar el trabajo en la selva.
Abrir en ella caminos; voltear los gigantes árboles y sacar de ellos los tirantes para los edificios, los postes para los potreros de la hacienda, la leña para los futuros ingenios, el tanino para la curtiduría; y llegar poco a poco hasta la vía fluvial que permitiría llevar con poco gasto los productos agrícolas, ganaderos e industriales hasta los mercados del mundo entero.
John empezaba, mientras tanto, a romper tierra en la llanura desnuda, haciendo plantar la caña de azúcar, el tabaco, el algodón, y preparando el suelo para sembrar arroz en terrenos adecuados y también el caté.
Frank apuraba la creación del ingenio en que se debía elaborar el azúcar; de la curtiduría, en la cual se trabajaban con el tanino de los árboles de la selva los cueros de las haciendas que pronto pacerían innumerables en los vastos potreros de la planicie.
William cuidaba las haciendas amansando sin cesar mulas y bueyes para los largos, penosos y numerosos transportes que necesitaba la explotación múltiple de tantos productos.
George, joven aún, vigilaba bajo la dirección de sus mayores, hoy, un trabajo, mañana, otro.
—144→Y brotaba de todas partes, con el impulso poderoso de los cinco hermanos, la más extraordinaria, la más variada riqueza, inverosímil para los que todavía sólo tenían en la memoria la leyenda de pobreza mantenida, durante tantos años, alrededor del nombre de Jujuy.
Y como cunde el ejemplo con la mayor facilidad cuando viene acreditado por el éxito material, pronto no hubo un indio que no se ofreciese para alguna de esas tareas bien remuneradas que para todos eran fuente de bienestar y de vida más acomodada. Otros, también, siguieron el ejemplo: fueron los grandes terratenientes, profundamente dormidos, hasta entonces, sobre las inmensas áreas casi inútilmente adquiridas y poseídas por ellos.
El esfuerzo ajeno había divulgado el valor intrínseco de sus vastas propiedades, pero sin por ello hacerle producir mucho más; faltaba capital y más que todo faltaba el esfuerzo propio. Resolvieron algunos hacerlo y se ofreció el capital. Y la selva se fue transformando, explotada con juicio, dando para el presente sin sacrificar el porvenir; la llanura, anegada o reseca, se puso en condiciones de ser saneada o regada y dio los opimos frutos de la región tropical, tan buscados en todo el orbe, y los dio con la misma abundancia que da el trigo la tierra fértil, en las regiones templadas.
Toda esa provincia de fama arraigada de pobre y de haragana, se iba metamorfoseando en emporio de trabajo afanoso y de poderosa riqueza.
Los cinco hermanos habían fundado sus cinco familias con cinco hermosas hijas de la tierra enriquecida por ellos y por su fecundo ejemplo; y en sus espléndidas y patriarcales moradas, daban albergue regio a todos los hombres de buena voluntad que venían en busca de nuevos tesoros por explotar, o deseosos de aplicar a la explotación de los ya hallados nuevos métodos.
Harry, John, Frank, William y George, tan generosos como ricos, comprendían que para todos alcanzaba esa tierra prodigiosa, cuyo suelo producía con exuberancia las cosechas más —145→ valiosas, cuyas selvas encerraban incalculables riquezas, cuyas piedras escondían tesoros, cuyos ríos proporcionaban la fecundidad inagotable de sus aguas, y al comercio y a la agricultura envidiable camino que marcha.
Hubiesen sido diez hermanos, que cada cual hubiera tenido, como ellos cinco, las manos llenas de nuevas empresas que crear y que manejar. Hombres de ciencia o aventureros, hombres ingeniosos o valientes, pedían ayudarles a hacer surgir de ese suelo maravillosos tesoros sobre los cuales, antes de su llegada, dormían los mismos habitantes que hoy ayudaban a descubrirlos; y con la misma liberalidad con que la naturaleza había acogido y retribuido sus afanes, retribuían ellos y acogían a los que venían a juntar sus esfuerzos a los suyos, para hacer de la desheredada Jujuy una de las hijas más afortunadas de la Argentina.

—146→
«Si! ¡sí! ¡ponderen los milagros de la Argentina! -decía Juan-; para los que tienen suerte, puede ser que sean ciertos, pero yo todavía no los he visto».
Y era verdad que este pobre Juan, venido al país, hacía muchos años no había tenido suerte. Cuando llegó, se fue al campo; y como era tiempo en que la tierra valía poco y las ovejas menos, le dio su patrón una gran majada al tercio; lo que hubiera podido serle de gran provecho, si hubiese tenido un poco de suerte, siquiera. Pero ninguna tenía el pobre.
El pago donde trabajaba estaba plagado de cuatreros. No era cosa rara, es cierto, en aquellos tiempos y en aquellos campos tan desiertos; pero parecía que con preferencia de su majada carneaban; y hasta le robaron a veces puntas de ovejas, mientras que a otros puesteros casi nada les hacían. El patrón le solía decir que así era porque ellos cuidaban bien y pastoreaban sus majadas, cuando se iban lejos o se perdían entre las pajas; y que si él hiciese lo mismo, tampoco le faltarían ovejas. Pero no; no era por esto, sino sólo que Juan no tenía suerte y nada más.
Por ejemplo, una vez que, después de esquilada su majada, vino un aguacero con viento, una tormenta repentina de los mil diablos, que se la arreó a una legua, deshilándose las peladas —147→ como cuentas de rosario, por supuesto, antes que él hubiese podido volver de la pulpería donde había ido -por casualidad,- a tomar la tarde, se habían acalambrado más de cien. ¿Es tener suerte esto, o desgracia? Que hubiera debido fijarse en que amenazaba tormenta; que no se deja así sola una majada recién esquilada; que no era momento de irse a la pulpería que si hubiese estado con ella y la hubiera atajado, nada le sucede. -Sí, claro; después de agua, es fácil decir que ha llovido. Digan más bien que si hubiese tenido suerte, entonces sí, nada le sucede.
Por lo demás, no escapaba él a ninguna; cuando parecía haber desaparecido la sarna de los alrededores y que -luchando, es cierto, los puesteros-, quedaban sanas las demás majadas, la de Juan estaba todavía atestada de ella, cayéndosele la lana por todas partes, y enflaqueciéndosele las ovejas.
Para él no había cosa buena, nunca, y parecía que, al contrario, siempre le quedaba reservado todo lo malo. Inundación o sequía, todo le resultaba desastre, y en tiempo de parición se le perdían o se le aguachaban dos veces más corderos que a los demás puesteros. Ahí también el patrón le salía diciendo que era por falta de asiduidad en el cuidado; que si apartase las madres con sus crías y las cuidase solas, cerca de las casas, en el mejor campo, no se le perdería ninguna. Pero, ¡cuándo!
-«Mire, patrón -decía-; al que no tiene suerte, todo le va mal por mucho que haga».
Al cabo de tres años, lo despidió el patrón. Los campos subían, las ovejas también; había resuelto cuidar con peones a sueldo y no quería más tercianeros. El pobre Juan pudo ver que de sus compañeros, el que más, el que menos, todos se iban con algo. Los que tenían poco aumento lo vendían al patrón y se iban alegres con la plata en el bolsillo; y algunos hubo que se fueron con una verdadera majada, un buen plantel como para empezar a trabajar por su cuenta; pero Juan, él, se fue con una mano por detrás y la otra por delante... Cuando uno no tiene suerte...
—148→Un paisano suyo, que había tenido suerte y tenía muchas vacas, lo habilitó entonces con un tambo. Le dio campo y lecheras, y corral y tarros, y todo. El tambo quedaba cerca de un pueblo ya de cierta importancia, en el cual podía haber un buen despacho de leche y de manteca. Pero Juan ¿qué iba a hacer con la mala suerte que le perseguía? Todos los clientes que hubiera podido conseguir se surtían de otro tambo que le hacía competencia. El tambero éste parecía que realmente lo hacía adrede; madrugaba que era una barbaridad y así llegaba al pueblo siempre antes que Juan; ¡qué gracia! éste no tenía al fin y al cabo, por qué apurarse tanto y se quedaba un rato por las pulperías y boliches del camino, a tomar la mañana y echar un párrafo; el hombre no es un esclavo y hay que vivir, ¡diablos! Pero, como él no tenía suerte, por supuesto, el otro se acaparó toda la clientela, y Juan se fundió. Dejó el tambo, más bien dicho, el tambo lo dejó; y como, si le faltaba la suerte, tenía bastante charla, pudo convencer a un pulpero que quería componer un parejero, que no había criollo capaz de hacerlo mejor que él.
El otro le entregó el animal; y después de algún tiempo hizo carrera con uno de sus clientes que tenía fama de chambón para correr, pues casi siempre perdía.
Juan, que hasta entonces sólo había cuidado el parejero como para prepararlo superficialmente, prometió a su patrón que en los quince días de plazo que tenía para la carrera lo iba a poner invencible. Hizo comprar maíz, cebada y alfalfa bien elegidos, cepillos y rasquetas, y cobijas, y morrales, y trompeta; y lo empezó a cuidar con el mayor esmero... de día. Pero le era muy penoso levantarse al alba, y de vez en cuando quedaba dormido y el parejero sin varear. El pulpero, muy confiado en su compositor, y muy lego en la materia, pensaba, como se lo aseguraba Juan, que su caballo iba a ganar cortando a luz; y en vez de contentarse con lo que le iba a producir la reunión, quiso también arriesgar pesos, y apostó fuerte; pero también obligó a Juan a jugar con él -era bastante natural-, todo el sueldo —149→ que le podía adeudar. Juan no podía hacer de otro modo, ya que tanta fe decía tenerle a su discípulo y consintió.
Cuando estuvieron en la cancha los dos parejeros, la gente fácilmente se dio cuenta de lo mal que había sido cuidado el caballo del pulpero y quisieron todos jugar al otro; y como sólo el pulpero podía sostener tantas paradas, y que naturalmente -por la mala suerte de Juan-, perdió lastimosamente la carrera, le salió el negocio clavo de remache.
Enojado, despidió al compositor y mandó echar a la manada el dichoso parejero. Juan salió de ese conchabo como de los demás, sin un peso en el bolsillo...¡Cuándo uno no tiene suerte!...
Pensó que ya que en todas sus formas la cría de animales le salía tan mal, su verdadera vocación sería quizás la agricultura; y como para todos abundan en la Argentina la tierra y demás elementos de trabajo, no tardó en encontrar quien le diera una chacra en una colonia en formación.
Pero, ¡vaya lo que es no tener suerte! le tocó un lote de mucha cortadera: tierra flor, claro, como de cortadera: negra, honda, liviana y fuerte; pero esos troncos, señor; un trabajo infernal. Su vecino también tenía tierra igual y de lo mismo se quejaba; pero él alcanzaba a deshacerlos quién sabe cómo, y resultaba linda la tierra. Juan, con su suerte de siempre, trabajaba en vario para deshacerse de esa plaga: se le cansaban los caballos o se le descomponía el arado, y tenía que dejar el trabajo dos o tres horas antes de la oración, pues de otro modo, ¿quién resiste? ¿y esos pobres animales?
El vecino, él, mientras tanto, muchas veces, bañado en la luz mortecina del astro nocturno, seguía surcando, a paso sereno, con sus tres yuntas de caballos, la interminable amelga principiada al aclarar.
-«¿Quién sabe cómo liaría cuestión de suerte -decía Juan- para tener asimismo los caballos en buen estado?»
Juan aró poco terreno, y lo aró poco hondo; no dio más que una reja porque le faltó tiempo; rastreó apenas... Sus —150→ caballos estaban flacos, y apurado no se dio el trabajo de elegir ni de curar la semilla.
El vecino ya tenía todo el trigo brotado cuando Juan iba a empezar la siembra. Llovió mucho entonces y Juan tuvo que esperar que se oreara el suelo; cuando pudo sembrar, el trigo del otro estaba alto ya, y Juan, una vez más, pudo quejarse con razón de la suerte.
¿Y cómo no, si entre la cosecha de uno y de otro había una diferencia enorme. En la tierra bien arada del vecino, el trigo bien elegido, bien curado y sembrado en buen tiempo, había brotado y crecido a las mil maravillas. La extensión era mucha, pues de todo su lote no había dejado sin arar una sola hectárea; el trigo maduró bien y dio un peso excepcional, consiguiendo el precio más alto de plaza. Casi con esta sola cosecha se enriquecía el hombre.
¡Pobre Juan! cuándo le iba a tocar a él semejante suerte? Su trigo fue poco: mal sembrado y tarde, en tierra poco y mal preparada, no podía esperar gran cosecha; muchos granos, por la mala calidad de la simiente y su falta de limpieza, tenían carbón o eran chuzos. Le pagaron el precio mínimo, y como los gastos de cosecha y de trilla son los mismos para el trigo malo como para el de primera calidad, no le quedaron más que deudas en la pulpería.
¡Pobre Juan! hombre de poca suerte, se va haciendo viejo ya; hace años y años que ha venido al país y está como el día de su llegada, sin un peso. Ha pasado la vida trabajando, sin embargo; nadie puede decir que no; y es cierto lo que dice que con todos sus patrones ha perdido el tiempo, lo mismo cuidando ovejas que ordeñando vacas, o componiendo caballos que sembrando trigo.
Cuando uno no tiene suerte, amigo, es inútil; y bien se comprende que Juan se ría amargamente al oír hablar de los milagros de la Argentina.
—151→
A lo largo del muelle viejo de madera, continuación, en el río, sin puerto todavía, de la calle Cuyo, se columpian suavemente en las olitas que cabrillean, mantenidos en su sitio por un continuo movimiento de los remos, cien barquichuelos. Los boteros, casi todos, son genoveses, con algunos de Nápoles, y uno que otro de origen eslavo y de apellido terminado en «ich», venido de las costas del Adriático. Y todos, de pie, sin cesar un momento su gesto maquinal, miran hacia el muelle, llamando a gritos a los pasajeros, ofreciendo sus servicios. Por algunos pesos papel, los llevarán hasta los vapores que hacen la carrera de Montevideo o el servicio fluvial del Paraná y del Uruguay; o bien traerán al muelle a los que, desde el paquete de ultramar anclado lejos, en la rada exterior, llegan en lanchones, con sus equipajes, hasta donde permite el agua.
Trabajo relativamente tranquilo, de poco esfuerzo, en realidad, pero oficio de competencia bulliciosa, de largas horas ociosas que se pasan pescando y que da para la vida y algo más. Y como en todo navegante siempre duerme el instintivo anhelo de horizontes nuevos, el más humilde botero, a veces, sueña con descubrir mundos o por lo menos conquistar riquezas escondidas —152→ en islas inaccesibles, o se siente presa del atávico deseo de piratear en las costas, en busca de alguna incauta belleza.
Miguelovich hervía de ambición. Mientras inmóvil contemplaba sus líneas de pescar, sentado en su bote, vagaba su imaginación; recorría, soñando, todos los recovecos y meandros del Paraná que tantas veces había visitado, conchabado de marinero en alguna lancha de marcha lenta, echando semanas, cuando no meses, para llevar algunas mercaderías de Buenos Aires a Corrientes o a la Asunción y regresando más ligero a favor de la corriente, cuando no faltaba el agua, y trayendo, sin urgencia, los cargamentos de yerba, de cueros y otros productos.
Ya, desde entonces, en su cerebro veía diseñado el camino que tenía la ambición de seguir. Ahorraba todo su sueldo, casi. No había para él vicio ni diversión. La primera etapa que se había fijado era la compra, con sus primeras y pequeñas economías, de un bote para trabajar en el embarco y desembarco de los pasajeros. Consideraba que por pequeño que sea el capital, trabajar por su propia cuenta da más que cualquier conchabo, pues están ahí presentes siempre el anhelo, la emulación, el empeño de adelantar y la esperanza del éxito que no tiene límites.
No tardó en poseer dos, tres, diez botes manejados por recién llegados, peones a sueldo. Vigilados por él constantemente, limpitos, con su buen toldo, ofreciéndose siempre a más bajo precio que los competidores, conocidos todos por la M que llevaban pintada en la popa y en la bandera, trabajaban a las mil maravillas; y cuando juzgó el momento oportuno, vendió a otro toda la flotilla, y con su producto compró un pailebote.
Muy conocido en el puerto, le sobraba trabajo y no tardó en hacer con las lanchas lo que había hecho con los botes. Como ya podía usar del crédito que se había creado en plaza, pronto tuvo dos, tres, diez lanchas y lanchones, con la M pintada; y con su buen escritorio en la calle 25 de Mayo; con su clientela escogida de grandes consignatarios de veleros y vapores; comprando siempre toda lancha ofrecida en condiciones propicias, —153→ estuvo pronto en vías de hacerse poco a poco verdadero dueño del trabajo de carga y descarga tan importante entonces, por la falta de puerto, de los buques de ultramar.
Empezó a organizar, con algunas de sus lanchas, viajes relativamente regulares, para llevar carga a los principales puertos del Paraná y del Uruguay, plantando jalones en éstos, creando relaciones, formando clientela. Su ensueño no había cambiado; su ambición seguía siendo la misma de siempre: hacer flamear su pabellón en todos los puertos de los grandes ríos tributarios del Plata, y también Montevideo, cuando sonase la hora.
Empezaba a tener muchos barcos, y la M de Miguelovich por todas partes era favorita. Favorita humilde, ya que todavía no la llevaban más que modestas lanchas de vela, y que, sin vapores, no podría conseguir el objeto de sus deseos. Pero los vapores costaban un dineral, y bien era preciso esperar todavía hasta tener fuerzas necesarias para hacerse de alguno.
Escasos eran entonces éstos en el puerto de Buenos Aires; pero asimismo, contra ellos era difícil, hasta imposible, la competencia con veleros en los puertos fluviales. Solamente con vapores se podía emprender el lucrativo servicio de pasajeros para el Rosario, Paraná, Corrientes, la Asunción y los puertos del Uruguay. Sin duda, Miguelovich, con el aumento continuo de su flota, de sus relaciones, de su clientela y de su crédito, no era potencia despreciable, y el tonelaje de sus ya innumerables barcos de vela sumaba respetable cifra. También -para otro- hubiera podido valer algo el poético aspecto de sus goletas navegando con sus velas extendidas y su elegante porte de grandes gaviotas, entre las riberas verdes del majestuoso Paraná, bajo el hermoso cielo azul; pero, de buena gana, hubiese cambiado por el humo negro que ensucia el horizonte, las deslumbradoras alas de lona, en las cuales, exclusivamente todavía, lucía la M.
Llegó por fin el día en que iba a empezar la metamorfosis. Supo Miguelovich que en Montevideo se iban a rematar dos vapores para el servicio de los ríos. Eran viejos, algo deshechos y de poco andar; quemaban mucho carbón y tenían pocas comodidades —154→ para pasajeros; pero pedían llevar bastante carga, y pintándolos bien, haciendo algunas reparaciones en las disposiciones interiores, se conseguiría, si no tratar bien a los viajeros, por lo menos amontonarlos en suficiente cantidad para que su transporte dejase buenos pesos. Miguelovich los compró baratos, porque la empresa principal que ya existía, de servicio fluvial, no se animó a gastar plata en semejantes cascajos, y porque las otras pequeñas empresas no tenían con qué disputárselos.
Los hizo reparar con relativo esmero y destinolos a hacer el servicio hasta el Rosario, punto para el cual abundaban siempre la carga y los pasajeros, con una rebaja de precios que le valió en el acto una magnífica popularidad.
Una sola empresa, se puede decir, reinaba entonces en esa carrera, imponiendo a los cargadores y viajeros condiciones leoninas, matando por todos los medios al alcance del más fuerte toda competencia seria. Esta vez, la rebaja de precios hecha por Miguelovich era tan fuerte, que el león se asustó. No eran, efectivamente, tarifas de perder dinero, sino sencillamente tarifas de no ganar nada, y muy bien sabían que, teniendo él otras fuentes de recursos, podía sostener esos precios toda la vida, con sus dos vapores. El peligro era que pronto pusiera tres, y cuatro, y diez, como seguramente llegaría a hacerlo. Le propusieron varios arreglos; no quiso él saber más que de uno solo: una asociación en forma, y acabó por lograr su objeto.
El dueño de la otra empresa era hombre enriquecido también en la navegación de los ríos, viejo ya, cansado; y justamente por eso era que había querido entrar de socio activo con él, Miguelovich.
Quien dice socio, cuando el que entra en un negocio ya hecho, sólido, próspero, es joven, hábil, activo y con capital adquirido por esfuerzo propio dice forzosamente sucesor.
Formalizada la sociedad, no tardó, bajo el vigoroso impulso de la iniciativa genial de Miguelovich, en desarrollar en todo sentido su campo de acción. De vez en cuando, se hicieron otra vez rebajas en las tarifas, pero fueron siempre momentáneas, —155→ para aplastar en el huevo alguna competencia naciente, volver a encauzar la corriente algo desviada por la llegada del ferrocarril, o cuando murió el socio viejo y durante la liquidación, para que los herederos no se entusiasmasen por demás con el monto de las utilidades y le pidiesen por su parte un negro, con pito y todo.
Asimismo la tuvo que pagar bien; pero esta adquisición colmaba sus deseos; hacía de su sueño dorado casi una realidad. Quedaba -no sin compromisos, pues sin crearse compromisos, ¿quién adelanta? -único dueño de la flota fluvial más poderosa del Río de la Plata y de sus afluentes; tan poderosa que, como los grandes astros que por su volumen y su peso atraen en su órbita a todos los que pasan a su alcance, pronto englobó Miguelovich en ella todas las flotillas que surcaban los ríos, desde la Asunción a Buenos Aires y Montevideo, tanto por el estuario que es un mar, como por el más modesto arroyo.
Vapores de carga y de pasajeros, remolcadores o de paseo, grandes y chicos, lerdos y rápidos, anticuados y modernos, todos. son de Miguelovich, destacándose pintada en todos ellos la M triunfante, y sería difícil hoy, y se necesitaría mucho dinero para sólo comprar el derecho de enlazar con ella otra inicial. Miguelovich es el rey de los ríos, rey absoluto, hasta ahora; y mejor que nadie sabe que asociarse es abdicar en parte.
Para asegurar su corona y la continuación de su dinastía, tiene hijos; y sus hijos no necesitan piratear en las costas para encontrar bellezas que consientan en acompañarlos a reinar sobre las olas mansas del Río de la Plata, río de oro para ellos.

—156→
El campo de don Bernabé Videla, tres leguas de terreno quebrado, con cañadones bastante grandes, cortados de lomas extensas, tenía, entre otras, la ventaja de ser cruzado, casi de largo a largo, por un arroyuelo que corría, ora entre barrancas altas, ora en desplayado. Desgraciadamente, si, en tiempo de sequía, apenas conservaba un chorrillo de agua, se llenaba, con lluvias algo persistentes, hasta volverse torrentoso, desparramándose entonces a sus anchas en los cañadones, por meses enteros.
Don Bernabé, a pesar del orgullo que le daba su «aguada permanente», no podía menos de pasárselo renegando la mayor parte de su vida, haciéndose la cuenta de que por esos caprichos del arroyo, sus tres leguas se reducían a una y media escasa. Pues esas sequías que en las lomas no dejaban pasto ni para las vizcachas, el arroyo no las podía remediar, mientras que con sus crecidas, de repente tapaba los bajos, y en vez de poder soportar el campo por lo menos seis mil vacas y veinte mil ovejas, había que conformarse -y gracias- con echarle sólo tres mil y diez mil respectivamente.
Con todo, más que la sequía, era para don Bernabé desastrosa la inundación. Parecía, cuando se desbordaba el arroyuelo que el agua ya no podía volver a su cauce, y quedaba estancada, inutilizando el espacio anegado, pudriendo el pasto —157→ de los cañadones y llenándolos de gérmenes nocivos. Tanto que, don Bernabé, resuelto a librarse de algún modo, siquiera en parte, de semejante calamidad, costase lo que costase, mandó cavar una cantidad de zanjas, más o menos largas, anchas y hondas, según los parajes, para acelerar el desagüe de las partes bajas de su campo.
Le costó bastantes pesos ese trabajo; pero no tardó en conocer por los resultados que era dinero bien empleado. Empezó justamente a llover ese año, a fines de marzo, siguiéndose los temporales todo el invierno, sin descanso se puede decir, y el arroyuelo rebalsó como nunca en los cañadones, cañadas y lagunas, llenándolo todo hasta más no poder y encerrando las haciendas en las lomas reducidas por la crecida.
Pero, en vez de quedar estancada el agua como antes, hacia fuerza para volver al arroyo, corriendo por las zanjas, apurada en desocupar terrenos que en otro tiempo hubiesen quedado dos meses anegados, echándose a perder el pasto por más tiempo aún.
Así que las vacas, acostumbradas a comer hasta entre el agua demoraban poco en las lomas, aprovechando los bajos húmedos aún, donde en seguida brotaba con más fuerza el pasto nuevo. Las ovejas, por su lado, ya no se enfermaban de lombriz y de sobeipé, comiendo pasto húmedo, ni tampoco se ponían mancas a fuerza de pisar barro.
En el terreno saneado ya crecían otros pastos que los que comúnmente se ven en los campos anegadizos, y si bien comprendía don Bernabé que algunos años se necesitarían para que se cambiase del todo la naturaleza del suelo, ya no tenía duda de que, en tiempo relativamente corto, podría mantener con éxito en su campo muchos más animales que antes, viéndose libre de esas zozobras continuas, de esas enfermedades crónicas, de esas epidemias enormes y desalentadoras, que hasta entonces habían impedido que sacase de sus tres leguas la fortuna a que lo hacía merecedor su trabajo.
Con enseñar a sus vecinos los resultados conseguidos en su —158→ campo, los decidió a colaborar en su obra juntando con las zanjas hechas por él, las que en sus respectivas propiedades podían hacer, volviéndose más completo y más rápido el desagüe.
El verano trajo consigo, como suele suceder después de las grandes lluvias, un período de sequía bastante largo, y pudieron don Bernabé Videla y sus vecinos comprobar otra ventaja de las numerosas zanjas cavadas en sus estancias: mientras que en las lomas quedaban solamente brezas de cardo y trébol, suficientes apenas para que no muriesen de hambre las ovejas, y en los cañadones sin sanear, pastos duros y resecos, en el fondo y en las faldas de todas las zanjas grandes y pequeñas que en conjunto venían, por su multiplicidad, a representar una regular extensión de tierra, crecían con lozanía y se conservaban verdes como albahaca, gramillas y otras plantas apetecidas, por su sabor y su frescura, por la hacienda.
Acabó, sin embargo, por desaparecer también ese recurso; con la prolongación de la sequía el suelo de los cañadones, desnudo en muchas partes, se empezó a agrietar, mientras que en las lomas, la tierra hecha un polvo, se levantaba en torbellinos al menor soplo del viento.
El mismo arroyuelo parecía a punto de cortarse. Don Bernabé, alentado por el éxito de sus zanjas contra la inundación, resolvió entonces obligar al arroyo a conservar agua entre sus barrancas, en tiempo de sequía, y mandó construir un simple tajamar de tierra.
Anduvo todo muy bien, mientras no llovió, y a pesar de prolongarse la sequía, consiguió para su hacienda una magnífica aguada, pues el arroyo, detenido, llenó una gran laguna en la cual rebalsara.
Pero poco tiempo después, sobrevino un temporal grande que no dio tiempo para riada, y aunque la fuerza de la corriente desmoronase y voltease en parte, el frágil atajadizo, la inundación fue tremenda, aprisionadas que se hallaban las aguas por lo que de él quedaba y no se podía destruir. Los vecinos echaron el grito al cielo.
—159→-«Mire a ese don Bernabé -decían-, nos hace gastar en zanjas de desagüe y nos las viene a tapar con tajamar.»
Don Bernabé comprendió que el caso necesitaba otra ciencia que la suya y se fue a la ciudad, de donde trajo a un ingeniero hidrógrafo. Este empezó por levantar un plano muy detallado del campo y de sus declives y bajos, señalando con cuidado les diferentes niveles de su superficie; después estableció un presupuesto de lo que aproximadamente costarían los trabajos de irrigación, y como se le asustara don Bernabé le aseguró que si, más o menos, desde luego, se podían calcular los gastos, nunca, por subidos que fuesen, se podrían comparar con los beneficios que producirían.
Don Bernabé no se atrevió, con todo, a emprender de golpe todo el trabajo, y en esto hizo muy bien, porque nunca se debe uno meter en camisa de once varas, pero consintió en ensayar en quinientas hectáreas, de las ocho mil que poseía, el sistema de riego indicado por el ingeniero. El tajamar se reemplazó con compuertas de abrir y cerrar, para poder detener o soltar el agua según las necesidades, se construyó una represa de la cual el agua, por acequias bien combinadas, se derramaba por el campo cuando era preciso regarlo, y se hicieron con el menor gasto posible todos los arreglos indispensables para la buena distribución de las aguas.
Esta primera instalación venía a costar bastante plata y no dejó de haber vecinos compasivos para deplorar que ese pobre de don Bernabé hubiese perdido el juicio y se encaminase a la ruina con tanta precisión; sin contar que quedaban recelosos de algún nuevo desastre para sus propios campos, como el año anterior.
Pero no hubo desastre para ellos, ni ruina para don Bernabé. Este sembró de alfalfa las quinientas hectáreas regadas, y pronto pudo ver que esa pequeña área llegaría a darle más resultado que todo el resto de su campo sin cultivo. Con sequía y todo, la alfalfa así regada daba cosechas de increíble abundancia; y con las compuertas de fácil manejo y el sistema de —160→ zanjas de desagüe mejorado por inteligente dirección, ya no había temores de grave inundación.
Este primer ensayo demostró a don Bernabé que sin peligro de fundirse podría extender poco a poco a todo su campo el riego, haciéndole producir riquezas incalculables, y que perfeccionando el drenaje de sus cañadones, llegaría a no dejar improductiva nunca una pulgada de tierra, regando las lomas, desagotando los bajos, regándolos también en caso de necesidad, suprimiendo a la vez la sequía y la inundación, haciendo de cada hectárea una verde fuente de novillos gordos o de frutas de gran tamaño o de capones envueltos en grasa o de trigo a montones y de superior calidad. Seguro quedaría de que nunca en los bajos sobrara, ni faltara en las lomas el agua.
¡El agua! verdadera hacedora de paraísos terrenales, elemento primordial de la riqueza pastoril, que los que no la tienen reclaman a gritos, y que tantos otros desperdician inconscientemente; pues dejar de aprovecharla hasta la última gota cuando se tiene poca, o todo lo que de ella se necesite, cuando abunda; o permitir que perjudique en demasía, cuando, el drenaje, se puede hacer de campos, al parecer inservibles, emporios de riqueza, es todo uno y demuestra ignorancia, rutina y dejadez.
Así pensaba ya don Bernabé Videla, resuelto a invertir hasta el último centavo de las enormes ganancias que ya iba sacando del área, cada año mayor, que había hecho drenar y regar en su estancia, en hacer drenar y regar lo que todavía quedaba sin ello. Y trataba de calcular lo poderosa, lo colosal que se haría la producción agrícola y pecuaria de la Argentina, el día que tanto los particulares como los gobiernos obligasen, por obras adecuadas, a enriquecer millones de hectáreas todavía estériles por falta de riego, tanto los humildes arroyuelos que, susurrando, corren bajo las flores y se pierden sin provecho en infecundos tremedales, como los ríos majestuosos que llevan al Atlántico, egoísta e ingrato, el enorme caudal de sus aguas vanamente fertilizadoras.
—161→
Hermoso cielo el de Italia Más hermoso aún cuando es el de la patria. Pero el pobre labrador, agachado siempre sobre la tierra, ¿qué le importa a él el cielo? ni de noche lo mira, cuando en su esplendor centellean las estrellas; pues al hombre rendido por incesante y ardua labor sólo le seduce el sueño.
Giovanelli trabajaba de peón en Italia, en casa de un pequeño propietario, dueño de cuatro hectáreas. Trabajaba mucho y comía poco, lo mismo, por lo demás, que su patrón; pues éste, abrumado por los impuestos, aunque hiciera rendir a su campito por un cultivo primoroso todo lo posible, apenas alcanzaba a vivir y a mantener a su numerosa familia.
Un domingo que Giovanelli estaba mirando melancólicamente una partida de bochas, en la cual no podía tomar parte por no tener plata, se le acercó un antiguo compañero a quién no había visto desde hacia varios años y que con cara risueña y traza de hombre feliz lo saludó cariñosamente.
Giovanelli, admirado de verlo vestido casi como un señor cuando siempre lo había conocido tan pobre como él, le preguntó lo que había sido de su vida; y el otro, guiñando el ojo, golpeó con la palma de la mano en el bolsillo del chaleco haciendo —162→ sonar en alegre retintín las liras ávidas de libertad, y lo convidó a tomar con él un vaso de vino. Le contó que venía de América pero no de la América de los Ingleses, donde ya hay mucha gente y donde los italianos están medio mal mirados porque no los entienden, sino de otra América, de la Argentina, un país lindo, de cielo azul como la misma Italia, donde todos entienden el italiano y hablan un idioma medio parecido; donde hay, por lo demás, muchos italianos ya, todos ricos o en vías de serlo.
Le contó que allá había mucha tierra sin arar por falta de gente; que toda ella era fértil y tan barata que cualquier pobre llegaba a poder hacerse de una buena propiedad; que él ya tenía comprado en poco tiempo un lote de cien hectáreas y que había venido a buscar a la familia.
Giovanelli abría tamaños ojos; creía oír un cuento de hadas, y cuando el otro le aconsejó venirse con él allá, soltó un suspiro que por lo profundo parecía salir de sus bolsillos vacíos.
-«¿Y con qué -dijo-, si no tengo un centavo?»
-«Esto es lo de menos -afirmó el compañero-; pues con mi garantía te darán el pasaje a pagar allá después de la cosecha. Necesitan mucha gente en estos meses en la Argentina, para cosechar el trigo, y pagan muy buen sueldo. En tres meses, te ganas allá más que aquí en un año».
Giovanelli objetó la falta de ropa.
-«Te prestaré»-contestó el americano.
-«Que no podía dejar a la madre sin recursos».
-«Le adelantaré dinero por tres meses, y después, de allá le mandarás».
-«Que era feo dejar así a su patrón que siempre había sido para él tan bueno».
-«¡Bah! no le ha de faltar otro peón».
Por fin se convenció Giovanelli y consintió en embarcarse con su amigo. Lloró un poco la madre; pero se consuelan fácilmente de cualquier dolor los que están acostumbrados a sufrir; y la plata que le dejaban -un tesorito para la pobre, una bagatela para el americano -y la esperanza de ver mejorar pronto su suerte con la de su hijo acabaron de secar sus lágrimas.
—163→El patrón, él, rezongó fuerte; Giovanelli era un gran trabajador, y poco exigente; le hacía mucha cuenta y como siempre le había sacado la chicha, haciéndolo trabajar hasta el abuso por un miserable sueldo, lo trató de ingrato, maldiciéndole casi y deseando que allá se desengañara y volviera ablandado por el hambre.
Giovanelli lo apaciguó con palabras de indulgente sumisión y con la promesa de decirle a la vuelta si era cierto todo lo que de la Argentina contaban.
La travesía le pareció algo larga, pero la novedad lo encantó. A más, eso de quedarse sin trabajar durante veinte días, comiendo bien, asimismo, le pareció como un oasis en su vida de penurias y de labor.
Buenos Aires lo dejó estupefacto, pues nunca hubiera creído que, fuera de Europa, hubiese una ciudad tan grande; pero tenía prisa de salir de ella; su gran movimiento lo aterrorizaba, y como estaba sin dinero y con deudas, anhelaba trabajar y ganar.
Algunos trataron de hacerlo quedar en la ciudad, ofreciéndole maravillas, pero su compañero no le permitió aceptar. Insistió en que al campo debía ir, él sobre todo, campesino desde siempre.
A los pocos días lo mandaron a la provincia de Santa Fe, a cosechar trigo; y pudo ver que su consejero no lo había engañado. Allí sí que había trigo y más trigo. Del tren, no se veía otra cosa que la sábana inmensa, interminable, de las mieses doradas por el sol, suavemente agitadas por el viento, undosas como las olas del mar.
Apenas hubieron llegado, él y sus compañeros, a la estación de la colonia de donde los habían pedido, que los transportaron en carros hasta el campo en que debían trabajar, y se empezó a segar; y se pudo dar cuenta Giovanelli de que en la Argentina debía de ser difícil morirse de hambre. ¡Qué de trigo, señor!, mucho más que en Italia, sobre todo en proporción al número de los habitantes. ¡Y una llanura tan grande, tan extensa, sin una piedra en ninguna parte! No era extraño que —164→ pudiese sembrar tan poca gente tan grandes áreas. Si las hubieran tenido que cortar con la hoz o con la guadaña como allá, no sé como habrían hecho. Pero tenían unas máquinas para ello, admirables, que trabajaban como si hubiesen sido personas inteligentes. Con un solo hombre que manejaba los caballos o los bueyes, iban cortando y engavillando que daba gusto.
Por cierto era duro el trabajo de alzar todo el día y amontonar gavillas, y cargarlas en los carros y ponerlas en parvas; el sol era fuerte, y se trabajaba casi sin descanso desde la madrugada hasta la noche; pero, en resumidas cuentas, era menos duro que guadañar agachado como en Italia; a más, y esto es capital, ¿no es cierto? se comía bien, pero bien, con mucha carne, lo que allá... ni en sueño.
¡Y la paga! ¡Ocho, diez, doce liras por día!
Giovanelli bendecía con todo su corazón al amigo generoso que no sólo le había dado el consejo de venir con él a la Argentina, un verdadero paraíso, sino que también, para convencerlo, le había facilitado los medios de seguirlo.
En pocos meses, había pagado en la agencia lo que debía por su pasaje, y abonado a su amigo lo que éste le había prestado para dejar en su casa, y para comprar ropa. Había mandado a la madre más plata de la que jamás había ella tenido, y le quedaba todavía un lindo montoncito que colocó a un buen interés en un Banco, antes de volver a Italia.
Allá, fue a visitar a su patrón y se lo contó todo; y, como éste dudaba, le enseñó los recibos del Banco; y el pobre patrón entonces calculó que un peón en la Argentina ganaba mucho más que el desgraciado dueño de cuatro hectáreas de tierra en Italia, lo que lo dejó perplejo.
Giovanelli hizo la cosecha en su tierra y volvió a embarcarse. Conocedor ya del país y de sus mañas, ganó más todavía que la primera vez; y los cálculos que su buen éxito hizo hacer, a su vuelta, a su desconsolado patrón, demostraron a éste que seguramente haría mejor en vender su tierrita y mandarse mudar él también para la Argentina. Pero era una resolución seria y había que pensarlo bien, antes. Así se lo aconsejó el mismo —165→ Giovanelli, prometiéndole darle, a su próximo viaje, datos bien completos. Mientras estaba él, por la tercera vez, juntando pesos en la Argentina, su ex patrón contó a sus amigos, parientes y vecinos lo bien que había hecho Giovanelli en irse allá; y los vecinos, parientes y amigos, todos pensaban que si a Giovanelli le había ido tan bien en ese país maravilloso, no había motivo para que a ellos les fuera peor si también se embarcaban.
Esta vez, Giovanelli no volvió antes de haberse asegurado la propiedad de cincuenta hectáreas de tierra rica que dejaba ya desmontadas. Venía de una disparada a buscar a la madre, porque tenía que volver allá a sembrar su campito y a trabajar suerte y parejo para acabar de pagarlo, pues esa compra lo había dejado algo empeñado; y no pudo hacer menos que dejar sospechar que también lo esperaba allá, en la nueva patria, una hermosa morocha quien lo había cautivado por su pelo rizado, y sus modales simpáticos. Se quedó pocos días, pero lo bastante para dejar a su ex patrón, lo mismo que a sus parientes, amigos y vecinos, con la resolución hecha de irse también todos a la Argentina, para la cosecha. El patrón y los que también tenían algún retacito de tierra lo vendieron o alquilaron, seguros ya, con los datos que les había dado Giovanelli, de hacerse dueños en la Argentina de cincuenta hectáreas por una, pues la tierra todavía no valía casi nada.
Fué todo un éxodo; y no quedaron más en la aldea que unas pocas familias que todavía vacilaban en cortar así de golpe tantos vínculos seculares.
Giovanelli con su campo mejorado, sembrado, y con la cosecha ya encima, tenía casi tanto capital como su ex patrón. Hizo sociedad con él para facilitarle los primeros pasos. Compraron más tierra y trabajando ambos como sabían trabajar, pero agregando los progresos modernos a sus esfuerzos personales, lograron grandes éxitos. Al cabo de pocos años eran dueños, entre los dos, de varios miles de hectáreas: criaban y engordaban animales, sembraban trigo y alfalfa, y su fortuna —166→ iba aumentando día a día de un modo que los dejaba pasmados a ellos mismos.
Una noche, después de cenar, reunidas en amplio salón las dos familias, hermosas y numerosas, prendiendo su cavur -legítimo -dijo a Giovanelli su socio:
-«¿Te acuerdas de la vida que llevábamos ambos en Italia, sudando juntos en mis cuatro hectáreas?»
-«¿Cómo no me voy a acordar?» -contestó Giovanelli.
-«¿Y no te parece que tan bien hice yo en seguir tu consejo de venir a la Argentina, como vos en hacer lo mismo con tu amigo?»
-«¡Ya lo creo!» -opinó de conformidad Giovanelli.
-«¿Y te parece que si alguien diese a nuestros antiguos vecinos el barón de Castellogrande, el conde de Vistabella, y hasta el mismo duque de Lagomaggiore el consejo de cambiar lo que puedan todavía tener de propiedades en Italia, libres de hipotecas, por alguna buena estancia en la Argentina, sería para ellos perjuicio el seguirlo?»
-«No me parece» -contestó Giovanelli con convicción.

—167→
La Argentina es una República, pero es al mismo tiempo un criadero de reyes: reyes pacíficos cuyas ambiciones no requieren sangre ni ruinas para levantarse, y cuyas luchas huyen del estrépito de las armas. Conquistan el cetro por el trabajo paciente más que por la violencia; sin duda necesitan que en algo les ayude la suerte, pero la suerte sola sería insuficiente para hacerles llegar a sus fines.
En vez de tenerles recelo, la Argentina aclama a esos reyes del trabajo asiduo y del éxito merecido. Deja que reinen a sus anchas y gobiernen como quieran sus respectivos estados, dentro de las leyes fundamentales que rigen en sus dominios. No limita su poder, ni tampoco prohíbe que otros vengan a disputarles la corona o crear otros reinos nuevos en las mismas condiciones.
Los dominios de la Argentina son tan vastos, tan variados Y tan fecundos, que para toda clase de empresas ofrecen terreno propicio; y llama y brinda generosa hospitalidad a todos los hombres de buena voluntad que quieran venir a habitar en ellos y explotarlos en alguna forma.
¡Pordioseros que aquí llegáis, dejad de mendigar! ¡manos a la obra! que más de uno en la Argentina, más de mil también, han empezado por alcanzar ladrillos a los albañiles y se han —168→ hecho dueños de casas sin número en la primera ciudad de Sud América. ¡Vengan inmigrantes desahuciados de la suerte de Europa, a probar fortuna en la Argentina; ella les dará, primero, de comer; pero de comer como quizá no se acuerden ustedes de haber comido una sola vez allá: hasta llenar ese hueco que causa horror entre sus costillas salientes!
Y después que hayan repuesto sus fuerzas, trabajarán con despacioso anhelo, economizarán con rabia de su estipendio abundante, aprenderán a conocer los recursos del país y el modo de aprovecharlos, y elegirán su vía, para seguirla con constancia. En ese camino, cualquiera que sea, muchos marchan ya y seguirán otros, pero para todos luce el sol y para todos hay sitio. El que con paso más seguro ande, sin tropezar, sin vacilar y sin pararse, volteando los obstáculos, saltando por encima o dándoles vuelta, ha de llegar a la meta. La meta tampoco es la misma para todos: unos se contentan con menos que otros; muchos son los que se cansan pronto y se sientan en la orilla, aplaudiendo, a veces; generalmente criticando a los que siguen pasando. No falta quien caiga en la zanja y se quede como muerto en ella; ¿qué se le va a hacer? ¡Sigan los que ambicionan el trono!
¿Y no hemos oído ya contar la historia del rey de las ovejas, la del rey del trigo, y la de tantos otros más o menos afortunados?
Pero muchos otros reyes han de coronarse en la Argentina, y, por eso mismo acuden a sus playas tantos hombres de todos los países y de todas las condiciones: candidatos llenos de voluntad o de ilusiones, más o menos armados para la lucha y para la victoria, unos con capital, otros con ciencia, la mayor parte con sus dos brazos y nada más, casi todos con la ambición de rendir a la fortuna por cualquier medio que sea: especulación atrevida, trabajo vigoroso o paciencia y economía.
¿Y por dónde pasarán para llegar primero? ¿qué senda buscarán que les permita cortar campo y ganarse la delantera? Se deslizarán algunos por entre mil obstáculos, con una idea por —169→ todo haber, escondiéndola de miedo que se la roben antes de haberla podido aprovechar en su novedad; novedad relativa, debida a la ignorancia, o al descuido, o al desdén de los que, poseyendo la tierra, viven en ella sin pensar siquiera en los tesoros que contiene, y que podrían hacer brotar si quisiesen. Otros irán por los caminos trillados, pero codeando fuerte para pasar por delante, y donde sólo vive la multitud y penosamente adelanta, encontrarán su bastón de mando, y por ella misma saldrán proclamados de repente.
Así han hecho muchos ya y sería fácil encontrar por ejemplo al rey del azúcar, quien por haber, el primero, elegido para plantar caña el valle más adecuado, o haber substituido para la elaboración del producto, a pesar de las mil dificultades para hacerla llegar, la maquinaria más completa y más perfeccionada al tosco trapiche de madera de los antepasados, ha ceñido en sus sienes la disputada corona. ¿Rey? ¿quién? ¿ése, éste o aquél? Serán varios; para más de uno hay sitio; y como reyes que son y vecinos, entre sí pelean a veces; otras, se ponen de acuerdo acrecentando de cualquier modo sus riquezas y sus dominios, y siempre a expensas de los súbditos, como verdaderos reyes que son.
En la lucha sucede que se derrumba algún trono en formación o se hace añicos alguna corona o algún cetro, más vistosos que sólidos; pero esto no hace más que afianzar al que queda.
¿Y no hay en las provincias andinas algún rey del vino?
-¿También habrá varios? -puede ser; pues es reino grande y disputado, pero definitivamente se llevará la corona no el que venda más barricas llenas de un líquido cualquiera titulado
vino, y vino, al parecer, por el color, sitio el que, cuidando de los intereses de sus súbditos al mismo tiempo que de su propia fama, les dé un producto bueno, legítimo, libre de engaños y
iempre igual, un vino... constitucional.
Otros reinos, y muchos están en formación, más o menos fáciles de adquirir y por esto más o menos codiciados; algunos han tenido ya sus víctimas, sus mártires que han gastado su vida, —170→ preparando la vía a fuerza de sacrificios sin provecho, sin compensación siquiera, para los que vengan ahora, o después, a proseguir la obra. Todavía quizá habrá muchos vencidos en la lucha: el desierto, el bosque, la montaña, el océano, no se dejan dominar así no más; resisten, se defienden, matan. No entregan a cualquier desconocido sus riquezas; es preciso entenderlos, conocerles las mañas, buscarles la vuelta, domarlos por la razón o la fuerza, arrancarles lo que no quieren dar, y más que todo, caerles en gracia.
Al favorecido lo hará rey del oro el día menos pensado la veta virgen, hasta hoy ignota, porque así lo querrá; habrá engañado durante medio siglo al varón emprendedor y valiente empeñado en buscarla, distrayéndolo más que alentándolo con pequeños hallazgos suficientes para ahondar el abismo donde se hunde su fortuna, insuficiente para rehacerla, y de repente se echará, caprichosa, ingrata, en brazos del aventurero feliz que por ahí pasa.
Están por nacer aún, o por lo menos por hacerse conocer, el rey del petróleo, el del carbón de piedra, el rey del hierro, los de los mil metales y piedras que seguramente encierran, en sus poderosas entrañas, las cordilleras altaneras. No faltan candidatos: los capitalistas están en acecho, soltándose de a poquito para que los cateadores no se cansen de interrogar las cumbres y las faldas y los misteriosos abismos.
Más que cualquier otra cosa atraen las minas a los buscadores de grandes fortunas: hay en ellas, en su hallazgo, en su rinde, un conjunto tan seductor de contingencias inesperadas, buenas y malas, que tienen para el aventurero el doble atractivo de una lotería con peligro. Muchos morirán, quemadas las doradas alas de sus ilusiones a la lumbre falaz de los soñados vellones de oro; pero no por esto se empañará la luz mortífera y sobre montones de olvidadas víctimas se levantarán, cuando suene la hora propicia, los tronos de los vencedores afortunados.
Y mientras tanto, arrostrando el clima bravío del norte de la República, admirados ante la maravillosa vegetación de la selva chaqueña, otros, perdidos entre los inconmensurables montes —171→ de gigantes seculares, tratarán sin fijarse en los peligros de todo género que puedan amenazar su vida, de hacerse de los millones guardados allí.
También encontrarán más espinas que flores en la ardua tarea; sufrirán, pelearán y morirán muchos de los primeros que emprendan la lucha; y el rey de las maderas, cuando surja, no podrá alcanzar a contar los muertos, víctimas de la selva, que le hayan preparado el camino.
Las costas del Océano también brindan al navegante atrevido mil riquezas que explotar. Nacerán en ellas puertos y, flotillas, y será quizá, algún día, un gran rey el de la pesca.
Más pacíficos, fundarán en otras comarcas sus estados el rey del algodón y el del lino, el de la fruta, el de la enriquecedora cría de cerdos y muchos otros, llegados o por llegar, humildes hoy, mañana poderosos.
Para muchos reyes tiene cetros y coronas la Argentina de los milagros. Los tiene en el Norte, en las admirables tierras. de Misiones, con la yerba y el tabaco; los tiene en las montañas y los tiene en los valles, y en los lagos andinos; los tiene en la llanura a montones, y en las costas, y en las selvas, y en todas partes, en climas calurosos, templados y fríos; en las islas del Paraná, y en la Tierra del Fuego; en sus admirables ríos y hasta en sus más áridos médanos. Disponibles están los tronos; reyes del porvenir, ¡adelante!
Pero, para conservar sus tronos, cuando los hayan conseguido, traten con equidad a los que, menos felices, hayan quedado súbditos suyos.

—172→
Antes de que naciera la Argentina, la formidable extensión de tierra, casi toda fértil, que debía ser un día su lote en la América del Sur, no era más que un desierto. Tanto en la Pampa como en los bosques y en las cordilleras, no había más que unas cuantas tribus de indios, astutos y valerosos, pero vagabundos e incapaces de mejorar nada.
En la costa de los ríos se asentaron los españoles conquistadores, andaluces en su mayor parte, muy mezclados de sangre árabe, de gesto noble y mano abierta, orgullosos y gastadores, más amantes de las peripecias del juego que de los esfuerzos del trabajo, y de la guerra que de la quietud del hogar; grandes habladores, a menudo pomposos en el decir y de repente soltando sin contar graciosos chistes y conceptuosas o picantes alusiones.
Estos guerreros habían traído consigo pocas mujeres y tuvieron a la fuerza, la mayor parte de ellos, que improvisar familias con las de la Pampa. De ello resultó el gaucho.
Valiente y audaz, tanto por el tronco de sus antepasados indios cuanto por la rama de los aventureros españoles en él injertada; tan jinete y andariego como los primeros, pero con un cariño a ese suelo donde había nacido, que ignoraban los —173→ que lo habían conquistado, pronto lo reclamó por suyo, y declarándose independiente, obligó a todos a reconocer la soberanía de la Argentina, la nueva patria creada por él, y a quien entregó los vastos dominios recuperados.
Pero por fértil que sea un desierto, siempre es desierto, y se encontró la Argentina, con esa dote, casi tan pobre como si no hubiera tenido nada. joven y sin experiencia, pero deseosa de adelantar, pidió consejos a algunos venerables tíos que se los dieron más o menos buenos y la ayudaron a cumplirlos lo mejor que pudieron. No todos acertaron, por supuesto, pero todos acabaron por convenir que, para que la Argentina gozase tranquila de su magnífica situación y fortuna, era indispensable poblarla.
Hubiera sido fácil, si los mismos tutores que daban ese consejo hubiesen repartido entre todos los habitantes, para que la ocupasen y cultivasen como propia, una buena extensión de los dominios de su pupila; pero ni se acordaron siquiera de ello, y después de servirse ellos mismos y sus amigos buenas tajadas de la Pampa, dejaron el resto tirado y sin dueño, contentándose con abrir de par en par la puerta a todos los hombres que de cualquier parte del orbe quisiesen venir a poblarla.
Indios, españoles y criollos vieron entonces con cierto asombro llegar a las playas donde iban formando juntos con su mezcla una raza bastante pareja, moral y físicamente, unos caballeros rubios, pocos, pero de los que en una sociedad no pasan inadvertidos. Eran ingleses, de los que habían venido antes en son de conquista para apoderarse de esas comarcas, entonces bajo el dominio de sus contrarios, los españoles, y que, rechazados por los valientes criollos, volvían a ver si pacíficamente lograban lo que no habían podido conseguir por las armas.
Echaron así, desde ya, las bases de toda una invasión de progreso práctico y de riqueza para sí y para el país, dejándose voluntariamente conquistar algunos de ellos, hombres de cutis blanco y de cabellera algo más que rubia, por las hermosas —174→ criollas de ojos y de cabello negros.
Y cayó así en el crisol donde la Argentina empezaba a elaborar la naciente nacionalidad un elemento tan distinto de los demás que, por poco que hubiera de él, fueron modificándose ya insensiblemente el color y el valor de la masa.
Luego vinieron, y siguen desde entonces viniendo sin cesar, otros españoles, de España, pero de otras comarcas que los andaluces conquistadores, y completamente distintos bajo todo, concepto. Fueron primero los vascos, de raza muy antiguamente noble también, pero más práctica, como de invasores comerciales y colonizadores que siempre fueron sus probables antepasados los fenicios; raza algo entorpecida asimismo por la secular necesidad de un trabajo arduo entre las ásperas y rudas montañas de los Pirineos, pero lista para dejar pronto caer al fondo del crisol su rugosa cáscara y mezclar en la masa así mejorada sus hábitos de trabajo, con su sangre sana y sus fuertes músculos; y también acudieron en gran número los gallegos, de ingenua y pedante materialidad, pero de honradez intachable, aunque algo fácil de diluir al contacto de la viveza indígena.
Hubo también catalanes duros de amansar y asturianos testarudos, pero que al calor de la masa, removida por la Argentina en su crisol, se confundieron con el resto sin mayor trabajo.
Y mientras hervía todo esto, la Argentina tuvo que mezclar en la pasta un buen puñado de irlandeses, modesto pero poderoso elemento de progreso material y de prosperidad campestre, si bien no ensalzó mayormente la mentalidad general. Para esto, la Argentina tuvo buen cuidado de condimentar de vez en cuando la mezcla con algunos hijos de Francia, venidos todos con la cabeza llena de ideas, con más ganas de hacerlas conocer que de ponerlas en práctica, con algún libro en los bolsillos; y daba gusto ver los borbotones que producían en la masa, haciéndola en seguida menos opaca y espesa, más fluida y más clara.
De repente, aparecieron en cantidad asombrosa los italianos: piamonteses bonachones y pesados, y genoveses ágiles y listos, dispuestos para todo, capaces de hacerse ricos ganando y economizando en cualquier parte, en mar o en tierra, de —175→ comerciante lo mismo que de cocinero; y muchos napolitanos y calabreses, cada uno con un par de brazos, no muy fuertes los brazos ni muy activos, ni muy hábiles; pero tantos eran que, al echarlos al crisol, al momento notó la Argentina que aumentaba mucho la masa, y que aunque no se pusiera con ello de mucho mejor calidad, por lo menos, no se echaba a perder del todo, gracias a que removiéndola bien, todo esto se mezclaba íntimamente y bastante para que lo bueno de un elemento contrarrestase lo malo de otro.
Y hasta se pudo dar cuenta de que tendía a predominar siempre lo mejor, precipitándose al fondo lo inservible. La pereza de unos en presencia del ardor al trabajo de otros mejoraba de aspecto, lo mismo que la mezquindad de ciertas razas secularmente miserables con la generosidad de otras muy nobles; y esta misma generosidad en sus exageraciones era combatida por el espíritu de economía de algunas otras. La charlatanería andaluza, al mezclarse con la seriedad medio muda del inglés, se aminoraba, no dejando el conjunto de adquirir gracia y amabilidad; y si algo del espíritu heroico y peleador de los antepasados iba quedando y hasta de vez en cuando reventaba en súbitas erupciones, había mermado bastante para dejar de ser plaga como antes, cuando a cada rato amenazaba quebrar el crisol.
Ideas de alta cultura y civilización prosperaban, a pesar de la pesadez de ciertos ingredientes de que se componía la pasta y se infiltraban en ella; tanto que hasta el mismo elemento negro que desde un principio le había sido incorporado había perdido su aspecto algo bestial, para dejar sólo en el conjunto, como un rayo dorado de alegría retozona y de ideal infantil.
Y revolviendo y mezclando defectos y calidades, con paciencia y mucho fuego, podía ya la Argentina calcular más o menos lo que, con el tiempo, daría la simiente que iba a desparramar en sus inmensos dominios, modificada, por supuesto, por el ambiente de bienestar y de trabajo productivo en que la podría cultivar, cuando se vio obligada -y esto es ayer-, a mezclar con, ella precipitadamente, por no permitir su rechazo imprudentes —176→ compromisos anteriores de hospitalidad, una cantidad de elementos nuevos, desconocidos de ella y de sus consejeros y que, francamente, a primera vista, no parecen todos prometer resultados muy halagüeños.
Una vez ya, le había sucedido que para aumentar rápidamente el bulto de inmigración europea que debía facilitarle la tarea de poblar sus desiertos dominios, uno de sus tutores había hecho venir a fuerza de pesos mucha gente, pero gente cualquiera, sin fijarse en la calidad, y de allá le habían mandado todo el residuo de vagabundos, de atorrantes y de estropeados que se habían ofrecido para venir a mendigar en América, y había sido después un trabajo infernal para eliminarlos del crisol, porque, aunque, por sus condiciones, fueran elementos poco asimilables, se habían deslizado en la masa y trataban de quedarse pegados en ella.
El peligro actual quizás es mayor, pues la invasión amenaza tomar proporciones, proviniendo por diversos motivos de diversas partes y nada más que porque una era de inaudita prosperidad en el país coincide, con perturbaciones también inauditas, en varias regiones del orbe.
La Argentina es hospitalaria, a tal punto que admite, se puede decir, cualquier individuo, cualquier tipo, que le venga de cualquier parte y tira todo junto, con confianza algo desprendida, al crisol grande ¡y déle menear! Pero hay elementos nocivos o peligrosos o refractarios a toda clase de asimilación, y esto no dejará de ser una rémora para la marcha y el buen fin de la operación. Está bien poblar, pero es preciso poblar bien.
Pronto, si sigue descuidándose, podrá ver que se le va formando en la superficie una espuma colorada que la enturbia con visos de sangre, y en el fondo del crisol un sedimento negro, untuoso, que todo lo atrae a sí y que más tarde le dará mucho que hacer. No debe seguir creyendo que todo lo que desecha Europa sea bueno para ella, ni que esté ya tan fuerte su temperamento que pueda resistir mucho tiempo los efectos de la invasión continua de microbios anarquistas o sacerdotales; —177→ pues cruzados con los de acá le van a dar unas crías terriblemente devoradoras, tanto los que predican la fraternidad con bombas en la mano, como los que quieren que sean hermanos todos los hombres, con condición de ser reconocidos ellos como los únicos padres de la gran familia. Y también, con el tiempo, verá que entre la masa elaborada andan sueltos ciertos elementos agrupados que no se mezclan con los demás y que van a constituir, con su crecimiento natural, otro peligro. Ciertas razas convertidas en sectas por el fanatismo, ciertos turcos, y ciertos rusos y ciertos judíos, son de pasta tan viscosa, que no se deshace ni se deja penetrar y por mucho que se remueva quedarán los montones como lunares en el amasijo general haciéndole vidrioso donde se fije.
Seguramente no pasará lo mismo con la mezcla provechosa de los boers, heroicos y trabajadores, ni de los dinamarqueses y escandinavos, insuperables elementos de mejora y de adelanto; y si -como es probable-, no entran a figurarse los alemanes que también caen al crisol de la Argentina, de un tiempo a esa parte, en mangas, que aquí vienen a conquistar... sino a ser conquistados, pronto quedará agregado otro elemento de gran valía a los que poco a poco van modificando de tal modo la nacionalidad argentina, que de aquí a algunos años -no muchos-, será absolutamente distinta de la que es hoy, lo mismo que hoy empieza a ser ya, en sus generaciones nuevas, completamente distinta de la que ha sido hace apenas treinta años.
Es que basta que, en esta tierra de libertad y de trabajo, se encuentren y se conozcan razas enemistadas hasta no perder ocasión, en su patria, de degollarse mutuamente, para que se estimen y hasta se quieran, fraternicen y se mezclen, como los armenios, musulmanes y cristianos que aquí venden en pacífica sociedad las mismas inofensivas chucherías.
Y la formación de esta raza compleja, llamada por su misma diversidad de condiciones y de elementos a ser una de las primeras del mundo, no será seguramente el menor de los milagros de la Argentina.
—178→
Apenas está amaneciendo, y de cada uno de los ranchos que, como manchitas obscuras aún, salpican la extensa Pampa, sube en rosca azulada el humo del fuego madrugador. Y mientras hierve cantando el agua para el mate, el paisano extiende sobre las ascuas una buena tajada de carne gorda para el churrasco matutino.
A mediodía, después de las rudas tareas de la mañana, cuando vuelven a la estancia o al puesto, los trabajadores encuentran hirviendo el agua y mientras descansan, apurando el sabroso y tónico mate, en el asador chisporrotea la grasa de todo un medio capón o de un ancho costillar de vaca.
Y también a la noche, encerradas las majadas y repuntada la hacienda, han desensillado los hombres, se reúnen en la cocina alrededor del fogón y antes de ir a dormir en sus recados tendidos, apaciguan el hambre con una buena presa de puchero, o dos, si quieren, pues la carne abunda y para el más pobre alcanza en la Argentina.
En Europa escasea. A pesar del esmero con que carnean las reses, sin desperdiciar un átomo de carne y de la prolijidad de la cocinera para aprovechar hasta la última partícula, recalentando los restos de la víspera, no alcanza para todos. A —179→ fuerza de ingenio, los criadores, por su parte, han conseguido duplicar el peso útil de los animales; han creado maravillas: bueyes, carneros y cerdos de pura carne y grasa, con huesos tan pequeños que casi todo se come. ¡Esfuerzos insuficientes! ¡La población aumenta, las ciudades se agrandan y las campiñas ya no bastan para mantener los animales necesarios para suministrar a cada habitante, no su ración diaria, sino un bocado de carne por día. Se han empeñado en substituir por pan la carne ausente, y las palabras: el pan del obrero, ganar su pan con el sudor de su frente y otras por el estilo, claramente demuestran cuán escasa es la carne, ya que nunca hablan de ella ni se atrevería un trabajador a pedir, como en la Argentina, a más del sueldo, carne, sal y yerba.
Pero hasta el pan se les hace caro también a menudo, y cuando el pueblo embravecido pide pan, de buenas ganas quisieran los gobiernos poderle también dar carne de yapa. Sería lindo, sí; pero ¿de dónde?
¿De dónde? de la Argentina, pues, donde abunda, donde sobra.
Y cuando se supo que en las inmensas llanuras de ese país casi ignoto pacían, vivían y morían de viejas las ovejas por millones y por millones las vacas, se empezó a manifestar el legítimo deseo de comprar algo de esa carne que no debía de costar muy cara.
Parecía fácil. La Argentina no quería otra cosa; ¡miren! vender lo que a uno le sobra, hacer plata con lo que casi se tira. De común acuerdo, se organizaron embarques de animales en buques arreglados especialmente para ello, y aunque no fueran ni muy gordos ni muy grandes los capones y novillos que así se mandaron, no faltaron en Europa los clientes para ellos y pidieron más, y más, y más. Y gente que ya no se animaba a comprar carne sino el domingo, pudo tener la esperanza de comer de ella todos los días.
La Argentina también se dio cuenta del negocio que podía ser y no mezquinó los pesos ni los esfuerzos para mejorar sus haciendas con toros y carneros traídos de Europa a fuerza de —180→ plata y refinar sus praderas, volviéndolas alfalfares. Y empezó a mandar seguidos a Europa los cargamentos de animales gordos, grandes y finos, como los que allá acostumbra comer la gente acomodada. También construía frigoríficos en los cuales se elaboraban por cientos de miles los capones congelados, conservados así tan fresquitos que llegaban allá como recién carneados.
Y si los pueblos no fuesen tan ignorantes, que tontamente permiten que sus gobernantes manejen a su antojo su hambre y su sed, hubiesen todos, llevados de fraternal impulso, tendido sus manos aplaudidoras hacia la joven y generosa hermana que con sólo darles de comer resolvía los aterradores problemas que siempre los amenazan.
Pero los pueblos no saben. Empezaban a tener carne barata: comían, sin darse cuenta de por qué era; de repente se la quitaron, y dejaron otra vez de comer carne, resignados.
Es que los que allá mandan son grandes propietarios, cuyas tierras producen también bueyes y carneros. Vendían la carne como querían; habían hecho de ella un artículo de lujo que solamente los ricos, y a peso de oro, podían comprar.
Que el pueblo, esa gente sudorosa y de manos sucias; que los millones de trabajadores que para ellos arrancan al suelo sus tesoros o convierten en cosas útiles las materias primas proporcionadas al hombre por la naturaleza, coman carne o coman pan, coman mucho o coman poco, ¿qué les puede importar? Lo que quieren es que todos sus conciudadanos tengan la obligación de no comer sino lo que producen ellos, pagándolo, por supuesto, a buenos precios.
Y para cerrar el paso a los miles de animales en pie que sin cesar mandaba la Argentina y que pronto hubieran llegado a ser millones, les fue fácil encontrar pretextos: los animales de la Argentina estaban apestados. Esto no más bastaba para asustar a los más hambrientos, y pudieron los a quienes hacía cuenta, cerrar los puertos de Europa a la carne argentina.
Cada país tuvo su modo de hacer: unos impusieron derechos tan altos que sólo podía comerse la carne indígena; otros —181→ dictaron leyes sanitarias de hecho prohibitivas; aquéllos querían que las reses fuesen muertas a bordo; pero de cualquier modo, el grito de «¡fuera, vaca!» fue tan unánime y tan vehemente que, asustada, se volvió la vaca y desde entonces tiene que quedarse en su tierra hasta días mejores.
Asimismo era difícil renunciar del todo a lo que de tan buen resultado había sido para los pueblos; seguían estos deseosos de volver a probar esa carne tan rica, tan barata y tan abundante, que no habían hecho más que entrever. Los pobres trabajadores, los obreros que necesitan una alimentación que les devuelva las fuerzas gastadas, no dejaron de quejarse; y con mil precauciones y mil restricciones, algunos países dejaron abierta una rendija para la carne congelada. La Argentina la preparó desde entonces en mayor escala y cada día manda más y más cargamentos de ella; y ya tiemblan otra vez los grandes propietarios europeos, detrás de las barreras que han ido estableciendo y reforzando con tanto empeño.
Es que balan, de este lado, y balan fuerte, los innumerables rodeos, las innumerables majadas siempre crecientes y siempre mejores de la Argentina. Sacuden a cornadas los bastidores y bambalinas pintados con que se han rodeado, para alejarles, las costas de los países que más lo necesitan; y también del otro lado los sacude y no tardará en voltearlos, a pesar de los desesperados esfuerzos proteccionistas de los criadores ricos y codiciosos, el hambre de los pueblos.

—182→
Doña Jacinta entró en la cocina trayendo un pedazo bastante regular de pulpa, y avisó a don Ruperto que era todo lo que quedaba de la vaquillona carneada, pocos días antes, para el consumo de la familia. Don Ruperto, sentado contrita el fogón, muy ocupado en llenar el mate por vigésima vez, contestó con indiferencia sin soltar el pucho que tenía en los labios: «Bueno, carnearemos».
Para don Ruperto, hacendado en los confines lejanos de la Pampa cristiana, carnear una res era lo mismo que para el hortelano coger un durazno en el árbol. Tenía su buen rodeo de vacas, y sin saber exactamente de cuántas cabezas se componía, lo consideraba inagotable; sobre todo que, además de las pariciones abundantes, nunca faltaban en él animales orejanos o de marcas ajenas y desconocidas que siempre le parecían más gordos y más a punto para ser comidos que los propios.
Hubiera tenido por delito el carnear un animal de su marca, pues en aquel tiempo de haciendas alzadas y de campos abiertos todos hacían lo mismo.
Doña Jacinta removió las brasas, haciendo muecas al humo y colocó encima el pedazo de carne que había traído para que su esposo churrasquease antes de salir al campo. Era muy —183→ temprano todavía, apenas aclaraba, los gallos cantaban por la segunda vez, pero dormitaban todavía sin pensar en levantarse. Don Ruperto era muy madrugador; le hubiese parecido una vergüenza estar en la cama todavía cuando se apagaba el lucero. El buen gaucho, decía, debe estar repuntando cuando sale el sol.
Con la punta del cuchillo daba vuelta en las brasas al pedazo de carne, cuidando de que no se quemase por demás, y cuando por fin vio que ya no chirriaba llenando la cocina de sus olorosos vapores, lo sacó del fuego, lo depositó con precaución encima de una tablita que allí estaba y, tajada por tajada, se lo comió todo, con un poco de sal y nada más, tragándose por encima medio jarro de agua.
Cuando volvió del rodeo, dos horas después, traía entre los novillos del señuelo una vaquillona gorda. La enlazó, y con la ayuda de los muchachos, la carneó. Y reinó, por un gran rato, la salvaje y cruenta alegría de la carne fresca, del alimento abundante asegurado.
Los perros que lamen la sangre tibia, los gatos que desgarran los bofes palpitantes, los chimangos que esperan gritando su parte del festín, los muchachos que se llevan las achuras para la cocina, el padre que con toda su fuerza empuja la carretilla en la cual zangoletea media res, y la madre que apronta la olla, segura ya de poder llenarla, todos se sienten invadidos por la satisfacción bestial y profunda de la renovación de su victoria sobre el hambre.
El suelo está empapado en sangre, los cuchillos y las manos, las caras y las ropas, todo ha quedado manchado de rojo; para comer ha habido que matar. El hombre para quien matar es ocupación primordial, poco se ríe: matar es cosa grave.
Si la carne da fuerza al cuerpo, también infunde tristeza al alma.
Queda enjuto el que come pura carne; amarilla la tez, biliosos los ojos, la rabia cerca del corazón, la crueldad a flor de cutis.
El hábito de verter sangre se vuelve vicio, furor; sólo se —184→ alivia vertiendo más, y a don Ruperto, hombre bueno al parecer, le gustaba pelear, cuchillo en mano. La carne, su único alimento; la soledad en la Pampa desnuda; el ocio en el triste rancho batido de los vientos, hacían de él un ser huraño, que fácilmente se volvía feroz cuando, para asentar la carne, había tomado ginebra. Más triste aún y más bravío había sido el indio, su antecesor, porque, más pobre, tenía que apoderarse por la astucia o la fuerza de los animales que le daban la vida.
Con los años don Ruperto veía aumentar sus riquezas. Innumerables eran las vacas en sus campos, innumerables las ovejas. Y cuando lo vino a visitar y a pedirle trabajo el gringo Giuseppe, le dio una gran majada a interés, sal, yerba y carne a discreción, y tres mancarrones para cuidar las ovejas.
Giuseppe, que en su tierra nunca había andado a caballo, aprendió como pudo a jinetear; y para don Ruperto fueron inagotable fuente de chanzas las habilidades del gringo Giuseppe para quedar pegado de algún modo en el recado. A pesar de su odio para todo lo que era extranjero y de su desprecio para el que no fuera jinete como él, le crió sin saber, cierta simpatía a ese hombre cuya torpeza lo había hecho sonreír siquiera y cuyas ideas eran tan singulares, a veces, tan distintas de las que siempre había tenido él.
Ese Giuseppe, que en Italia no había comido carne sino en ciertos días de fiesta grande, había quedado entusiasmado al ver pendiente del alero de su rancho un capón entero carneado para él solo por don Ruperto. Mal que mal, lo había cocinado, haciéndose pucheros homéricos, hartándose, solita su alma en el rancho, de exuberantes asados, lamiéndose los labios y relamiéndose los dedos empapados en grasa. Encontraba buena la vida en América. Aprendió él también a carnear, aunque torpemente y durante los primeros tiempos comió tanta carne que, de seguir así, hubiese conservado pocos capones para la grasería.
Pero pronto se cansó; hasta casi se enfermó, y le entró la nostalgia del pan.
—185→Le pidió a don Ruperto que le diese pan. ¿Pan? ¿Qué podía ser eso? Y se lo explicó Giuseppe. Casi se rió de veras don Ruperto esta vez. Realmente se iba volviendo alegre con las ideas estrafalarias de Giuseppe. ¡Qué gringo, ése!
Don Ruperto bien se acordó haber comido, algunas veces, algo medio parecido: una especie de cosa dura y quebradiza, que llamaban galleta, amarillenta en el interior, con olor a moho y preguntó si era esto lo que tanto entusiasmo despertaba en el ánimo del piamontés. Por él prefería cualquier churrasco, aun mal cocido en las cenizas. «Era mancarrón muy viejo, decía, para aprender a comer maíz».
Giuseppe hizo venir de su tierra una bolsa de trigo y la sembró como pudo. La cosecha no fue grande; a los animales les gusta el trigo verde y don Ruperto dejó a Giuseppe que defendiese contra ellos como pudiese sus yuyos inútiles.
Asimismo le facilitó yeguas para trillar el grano dorado y lo hizo ayudar por los muchachos para construir un horno de barro.
Fué tosca la primera harina; el molino era primitivo. No era muy buen panadero Giuseppe; y el primer pan que hizo fue poco apetitoso. Pero lo comía con tanta fruición, con tanta devoción, que don Ruperto, a pesar del aire socarrón con que lo miraba, quiso también probar un bocado. Era bueno con la carne. Y se fue acostumbrando tan bien que, cuando no hubo más, le pareció insulso el más sabroso asado.
Se interesó en la futura mies que ya iba asomando; hacía espantar por los hijos la hacienda golosa que siempre trataba de venir a robar algunos de los sabrosos tallos del trigo en flor; contemplaba, admirado, la maravillosa alfombra de oro, toda tornasolada por el soplo del viento. Esperó con impaciencia que el sol de diciembre hubiese acabado de madurar las espigas cargadas de grano.
Había hecho un corral bien pisoteado para poder hacer la trilla con yeguas; en un galpón había establecido una tahona para moler el grano, y con Giuseppe, había construido un horno más cómodo, en una gran pieza dotada de todos los —186→ accesorios y útiles necesarios para trabajar la masa y preparar el pan. Hubo trigo para comer pan todo el año. No hubo ya, en casa de don Ruperto, caldo sin sopas, ni churrasco que no tuviese por compañero una tajada del precioso alimento. Como siempre, abundaba la carne, pero parecía tener otro gusto con pan. Don Ruperto había aprendido a reírse, y de buenas ganas ahora se reía, sin burlarse de Giuseppe. Sus ojos no eran biliosos como antes; su genio más dado, más amable, su cara menos enjuta, menos amarilla, hacían de él otro hombre. No peleaba ya por cualquier motivo. El ocio parecía serle pesado; sentía en todo su cuerpo una exuberancia de fuerza muscular que clamaba por emplearse, y siempre buscaba en qué ocuparla. Una sangre más generosa corría en sus venas; adivinaba cosas en que nunca había soñado; cuidaba con más ahínco y mayor inteligencia sus haciendas, comprendiendo quizá que ya que vale más un hombre bien mantenido, también se deben mejorar los animales con mejor alimento. Y glorificaba el pan traído por Giuseppe.
Un día llegó a lo de don Ruperto otro extranjero en busca de trabajo. Lo convidaron a cenar, y juntos comieron carne y pan; y después de la cena, circuló un jarro de lata con agua del pozo. El forastero tenía sed y tomó un gran trago; pero observó que semejante cena, por su abundancia y su calidad, bien hubiera sido digna de quedar coronada con una buena copa de vino.
Don Ruperto, que desde que comía pan había renunciado a la bebida, dijo que bastaba con agua. Pero Giuseppe apoyó al otro, diciendo que el vino, lo mismo que el pan, sostenía las fuerzas del hombre y le daba alegría sana para soportar les pesares de la vida.
Don Ruperto, para probar, permitió que el recién venido -Luis, se llamaba, y era francés-, plantase las viñas que quisiera.
Pocos años pasaron antes que pudiesen los tres convidar a los vecinos a celebrar en un opíparo festín el resultado de la primera vendimia. Y don Ruperto, levantando su copa rebosante —187→ del generoso líquido, bendijo la venida a su tierra de gente tan útil y tan buena como Giuseppe y Luis, viendo ya diseñarse en el horizonte cercano la riqueza futura de su patria querida, la Argentina, poblada por la raza vigorosa, valiente y alegre, que juntos, no tardarían en proporcionarle la Carne, el Pan y el Vino.
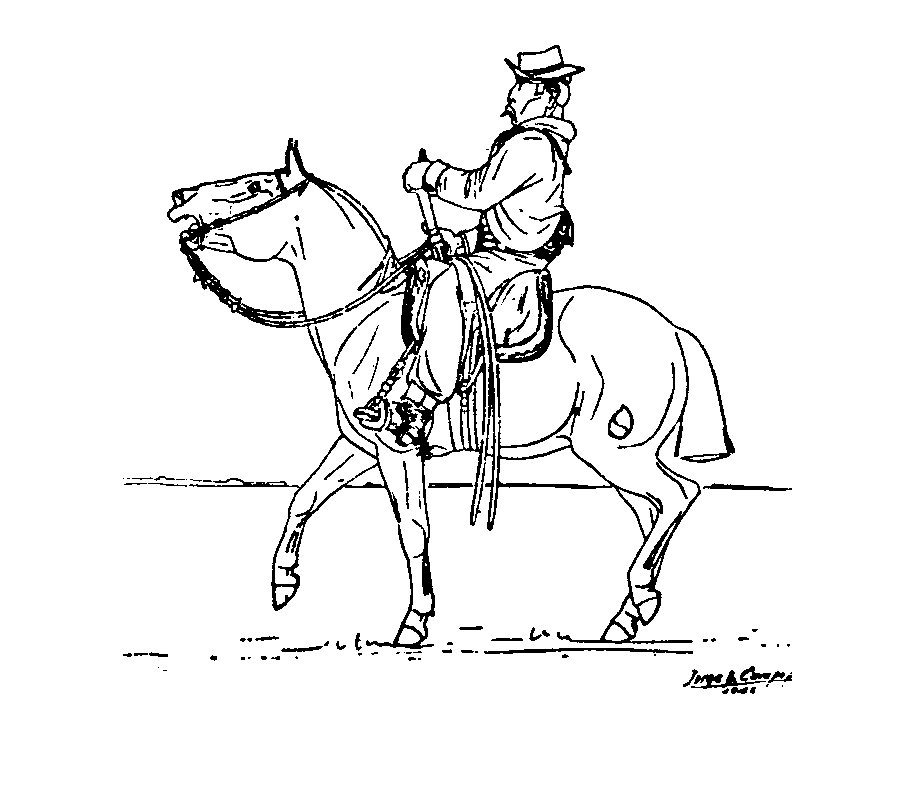
—188→
El príncipe de Guadarrama, una vez en posesión del poder supremo, pensó que su deber más urgente era asegurar por un matrimonio conveniente la continuación de la raza amenazada de rápida extinción, ya que él era su último vástago. Para que llenase su unión todos los requisitos necesarios era preciso hallar una novia de tan múltiples y variadas condiciones, que pronto se dio cuenta de lo difícil y ardua que sería la tarea.
Rodeado de excelentes consejeros, de los cuales el mejor era, por supuesto, su augusta madre, se lo pasaba estudiando con ellos la larga lista de princesas casaderas, lista esmeradamente elaborada por todos los embajadores de Guadarrama acreditados en las diversas cortes europeas.
Pero, a pesar de tener a la vista también las fotografías más hábilmente retocadas, de las más jóvenes y hermosas, ninguna, en el montón, llegaba a arrancarle el impetuoso grito por todos esperado: «¡Esta quiero!» Hasta que resolvió Su Alteza dar una jira personal por todas las cortes donde pudiese tener alguna esperanza de ver realizarse el sueño que su alma y corazón había forjado.
Pues, aunque a ninguno de sus consejeros oficiales lo —189→ hubiese confesado, y que sólo su señora madre recibiera al respecto sus confidencias, había formado el proyecto de no atenerse exclusivamente a las conveniencias políticas para elegir a la que debía compartir con él las alegrías y las amarguras de la vida. Bastante penoso suele ser, en nuestros días, el ejercicio del poder real, para que siquiera tenga el que reina y sufre las perpetuas zozobras de los modernos tronos el consuelo de suaves goces en un hogar amable.
El día que ante el consejo reunido expresamente para oír su real decisión declaró que iba a salir él personalmente en busca de una novia, fue de gran agitación en la corte. de profundo asombro. Más de una peluca venerable se estremeció en su correspondiente pelada, más de una boca agriamente arrugada quiso dejar oír observaciones; pero, por muy atinadas que hubiesen podido ser, el joven príncipe de Guadarrama les atajó la salida, abriendo bien grande, en benévola pero socarrona risa, su ancha boca de abultada barba hereditaria. Y se tuvieron que callar los viejos y sesudos consejeros del simpático muchacho. Quizás, en el fondo, también encontraban que tenía mucha razón.
El día siguiente, armó viaje el príncipe, recorriendo en su automóvil varias ciudades y villas de sus dominios, clavando sus grandes y risueños ojos con intensa curiosidad en todas las mujeres que le salían. al paso; tanto que, dos o tres veces, estuvo a punto de desgraciarse con el vehículo, distraído por la belleza de algunas de sus súbditas.
Fué agasajado, como es natural, en palacios y castillos, por los duques, marqueses y condes de sus Estados, y pudo ver que, sin ir muy lejos, podría encontrar en su propia tierra mil mujeres hermosas, educadas y dignas, por cierto, de ser elegidas para esposa del soberano.
Y casi, casi dejó entender que particularmente una de ellas podría quizá impedir que siguiese viaje. Pero bastó que alguien adivinara su apenas esbozada intención para que, al momento, brotasen envidias, chismes, habladurías de las cuales no se pudo evitar que en parte se enterase Su Alteza. No —190→ vaciló ni un rato; en el acto se despidió, volvió a palacio y se aprontó a salir para su jira por las cortes europeas.
Aprovechó la ocasión para enseñar al mundo que, si por una serie de desgracias, ya no tenía escuadra el estado de Guadarrama, su príncipe todavía poseía un yate y sabía navegar; y por mar, se fue primero al reino de Nordlandberg, donde, por informes oficiosos pero dignos del mayor crédito, sabía que el Rey siempre tenía disponible todo un surtido de princesas de edades varias, discretamente escalonadas como para que cualquier candidato, o muy joven o muy viejo, y por difícil que fuera, encontrase siempre como satisfacer su anhelo. Hermosas, por lo demás, en general, y de suprema distinción, instruidas y educadas con el mayor esmero, eran conocidas y ponderadas en todas las cortes europeas, y de entre ellas solían surtirse de soberanas los reyes más copetudos.
Desgraciadamente, cuando llegó nuestro príncipe a la capital del Nordlandberg, acababa el viejo rey de hacer importantes entregas y quedaba medio desurtido.
-«Todavía me quedan seis»- le dijo, asimismo, con tono bonachón; y efectivamente, los grandes y vivarachos ojos negros del príncipe, más de una vez, cruzaron sus relámpagos con modestos reflejos celestes y tiernos de ciertos ojos azules de subyugadora suavidad. Pero no era lerdo el hombre y supo mirar con calma; tan bien, que una mañana, desde la cubierta de su yate, se le vio saludando por última vez las matrimoniales costas del reino del Nordlandberg, con su sonrisa de befo socarrón.
Cruzó el mar del Norte y se fue a la tierra de unos isleños, donde nunca faltan tampoco, dicen, numerosas princesas deseosas de casarse. Fue agasajado en mil formas en la corte del Rey; le dieron bailes suntuosos y también fiestas campestres, para que tuviese ocasión de ver a las candidatas en diversos trajes y posturas. Vio, conversó, lo pensó bien y no se animó; no entendía el idioma, y la cuestión religiosa era todo un problema, con esa gente. ¿Qué diría el Papa?... Se fue.
En el país de las «Ciénagas», fuera de la misma reina, —191→ no había nada, y ya era casada. Se internó en el continente. Abundan ahí, en varios reinos, las princesas casaderas; pero muchas eran de linaje dudoso, y hasta las de raza más noble parecían, por lo tosco, hijas de cocineras, con sus manazas coloradotas. También últimamente, algunas habían hecho hablar demasiado de si para que se pudiese tener mucha confianza en la fidelidad de esas rubias de pelo pálido y de ojos de carnero.
Asimismo, en una de esas cortes, casi se dejó embaucar el joven príncipe. Se vio rodeado de tan hermosas princesas, tan elegantes, tan llenas de gracia voluptuosa, de carnes tan espléndidas, de formas tan esculturales, que por poco se lleva a su tierra a una parienta cercana de su propia madre. Por suerte recibió de ésta misma oportuna advertencia de evitar este peligro, y, disparando, se fue más al Sur.
¡Ah! ¡cielo divino! ¡cuán poco extraño le pareció al príncipe que, bajo tan hermosa bóveda, nacieran tantas mujeres hermosas! Pero no había en todo el reino princesa en edad de casarse y tuvo que contentarse con recorrer de punta a punta, en loca carrera de automóvil, la venerable tierra que de tantos y tan maravillosos acontecimientos ha sido teatro, políticos, guerreros, intelectuales, artísticos, religiosos, desde la legendaria llegada de Eneas a esas costas, hasta la resurrección actual, digna en un todo del heroico pasado de la cuna de la raza latina.
Sintió no encontrar allí lo que buscaba y cruzó en parte Francia para volver a sus Estados; pero de antemano sabía que en esa tierra de acentuado socialismo, y de anticlericalismo ardiente, ya no había princesas. No se había animado a ir a Rusia, país en pleno derrumbe, y volvió medio desconsolado, al pensar que los pelucones del consejo le iban a poder imponer por esposa cualquier solterona fea y desagradable.
Efectivamente, pronto empezaron las insinuaciones, y las indirectas, y trataron de meterle por los ojos a varias de las —192→ que por allá había visto secándose de viejas, en sus cortes más o menos lujosas y aburridas.
De repente soltó, como en súbita inspiración, su ancha boca de gruesos labios, una regia carcajada, y, dejando pasmados a sus ancianos y correctos consejeros, resolvió emprender viaje en su yate para la América del Sur. Fue un clamor en la corte. -¿Qué iría a hacer Su Alteza en semejantes países? Puras Repúblicas, violentamente segregadas de la madre patria, en un desgarramiento cuya herida todavía sangraba; países nuevos, pobres todavía, poblados de aventureros, a veces quizá de noble estirpe, pero cuyos descendientes hoy dedicados únicamente a ganar plata no podrían en ninguna forma haber engendrado la princesa de cuentos de hadas con que soñaba el joven monarca.
Nada había querido oír y obedeciendo a su capricho, como quien manda -pues, ¿de qué serviría tener el mando, si no fuese para... obedecer a sus fantasías?- cruzó el Océano. No quería saber nada, por supuesto, de los yanquis, ni de Cuba, la revoltosa; no se detuvo en el Brasil más que para conocer sus puertos y la vegetación encantadora de su territorio, gustándole poco el habla portuguesa y los modales a la vez zalameros y rudos de esa gente, y en derechura vino a dar al puerto de Buenos Aires.
Viajaba en el mayor incógnito; no quería antes de tiempo despertar la curiosidad, pues su intención era darse cuenta por sí mismo de la veracidad de los que tanto ponderan la hermosura y la gracia de las hijas del Plata. Asistió a una representación de gala en la Opera y quedó embobado ante la espléndida abundancia de incomparables beldades ahí presentes. Dicen que, durante toda la representación, sus grandes ojos quedaron embelesados y sus labios entreabiertos por la admiración. El corazón de Su Alteza el príncipe de Guadarrama quedaba conquistado por la hermosura argentina. Desgraciadamente, -pues, al salir del teatro, decía: «¿Quién fuera musulmán?»- no podía casarse con todas las preciosas señoritas que, toda la noche, pudiera contemplar (hubieran —193→ sido ya demasiadas reinas), y resolvió verlas de más cerca para conocerlas mejor y tomar una resolución definitiva.
Se hizo presentar en la mejor sociedad argentina; hizo muchas visitas, asistió a varias fiestas, y se vio muy festejado, no por su título que todos ignoraban, sino solamente, lo que mucho más le agradaba, en su calidad de mozo guapo, simpático y bien educado. Ni siquiera se informó nadie de si era o no rico. Lo que más lo seducía en la mujer argentina era encontrar en ella a la misma mujer de su tierra, pero con otros encantos. Había entre ellas descendientes de vascos, de catalanes, de gallegos y de andaluces, y si bien en todas todavía podría conocer el tipo primitivo de las distintas razas de su tierra, el príncipe de Guadarrama les encontraba una suavidad de facciones y de modales lo más exquisita. El mismo idioma que hablaban había perdido las tonadas guturales y duras del habla nativa y le pareció que palabras de amor así pronunciadas debían de ser irresistibles.
Y así fue. Vino el día en que se concretaron sus anhelos en una hermosa niña, perteneciente a una de las más antiguas y distinguidas familias argentinas, descendiente, por lo demás, y sin mayores cruzamientos, del famoso rey de Asturias el gran Pelayo. El príncipe se le declaró, dándosele a conocer por lo que en realidad era, y la muchacha se quiso morir, cuando lo supo. Pero por tan poco no se muere la hija de un conquistador; y el padre, consultado, con la mayor sencillez y sin hacerse rogar, concedió al príncipe de Guadarrama la mano de su hija.
-«Todavía me quedan seis» -agregó en tono bonachón, quizá con la vaga esperanza de que el príncipe tuviera hermanos, o algunos amigos, con o sin corona, pero de buena posición, que se interesasen en tomar esposas americanas.
Y puede ser muy bien que entre la moda, pues la muestra que se llevó a su tierra el príncipe reinante de Guadarrama no es para menos.
FIN