Manuela
Novela de costumbres colombianas: Tomo segundo
Eugenio Díaz Castro
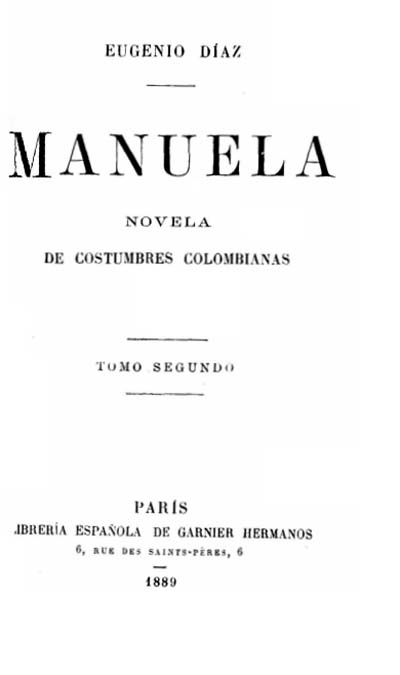
[Nota preliminar: Obra cedida por la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Digitalización realizada por Verónica Zumárraga.]
—1→
Las aguas del Magdalena reflejaban a las seis y media de la noche la claridad de la luna, y la barqueta del paso era arrastrada por la margen a palanca y a gritos para echar la travesía desde mucho más arriba del puerto, y al fin tomando los paseros el canalete, la hicieron cruzar el río en menos de quince minutos. Al chocar contra la margen del puerto de las balsas, salieron los pasajeros y entre ellos Manuela, la cual tuvo que volver la cara al lado del río para recibir una maleta que le daba su compañero Dámaso; a ese tiempo le se obscurecieron los ojos cubiertos por unos dedos tibios, y oyó la voz simpática de una mujer que decía:
-¡Adivine!
-No doy -contestó Manuela.
-Es una paisana suya.
-¡Sólo que sea Matea!
-La misma -exclamó la persona que le hablaba, y abrazaron las dos paisanas.
-Mucho me alegro de verla.
—2→-Y yo lo mismo. ¿Cómo quedan por allá todos?
Manuela dio cuenta a su paisana de su familia hablándole muy largamente de la mala suerte de Rosa, y respondió con gusto a todas sus preguntas. Le refirió la causa de su venida y el proyecto que tenía de volverse por las noticias de ñor Dimas, que quedaba del otro lado encargado de cuidar la mula.
-Pues ahora nos vamos a nuestro cuarto -le dijo Matea.
Y tomando calle arriba, se fueron conversando llenas del más grande placer.
Manuela se fijó en el traje de Matea, la cual tenía enaguas de crespón blanco con fondo del mismo color, camisa bordada de seda negra, y un pañuelo de punto sobre los hombros. Sus dedos, garganta y orejas brillaban con los adornos de oro fino, y aun su cabeza, porque las peinetas estaban chapeadas del mismo metal. Tenía zapatos enchancletados, pero no tenía medias, y en la mano cargaba un rico pañuelo de batista. Muchas de las que se hallaban en los grupos del pueblo estaban vestidas de la misma manera, siendo peonas la mayor parte de ellas. Algunas se cruzaban fumando tabaco y caminando con cierto aire de liviandad y descoco, únicamente tolerable en los puertos y en los lugares demasiado calientes, pero que en otras partes no tiene disculpa. Los proletarios y mercachifles de todos los cantones, y de todos los colores, y de todas las razas, con excepción de la anglosajona, y entre ellos los afamados bogas, llenaban la calle; y entre la vocería oía Manuela algunas frases demasiado claras en el orden de la galantería. Las cantinas estaban abiertas, y de pasada veía la parroquiana algunas escenas de amor.
—3→Por la calle preguntó Manuela a su paisana por Pablo, y ella la informó que habían peleado y que se había ido a las minas de Santa Ana con una joven chaparraluna. Al pasar por la plaza preguntó por la iglesia, y Matea le dijo que se había quemado, y que sería muy conveniente que la levantasen, aunque allí la iglesia tenía menos uso que en la parroquia de donde ellas eran nativas. Manuela se quemaba de calor, y este viaje del puerto a la posada, aunque lo hacía a la luz de la luna y viendo cosas extraordinarias, le estaba pareciendo tan largo como la jornada del día, y un recuerdo de su amada madre y de Pachita y de sus amigas le hizo derramar lágrimas. Dámaso caminaba espacio, porque la estacadura de su pie le había causado una hinchazón. Iban caminando con lentitud y silencio, cuando les mostró Matea la puerta de su habitación.
Estaba abierta la puerta, y la luz de la luna era bastante para ver el interior; pero Matea refregó un fósforo, y con su luz y la luz consecutiva de la vela, vio Manuela toda la estancia de su posada. Dámaso se tendió en una estera de chingalé en el acto de poner sus pies en el cuarto, y Manuela aceptó con agrado una hamaca socorrana que le presentó por asiento su paisana, y se quedó callada por algunos momentos.
Mientras tanto daremos razón de la vivienda de Matea. Era un cuarto de regular extensión. Las paredes no estaban adornadas con grabados ni con retratos fotografiados como las viviendas de las mujeres descalzas o semidescalzas de Bogotá, sino con un buen partido de zapatos y de enaguas, que colgaban de una multitud de clavos y estacas. No había tinaja de agua, ni piedra de moler, ni ollas, ni platos, ni cosa que oliese —4→ a gastronomía. No había canapés, ni taburetes, pero había dos hamacas y media docena de cajas de cedro y cumulá, y unas tantas esteras de chingalé enrolladas o extendidas sobre los ladrillos.
Manuela pidió agua a pocos momentos de estar sentada, la que tuvo que ir a buscar Matea a la calle, porque tanto del agua como del dulce y de la comida se proveía de las tiendas. Al mismo tiempo fue a encargar un chorote de agua de malvas para lavarle el pie al paisano Dámaso.
En la otra hamaca había una persona que había estado seguramente dormida, y al enderezar la cabeza saludó a los huéspedes con sumo cariño y les preguntó de dónde eran y si pensaban estarse mucho tiempo en Ambalema. Era una joven de buenas facciones, con quien Manuela simpatizó, y en un instante se hicieron sus ofrecimientos y quedaron amigas.
Al fin llegó la hospitalaria Matea, trayendo dos copas muy grandes de cristal llenas de agua para sus huéspedes; Manuela apuró la una con el ansia de un calenturiento, y exclamó:
-¡Oh! ¡Qué calor! ¿Cómo pueden ustedes vivir aquí?
-Eso es mientras que una se hace a la tierra.
-¡Qué desgracia tener que vivir aquí!
-Ahí verá que no -dijo Matea-. Yo me hallo muy amañada, porque gano todos los días mi peso en el trabajo de los aliños del tabaco, como a mi gusto, me baño dos veces al día, a las nueve y a la oración; bailo todos los domingos y una que otra vez en medio de la semana. No dependo de nadie, porque para eso tengo plata; conmigo no se mete la justicia, y teniendo gratos a los empleados de la casa, no hay quien oprima mi voluntad ni quien me haga sufrir.
—5→¿Y qué se necesita para tener grata la casa?
No entrar ni por chanza a las casas de los empleados de las otras casas, ni comprar nada sino en la tienda o almacén de la casa.
-¿Y si dan un artículo más barato en las otras tiendas?
-Hay que comprarlo en la casa.
-¿Y no sabiéndolo ellos?
-Eso es lo que no puede ser, porque los señores de las casas saben todas las pisadas que se dan en este Ambalema.
-Eso dice de los jesuitas el alojado que tenemos en casa.
-Es que de los jesuitas hablan cosas que son increíbles, seguramente porque tienen enemigos.
-¿Y la fiebre?
-Viene cuando quiere, y acabadas son cuentas. Es mejor un año bien vivido, que cincuenta más de vivir entre la basura como los marranos, comiendo colí detestable, y temblando delante de la zurriaga de los amos, y de los capitanes, y de los mayordomos, y ganando un triste real del cual se tiene que gastar la cena, y el chocolate, si es que el desayuno no se hace con caña mascada para criar lombrices.
Trajo una muchacha el chorote con el agua de malvas, y remunerada con un real en plata, se fue contenta. Manuela se puso a bañarle el pie a su compañero de viaje, en un rincón1, y desde allí le atendía la conversación a su paisana.
-¿Y cómo ha sido, para librarse de la fiebre? ¿No se ha querido asomar por sus puertas?
-La fiebre grande del año pasado se llevó unas cuatro compañeras que yo tenía, y sólo me dejó la —6→ que está en la hamaca, que es arribeña. En menos de tres días estuvieron despachadas; pero vinieron otras cuatro, la una de Bogotá, la otra de la Villa, la otra de Villeta y la otra de Coyaima. Esta última es una indiecita pura, que no pasa de unos quince años, la cual se vino con toda su familia, porque les hicieron vender su tierra a menosprecio, y todas murieron ya, menos Luisa Nucurú, que así se llama. Esta niña que está en la hamaca estuvo al entregar el carapacho, y yo no sé cómo escapó. Ahora estamos completas las seis que cabemos en este cuarto. Yo hago cabeza, les arriendo a peso por mes a cada una, y yo me entiendo con el dueño. Esta niña es de Llanogrande, y dice que no se amaña aquí, porque no hay dónde correr un San Juan a caballo, ni hay vacas para ordeñar, y se quiere volver para su tierra. Yo no quiero volver a mi país, basta que no sepa que se tragó la tierra el trapiche de la Soledad y el del Retiro. ¡Conque me sueño todavía oyendo los chirridos del trapiche o dándole palos a mi mula de carguería! Es verdad que aquí no trabajamos con mala gana, como allá en los trapiches de mi tierra; sino que nos tiramos a matar por acumular tareas para recibir una buena manotada de pesos francos el sábado por la tarde. Pero hablemos de todo; los bailes de nosotras las peonas, son mejores que los de las señoras de allá en el tiempo de las fiestas.
-¿Todavía es embustera?
-Mi palabra, Manuela. ¿Oye usted la tambora y las trompas, y los clarinetes y los flautines, y los cornabacetes?
-Se oye muy bien, y la música me gusta mucho; lo que tiene es que me aumenta la tristeza.
-Pues esa música es de un baile de peonas.
-¿De veras, Matea?
—7→-¡Cuando yo le digo! Y yo tengo parte y la convido, porque es un baile que hemos costeado las peonas manojeras para obsequiarnos a nosotras mismas.
-¿Pero Dámaso?
-Por mí no lo deje -dijo el enfermo-. Vaya, diviértase un ratico, que bastante ha sufrido, mi negra. Vaya con la niña Matea: vaya, vaya.
-¿Y lo dejaba solo entonces?
-¿Luego Rufina, la que está en la hamaca? ¿O es muy celosa mi paisanita?
-¿Celosa? ¡Avemaría!
-¿Luego no dicen que en el celo está el amor?
-Pero a los hombres y a los patos, ¿quién les sigue los pasos?
-Un ratico para que mi paisana conozca los bailes de la peonas de Ambalema y les cuente por allá a las parroquianas. Un ratico y nos volvemos a acompañar al enfermo.
Luego que Matea vio que el remedio estaba ejecutado llevó a su paisana al pie de la pared donde tenía su ropero, le puso una famosa camisa de tira bordada, le echó encima tres enaguas más tiesas que el pergamino, y por último unas de crespón blanco; y bajando un par de babuchas se las puso, aunque Manuela no se las dejó enchancletadas; porque es necesario haber practicado esto por mucho tiempo para poder caminar con desembarazo. Se entiende que las medias no eran usadas por ninguna de las damas del cuarto. El arreglo se concluyó con ponerle a Manuela cintillo, panderetas y anillos de oro, que Matea sacó de su caja de cumulá, y presentarle un espejo para que se mirase. Tomó de la mano a su paisana la bondadosa Matea, y se la fue a presentar al afortunado Dámaso, —8→ que se había quedado muy aliviado con el baño.
-Aquí le traigo una reina -le dijo-. ¿No le parece muy linda?
-¡Siempre hermosa! Siempre linda, linda para mis ojos en todo traje.
-Pero ahora -dijo Matea dando un beso a Manuela, es la más bonita de todo Ambalema.
Manuela se arrellanó momentáneamente sobre la estera para hacerle las caricias de la despedida a su amigo y partió luego con su paisana.
Dámaso no pudo resistir a un impulso de su corazón que lo llevó a la puerta, siguió con la vista los dos bultos hasta que dejó de oír el ruido de la ropa almidonada y se volvió a su estera pensando en la dicha de poseer la mujer más hermosa de Ambalema, según el testimonio de Matea y de su propia conciencia.
La arribeña de la hamaca se paró a encender un tabaco en la vela, sin ningún cuidado por su traje, que era mucho más sencillo e insuficiente que el de una joven espartana, consistiendo únicamente en el blanco túnico que le colgaba de los hombros y apenas le llegaba a la rodilla, lo que se llama chingado, que no es disculpable ni aun por los 30 grados del termómetro de Reaumur, pues en los pueblos calientes del norte no es usado ni aun en el lavadero; sin embargo, en las tierras calientes del sur y occidente no es mal recibido en los tiempos de sumo calor.
-Y usted ¿cómo fue para venirse de su tierra? -preguntó Dámaso a Rufina.
-Yo soy de los llanos más lindos que puede haber en el mundo, los de Llano-grande. Las chapas de palmares y caracolíes y otros árboles cortan a retazos los llanos engramados, y uno ve las yeguas y las ovejas y —9→ las vacas por donde quiera. Las estancias son aseadas y las gentes son tratables y generosas. Los bailes de cintureras son elogiados, aunque no hay tanto lujo. ¡Ah, mi tierra! Y para esto del San Juan no hay pueblo que se le iguale. Yo me sueño corriendo a caballo por las calles y por la sabana, y gritando ¡San Juan! con todo el aliento que Dios me ha dado, y aquí dicen mis compañeras que grito ¡San Juan! dormida, porque yo no sé qué es que he dado en hablar dormida. A mí no me gusta Ambalema porque mi tierra no es tierra de esclavos como la tierra de Matea. Y estoy buscando quien me lleve en esta semana, pues por eso no voy a baile porque vendí mis joyas de oro y mis trajes de seda y linón para llevar plata y poner una estancia, porque es la verdad que aquí sí se busca dinero; yo he juntado con mi trabajo y con una rifa que me saqué la cantidad de cien pesos, y no quiero gastar ni un solo cuartillo hasta ponerme en Llano-grande. ¡Ah, mi tierra que allá es donde se vive a gusto!
Así continuó hablando Rufina de su tierra y de algunos pasajes de Ambalema, cuando se apareció Manuela y saludó con estas palabras:
-¿A ver qué hacen por aquí?
-Nada -contestó Rufina-: aquí conversando de mi tierra.
-¿Por qué se volvió? -dijo Dámaso a su amada compañera.
-Por traerle de cenar -contestó Manuela. Y acercando la caja de Matea, le puso la servilleta y varios platos en que traía cordero, gallina, arroz seco, buen pan y buen dulce, y dijo que se iba pronto, porque Matea la esperaba. A Rufina le puso un plato y se lo pasó a la hamaca, previendo que Dámaso no había de tener la descortesía de no convidarla.
—10→Matea había convidado a cenar a su amiga al pasar por frente de una cantina, en la cual mandó servir cordero, jamón, pescada y ensalada de coliflor, y las ramosas empanadas de maíz tan recomendadas en tierra caliente; mandó que les pusiesen vino y buen dulce de duraznos. Dicen los físicos que entre todas las reacciones la más fuerte es la del estómago. Matea había sufrido muchas hambres en el trapiche, y ahora que se hallaba con plata, comía un buen ajiaco o un cocido de carne gorda, y buen cuchuco y arroz por contrata; tomaba sus tragos de anisete y de vino en las tiendas, y en los días de parranda o de paseo era despilfarrada para cuidarse y obsequiar a sus amigas. Después de que cenaron las dos amigas fue cuando se propuso Manuela llevarle a Dámaso un bocado competente a la dieta que tenía que observar, y luego que se volvió a juntar con su paisana, siguió al baile con ella.
Eran cerca de las nueve y estaba la entrada obstruida por el pueblo. Se conocía que Matea tenía popularidad, porque de cada uno recibía un floreo, un dicho o una chanza de mucha confianza, que a veces retornaba con un puño o con una palabra de las de tapar orejas, de que sus agresores no se daban por ofendidos. Con los empleados de la casa tenía mucho crédito, porque había despuntado por formal y trabajadora.
Al fin lograron llegar a la sala; y si Manuela causó novedad en el concurso, principalmente en los hombres, la sala y su contenido la dejaron admirada. Era grande el local, pero no tenía sino una ventana y dos puertas, por lo cual y por la manía de bailar con ruana muchos hombres, las parejas estaban a pique de ahogarse de calor y falta de aire, como si estuviesen reunidas en el horno alto de la ferrería de Pacho. La luz —11→ era suficiente, gracias a sesenta velas de esperma con que estaba provista la sala. Los asientos eran taburetes y escaños. Las señoras eran cincuenta o sesenta peonas de los aliños, todas de traje blanco, y todas muy bien surtidas de oro. Los rostros eran morenos en la generalidad, siendo matizada la mayoría por una minoría de una que otra blanca de Bogotá, de Ibagué y de los pueblos altos de la banda oriental del Magdalena. Es notable cómo se han cruzado las razas en estos pueblos. Ya no se veía sino uno que otro tipo de las tres razas madres, la blanca, la indígena y la africana. Había hijas de Llano-grande muy agraciadas, indias de San Luis y de Coyaima, y morenas de Ambalema y sus cercanías. Para que no fallase nada que desear al estudioso de la historia natural, allí había dos o tres ingleses puros que paseaban por la sala en los intermedios o que observaban desde las puertas.
Tocaron varsoviana y apareció como de los bastidores de un teatro el don Aniceto Rubio y sacó a Manuela con la más notoria decisión. Mil elogios estallaron en favor de la mosca, como decían los unos, y de la arribeña como decían los otros, y todos los ojos estaban fijos en ella. ¡Gracias a las cortas lecciones de don Demóstenes, que si no, hubiera salido muy deslucida la parroquiana! Un periodista hubiera dicho que Manuela había causado furor, al ver los ademanes y las miradas de todos los hombres de todas condiciones y razas.
Eran pocas las lecciones de baile del alto tono que había recibido Manuela, para igualar a las parejas de Ambalema, ejercitadas en el arte y exentas de timidez y encogimiento, lo cual es un obstáculo para que el baile adquiera todas sus perfecciones. Era un baile —12→ asiático el de las manojeras en cuanto a los colores, los trajes y la libertad. Todos eran dichosos, menos Manuela, que tenía su corazón en la posada.
Luego que se concluyó la pieza, se salieron las dos paisanas por el lado del patio, sin ser notadas sino de don Aniceto, que las fue a alcanzar para reiterar sus ofertas a la prófuga: habrían caminado una cuadra cuando detuvieron el paso para ver en qué paraban unos golpecitos que, al volver la esquina, estaba dando un cosechero. Al fin abrió alguno con precaución y se alcanzaron a oír estas palabras.
-Vengo a ver si por fin me lo paga a cinco pesos, pero pesado en la romana en que me vendió la sal el otro día, dijo el de afuera.
-A tres y en la de treinta arrobas -dijo el de adentro.
-Entonces, ¿qué gracia? ¿No sabe que el viejo Aniceto me lo paga a cuatro? ¿Tabaco libre y a tres? ¡Ni pensarlo! Entonces más bien me lo llevo para el canei.
-No se afane. ¿No sabe que los guardas de don Aniceto se hallan emboscados a la salida, porque le dieron denuncio?
-Pues bueno, por ser a usted se lo dejo así.
-Pero vaya ahora mismo y métalo por el lado del zanjón.
-¡Ah, pícaros! -dijo don Aniceto, y el penitente salió corriendo.
-¿Qué significa tabaco libre, guardas, romana de a treinta libras? -dijo Manuela.
-Es un cosechero que me está haciendo contrabando, teniendo obligación de comprarme a mí la carne y la sal y de venderme todo el tabaco que coseche.
Un canto lejano vino a sorprender el oído de las —13→ fugitivas del baile cinturero, y Manuela exclamó con alegría:
-¡Opita, el bambuco!
-Es en Campo-alegre -dijo Matea.
-Pues a allá, paisana, porque eso no es de perder. Se fueron las paisanas acompañadas de don Aniceto, atraídas por las voces melodiosas del canto: al pasar por frente de un corredor vieron a un hombre acostado, que tenía cerca un cabo de vela y una vasija con agua.
-¿Qué significa esto? -dijo Manuela.
-Es un peón enfermo que no tiene casa.
-¿Y el hospital?
-No hay.
-¿Y con tantas cosas, y tantos dueños de tierras, y tanto comercio, no haber un hospital para los peones válidos? ¿Y por otra parte, tabaco libre y contrabando? Explíqueme, don Aniceto. ¿Ésta es la protección y la libertad que usted me ponderaba?
-Es que usted no sabe la guerra que estos marchantes nos hacen.
El canto era de una peona de Llano-grande que hacía el primo sin igual y de un peón de Ambalema que le hacía segundo, acompañándose con el tiple. El canto era fluido, libre y sonoro, y lo favorecía el temple de la atmósfera de media noche y el eco de los grandes edificios que se levantaban a los lados. Las armonías que tiene el bambuco en sus mudanzas conmovían excesivamente todos los sentimientos de Manuela, haciendo pasar por su memoria los recuerdos más dulces y las penas más acerbas de su corta edad. Estaba hechizada la víctima de la parroquia, con una mano puesta sobre el hombro de Matea y los ojos fijos en el —14→ suelo, sin mirar nada, oyó los siguientes versos:
Manuela no pudo contener un suspiro, y los hombres que estaban más inmediatos la miraron con una curiosidad profunda, porque en el suspiro de una bella creemos ver el prospecto de una historia, así como pensamos que hay un dolor detrás de un quejido. El bambuco inspira tristeza a los tristes, a los alegres les inspira alegría, y el que se estaba ejecutando era grave y heroico en algunas de sus mudanzas.
En estas funciones del pueblo descalzo es que puede hallar el observador de costumbres la diferencia de las canciones importadas de España y las canciones de la tierra caliente de Sur América. Las unas estudiadas en las academias con todas las reglas del arte, y las otras, estudiadas en la garita, la canoa, la senda de la montaña o el lavadero, sin más reglas que el sentimiento y la inspiración. Desde el momento se notaría que el estilo de aquel bambuco era blando, suelto, libre y armonioso como el canto del toche que las hijas de las estancias oyen desde la infancia en el platanar de su choza o en los árboles de su patio. La insinuación era tierna y expresiva, alternando la calina con la tristeza y el dolor. Los sonidos eran flexibles, muy armoniosos —15→ por las influencias del clima que le da soltura y fluidez a la voz humana en la tierra caliente, así como en la tierra fría endurece y dificulta los órganos de la voz. En una salida de los niños de una escuela de Bogotá y la salida de los niños de la escuela del Guamo o Espinal se puede observar el fenómeno. Los primeros rasgan sus oídos como la lima del cerrajero o los pericos de copete colorado, y los segundos en su alboroto forman un conjunto armonioso. El estilo del canto de la esquina de la Factoría tenía encantados tanto a los estanqueros como a los bogas, tanto a los empleados como a los peones, y esto prueba que agradaba.
El canto seguía; pero a Manuela la llamaba un tierno deber hacia la posada.
Don Aniceto tuvo la bondad de acompañar a la viajera hasta la posada, y en la puerta les conversó más que un cuarto de hora sobre asuntos vulgares que lo mismo habría sido que los dejase para el siguiente día. Matea viendo esto se animó a decirle:
-Usted como que no ha de querer entrar a visitarnos tan tarde, ¿no es verdad?
-No tenga usted cuidado, mi sia Matea, que yo no soy de cumplimiento, ¿no es verdad?
-Yo creía que usted tendría gana de dormir.
-Es mucho mejor gozar de la presencia de las bellezas.
-Muchas gracias -dijo Matea-, pero usted tendrá pensado hacernos una larga visita mañana, la que de mi parte le estimaré muchísimo.
-¡Mil gracias! Tendré la complacencia de venir mañana, sin perjuicio de los momentos deliciosos que Manuela me conceda en esta noche. Es tan agradable su conversación y sobre todo tan instructiva en el ramo —16→ de la política, aunque su bandera es distinta, porque esta niña es gólgota ahí donde usted la ve.
-Sueño es lo que yo tengo y cansancio -dijo Manuela.
-¿Es decir que ustedes me desairan la visita o que mi presencia molesta?
-No señor -dijo Matea-; por el contrario, yo lo aprecio a usted infinito.
Dámaso tenía deseos de que el negociado de la visita en cuestión terminase sin su ingerencia; pero viendo que iba a lo largo llamó a Manuela. Al oír su voz, tuvo don Aniceto la pena de despedirse sin hacerle a Matea la visita, aunque eran las doce de la noche.
Pronto pasaron las explicaciones y narración de Manuela para con su compañero; el cansancio la obligó a solicitar su cama. Matea le designó su hamaca, la desnudó de sus galas, y se estuvo acostada a su lado hasta que se durmió, que fue muy pronto. Luego que apagó la vela, se acostó en una estera de chingalé, y es inútil decir que sin cobijas, porque aun cuando las tenía muy buenas, estaba la noche tan ardiente que el vestido era un estorbo. La puerta quedó abierta, porque no teniendo ni una sola ventana, el calor era inmenso.
A la madrugada tuvo mucha sed la viajera de la parroquia; prendió un fósforo, encendió la vela para buscar la jarra, y luego que bebió, reparó que el cuarto estaba casi lleno de gente, porque después que se había dormido habían entrado cuatro personas más sin hacer ningún ruido. Juzgó que eran las compañeras de Matea y tendió una mirada rápida sobre el campamento.
Junto de la puerta había quedado, sin estar estrictamente —17→ ni adentro ni afuera, la socia de Villeta, que tenía mala cabeza y los tragos le solían dificultar la llegada hasta su cama. Más adentro estaba Luisa Nucurú, de cuyas aventuras tenía noticias Manuela: se hallaba extendida sobre un costal de dos varas de largo, cuyo tejido más ordinario que el anjeo le había marcado en el cachete y el brazo, y estaba vestida de lujo. Contrastaba el color de tabaco en polvo de su rostro con la blancura de su pañoleta de batista y su traje de muselina: resaltaba el oro sobre su cuello y sus orejas, y por una especie de sonrisa debida tal vez a la postura de la cabeza, sus dientes bellísimos contrastaban con sus morenos labios.
-¡Pobre indiecita! -dijo entre sí Manuela, más rica era cuando vestía su ruanita y su manta poseyendo sus tierras de Coyaima, que vestida de lino y seda! ¡Y qué joven y qué bonita!
La guamuna y la bogotana habían llegado seguramente a sus camas con más tranquilidad que las otras, pues que se habían desnudado de sus galas. Rufina estaba también dormida, pero llamaba a San Juan y aguijaba su caballo, durante el sueño, según las palabras que vertía. Manuela la llamó para que se acostase bien. Matea estaba bien acostada, tenía una sábana muy fina por encima, y su sueño era tranquilo. Dámaso también dormía con quietud, y sobre él fue que reposaron por más largo tiempo los ojos de la observadora casual de toda la escena.
-¡Pobre! -dijo Manuela-; ¡que por un gamonal haya de estar pasando trabajos!
Apagó la vela y se acostó en su hamaca, no volviéndose a despertar hasta que sonó una campana, que despertó a todas las compañeras de Matea, las cuales —18→ se vistieron de prisa, con enaguas de fula, pañolón lacre de hilo y sombrero de murrapo, para irse al gran canei de los aliños a tomar el trabajo desde las cinco y media, con los primeros destellos del día.
Matea se interesó con su paisana para que no se fuera hasta el día siguiente, a fin de que conociera la ciudad y sus curiosidades; le ofreció no ir al trabajo por tal de acompañarla, añadiendo a las razones de su petición el no estar enteramente deshinchado el pie de Dámaso. En consecuencia de esto llevó Manuela a su paisana a tomar chocolate a Campo-alegre, y en la misma calle donde las peonas se desayunaban se sentaron junto de un brasero que una ibaguereña, manejaba; tomaron chocolate con almojábana y queso; luego entraron al canei de la Compañía de aliños, en donde alizaban tabaco en un corredor solado con neme ciento cincuenta mujeres; pesaban y enmanojaban ciento veinticinco, apartaban clases, enlistonaban y levantaban prensas más de doscientos hombres. Manuela se quedó asombrada de la actividad de la gente, en especial de las mujeres, que movían las manos con la ligereza con que las tominejas mueven las alas, y que dejaban el puesto con repugnancia cuando era la hora, por tal de ganar seis u ocho pesos en la semana, sin que las arredrase ni el hambre, ni la sed, ni el calor, ni la fatiga. ¡Honor al fundador de la primera casa de aliños, quien con sus cálculos comerciales, sus recompensas al trabajo y su espíritu de orden mantuvo en el interior de la república un plantel de especulaciones para los ricos y los pobres!...2
Los empleados se paseaban por los corredores de —19→ sesenta varas de largo, y Manuela preguntó a su paisana cuál era el amo de su trabajo.
-¿Amo? -exclamó Matea, haciendo sonar uno de sus cachetes con un puño que se dio- ¿Amo? De eso no se usa por aquí.
-¿Cuál es el que las sacude con la zurriaga, pues?
-Ésta es la zurriaga que gobierna todas las cosas dijo Matea-, mostrándole tres o cuatro fuertes.
-¿Y aquí no hay trabajo de noche?
-Suele haber: pero se alumbran con faroles todos los salones, el patio, el zaguán y la puerta de la calle; aquí no se sale ni se entra nunca en pelotón, sino que las mujeres entramos o salimos antes de los hombres. Lo mismo que en el trapiche de don Cosme y de don Blas. Cosa muy parecida...
De allí condujo Matea a la bella parroquiana a la factoría que dejaron hecha los españoles, que es un edificio sólido y muy capaz, que sirve de oficina de aliño; pero del corredor se volvió Manuela tapándose las narices con su pañuelo por el olor pestilente de las garras podridas de los cueros y del neme con que se zuaquean las petacas de cuero. En todas partes orden y actividad, y peones esforzados y diestros en sus maniobras.
Después de almorzar, fueron al puerto de las balsas, en donde estaba la ribera circunscrita por esos buques de exportación, que se componen de balsos y guadua, y que no sirven sino para una sola vez. Había balsas con corrales de cerdos, de ovejas, de gallinas y piscos; los había de frutas y de otros víveres, siendo una cosa curiosa la diversidad de figuras de las cubiertas, de los sombríos, y de los corrales. Las dos amigas se provocaron con el olor de las frutas, y preguntaron los precios —20→ de los mangos y de las naranjas. El balsero se estaba bañando; desde la mitad del río hizo el trato, de allí les botó las frutas que pidieron, y luego se aproximó un poco a las compradoras para poder recibir la plata. Por donde quiera recibía Manuela elogios a su hermosura, que le tributaban en discursos más o menos comedidos, desde los peones hasta los magnates de la casa. Los galanteos de los bogas se solían subir de punto, pero Manuela conocía su posición de descalza y toleraba como todas las pobres.
Manuela ansiaba por bañarse; su paisana la llevó a un puerto donde ella se bañaba, más arriba de la factoría vieja. Fue tan agradable como dilatada esta sesión, que no tuvo nada de secreta, porque del lado de la ciudad pasaban las gentes por la ribera, y del lado del río pasaban los barqueros y los balseros. Galanes había que no omitían la ocasión de dirigirles sus obsequiosos cumplimientos, que Matea sabía contestar con desenfado. La fama de la nueva peona, le atraía curiosos y aficionados por donde quiera. Cuando pasaron las dos amigas con enaguas azules de fula, por toda la calle, desde el río hasta el cuarto, llevando el pelo suelto sobre sus pañolones colorados de algodón, fueron seguidas de infinitas miradas.
Las asistencias y el agua se obtuvieron de tina tienda vecina, y Manuela descansó toda la tarde en la hamaca. Por la noche, hubo un rato de conversación general de todas las socias; pero habiendo salido a la calle Dámaso, Matea y las compañeras, Manuela se quedó con la juiciosa Rufina. Después de un gran rato de conversación, resultó que eran parientas; le preguntó cómo había venido de Llano-grande, y Rufina le dijo:
—21→-A los quince años me hallaba yo bonita, alegre y divertida, pero me quise divertir tanto que me pasé de lo mandado. Los bailes de mi tierra son afamados, las fiestas son consecutivas porque de un pueblo se pasa a otro, y el San Juan... eso no se diga, porque hombres y mujeres, todo el mundo monta a caballo a correr hasta cansar las bestias. Me pasé de alegre, como le iba diciendo, y a poco los parientes y la familia me quitaron el cariño y algunos hasta el habla, porque en mi tierra hay celo y hoy vergüenza, y hay cierto castigo para la que se porta mal, que consiste en no hacerle caso, cuando ya echa por la calle de en medio; a mí me sucedió que hasta los mismos que me hicieron odiosa para mis parientes dieron en no hacerme caso, y viéndome yo menospreciada en mi tierra aunque estaba muchacha y buena moza todavía, le pagué a un balsero para que cortara cuatro balsos bien gruesos, los amarrara con bejuco y me trajera a Ambalema, sin que lo supiese ninguna persona. Yo apronté el fiambre y una mudita de ropa; él su palanca y su tiple, y me embarqué en el Magdalena, llorando por mi madre, por mi tierra y por uno de los mismos que me habían menospreciado.
Cuando llegué al puerto de la Factoría, mi boga se despidió y cortó los bejucos de los balsos, para que se fuesen río abajo. Me bañé para mudarme la uniquita muda que traía, a poco bajó la niña Matea y nos lavamos juntas, conversamos y nos hicimos amigas, me trajo a este cuarto, me hizo sacar ropa fiada de la casa de aliños, saliendo de fiadora mía y me llevó a los caneyes. Pero no estoy contenta, pienso en mi familia y en mi tierra; he juntado cien pesos de mi trabajo y de una rifa, me voy a pasar el San Juan —22→ a Llano-grande, después pondré una estancita y viviré con arreglo. Creo que Dios me ha tocado al corazón.
Esa noche durmió Manuela tranquilamente. Dámaso se mejoró del pie y no hubo más novedad, sino que dos compañeras no se quedaron en el cuarto, pero volvieron a los tres cuartos para las seis.
El viaje estaba resuelto; después de estar todo dispuesto se despidieron Manuela y su compañero; pero al salir de la puerta les intimó la orden de prisión un comisario acompañado de cuatro gendarmes y a empujones fueron a dar a la cárcel.
El calabozo que le tocó a Manuela era oscuro aunque tenía una ventana que daba a la plaza, y su primer acto de desaliento fue dejarse caer sentada en un rincón y ponerse a llorar por algunos minutos. No había sino una compañera de posada, de la que no hizo caso por entregarse a sus lamentos.
A poco tiempo llegó un esbirro a perturbar las meditaciones y los suspiros de la víctima, diciéndole que lo siguiera, y fue conducida delante del tribunal del crimen a dar su declaración. El juez estaba sentado en una silla de brazos, sobre un teatro que se levantaba vara y media sobre el piso de la sala, a Manuela le señalaron por asiento un banco, sobre el cual temblaba como gelatina, y su semblante estaba desfigurado por el miedo que la poseía. El juez le dijo:
-Está usted acusada de complicidad en el robo de una mula y denunciada como prófuga de su parroquia. Responda usted a todas las preguntas sin faltar a la verdad. ¿Cómo se llama usted?
-María Manuela Valdivia.
-¿De dónde es usted?
—23→-De la parroquia de ***
-¿Su oficio?
-Amasar, revolver y hacer velas para la tienda.
-¿Usted es casada o soltera?
-Soltera; pero vine con intenciones de casarme aquí.
-¿Por qué se vino usted de su tierra?
-Porque un gamonal me perseguía y para los gamonales no hay justicia.
-Responda usted a lo que se le pregunta y nada más; ¿con quién se vino de su tierra?
-Con un hombre que se llama Dámaso.
-¿Qué es de usted Dámaso Bernal?
-Es el que va a ser... mi marido; y si no hubiera sido por el gamonal ya nos habríamos casado.
-Responda usted a lo que se le pregunta. ¿Usted vino a caballo?
-No, señor, vine en una mula que le alquilaron a mi compañero.
-¿De qué color es la mula?
-Retinta.
-¿Qué fierro tiene?
-No lo vi.
-¿En dónde posó usted el día antes de llegar al puerto?
-En la Ceiba.
-¿Con quién habló usted en la Ceiba?
-Con mi tocaya y con don Aniceto Rubio, que estaba acostado en la hamaca.
-¿De qué conversó usted en la Ceiba?
-Del familiar y de la política.
-¿No más?
-No más.
—24→Luego que los sayones volvieron a encerrar a la desdichada víctima, sacaron a Dámaso de su calabozo, y sentado en el mismo banco, respondió a las siguientes preguntas:
-¿Quién trajo a Manuela Valdivia a Ambalema?
-Yo.
-¿A pie o a caballo?
-A caballo, en una buena mula retinta.
-¿Qué fierro tenía la mula?
-Dicen que es una K.
-¿Luego usted no lo ha visto?
-Yo no conozco letras.
-¿De dónde hubo usted esa mula?
-De don Atanasio Gómez, que me la alquiló.
-¿Manuela Valdivia es casada o soltera?
-Soltera como tantas solteras que están viviendo en esta ciudad sin que nadie les pregunte por qué camino han venido, y ella se casará conmigo muy pronto.
-¿En dónde posó usted la noche antes de llegar aquí?
-En la Ceiba.
-¿Con quién conversó usted?
-Con la niña Manuela Villar.
-¿Usted no habló con algún caballero?
-Creo que en la hamaca había un hombre de los de la clase de botas; pero no hablé con él ni le vi la cara.
Después de confesionados los presos, duraron tres días sin que los jueces los volviesen a interrogar. Matea era la que no cesaba de acudir a la reja por la tarde y por la mañana. Por conducto de ella consiguió de un empleado veinticinco pesos prestados a rédito por un mes, a razón de a real diario por cada peso, para subvenir a los gastos más necesarios.
—25→El sayón que custodiaba los presos le avisó a la víctima de la parroquia que bien podría tomar fresco a las horas de la noche que quisiera en la reja, porque un señor le había sacado la licencia, y que ese señor le haría una visita cuando no hubiese gente por las inmediaciones.
De consiguiente, Manuela no se quitaba de la reja, esperando la brisa fresca de la madrugada y la cita de un aristócrata, porque señor quiere decir un grande en la Nueva Granada. No había más luz en la cárcel de mujeres que la del cigarro de Manuela, ni había quien oyese, porque su compañera dormía con suma tranquilidad, después de haber cometido un asesinato, pues con las revoluciones aprenden las gentes a quitar la vida a sus prójimos, con la misma facilidad con que las cocineras quitan la vida a los pollos. La víctima se afligía más de ver pasar los grupos de gente libre y de oír cantar el bambuco en algunas tiendas. El bambuco la hacía llorar recordándole su tierra, su familia y sus3 mejores ratos.
-¡Cuántos reos de crímenes atroces -decía-, se estarán paseando, mientras que yo me hallo sumida en un calabozo, y mientras que mi huésped de la parroquia no cesa de elogiar la igualdad legal de la Nueva Granada!
A tiempo que la luna se ocultaba detrás de las colinas que cercan a Ambalema, se acercó un individuo de vestido blanco, y le dijo:
-¡Cuánto siento la desgracia de usted, hermosa joven!
-Mil gracias, señor -dijo la prisionera-, y reconoció voz de don Aniceto.
-Creo que puedo salvarla.
-¡Tanto se lo agradezco, señor don Aniceto!
—26→-No hay puerta que no se abra con llave de plata.
-¡Ay, qué gusto! ¿Cuándo, don Aniceto?
-Puede usted salir dentro de media hora y seguir en el momento al caney de Guayabo con la persona que la saque. Allí no sabrá nadie de usted y lo pasará divinamente, ¿está?
-¿Y Dámaso?
-Él puede marchar a la noche en un barquetón que mi casa despacha para Mompos con tabaco superior de plancha libre, ¿me comprende? y yo lo recomendaré con una carta.
-Entonces si no hay otro recurso me espero a la noche y me voy para Mompos.
-¿A esos temperamentos?
-A morir donde él muera, porque así lo tengo jurado.
-Son exageraciones. En el Guayabo queda usted muy bien.
-¿No podrá ir Dámaso al caney?
-Eso de abrigar encausados es muy delicado para los dueños de tierras.
-No tanto, don Aniceto. Bien que les gusta servirse de los encausados y hasta de los reos que sacan de las cárceles porque les sirvan de balde.
-Pues le hablo a usted con franqueza, ¿me entiende usted? Las cosas no estaban preparadas sino de ese modo.
-Pues le doy las gracias. Aquí me quedaré; o iré a la reclusión de Guadas, o iré al cementerio a descansar para siempre, si la fiebre me da estando en este calabozo.
-No piense usted en esas cosas, preciosa Manuela. Yo estoy pronto a servirle. Cuente usted conmigo. —27→ Piense usted el asunto y mándeme a decir con Matea su resolución. Ante todas cosas yo he venido a decirle que me nombre su defensor en la causa. Adiós, yo volveré por acá.
Pronto estuvo concluida la causa de hurto y rapto, y se presentó un oficio al juzgado en que un individuo reclamaba a la joven prófuga y la mula, presentando los poderes auténticos de los jueces de la parroquia.
Se hizo comparecer a Manuela para notificarle la resolución, y estando en el juzgado, entró el apoderado que debía hacerse cargo de ella. Era don Tadeo.
Manuela se puso4 pálida y no se sabía qué indicaban sus facciones, si rabia o espanto.
-Usted queda bajo el poder de este señor que la ha reclamado con un poder especial -le dijo el juez a Manuela.
-Es el enemigo que me perseguía en la parroquia, señor juez; es el gamonal más depravado y más infame. Los documentos que haya presentado son falsificados por su propia mano, porque él sabe falsificar todas las cosas de los juzgados. Cuando me vine de mi parroquia quedaba triunfante de las autoridades; cuanto yo venía por el camino pasó huyendo porque ya se le había vuelto el Cristo de espaldas, y ahora pretende apoderarse de mí, lo que no había logrado con ofertas, ni con amenazas, ni con leyes del cabildo, ni con perseguirme últimamente con los comisarios y los policías. Yo vengo huyendo desde mi tierra por escaparme del poder de este tirano, y ¿tendrán valor los señores jueces para entregarme en sus manos?
No pudo continuar la víctima porque los sollozos y lágrimas la ahogaban, y entre tanto que se reponía, —28→ pidió don Aniceto que se cotejasen las firmas de las autoridades de la parroquia estampadas en algunos documentos oficiales, y declaró el secretario y adjunto que las firmas y la letra eran autógrafas.
-Queda, pues, la prófuga a cargo del señor Tadeo Forero -dijo el juez, y mandó extender la diligencia por escrito.
Manuela alzó las manos al cielo, y dijo:
-Conozco que solo Dios puede librarme de este tirano.
El comisionado se había levantado del asiento y le instaba para que siguiese. Manuela miraba a los jueces y a la barra, y parecía que meditaba en algún arbitrio supremo, cuando entró Matea al juzgado, y temblando de angustia y precipitación, exclamó:
-Señores jueces, que se detenga un minuto la resolución. Traigo aquí una carta que sirve para aclarar este asunto, y pido que se lea.
-Que se lea -dijo el juez-; no hay inconveniente ninguno.
El secretario leyó, y el papel decía lo siguiente:
Parroquia de *** Señor Judas Tadeo Forero. Mi apreciado amigo: - Va el portador con el objeto de que usted se retire inmediatamente de Ambalema, porque las cosas se están poniendo muy malas: volvieron los hacendados a coger la causa que se siguió contra usted por el robo de caballos, y por abusos de autoridad y qué sé yo qué más diabluras. Parece que Manuela y Dámaso se fueron para esa, sin saber que habíamos roto las puertas de la cárcel unos cuantos amigos para sacarlo a usted Y al denodado Juan Acero. Escóndase usted debajo de la tierra porque van a mandar requisitoria. - Mande a su afectísimo compadre y socio que besa su mano. |
| MATÍAS URQUIJO. | ||
—29→
-¿Y cómo prueba la señora Matea que sea5 auténtica la carta?
-En el archivo, número 6 letra B, hay comunicaciones de esa parroquia, y existen unos oficios pidiendo unas mulas de las expropiadas durante le revolución del señor general Melo, y están escritas y firmadas por el señor Urquijo como alcalde parroquial -dijo don Aniceto.
-La firma es la misma -dijo el secretario después de registrar el cajón número 6.
-Hay un indicio grave -dijo don Aniceto-, contra Judas Tadeo Forero, y yo pido que se le prenda mientras que se pone un posta a esa parroquia dando cuenta de lo sucedido, y entre tanto la mujer acusada de complicidad en el robo de la mula debe excarcelarse y yo la fío de cárcel segura con tal que vaya depositada al caney del Guayabo, que es una casa bien caracterizada.
-¿Y qué se hace con el acusado por el hurto y rapto? -le preguntó el secretario al señor juez.
-Que siga en la cárcel hasta que pruebe cómo ha adquirido esa mula.
-Yo quiero quedar en la cárcel, señor juez, favor que pido como desgraciada, como perseguida, y como débil. Yo deseo permanecer en la cárcel todo el tiempo que tarde en aclararse este asunto.
-Yo me opongo -dijo el defensor-, porque sería una injusticia de que se hablaría después, y con razón. Estoy por el depósito.
Se quedó el juzgado en silencio por unos minutos. Conferenció el juez en el solio con uno que otro que se acercaba, mientras que Manuela estaba sentada en el banco, sostenida por Matea porque ya no podía resistir —30→ a los golpes diversos que estaba recibiendo. Al fin dio el juez la sentencia de este modo.
«Hágase cargo de la acusada el señor Aniceto Rubio con tal que la deposite en una casa de respeto. Permanezca preso el acusado, mientras que vuelve el posta de su parroquia y del juzgado del circuito; quede en calidad de retenido el señor Judas Tadeo Forero, y lo mismo el señor Juan Acero».
Manuela se resistió a salir de la cárcel, y conmovidos los jueces de sus lágrimas, le concedieron veinticuatro horas de plazo. Consultada por Matea sobre su resolución, le contestó:
-Prefiero estar junto de Dámaso, aunque sea con una pared de por medio, y escuchar sus recados por medio de usted y oír el murmullo de su voz; prefiero el encierro de este calabozo a la molestia de oír los ofrecimientos y las propuestas que me vengan a hacer los protectores de la humanidad; y con respecto a los ofrecimientos de don Aniceto yo le digo la verdad, que no sé a cuál le tenga más miedo, si a don Tadeo o a don Aniceto; porque hay ciertos dueños de tierras que creen que tener un puñado de tierra o un mundo de tierra los autoriza para decidir de los precios de las cosechas, de la suerte y del honor de las estancieras y de las sentencias de los jueces. Te digo la verdad, Matea, que de un dueño de tierras déspota y arbitrario y de un gamonal astuto yo no sé con cuál me quede. Por eso he pedido por favor que me dejen en la cárcel. Y por otra parte quiero librarme de las impertinencias de mis apasionados, si es que no me obligan a ponerme bajo la autoridad del dueño de tierras. ¿Qué haría con el cuarto ocupado a cualquier hora por todos los que tuviesen a bien visitarme? ¿No sabes que los proteccionistas —31→ o protectores nos tratan poco más o menos a las descalzas, aunque en esta clase no faltan algunas que sean honradas; o es que también estás pensando en los cuentos de la igualdad como mi huésped don Demóstenes?
Manuela fue restituida al calabozo por favor del juez, que se compadeció de su suerte y de sus lágrimas. Matea dio cuenta de todo a Dámaso por la reja de la cárcel, don Aniceto se mostró muy admirado de la estupidez de Manuela y seguía empeñado en proteger a la cómplice del delito de hurto, cuando se apareció en el puerto un amigo viejo de Matea, la cual lo conoció al saltar de la barqueta y le preguntó el objeto de la ida, y éste después que le pasó la sorpresa de ver a la hija de la manca Estefanía adornada de panderetas y sortijas de oro, y de muy buen vestido aunque no estaba de tiros largos ese día, le dijo:
-Vengo de posta a traer las requisitorias para que metan a la cárcel a ese pícaro de Judas Tadeo y al infame ladrón de Juan Acero.
Matea condujo al posta al juzgado, y con gritos que fueron oídos por don Tadeo y por toda la gente, iba diciendo:
-¡Viva la justicia del cielo! ¡Aquí están las requisitorias para prender a Tadeo Forero y a Juan Acero, como reos prófugos! ¡Viva mi paisana Manuela!
La gente se agrupó en los corredores y salas del juzgado, y en presencia de todos dijo el juez:
-Queda libre Dámaso Bernal de todo cargo, queda expedita Manuela Valdivia para tomar el camino que quiera. Tadeo Forero y su compañero Juan permanecerán en la cárcel como reos prófugos convictos de horrendos delitos en su tierra.
—32→Don Tadeo presentó un escrito atestado de citas de la Recopilación Granadina, protestando contra la sentencia, tratando de tiranos a los jueces y de muy poco premunidos contra las influencias de los señores feudales, y por eso fue puesto en el cepo con dos agujeros de por medio.
Manuela compró unas piezas de loza de porcelana para los regalos de las amigas, guardó en su petaquita de vena de palmicha la sortija de oro que Matea le mandó a su hermana Rosa, se despidió de Rufina y de las otras compañeras, y bajó con Dámaso y Matea al puerto de las balsas, y allí se embarcó, después de mil abrazos y de mil protestas de gratitud para con la generosa y decidida Matea, que tanto le sirvió en sus trabajos.
Al ocultarse Manuela detrás del amarillento barranco del puerto se paró en la margen e hizo el último saludo a Matea batiendo su pañuelo, a lo cual contestó su libertadora agitando su pañolón colorado, que se quitó para el efecto.
Ahora nos resta explicar algunos acontecimientos como por vía de apéndice.
La carta del señor Matías Urquijo, que unos salteadores debían tener en su poder, según el testimonio de ñor Elías, no estaba sino en el poder de ñor Dimas, y éste viendo que pasaban tres días sin que sus coparroquianos volviesen de la ciudad, temiendo que la fiebre ambalemera, como la llamaba él, hubiese dado cuenta de ellos, dejó muy recomendada la mula que estaba cuidando, y pasó el río, y por señas fue a dar al cuarto de su paisana Matea; y sabiendo en las que andaba su pobre paisanita, le dijo a Matea que él tenía una carta para don Tadeo, que tal vez daba algunas luces sobre —33→ el asunto, y por eso fue que ella corrió al juzgado a presentarla.
Manuela volvió a posar a la Ceiba, y allí le refirió a su tocaya todas las bondades del dueño de tierras, esto es, de don Aniceto.
Ntilde;or Dimas arrimó de pasada a recoger los garrotes de guayacán pero no los halló, y después de observar con cuidado, concluyó sus cálculos jurando para sus adentros que su compadre le había hecho el contrafómeque, a pesar de haberlos dejado traspuestos y muy bien escondidos.
Volvió Manuela a la posada de la choza de las tres hermanas. El sordomudo le dio a entender que las mulas que habían pasado la noche que ella se quedó en la casa las habían vuelto a pasar para el lado de la sabana y que un hombre había pasado con tres garrotes de guayacán al hombro.
Tuvo la destreza de darle a entender que era muy linda, que él se iba a quedar muy triste por no poder acompañarla, y en suma, que estaba enamorado de ella. No sabemos si los sordomudos y los simplemente bobos tienen más pronunciado el órgano del amor, o es que el ocio de sus facultades mentales y de sus fuerzas físicas los inducen a la galantería.
En la parroquia se acababa de saber que Manuela había sido precisada a huir para Ambalema y era extremado el afán de doña Patrocinio, de don Demóstenes y de todos los de su partido; pero supieron su llegada con anticipación de cinco horas y la esperaron con voladores y música. Era el triunfo del partido a fuerza de persecuciones y de alboroto; Manuela se hizo la víctima parroquial, que representaba las ideas de todo un —34→ partido, que al fin se llamó manuelista por la misma razón.
Llovieron los parabienes y las visitas en la casa de la señora Patrocinio, y hasta el cura se congratuló con sus vecinas por la pronta vuelta de la novia perseguida; pero le hizo presente a doña Patrocinio la conveniencia del casamiento dentro de quince días a lo sumo.
La libertad se sentía, se palpaba en la parroquia aunque los hacendados gobernaban, porque había verdaderas garantías, las que dan la justicia, la moderación, la inteligencia y la decisión por la estabilidad de las sanas doctrinas, y de la paz ante todas cosas. Había caído la república ficticia de don Tadeo, que no era otra cosa que la tiranía encubierta con el velo de la democracia, porque tal había sido la astucia de aquel gamonal, que por desgracia no es el único en nuestros pueblos.
—35→
Los pueblos que no sean iluminados por la luz completa de la libertad vivirán en la miseria de los lapones que no ven la luz soberana del sol, sino a largos intervalos de tiempo. Cuando a los cambios de los gobiernos se siguen las fiestas y cesan las persecuciones y los conatos de la reacción, se puede asegurar que el cambio, si no era absolutamente justo y necesario, era por lo menos popular. Esto fue lo que sucedió con la caída de don Tadeo. Todo el distrito rebozaba de alegría, con excepción de los tadeístas, los cuales refundidos en el goce común de las garantías, no tenían sin embargo por qué turbar la alegría de la parroquia.
Manuela brillaba con la dicha del noviazgo, que es la candidatura del puesto más elevado de la mujer; Dámaso cruzaba la calle del Caucho a la luz del día; la marrana de Manuela se revolcaba en todos los pantanos de la parroquia y sus ejidos; y el burro carguero rebuznaba y corría por las calles como si jamás hubiese conocido a los policías. Los parroquianos se reían, comían, bailaban y conversaban sin temor de los esbirros ni de los espías. La libertad se sentía —36→ en el bienestar de los ciudadanos, tanto descalzos como calzados, aunque don Demóstenes no la predicaba ahora como lo hacía pocos días antes don Tadeo, suscitando el odio de los ciudadanos de quimbas contra los ciudadanos de botas fuertes. La libertad era un hecho que se sentía por todos, como se siente el calor del sol aun por los que son ciegos de nacimiento.
Después de haber estado Manuela escondida en el zarzo, asilada en una roza de maíz, y presa en un calabozo de la ciudad de Ambalema, su familia, sus amigas, su lavadero y su libertad la tenían ahora extasiada. Recibía frecuentes visitas, en todas las cuales tenía ocasión de relatar algo de su viaje al Magdalena.
Un día después de volver del charco del Guadual se hallaba Manuela en el dintel de la puerta de la sala, con vista a la calle y a la hamaca, donde estaba leyendo su amado libertador, y luego que éste cerró el libro por haber terminado un párrafo interesante, le dijo ella:
-¿Y para qué estudia usted esos libros de amores?
-¿Cómo, para qué?
-¿No tiene hartos amores verdaderos para divertirse, sin echar mano de historias que sacan de su cabeza los que no tienen oficio?
-¿Yo amores? ¿Y hartos amores? ¡Vaya una ocurrencia bien estrafalaria la tuya!
-¡Ajá! ¡No tiene usted amores de número 1, de número 2, de número 3, y de número 4!
¡Así se ha de conversar!
-¿Y me lo niega?
-Te lo niego; y así son todos los cuentos de las mujeres.
-¿Y lo que vemos, y lo que oímos?
-¡Ilusiones!
—37→-¿Es decir que usted me niega los amores de la catira de Bogotá?
-Esos se acabaron, porque ella se denegó a seguir mis opiniones religiosas; ¿no te lo dije?
-¿Y mi señora Clotilde, la del Retiro?
-Eso no tuvo efecto. ¡Imposible, estando de por medio Juanita, que se quiere vengar de sus calabazas en cada amante que ve! Y luego la muerte de la guacharaca y la expropiación de la mantequilla, y la vergüenza que tuvo Clotilde de salir con un tambor cruzado por el comején, y mis manos sucias con la mugre de las manos de Rosa: todo parece que lo hizo el diablo en ese día de la visita.
-¡Válgame Dios! No sea usted tan perro. Pero vamos adelante con la cuenta. ¿La catira de la parroquia?
-¿Cuál catira?
-Mi prima.
-¿Cuál prima?
-¡Ahora sí! ¿Conque usted no conoce a Marta?
-¿Marta? ¿Qué hay con Marta?
-Usted sabrá; usted que ya no quiere salir de su casa.
-¿Yo?
-No: Ayacucho.
-¿Conque yo no quiero salir de la casa de tu tía Visitación? Pues que se publique en la crónica de la parroquia.
-Los hombres todo lo embrollan por hablar más que nosotras; ¡pero como en hablar no consiste que una cosa sea cierta o falsa! ¿Y qué me dice usted de la hija del sacristán, que es el número 4?
-¿Paula?
—38→-Paula, la cándida Paula, la inocente Paula. Lo que yo no comprendo es cómo usted quiere quitarle su modestia y su inocencia después de tantos elogios como usted nos ha hecho de la niña Paula. Conque ya usted ve que tiene amores así, dijo Manuela, y juntó todas las yemas de sus dedos en un solo punto, y luego los dispersó por el aire.
-Esos no son amores, Manuela -dijo don Demóstenes, empujando la hamaca con el tacón de la bota.
-Serán quinchones, entonces.
-Son los deberes comunes de la amistad, o cuando más, los rasgos de galantería que la urbanidad prescribe. Lo cierto es que no hay reglas para conocer cuándo las manifestaciones son de amor.
-Pero tampoco hay reglas para conocer cuándo no son amor. Y así, entre cariño y urbanidad y amistad, como usted dice, va marchando el amor a la sordina.
-¡Déjate de cavilar! Lo que tú dices lo dicen otros, y no por eso es la verdad. Eso de Marta hasta peligroso me parece, porque el padre es más intolerante que un arzobispo.
-¡Malaya! ¡Qué considerado es el niño! ¿Y cuándo se pasa las cuatro y las cinco horas en la casa de mi tía?
-Hay un misterio que tú no comprendes.
-Todo lo que usted dice, y todo lo que piensa son misterios, a pesar de que usted mismo ha dicho que nada de lo que es oscuro, secreto y misterioso le agrada. Yo los misterios que venero son los de la doctrina cristiana, y nada más.
-Pues entonces te diré que hay una incógnita. Escucha, Manuela, para que no juzgues a los hombres con tanta temeridad, como lo acostumbran todas. Cuando —39→ se sale de la capital a hacer la guarnición a un pueblo pequeño, o ciudad, y lo mismo cuando se sale a mudar temperamento, hay que matar el tiempo de alguna manera agradable. Almuerza uno y lee un pedazo de novela, y le hace limpiar al muchacho las botas y los tiros de la silla de montar y el barro de los zamarros. ¿Y qué hace después con diez horas útiles que le sobran? Visitar.
-¡No hay como saber las cosas a fondo! Ahora comprendo por qué fue que usted se estuvo donde Marta el día que yo me fui a hacer el mercado, desde las diez que almorzó hasta las cuatro que lo llamaron a comer.
-Pero debes estar en que todo no fue visita, porque ese día leí varios capítulos de los Misterios de Londres, acostado sobre una barbacoa que tenía un junco, que conversaba a veces con tu tía Visitación, y que jugaba con el gato blanco, el cual no es entonado como este gato colorado de aquí, que se parece tanto a tu apasionado don Judas Tadeo. De manera que las seis horas no fueron todas destinadas al culto de Marta.
-En eso tiene usted razón -dijo Manuela-, porque Marta, y mi tía, y el gato se relevaban para hacerle a usted la visita. Yo lo sé todo de una manera positiva. Usted se estuvo acostado encima de la cama del pan.
-En eso de positivo no convengo, porque de una cuadra a otra varían enteramente las noticias.
-Y como tuvieron que atenderle, el horno se enfrió, y se pasaron los sobones de leudos.
-El testigo que no es idóneo no da certidumbre moral.
-Y el pan se pintó ese día y se quedó sin alzar.
-Y para todo esto, tiene la lógica sus reglas establecidas.
—40→-Y no fue tan poquita la pérdida, porque el amasijo no bajaba de dos arrobas.
-De manera que el misterio está descubierto: la necesidad de matar el tiempo ha sido la causa de mis visitas a Marta.
-¿Es decir que usted no ha tenido ningunos amores?
-Puede ser que los haya tenido, pero ésa es una clase de fruta que se pasa como los anones.
-Eso les sucede a los hombres6 porque son muy veletas.
-¿Y ustedes?
-Nosotras somos constantes, yo por lo menos...
-¿Constantes?
-Sí.
-Sabes que en el mundo haya alguna cosa que sea constante.
-¡Eso sí, don Demóstenes!
-¿Como qué cosa?
-Como los que se quieren bien, y como tantas cosas.
-Desengáñate, Manuela; todo lo que comienza acaba. Esta es una ley que lo comprende todo.
-Pero no al amor, don Demóstenes, cuando es verdadero.
-Al amor más que a todo, porque el amor es un edificio que está fundado sobre la arena.
-¿Cómo sobre la arena?
-Sobre las ilusiones, que por cierto no constituyen una base demasiado sólida.
-¿Y luego el matrimonio perpetuo?
-El matrimonio perpetuo ¿es bueno para alargar los días del amor?
-¡De fuerza!
-¿De fuerza? ¿Sabes tú que los grillos sirvan para —41→ quitarle al prisionero su amor a la libertad? No, Manuela, en esto de la indisolubilidad del matrimonio no han hecho los católicos otra cosa que aflojar las ligaduras del matrimonio por quererlas apretar demasiado. Para la perpetuidad del matrimonio se necesitaba que alguno de los papas hubiese expedido una bula estableciendo la perpetuidad del amor.
-Entonces explíqueme usted qué cosa es amor.
-El amor es una ciencia práctica que no se comprende por medio de definiciones. La constancia es el reverso del olvido, ¿y qué sentimiento hay que no se disminuya con el olvido? ¿Qué joven viuda conoces tú que vista de luto a los dos años de la pérdida del esposo? ¿Qué marido hay que a los seis meses llore por su esposa que feneció joven y llena de gracias? ¿En qué casa se siente al cabo de un año la despedida de un proscrito, lo mismo que el día que se le vio partir en medio de los sayones? Créeme Manuela: si existiera en realidad el siempre que es el Dorado de los amantes, la naturaleza no habría previsto los inconvenientes que traerían para los fines universales del amor los caprichos de algunos amantes, el celibatismo de los viudos y de los separados por algunos inconvenientes irremediables. De manera que la constancia habría sido en parte un inconveniente para el amor, y no te quede duda.
-No, señor, no me queda duda, porque mi corazón está lleno de constancia -dijo Manuela poniéndose la mano encima del pecho.
-Lleno de ilusiones, Manuela; porque en el mundo no hay nada constante, ni aun el mismo mundo. El piso de esta sala estuvo sirviendo de asiento al océano, según los fósiles que se encuentran en los ejidos de la —42→ parroquia; el polvo que tú arrastras del patio con la escoba y la tierra que las lluvias se llevan de tu huerta irán a formar nuevas costas en donde se cosecharán uvas y aceitunas, en vez de los tomates y el ají que se producen en esta parroquia. Y si esto sucede en un mundo compuesto de rocas, ¿qué no sucederá en un corazón compuesto de las fibras más delicadas de la constitución humana? La constancia está en oposición por otra parte con la alternabilidad, que es la perfección de nuestras instituciones. La constancia se opone al orden constitutivo de la naturaleza, que es de reproducción y aniquilamiento, y aniquilamiento y reproducción. El dolor se sigue al placer, y el placer al dolor; pero no hay quien se ría ni quien llore por un mes entero, sino que se intercalan las emociones, y éstas se apartan con los intermedios de la calma. Y se puede decir que todo va bien, porque éste es el orden establecido. ¿Qué haría yo con el dolor de esta espina dura que tengo en uno de mis dedos, si fuera un dolor constante? Y en verdad te digo que estoy desesperando.
-¡A ver! -dijo Manuela, separándose7 del umbral de la puerta y sentándose en la orilla de la hamaca.
-¿No ves cómo tengo la yema del dedo?
-Ahí tiene lo que se saca de sus cacerías. Es una espina de chonta. Tenga quieta la mano y verá como se la saco con la aguja.
-Pero no me toques.
-¡Tan flojos que son los hombres! Y temblando usted y moviéndose la hamaca no hay modo, porque lo pico.
-Te ofrezco no moverme.
Manuela comenzó a rodear la espina con la punta de la aguja, y sopló con su boca el dedo del enfermo. —43→ Don Demóstenes sufría la operación contemplando detenidamente el rostro de la cirujana.
-¡Ay!
-Está fuera -dijo Manuela-; ya verá qué pronto se alienta, porque yo tengo muy buena mano.
-¡Magnífica! Mil gracias, por tus bondades.
Manuela se quedó sentada en la hamaca con la mano puesta en la cara; triste, confusa y abatida.
-¿Estás preocupada con la constancia? ¿O es que tienes alguna espina en el corazón? Confiésame la verdad -le dijo don Demóstenes a su interlocutora, después de un minuto de silencio.
-Le protesto que yo le seré constante -respondió Manuela distraída.
-¿A quién? -dijo don Demóstenes de pronto.
A Dámaso, a mi novio. ¿No sabe que me voy a casar dentro de quince días, echándome esas cadenas tiránicas de que me habla?
-Fundada en la virtud de la constancia, ¿no es esto?
-Sí, don Demóstenes.
-Y en la perpetuidad del amor, ¿no es esto?
Volvió a quedarse callada Manuela; parecía que las palabras de su huésped le estaban dando mucho en qué pensar, a pesar de la fe que tenía en la constancia y en los auspicios de la perpetuidad del matrimonio católico, cuando vio entrar don Demóstenes a doña Patrocinio con una grande artesa de cedro en los brazos, y le dijo:
-A ver, ¿qué nos dice usted de la cuestión de la constancia?
-Yo no estoy sino por la cuestión de la chicha para las tiendas, porque de la tienda es de donde sale para —44→ mantener la familia. Pero a ver qué es lo que usted quiere que yo le diga.
-Pues escuche, doña Patrocinio: la cuestión es ésta. ¿Siendo pasajero el amor se podrá fundar en él la unión del matrimonio con las cadenas de la perpetuidad?
-¿Ahí no está Manuelita que le responda? Porque yo, le digo la verdad, tengo que revolver dos barriles de chicha, y el mazato se está pasando.
-Manuela está corrida, ¿no la ve? Usted, como que tiene mundo y experiencia, nos puede decir si la institución del matrimonio católico indisoluble hasta la muerte no es contraria a la libertad; y si la separación con causas legales no sería muy conveniente; esto es, ven el permiso de contraer nuevas nupcias con nuevos consortes, porque lo contrario sería un disparate.
-Siempre está usted con sus argumentos de religión y de libertad; lo mismo era don Alcibíades, y por esas sus conversas de los forasteros es que nos están acabando de echar a perder la parroquia.
-Usted me quiere sacar a otra cuestión, doña Patrocinio, y la cuestión es la cuestión del matrimonio perpetuo.
-Pues les diré lo que a mí me pasó -dijo la madre de Manuela colocando entre las flores y los papeles de la mesa grande su artesa de mazato. Yo viví hasta los diez y seis años al lado de mi señora madre muy honrada y muy sosegada, porque mi madre nos daba muy buena enseñanza a mí y a mis otras hermanas, y con sumo recogimiento porque mi padre no dejaba que las gentes nos tratasen poco más o menos; y esto del rezo y la confesión y de la misa iba todo como en casa de buenos católicos. En éstas y las otras nos conocimos —45→ con el difunto (que Dios tenga en el cielo) y nos tratamos, y él me pidió por esposa. Me casé con el consentimiento de mis padres, con las bendiciones de nuestra santa madre la Iglesia. A esta casa nos vinimos a vivir, que entonces no era nuestra, y hay que advertir que tanto el difunto como yo éramos pobres. Al año tuvimos a esta Manuelita, que se crió alentada y bella como una azucena, y no me dio qué hacer porque ni era enferma, ni era llorona. Trabajábamos como destajeros para poner casa propia y algunas finquitas, mi esposo con los tratos, yo con esta tienda que usted conoce. El pensar que la familia había de necesitar de una casa propia y surtida con los útiles necesarios, me hacía desvelar trabajando y ahorrando, y buscando de cuantas maneras yo podía. Después tuvimos a otro niño, que murió de las viruelas, después a Gabrielito, y ha de saber usted que Alejo a los tres años estaba cambiado en cuanto al cariño que al principio me tenía.
-¿Lo oyes, Manuela? -dijo don Demóstenes.
-Ya no me hacía los mismos cariños, ni se chanceaba conmigo lo mismo que antes: los cariños no eran sino para esta niña Manuelita, que era un dije de linda; mi marido hacía poco caso de mis quejas, y me burlaba, y en todos los desacuerdos sostenía que yo carecía de razón. Dio en jugar a la primera con mi cuñado Pacho, y me dejaba sola hasta las diez o las once, y casi siempre llegaba de mal humor; de modo que ya mi marido no era el mismo de cinco años antes.
-¡Oído a la caja, niña Manuela!
-Pero mi marido no había dejado de ser buen cristiano. Cumplía con los deberes de la Iglesia, y no daba escándalos en el pueblo, porque lo que fuere se ha de decir, porque por la verdad murió Nuestro Señor Jesucristo. —46→ A los seis años tuvimos a Pachita. Alejo no se rozaba conmigo, sino allá por un alicuando; pero yo sabía que sus cariños no eran sino para mis hijos; veía que se mataba trabajando para mis hijos, y él me veía cuidadosa con sus hijos y sujeta a mis obligaciones; enteramente consagrada a la casa por el amor de sus hijos, por cumplir con las obligaciones que me había echado encima desde el pie del altar, y yo me consolaba viendo que el amor no estaba perdido en nuestro matrimonio, sino repartido.
-¡Oído a la caja, don Demóstenes! -dijo Manuela.
-Porque es la verdad -continuó diciendo la señora Patrocinio-, que yo había pasado al estado de una clueca (y perdóneme la comparación), porque la clueca pierde el brillo de las plumas, abandona la compañía de las otras gallinas, se vuelve loca buscando el grano, y cuando lo encuentra se lo deja a los pollitos; la clueca se enflaquece, se pone fea y no cesa de estar vigilando los peligros de parte de los gatos, o los gavilanes, y el amor que le pierde al gallinero se lo pone a los pollitos. Yo procuraba cumplir con mis obligaciones de cristiana; Alejo era un hombre de muy buena conducta, mejorando lo presente; los bienes se iban aumentando, la familia crecía y se le enseñaba lo que se podía; pero ni yo ni Alejo le andábamos buscando salidas a la ley del matrimonio perpetuo: creo que era porque no nos faltaban virtudes.
-Oído a la caja, don Demóstenes.
-Así lo íbamos pasando, cuando sucedió la revolución del señor Melo, y cogieron a Alejo vendiendo unas dos cargas de arroz en la cabecera del cantón, se lo llevaron a Facatativá y le quitaron las dos mulitas. Yo lo fui a ver con Manuelita, y ese día nos volvimos locas —47→ de llorar, porque lo tenían encerrado en el cuartel, vestido con un saco de bayeta ordinaria y con un gorro también de bayeta; estaba flaco, ojerudo y triste como usted no se lo puede figurar. Apenas le permitieron hablar unas cuatro palabras con nosotras en la puerta del cuartel y se quedó llorando ¡Alma bendita! que me parece que lo veo, en la formación, cuando sacaron su batallón a la plaza...
-Oído a la caja, don Demóstenes -dijo Manuela.
-Yo me8 vine para acá, y cuando volvimos a saber fue cuando nos dijeron que lo habían matado los constitucionales en el cuartel de San Agustín, en el asalto que dieron a la ciudad el 4 de diciembre de 1854.
Manuela y doña Patrocinio lloraron; don Demóstenes se enterneció por el fin de esta relación, que era por cierto muy dolorosa; y después que doña Patrocinio se limpió los ojos, añadió:
-Esto llaman libertad, señor don Demóstenes: dicen que todo va bien, y que tenemos un gobierno muy sabio, muy humanitario y muy republicano, que tenemos mucho progreso, y yo digo que así será. Y volviendo a nuestro asunto, le digo que don Alcibíades fue el que me dio las últimas noticias de Alejo, porque a sus pies9 cayó muerto de un balazo en la frente, y supimos por boca de un desertor que inmediatamente después de la toma del cuartel, recogieron después del triunfo los vencedores a todos los muertos en carros y los llevaron a enterrar. Yo le mandé hacer aquí sus exequias. ¡Alma bendita de Alejo! Y lo que ha de ver usted es que Alejo había sido alcalde, tesorero, mayordomo de fábrica y síndico del distrito.
-¡Yo fui uno de los que atacaron ese cuartel! ¡Qué cosas! Pero ir a defender don Alejo un partido revolucionario —48→ que se había pronunciado contra los principios radicales, esto me parece falta de republicanismo.
-¿Pero no sabe usted que los cogen en las calles o en los mercados, los amarran o los aseguran entre la tropa y los llevan al matadero con el nombre de ciudadanos armados?
Diciendo esto se fue doña Patrocinio a revolver la chicha, y don Demóstenes se quedó callado, meditando seguramente sobre alguna idea de la mayor importancia. Manuela lo miraba de hilo en hilo, sin atreverse a interrumpirle sus meditaciones; pero al fin le dijo:
-¿Oyó, don Demóstenes? ¿Oyó todo lo que dijo mi mamá?
-Desde luego. ¿Sabes que hasta ahora le encuentro una vislumbre de solución a la cuestión de la perpetuidad del matrimonio católico? Después de haber leído la Matilde, las cartas persianas y mis clásicos de la escuela social, ¿sabes que esas palabras de tu madre «el amor se había repartido», me han dado en qué pensar?
-Y usted tampoco habrá metido en cuenta las virtudes, y ya le oyó decir a mi madre la parte que la virtud ocupa en el asunto.
-Tu madre me ha iluminado.
-Ya verá como ñuá Melchora y Pía y ñor Dimas le hacen conocer cosas mucho más importantes para el gobierno, que esas sus novelas que usted llama sociales, y sobre todo usted va a ganar mucho con haber visto cómo es el gobierno de la parroquia.
-Por eso tengo intenciones de ir al congreso, porque he tenido algún estudio de las costumbres; pero necesito que tú me saques todos los votos de tu parroquia para senador de Bogotá, porque el año pasado fui —49→ representante por un pueblo de la costa, en donde los electores no me conocían ni aun por mi retrato.
-Es lo más fácil; pero desde ahora le hago un encargo.
-¿Qué cosa?
-Una ley en favor de mi mamá y la familia.
-¿No más?
-No más.
-¿Tajada?
-Sí, señor.
-Veamos cuál es la tajada de la niña Manuela.
-Es ésta. Según la ley con que hacen ahora las elecciones, los ciudadanos vienen a votar siete veces aquí a la parroquia por congresistas, presidentes, cabildantes y todo lo demás. Pero los conservadores de las haciendas se van a empeñar para que las elecciones se hagan a gritos en la mitad de la plaza, y que esto se haga en un mismo día, y me tiene más cuenta que se sostenga la ley del voto universal, en los siete días, porque de este modo gastan los peones y arrendatarios que vienen desde dos o tres leguas, o de más cerca, siete veces la chicha, el aguardiente, el ajiaco y los tabacos; y con la ley de los conservadores no gastarían sino un solo día, esto es, de cuenta de las elecciones.
-¿Y sabes que tu proyecto es el más patriótico? Porque como te dije en el zarzo de esta misma casa, el voto universal es para que tengan parte en la soberanía los criados, los soldados, los peones y los mendigos, porque de lo contrario no hay tal soberanía del pueblo, sino soberanía de la aristocracia y de la oligarquía; y el voto directo es para que no se pierda su virtud, la voluntad del elector, pasando de mano en mano, o de —50→ boca en boca por medio de apoderados. Y por lo que hace a los siete días diversos que designa la ley, eso ha sido con la mente de que se civilicen los ciudadanos, que se instruyan en sus derechos con el continuo roce de las cuestiones populares de la República, como los atenienses que vivían en la plaza haciendo leyes y decretando honores o proscripciones a los hombres más beneméritos de la patria.
-No tendrían ni amos que servir con su trabajo personal ni matas que desherbar, ni roza que lorear, ni las mujeres tendrían gallinas que despulgar en la casa, para estarles llevando las ollitas de comida desde la estancia.
-Ciertamente los atenienses tenían esclavos que trabajasen la tierra a su nombre, y lo mismo les sucedía a los romanos todo el tiempo que fueron republicanos. Bueno, Manuela: tendrás tu tajada, pero es menester que andes con mucha viveza para que no te ganen la elección los oligarcas.
-¡Qué van a ganar! En todo este distrito parroquial nadie sabe qué cosa son las elecciones, ni para qué sirven, ni nadie vota si no le pagan o le ruegan o le mandan por medio de la autoridad de los dueños de tierras o del gobierno. Yo gastaré unas botellas de aguardiente, y con esto ganaré o compraré la mayor parte de los votos; deje usted y verá.
—51→
A las doce del día sonó un alegre repique, seguido por una docena de cohetes que oyeron con sumo placer los estancieros de la parroquia. Era la víspera de la octava de Corpus, que celebra todos los años la república cristiana. Al mismo tiempo se estaban adornando las pilas, altares, lámparas y bosques por las personas que, con dos meses de anticipación, habían sido nombradas por el cura. Es preciso confesar que éste no procedió con acierto al escoger las personas que debían adornar las pilas; porque Manuela y Cecilia representaban los dos bandos políticos de la parroquia. El resultado fue que Dámaso tuvo parte en la obra de Manuela; que los manuelistas formaron de la pila el pendón de su partido; y, por lo mismo la pila de Cecilia se convirtió en la enseña del partido tadeísta.
La pila de Cecilia tenía una portada revestida de pañuelos, muselina, lazos de cinta y muchos espejitos redondos. La de Manuela, adornada con laurel, liquen, helechos, y algunos pájaros disecados, representaba una gruta; y como generalmente pareció mejor que la de Cecilia, los tadeístas quedaron corridos.
Las lámparas de la iglesia estaban tan hermosas y —52→ brillantes como si fueran de verdadero cristal. Habían sido construidas de bejucos y cañas, adornadas con la cascarita de la planta llamada motua, que es muy parecida al papel de seda, y con las flores que los estancieros llaman rosas amarillas. Daban las lámparas visos de plata y oro, y la ilusión era tan maravillosa, que Paula, Rosa y Pía estaban muy satisfechas de haber cumplido su comisión con tanto lucimiento.
El altar que le tocó al dueño de la Soledad no tenía nada de nuevo. Estaba vestido con piezas de bogotana y adornado con cintas, cuadros y espejos. El altar de don Eloy no difería del anterior sino en ostentar candeleros de plata y un afamado cuadro de la Virgen de los Dolores. El del Retiro era de una invención enteramente nueva: constaba de una cúpula sostenida por doce columnas vestidas de laurel y de una cornisa formada de flores de la montaña y bejucos de pasiflora, de flor lacre. El frontal era una lámina formada con musgo, liquen y vistosas flores, representando en relieve las tablas del Decálogo. Del centro de la cúpula pendía una araña plateada con piel de motua, y colgada con una cinta hecha de cáscara de majagua. El altar de la Hondura fue despojado de prisa, por orden del señor cura, de algunas sábanas y colchas de cama con que lo habían adornado, y fue revestido con piezas de género nuevo. El altar mayor estaba adornado con sencillez y gusto, siendo su mejor adorno los fruteros y ramilletes que llevaron algunas estancieras. El coro se compuso de los cantores y músicos de la cabecera del cantón, y ejecutaron con solemnidad los oricios de la misa. El sermón fue predicado por el cura, que era el mejor predicador de costumbres, y que a pesar de su claridad y sencillez se elevó hasta lo sublime.
—53→La procesión era el complemento de la fiesta. El cura partió desde el altar mayor llevando en sus manos la custodia, precedido por el estandarte y por los vecinos que llevaban cirios encendidos. Los repiques y los voladores anunciaron la salida de la procesión; y el sacerdote, al presentarse en la puerta del templo, se detuvo un momento para señalar la custodia al pueblo, que se postró de rodillas sobre la verde grama de la plaza. Reinó un profundo silencio, interrumpido sólo por el solemne canto que repetían los ecos lejanos de la montaña. El cura llegó, cubierto por la vara de patio, a depositar la custodia sobre el ara del primer altar; la procesión continuó pisando las flores que regaban dos ninfas adornadas para tan digno ministerio. No sonaban sino las campanas y el canto acompañado por varios instrumentos; el pueblo adoraba en silencio, y cualquiera incrédulo se hubiera penetrado de la majestad y grandeza del Dios que se adoraba, al ver el fervor unánime de todos los concurrentes.
Don Demóstenes, con la cabeza descubierta, estaba junto al altar de la hacienda del Purgatorio, y por consiguiente al lado del caballero dueño de las valiosas fincas que lo adornaban. Cuando la procesión estaba todavía distante, dijo don Eloy a don Demóstenes:
-¿Qué le parece a usted la procesión?
-Es lo mejor que puede darse en una parroquia como ésta.
-La solemnidad de esta fiesta proviene en su mayor parte de la igualdad, ¿no le parece a usted?
-¿Por qué razón?
-Porque si los cinco partidos en que está dividida la parroquia, estuvieran divididos en cinco sectas distintas, estarían riéndose unos, con el sombrero puesto —54→ otros, fumando muchos y con la espalda vuelta algunos; y se suscitarían fuertes disgustos por la falta de cultura de nuestras gentes.
-A mí me encanta la multiplicidad de religiones. Si usted viera en los Estados Unidos...
-A mí lo que me gusta es la unidad, la conformidad, la regularidad, como que es la tendencia general de nuestra sociedad y la fuente de la perfección humana. Es un hecho que la unidad de nación, idioma, partido y raza, es una ventaja reconocida: ¿por qué le gusta a usted únicamente la desunión religiosa?
-Desengáñese usted: mientras que en esta parroquia no haya unas cinco sectas diferentes, no puede haber ningún progreso.
-¿Y por qué habían de ser cinco y no quinientas? Rota la unidad de la Iglesia católica, y con la facultad de interpretar las escrituras, cada hijo de vecino puede tener su religión por separado. Mire usted, don Demóstenes; aplaudo la idea de asegurarle a cada secta las prácticas de su culto en donde los legisladores hallaron la población compuesta de emigrados de todas las creencias; pero repruebo los esfuerzos de los que desean dividir aquí la unidad en que la trasformación política nos halló, para igualarnos a los Estados Unidos; y este prurito de legislar para los pueblos incultos de la Nueva Granada, como se legisla para los pueblos civilizados de los Estados Unidos; este prurito de no atender a las costumbres del pueblo, para darles leyes adecuadas y justas, es la causa de las guerras que estamos experimentando.
Ya la procesión pasaba por delante de los interlocutores, y se vieron precisados a suspender su diálogo.
Marta y Manuela vieron la procesión desde el corredor —55→ de la casa del sacristán. La generalidad de las muchachas del distrito iba siguiendo el palio, en un grupo denso, compuesto de una multitud de mujeres de todas clases.
No muy lejos del altar de don Eloy estaban las familias de la Soledad y el Retiro, en una casa de la propiedad de don Blas; y en el corredor que daba a la plaza estaban Juanita y Clotilde, al lado de unas señoritas que habían venido de otros distritos.
La procesión, después de haber recorrido todos los altares, terminó en el atrio, desde donde el cura bendijo con la custodia a todo el vecindario que se hallaba prosternado en la plaza.
A un tiempo se levantaron todos los sombreros, se rompieron filas para conversar en grupos, y la gente se puso a recorrer los arcos, altares y bosques. Las familias aristocráticas, esto es, las familias ricas, salieron de su palco para recorrer la plaza, comenzando por el Paraíso, que se levantaba sobre un teatro de vara y media de altura, cubierto de flores, de menudas ramas y de bejucos de melones y patillas con sus olorosos frutos. Sobre el tablado se alzaban algunas matas de café, añil y caña de azúcar; el centro lo ocupaba una mata de plátano, con vástagos cargados de racimos de distintas edades. Debajo de las espléndidas hojas del plátano estaban dos chicos de parroquia molestados por los mosquitos, que representaban a Adán y Eva. Ñor Elías había rodeado este teatro de todos los animales de las vecinas montañas, unos disecados y otros recién muertos.
Don Demóstenes se había acercado a Clotilde y las otras señoras, y les explicaba las familias, especies y géneros de todos los animales. Después de hablar largamente —56→ sobre la raza humana, les hizo notar las cuatro clases de monos existentes en las montañas de la parroquia; el oso hormiguero y el oso negro. El perro doméstico estaba representado por Ayacucho, con su hijo adoptivo a las costillas; el ulamá y las zorras lo acompañaban. El ñeque, la boruga con el conejo y el curí formaban el género de la liebre; la marrana de Manuela, de gran nombradía en los fastos de la historia, junto con un cafuche, cogido en una de las trampas del ciudadano Elías, representaban el género cerdoso. Los papagayos, tan aborrecidos de Pía, estaban reunidos en cuatro variedades; los yátaros en tres; los carpinteros en dos; las palomas en seis, desde la doméstica hasta la abuelita, que cabe en la mano cerrada.
Del Paraíso se fue la gente de zapatos a dar un paseo por el frente de los bosques, que estaban en las bocacalles, adornados con hoja de palma, ramas de laurel, flores amarillas y algunos espejos pequeños.
El primer bosque representaba la hoyada de un páramo, en donde estaba cazando a los cazadores un venado m uy grande con una buena jauría de perros, y encima se leía este letrero: ASÍ ESTÁ EL MUNDO.
El segundo representaba un fragmento de queso, puesto en una mesa con un cuchillo junto; y parecía que un hombre sentado en una silla poltrona cuidaba de él; se veían, además, unos pocos caracoles colgados de un hilo. El personaje tenía cuello de clérigo, y el letrero decía: NO HAY MÁS QUESO Y A MÍ SE ME DAN TRES CARACOLES.
En el tercer bosque se exhibía un aserrío de mano, con todos sus adherentes: un queso vertical representaba la troza de palo; y a los aserradores un gato y un ratón vivos, empuñando en sus manos una sierra, de —57→ tal modo dispuesta que se movía para un lado y otro, cuando los operarios hacían sus movimientos de impulsión y repulsión. El letrero decía: LA REPÚBLICA Y LOS LEGISLADORES.
El último bosque representaba un gato colorado empapelando a una polla fija con papel sellado, al mismo tiempo que un gato blanco estaba empapelando al primer gato con papel de la misma clase. Había otros pollos blancos, negros y nicaraguas, que estaban empapelados con hojas de la Recopilación granadina, y todos ellos tenían sus nombres propios. A Clotilde y Juanita les llamó mucho la atención la escena de los gatos, y se detuvieron mirando con curiosidad los trajes y los emblemas. El gato blanco tenía botas, lo que indicaba ser de la aristocracia de la Nueva Granada; estaba vestido con una levita blanca y tenía la corbata puesta conforme a la última moda. El gato colorado tenía ruana forrada de bayeta, estaba calzado con alpargatas, el cuello de la camisa estaba en el grado más alto de almidón que puede darse y no tenía chaqueta, sino chaleco de una moda muy atrasada. El rótulo decía en letras de a cuarta: LOS MISTERIOS DE LOS GATOS.
Don Demóstenes había quedado distraído y Juanita le preguntó:
-¿Comprende usted el sentido de este bosque?
-No creo que tenga ninguno. Lo que me parece es que estos idiotas abusan de la paciencia del público.
-¿No cree usted que pueda haber alguna relación entre los gatos y el papel sellado?
-Como entre las señoras y la política de aldea.
A este tiempo trató de revolotear la polla empapelada, —58→ y uno de los muchachos del pueblo dijo gritando:
-¡Miren a la niña Manuela!
Dos públicos estaban al frente del espectáculo: la gente grave y aristocrática, entre la cual se hallaba don Demóstenes, y la democracia pura, compuesta de los muchachos y la gente pobre. Esta última, que era la mayoría, celebraba con risotadas todos los movimientos de los actores, mientras que la gente grande guardaba toda la circunspección de la prudencia y la sabiduría, siendo las señoritas las únicas que se sonrían, y eso poniendo sobre sus delicados labios los pañuelos de batista; pero don Demóstenes estaba tan grave que parecía ser el príncipe de la aristocracia parroquial.
-Vean a don Demóstenes con su levita blanca -gritó uno de los muchachos-, y a don Tadeo con su sombrero de funda amarilla.
-Estoy comprendiendo -dijo Juanita-, que nos han querido dar un bosquejo de la caída de don Tadeo.
-Vean cómo se vuelve don Demóstenes -gritó otro de los muchachos de la turba popular.
-Entiendo que se ataca en esta pantomima, por lo menos, mi respetabilidad, y esto merece un castigo ejemplar -dijo don Demóstenes.
Y se separó de las señoras en ademán de acometer a los pollos y los gatos.
-¿Qué hay? -le preguntó don Eloy que estaba cerca del bosque.
-Voy a subir a ese tablado y a pisotear todos los gatos y los pollos, para ver si hay quien saque la cara; porque, vive Dios, que le destapo los sesos con mi revólver.
-Quedaría usted muy deslucido, me parece.
—59→-¡Caramba, ponerme en ridículo delante de las señoras!
-¿Y si todo lo que está representado en el bosque lo hubieran escrito en un artículo de periódico?
-Eso no tendría nada de malo.
-Habría sido peor, porque la imprenta exhibe al paciente delante de todo el mundo, y el bosque sólo ante los habitantes de una parroquia.
-Pero a la imprenta puedo oponer la imprenta.
-¿Y a un bosque no puede usted oponer otro bosque?
-La tardanza de veinticuatro horas y la carencia de elementos dejarían la contestación sin efecto.
-¿No hay casos en que para desvanecer la calumnia de la imprenta es preciso aguardar que vengan documentos de una provincia lejana, y mientras eso se glorian los calumniadores? Usted sabe muy bien que al que difama por medio de la imprenta no lo castigan las leyes de la Nueva Granada.
-Es porque la libertad absoluta de los tipos y de la palabra es un hecho ya consentido y muy conforme con la verdadera república; pero la libertad de los bosques no está sancionada; lo que voy a hacer es a despachar todos esos gatos y pollos, con los cinco tiros de mi revólver.
-¿Y qué va a ganar usted con eso, don Demóstenes?
-Que no se rían impunemente de mí.
-Y si va y yerra alguno de los tiros, ¿no se expone a que lo silben los muchachos?
-Lo veremos.
-¿Tolerancia! -dijo don Eloy, echándole mano al revólver-; ¡Tolerancia! ¡Tolerancia! Don Demóstenes.
—60→-Solamente estos viles parroquianos son capaces de hacer una cosa semejante.
-No, señor: el año de 39, en un pueblo cabecera de cantón, pusieron un bosque, del que habían sacado la idea de uno de los que están puestos aquí; y entiendo que fue por criticarle al cura la frase de más queso, que pronunciaba en sus sermones, en lugar de decir, más que eso. En Bogotá he visto también varias travesuras de éstas.
El gato colorado de doña Patrocinio, que era de muy mal genio, airado con la presencia de tanta gente, hizo caer de un rebullón al gato blanco de Marta, que era el primer personaje de la escena; y éste por forcejar se safó el saco y la corbata, levantándose de entre la gente plebeya la voz de una mujer que decía:
-¡Pobre don Demóstenes!
Le faltó a don Demóstenes la paciencia; dejó ir el tiro; lo dio al gato colorado muy cerca del ojo, haciéndole lanzar un grito dolorosísimo antes de expirar.
-¡Viva el libertador de la parroquia! -gritaban los chinos-; y las señoras se retiraban temblando de miedo.
Don Demóstenes, encarnizado contra el bosque, siguió haciendo fuego contra los otros personajes, pero escapó milagrosamente el gato de Marta, que estaba vestido de cachaco. La jornada terminó de una manera muy desagradable, porque doña Patrocinio se le vino encima al vencedor, diciéndole estas palabras demasiado bruscas:
-Si usted no me entrega mi gato ahora mismo, el diablo canta en su entierro, don Demóstenes. Esto es lo que uno se suple con alojar en su casa personas desconocidas. ¡Lástima de mi gato, que lo quería tanto! Era tirria que le tenía, porque decía que se parecía a —61→ don Tadeo; pero todo no era sino porque no se dejaba sobar, como el gato de Marta; porque ni aun para los gatos hay igualdad en esta vida.
-¡Pero óigame, doña Patrocinio!
Doña Patrocinio no oía; siguió hablando primores en favor de su gato y gritando como una loca.
Mientras que todo esto pasaba, Dámaso daba libertad al gato blanco y a la polla que representaba a su adorada prenda; y retiraba el cadáver del gato colorado, chorreando sangre todavía. Las señoras entraron a la casa de su posada; Clotilde tuvo una pesadumbre muy grande, porque echó menos un anillo de diamantes, enteramente igual al que tenía puesto su amiga Juanita. Lo avisó a su padre, y, éste al alcalde para los efectos del caso. Infausto llamó Clotilde este día por algunos acontecimientos fatales que se agregaron a la pérdida del anillo, y tal vez fue uno de ellos el no haber podido bajar esa semana don Narciso de la sabana.
Don Demóstenes creyó que lo más conveniente después de lo sucedido, sería abandonar la plaza; y, se fue a casa de Marta, por ver si allá estaba Manuela, para reñirla porque sabía que había tomado parte en el bosque. Manuela se había retirado cansada de la fiesta y estaba en la hamaca, al lado de Marta, sirviéndose de su brazo como de almohada. Ambas estaban con trajes nuevos, que realzaban su hermosura, a pesar de su sencillez, pues consistían en pañolones colorados de algodón, enaguas de cintura y camisas bordadas. Estaban aletargadas por el calor, el cansancio y la hamaca, cuando se les apareció don Demóstenes.
-¿Qué tal de Corpus?... -le preguntó Manuela sin cambiar de postura.
—62→-¡Pésimamente!
-¿No lo ha mirado la joya del Retiro?
-Ojalá que no hubiera estado presente; porque hoy se ha reído de mí toda la canalla de la parroquia, y si tú has tenido parte, como yo lo presumo...
-¿Parte en qué, don Demóstenes?
-En exhibirme al público en uno de los bosques.
-¿Y a mí no me vio por ahí?
-¿Y qué?
-Que hoy no dejo de comer por esa pesadumbre.
-¿Aunque se rían de ti?
-¡Y qué remedio! ¿No hay casos en que se ríen de uno a sus espaldas?
-Pero una burla pública...
-No siendo contra el honor...
-Eso se llama tener pechuga.
-Tener buen humor y eso que usted llama tolerancia, y nada más.
-Pero un bosque... ¡con mil demonios!
-¿No ha comprendido usted lo que quiere decir el bosque?
-No necesito saberlo.
-Pues voy a explicárselo: Manuela se hallaba encausada por don Tadeo, y un caballero, llamado Demóstenes, la libertó a ella y a su parroquia. El caballero se ha hecho digno de la gratitud del pueblo. ¿Le parece a usted que esto tiene algo de malo? Una vez pusieron un bosque que tenía de un lado un hombre con muchas varas de longaniza metidas en un brazo, y al lado opuesto se hallaban unos tantos de los conocidos con el apellido de Díaz; y había un letrero que decía: Hay más días que longaniza. Y —63→ lo que le aseguro a usted es que por esto no hubo pelea, porque ninguno se dio por agraviado.
-Con su pan se lo coman. Lo cierto es que he venido resuelto a pelear contigo.
-¿Y conmigo también? -le preguntó Marta.
-Con todos los que tengan parte.
-Fuimos las dos solas, don Demóstenes.
-¿Solas?
-Solas -le contestó Manuela.
-No lo creyera yo.
-Pues créalo.
-Es una vileza.
-Tal vez, ¿pero no nos perdonará usted jamás?
-¡Oh!
-Pues mire: si nos ha de volver a tratar mañana con cariño, trátenos de una vez; venga, siéntese aquí en la hamaca con nosotras y cuéntenos qué tales muchachas ha visto en la plaza.
-Lo que me consuela es que he despachado al gato matrero de tu casa.
-¿Cómo?
-Con un tiro de pistola.
-¡Imposible!
-Como lo oyes.
-¿Y cómo le quedará a usted el bulto con mi mamá; y qué hará cuando los ratones comiencen a caer como llovidos y a comerse sus libros y sus cucarachas?
-Pues me iré mañana, para evitar incomodidades.
-No se vaya, don Demóstenes, porque nos hace mucha falta -dijo Marta-, yo le daré mi gato a mi tía.
Las palabras de las dos amigas lograron por fin aplacar a don Demóstenes. Por la tarde se jugaron dos toros en la plaza y por la noche hubo algunos bailes.
—65→
Dos días después del Corpus, entraba don Demóstenes a su posada y al ir a buscar la mesa para colocar sus insectos, pepas, ramas y flores, sintió esa impresión que todos sentimos al ver desocupado el puesto en que nos habíamos acostumbrado a ver un mueble interesante de la casa; retrocedió lleno de molestia y llamó:
-¡Caseras!
-¿Qué? -respondió Manuela desde el fondo de la despensa, en donde se hallaba poniendo en unos canastos unos tantos ramilletes de flores y dos o tres manojos de velas.
-¿La mesa? -preguntó el alojado con enfado-. ¿Qué mesa?
-¡Oh! Pues la mesa grande, la mesa de cedro, la mesa que ha entrado como la silla jesuítica en el arrendamiento de la posada.
-¿Luego no se la llevaron para levantar el trono?
-¿Qué cuento es ese de trono?
-Para el velorio, pues.
-Parece que tú quieres evadir la cuestión con chicanerías; porque te juro a fe de caballero, que yo no sé qué cosa es esa de trono ni de velorio.
—66→-Ni yo tampoco sé lo que son sus chicanerías.
-Tú quieres eludir la cuestión principal con atravesar otras cuestiones que no vienen al caso, y, entre tanto, yo sufro una pena verdadera, cargado con todos estos objetos, sin saber dónde se halla la mesa grande para depositarlos, y tú no me respondes sino a medias y sin asomar la cara, contra las reglas más comunes de la buena crianza.
-Pues tiene que dispensarme por ahora, porque cada prisa trae su despacio.
-¿Pero existe la mesa grande o no existe?
-Está donde mi tía, porque se la han llevado para el trono del angelito, en el velorio que se va a hacer esta noche. ¿Ya lo supo?
-Yo quiero prescindir de todo ese fárrago de palabras; pero ¿dónde están los objetos de historia natural que tenía yo sobre la mesa, en virtud de que estoy pagando el alquiler?
-¿Qué es eso de historia? ¿Las historias no son los cuentos? ¿Usted tenía cuentos encima de la mesa?
-Hablo de las plantas y animales que había dejado en la mesa, como el toche disecado, por ejemplo.
-Ése, ¿no entró el gato blanco y se lo llevó, así que se fue usted con la escopeta para la montaña?
-¡Caramba! ¿Y quién responde por ese daño?
-El gato.
-Como se muera, en virtud del jabón arsenicado, me pagará bien cara la picardía. Y el firigüelo, ¿dónde está?
-¿Eso tan feo y tan hediondo? ¡Avemaría!
-¿Ese individuo que constituye un solo género?
-Se fue al muladar, que es adonde le pertenece, porque la sala estaba que no se podía aguantar. El —67→ corazón lo aparté para remedio, y por ahí lo tengo en la cocina.
-¿Para qué remedio?
-Para no olvidar; ¿luego usted no lo sabía?
-¿Cómo?
-Hecho polvo y haciéndoselo tomar en ayunas, sin que lo sepa, a la persona a quien se le quiere dar.
-¡Hombre! ¡Lo que se ponen a creer a mediados del siglo XIX!... ¿Y el mico?
-Adentro lo topa en su alcoba.
-Es decir que me has hecho una segunda revolución oficial, muy parecida a la que me hiciste el día de mi visita a Clotilde; y ahora me permitirás que te diga que en esto lo que se ha hecho es tratarme con muy poca consideración, y yo he de aguantar de cuenta de ángeles somos; y vengo a preguntar por una cosa que tengo derecho, y se me responde del otro lado de un tabique, y con bravezas.
-Es que yo tengo una cosa, don Demóstenes, que al son que me tocan bailo, y como usted vino a preguntar la mesa con tanto tono, ¡qué quiere usted!
-Pero ¿qué quieres? El cansancio y la fatiga de todo un día, trepando y rodando por esas breñas del Botundo, y venir a encontrar estas novedades...
-Pero usted es tolerante, y tolerancia quiere decir aguantar, según lo que usted mismo nos ha dicho.
-Pues bien, Manuela; todo lo tolero, menos que tú estés brava, y que no me presentes tus divinos ojos, tu boca dulce y agradable y toda tu presencia encantadora para contemplarte, para darte satisfacciones, si te he ofendido. Pero ¿dónde estás? Déjame ver el iris de tu sonrisa después de la tempestad, quiero ser tan dichoso como los hijos de Noé. ¿Me oyes?
—68→-Le oigo, pero no le entiendo.
-Que quiero verte.
-¿Y qué se suple?
-Extasiarme contemplando tus formas seductoras, derretirme con el fuego de tus miradas. Lo que está presente es lo que seduce y encanta. De la ausencia o falta de visión dimana muchas veces la inconstancia de que estuvimos hablando ayer.
Estas últimas palabras las dijo don Demóstenes arrimándose a la despensa, y en el acto exclamó:
-¡Hola! ¡Conque tú también estabas por aquí!
-Sí, señor: oyendo y aprendiendo cosas buenas para ir teniendo experiencia; lo que tiene es que yo poco entiendo -contestó Marta.
-Yo soy el que no entiendo absolutamente eso de10 velorio, trono y angelito.
-Pues le diré lo que hay -dijo Manuela-. Se murió mi ahijado, el hijito de mi comadre Pía, y lo vamos a bailar.
-¿Bailar?
-Sí, señor; bailar.
-¿Bailar a un muerto? ¡Vaya una ocurrencia!
-¿No ve usted que es angelito de cinco meses?
-¡Y por eso deja de ser un muerto? Esto no sería escandaloso en los siglos medios y en los dominios de los monarcas, ¡pero en el siglo XIX, y en las goteras de una república que se ha dicho que va a la vanguardia! ¡Esto no se puede tolerar!
-Y tiene que prestarme su ruana colorada, su espejo de afeitar, su colcha y su pañuelo lacre, el que puso usted de bandera el día que se volvió cónsul de la extranjería por librarme de los policías.
—69→-Lleva todo lo que quieras; ¡pero bailar a un muerto!
-Y lo cito para un bambuco.
-¡Mil gracias! Allá iré, no por bailar, sino por sacar algunos apuntamientos para mis artículos de costumbres; porque los artículos de costumbres son el suplemento de la historia de los pueblos.
-Pues hasta luego, hasta luego -dijeron las dos primas y salieron de la casa, llevando cada una un canasto de útiles para el velorio.
Ya la noche se había acabado de obscurecer, y al encender don Demóstenes la vela de su alcoba, se halló con un difunto extendido en su cama y cubierto hasta el pecho con sus cobijas.
Se quedó indeciso por algunos instantes, observando el cadáver, hasta que por último murmuró:
-¡Ellas fueron! ¡Y ver el disimulo que gastan! No hay duda que estas puertas abiertas a todas horas tienen sus desventajas.
A este tiempo se reían fuera de la sala Ascensión y Pachita, y hasta la venerable dueña de la casa.
El difunto era una persona muy conocida de don Demóstenes: era un mono de los más grandes, que estaba disecando desde la víspera. Levantó la sábana y se quedó contemplándolo.
-He aquí -dijo el naturalista-, la verdadera imagen del hombre. La frente, los ojos y las orejas son las que yo he visto en algunos peones de los trapiches; las orejas cartilaginosas y sin vello, son las de la humanidad en general; las manos se parecen exactamente a las manos enjutas de los empleados, pero no diré nada de las uñas. Las narices son un poco deprimidas; pero no las hay en Bogotá de este género, aunque la naturaleza por —70→ otra parte haya tenido el cuidado de sustituir la falta, dándoles a otros picos de yátaros por narices. Y por lo que hace al rabo, Marco Polo y Jorge Juan ¿no aseguran haber visto hombres con rabo? Yo creo que se debe recabar una ley para que los cazadores no maten monos. ¿Por qué no hemos de eliminar la pena de muerte para el allegado del hombre, cuando está eliminada para los hombres?
Puso la vela sobre el candelero, y metiendo la mano izquierda por debajo de la espalda del mono, lo levantó y colocó sobre su pequeña mesa de ocovo, en donde tenía sus libros, sus manzanas, dulces y sus manuscritos de la semana, a tiempo que sonaban los dobles de las campanas, lo que indicaba que eran las ocho, y se preparó para ir a cumplir con la cita de las dos primas.
Hizo su traslación con toda pompa, vistiendo ropa de paño y siguiendo a Ayacucho, que iluminaba toda la calle con el farol; doña Patrocinio y Pachita lo llevaban en medio, y detrás iba la servidumbre, Ascensión por parte de las caseras y José por la del alojado.
Cuando se apareció en la sala del baile Ayacucho llevando el farol, salieron las primas a introducir al bogotano y le pusieron asiento junto de Pía. La sala se pasaba de alumbrada, porque había un túmulo formado de escalones que tenía más de cuarenta velas, y encima, a mucha altura, quedaba el angelito. Los concurrentes eran todos de la clase descalza: había tres jerarquías, la de alpargatas, la de quimbas y la del pie descalzo por entero. De la clase de los calzados no había sino don Demóstenes. En cuanto a los dos partidos allí estaban representados por sus prohombres, o más bien por sus promujeres, porque Sinforiana y su hija Cecilia y la entenada de don Tadeo, ocupaban los principales —71→ puestos de la sala. Allí estaba Clímaco el matanero de la parroquia, con toda su familia, y estaban también las hijas de ñor Elías, gente decidida por el partido caído. Don Francisco Novoa pasaba por nebral en esos días, y ñor Elías por capador.
La música ejecutaba el torbellino en los tiples, las guacharacas y la carraca, y un dúo de chuchos, que también llaman alfandoques.
Rosa de Malabrigo era la que bailaba y se hacía notable, tanto por la soltura de su cuerpo, como por la sombra densa de sus cejas especiales. Ñor Dimas era su pareja. La aureola brillante del placer reverberaba en su rostro de medio siglo, y la actividad de todos sus movimientos daba muestras inequívocas de que estaba sumamente poseída de las inspiraciones del baile. Tenía el sombrero levantado de adelante, la camiseta atravesada y echada sobre los hombros; las piernas un poco encogidas, y hacía sonar fuertemente las quimbas contra la tierra al compás de las guacharacas y la tambora. A ñor Dimas lo sustituyó11 Dámaso, y Manuela a Rosa, y luego Cecilia a Manuela.
Tal vez hizo mal Cecilia en presentarse al teatro en aquellas horas en que sus miradas y sus sonrisas eran examinadas por Manuela y por la señora Sinforiana de las Mercedes, y por todos los individuos del partido de don Tadeo Forero; pero el hecho es que Cecilia bailó muy a gusto, según la sonrisa de sus labios y las placenteras miradas de sus ojos hermosos. Manuela no estaba contenta ni lo estaba tampoco la madre de Cecilia, y para eso que se tardaron un cuarto de hora en relevarlos. Manuela tuvo el acierto de reprimir sus celos; no así la señora Sinforiana, la cual reconvino a su hija delante de los partidos. Fueron saliendo otras —72→ parejas a la escena, sin quedar una sola persona que no bailase. Ascensión12 y José bailaron juntos.
Don Demóstenes se hallaba sentado en un taburete de tijera, de una cuarta de alto, al lado izquierdo de Pía, y allí le trajeron Marta y Manuela un plato con una copita de mistela de azafrán, acompañada con batidos y mantecadas. Probó don Demóstenes la mistela y cogió en la mano una mantecada; pero fueron tantas las instancias de las dos primas, que tuvo que tomarse toda la copita; y en seguida, con la mantecada en la mano, de la cual mordió muy poca cantidad, dijo a Pía:
-Yo te compadezco, porque sé que no hay dolor como el de la pobre que pierde su hijo.
-¡Dios se lo pague, señor don Demóstenes! Yo sé que usted es un rico muy caritativo con los pobres.
-De lo que estoy admirado es de ver que tú permitas ese desorden.
-¡Qué desorden, don Demóstenes?
-¡El baile! ¿No sabes que todo tiene su lugar conforme a las circunstancias? En el templo se reza y se exhiben los misterios del dogma y de la fe; en el teatro se exhiben los cuadros del amor con sus personajes de ninfas, diosas, galanes y damas; en el baile se exhibe la pantomima del amor por los movimientos ligeros y acompasados, así como en el cementerio nos humillamos delante de las reliquias de los muertos con el respeto más profundo. Pero si se cambian los teatros, se profanan, se insultan, se pervierte todo. ¿Qué dirías tú de ver representar en la iglesia el entremés del tío o la tía; o de ver representar en el coliseo el drama de la pasión de Cristo? ¿Y qué se podrá decir de este baile profano delante de los restos sacrosantos de un individuo —73→ de la especie humana? ¿Y de un hijo, Pía, de un hijo que ha costado desvelos, sufrimientos y dolores? ¿De un hijo, que es el epílogo del amor?
-¿Pero no ve usted que es un angelito de cinco meses que había nacido para el cielo, y que se ha ido al cielo, sin arriesgar el alma y sin pasar trabajos en el mundo?
-¿Es decir que te has alegrado?
-Eso no, porque he llorado como pocas; pero me he conformado con que se haya ido al cielo el hijo de mis entrañas.
-¡Pero bailar! ¡Bailar!
-Para que no pene la criatura de Dios.
-¿Cómo es eso?
-Porque si no se baila, dilata en entrar al cielo.
-¿Éstas tenemos! ¡En las goteras de una república que marcha a la vanguardia y en la mitad del siglo XIX?
-Y supuesto que Dios se acordó de Josesito, ¡mejor es que se haya quitado de padecer trabajos, y a como está el tiempo de ahora! El día que yo hubiera visto a Josesito preso por no tener con que pagar el tributo de la contribución, o amarrado para ir a la guerra, contra su gusto, yo no sé qué hubiera hecho, don Demóstenes, y por esa parte sí me conformo con que se haya muerto chiquito.
-¡Hombre! Ni las vacas; porque ellas braman y rebuscan y se muestran inconsolables por la muerte de un hijo, con ser que son animales.
-Por lo mismo, porque si ellas pensaran en todo los trabajos que al ternero se le preparan bailarían de gusto. Ojalá que yo me hubiera muerto de la misma edad de Josesito -añadió, tratando de disimular el llanto que la ahogaba.
-¿Y tu misión en el mundo?
-¿Mi comadre no le ha contado algo? ¿Conque no —74→ hacen bien en bailar estas buenas gentes por la muerte de Josesito?
-¡Pobre Pía! Si cada cual habla del baile como le va en él, tienes razón de quejarte a las piedras; pero la sociedad no es un trapiche, ni todos los mayordomos desnaturalizados con las arrendentarias como el mayordomo del Retiro. Y volviendo a tu hijo, la pérdida es infinita, porque pudo haber sido el apoyo de tu vejez.
-¡Que se haga la voluntad de Dios! -dijo Pía y se limpió los ojos.
La música seguía con todo vigor, en especial la carraca, que no cesaba un solo momento: era un cuadro que merecía un pincel por separado, la figura de ñor Elías agachado, pegándole al suelo con la carraca, sin dejar apagar la churumbela y sin alzar a mirar a la gente, embriagado con la dulce filarmonía de su instrumento, o quién sabe si afligido por los negocios políticos, pues aunque él contaba con la fidelidad de su compadre para su secreto de la carta de don Tadeo, su conciencia no estaría muy tranquila, después de haber traicionado a su partido.
Marta y Manuela se habían salido al corredor y estaban apoyadas en la baranda, cuando sintieron a don Demóstenes y le hicieron campo.
-Yo no me había figurado -les dijo el bogotano-, que las preocupaciones humanas llegasen al extremo de profanar la tumba; pero lo estoy viendo con mis propios ojos, y no puedo revocarlo a duda. Los salvajes del Orinoco respetan las cenizas de los muertos sin atender a las edades, y sólo estaba reservado a los católicos de la Nueva Granada cometer un acto de barbarie como el que ustedes mismas han perpetrado. El fanatismo es la única cosa que puede disculparlas a ustedes; —75→ el fanatismo que ha empujado a los hombres hasta cometer los mayores crímenes. Lo que ustedes llaman trono no es sino la tumba, y se ríen y se divierten...
-Y usted tiene también un muerto en su alcoba dijo Marta, riéndose como siempre, entre tanto que Manuela sacaba del seno un tabaco muy perfumado de vainilla para darle a don Demóstenes.
-¿Conque ustedes fueron?
-¿Qué cosa? -dijo Marta.
-Las que me metieron entre las cobijas de mi cama el mono que estoy disecando...
-¿Por qué?
-Por que no fueron otras, y a mí no me parece corriente que me traten así mi cama.
-¿Eso qué tiene? ¿Usted no diseca sus micos y firigüelos sobre la mesa de amasar y de hacer las empanadas?
-¿Y qué?
-Que yo soy amiga de la igualdad.
Adentro sonaba el torbellino, y algunas de las parroquianas trataban de bailar el vals de los pollos, el vals antiguo, que no exige las adiciones de la varsoviana y el strauss13.
-Entre, don Demóstenes -dijo Manuela-, y bailamos los dos un valsesito.
-¿Y las cosquillas? -le preguntó el bogotano, acordándose de la afección nerviosa de su casera.
-Las escondo.
-¡No, no, no! -dijo don Demóstenes con suma viveza-; aunque me ofrezcas todo el entusiasmo de una bailarina de teatro, no bailaré esta noche. Eso dejémoslo para las fiestas, que ya no dilatan.
-¡Entremos, entremos! -dijeron las primas.
—76→Y cogiendo a don Demóstenes de los brazos lo metieron a la sala. Ellas fomentaron un torbellino entre cuatro, y él se puso en un rincón a observar el catafalco que estaba formado de la manera siguiente:
La mesa grande de la señora Patrocinio, forrada en sábanas y colchas, formaba la base. Sobre ésta descansaba una caja grande y sobre la caja grande otra chica, resultando tres escalones todos cubiertos de ruanas y colchas y de candeleros con luces, ramilletes de flores y algunos espejos y lazos de cinta lacre. En el pináculo estaba el angelito en un sitial, y la ruana colorada de don Demóstenes unida al cielo raso14 formaba el solio propiamente dicho. El angelito estaba amortajado de San Antonio, llevando en el brazo un chiquillo de yeso y en la mano una azucena natural, cogida esa tarde en la huerta de Manuela.
Callaron los músicos con el objeto de componer, como dijeron ellos, porque Rosa y Paula iban a cantar.
-Oiremos la canción de la muerte -dijo don Demóstenes-. La entrada de un ángel al cielo y el dolor de una madre son objetos de una poesía sublime. No cantarán una cosa tan elevada como el poema de la muerte del conde de Noroña; pero yo creo que no saldrán deslucidas.
Rosa y Paula tosieron, y acompañando15 a sus voces la música de los tiples cantaron lo que sigue:
| ||||||||||||||||||||||||
| —77→ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
-Esto es inicuo -dijo don Demóstenes.
-Y ai onde usted las ve duran cantando hasta la madrugada. En los gastos o en los trapiches les amanece cantando de esta manera, sin que les falten coplas que recitar en toda la noche, sin repetir una misma, y hay veces que las dicen de tapar orejas.
Las16 gentes se salían a tomar fresco por grupos o por parejas, según las simpatías particulares o según la bandera de los partidos.
Manuela y Dámaso conversaron en el corredor por largo tiempo; las hijas del músico de la carraca, la entenada de don Tadeo y la hija de Sinforiana salían al patio y a la calle con la libertad que las hijas del pueblo disfrutan en sus bailes, no estando sujetas a las trabas de la etiqueta que ligan a las señoras del alto tono, las cuales tienen que aguantar en un asiento fijo por cinco o seis horas.
No obstante, se dijo en el baile que las partidarias de don Tadeo Forero no estaban atrevidas como otras veces. Felipa y Teodora, que eran las más violentas del círculo de las tadeístas, en esta función eran las más respetuosas, temiendo seguramente que el nuevo ministerio les promoviese la causa del asesinato que don Tadeo y el dueño de la Soledad habían cortado por su amor a la impunidad.
Don Demóstenes se apercibió de que su misión estaba terminada, no habiendo ya que observar en el baile del angelito, y llamando a su perro y a su criado, se fue a —78→ la posada con muy buena disposición para dormir. Por el camino le habló a José de esta manera:
-¡Hombre! ¿qué te pareció el baile?
-El baile, buenísimo, mi amo -le contestó el indígena.
-¿Pero no te pareció que todas éstas son aberraciones?
-Herraciones, mi amo, herraciones.
-Porque ¿a qué viene este baile profano?
-Profano, mi amo.
-Que la esposa de un nabab se queme delante de la tumba del esposo, tiene alguna razón: la perpetuidad del matrimonio oriental llevada a un grado mucho más alto que la perpetuidad del matrimonio católico; pero que la madre vea a los tunantes bailar en la presencia del hijo muerto y oiga a las trapicheras cantar obscenidades, esto no tiene solución que poderle dar, ¿no te parece?
-Sí, mi amo, esto no puede tener absolución.
-Tal vez esto consiste en no quererse persuadir los hombres de que la muerte no es sino un hecho común, que es la causa de otros mil desatinos que cometen los católicos, ridículos y perniciosos a cual más.
-Sí, mi amo, a cuál más.
-Porque ¿a qué fin taladrarme a mí los oídos en Bogotá con los dobles de todas las campanas el día de finados? ¿A qué fin amortajar de fraile al que no fue ni siquiera devoto? ¿A qué fin cantar los versos de la Biblia, en que no creen los hombres civilizados desde que escribió Voltaire, con excepción de los sencillos protestantes, cuando se muere un católico, y a que fin pagar plata por estos cánticos? Todo esto no depende sino del miedo inconsulto de la muerte, ¿no te parece?
—79→-Sí, mi amo, el insulto de la muerte.
-Y esto es la causa de este otro desatino; pero vaya, que siquiera Paula y Rosa no le habrán llevado seis u ocho pesos a Pía por el canto de sus versos; y es porque no dependen del círculo de la teocracia.
-Sí, mi amo: de la trocasia.
-Cuando a la muerte no se le tenga más miedo que el necesario, entonces las cosas irán de otro modo.
-Pero sus mercedes los ricos le tienen más miedo que nosotros los pobres; porque siempre los veo tomando sus medidas para no enfermarse y dándoles la plata a los médicos para que no los dejen morir.
-Mal hecho, porque la muerte no es sino un largo sueño, como decían los indios del Perú.
-Sí, mi amo, un sueño muy largo; pero quién sabe por qué será que hasta los animales le tienen tanto miramiento a ese sueño largo. Tal vez lo hizo mi Dios así para que cuidemos la vida; porque entre animales eso da grima. ¿No ha oído su merced bramar los toros cuando se muere alguna res?
-¡No, hombre!
-¿Conoce su merced la hacienda de la Chamisera?
-Sí, hombre.
-Pues le contaré a su merced, que cuando yo estaba allá de concertado se murió un toro cerca de la casa, de la enfermedad de ranilla, y como le quitamos el cuero se regó la sangre fresca en el llano; pero ¡Avemaría! no se puede figurar mi amo don Demóstenes la bramería que se levantó esa noche por todos esos llanos, peor que cuando tocan las trompas, los violones, las cornetas, flautas y los violines en el entierro de alguno de sus mercedes los ricos en las iglesias de Bogotá. Yo no sé cómo no me morí esa noche de la —80→ pena, y para eso que se había muerto un hermano mío dos meses antes. Vino un toro de los más ariscos, olió la sangre, clavó el hocico contra la tierra y dio un bramido que parecía que se había rebullido toda la sabana.
Llegaron en seguida los demás toros y todos juntos siguieron el empeño de bramar con todo su ánimo, y aquello no parecía sino un canto de la otra vida. Figúrese su merced, veinte toros bramando sin cesar. ¿Cómo sería aquel alboroto? A mí se me espelucaba el pelo de la cabeza, y como que me daban ímpetus de llorar también, y me salí al llano a ver si podía espantar el ganado, pero ya los toros de la hacienda de Techo, que habían oído la bramería de los toros de la Chamisera se habían acercado a las tapias de cespedón de los linderos, y habían armado la bramería, y lo mismo los del Salitre, y lo mismo los del Tintal, y aquello era para correr a esconderse uno en el mismo cabo del mundo, ¡avemaría, Jesús credo! ¿No ve su merced, cuántos lamentos por un solo toro? Y yo creo que los animales que no braman sentirán a sus prójimos de esta misma manera. De estas bramerías se arman en todas las haciendas, pero yo le confieso a su merced la verdad pura, que otras veces no he tenido tanto miedo. Tal vez sería por estar tan reciente la muerte de mi hermanito.
-¿Conque tuviste miedo? ¿Y por la muerte?
-Pues sí, mi amo, ¿para qué se lo voy a negar a su merced?
-¿Y el año de 51 cuando te avanzabas hasta los ejidos de Bogotá, a quitarle los caballos al general Melo, no te daba miedo? ¿Y el 4 de diciembre no te dio miedo cuando entraste a la plaza de la Constitución, —81→ dando fuego contra las tropas del gobierno provisorio?
-Pues al principio tuve algo, pero a lo último no tanto, mi amo.
-¿Y por qué no le tuviste miedo a la muerte en esa vez?
-Quien sabe, mi amo.
-¿Cómo quién sabe?¿Por quién exponías tu vida el año de 54?
-Por mi coronel Ardila.
-¡No, hombre! La vida, la hacienda y el honor se empeñaban el año de 54 por salir de los revolucionarios que quebrantaron la Constitución; más claro, por defender los derechos del pueblo, por eso fue que se levantó en masa toda la república.
Habían llegado a la posada el amo, el criado y el perro, y todos tomaron sus colocaciones, pero don Demóstenes no se acostó a roncar en el momento como José y Ayacucho, porque su corazón sostenía una lucha de afectos que no le dejaba dormir hacía más de ocho días, lucha que se sostenía entre unos ojos negros y unos pardos; un amor que nacía y otro que llegaba al ocaso. Don Demóstenes se esforzada en ahogar los recuerdos de Cecilia con los encantos visibles de Clotilde, por el justo resentimiento que le había ocasionado su carta, un poco fuerte, en que ella se denegaba a seguir sus opiniones religiosas. Cerca del amanecer se quedó dormido el bogotano, pero un latido que dio Ayacucho17 por equivocación, a las caseras, lo despertó muy a destiempo. Estas habían entrado por la puerta secreta del corral, y no siendo reconocidas, dio el perro un latido estupendo que despertó al pobre caballero.
Pachita y doña Patrocinio no despertaron hasta las —82→ ocho, pero Manuela se levantó a las siete a llevarle el café al bogotano, porque era la que menos se descuidaba, con los compromisos de la posada.
-¿Qué tal noche? -le preguntó Manuela a su huésped.
-¡Oh! De lo más detestable. He soñado viendo obsequiar a un muerto con maroma, pantomima18 y encierro de toros, que es poco más o menos lo que he visto anoche; he soñado viendo un eclipse de lo más raro, esto es, la presencia de Clotilde tratando de anteponerse al disco precioso de Cecilia.
-Ese último sueño consiste en que usted a la que quiere es a la catira. Dele licencia de que oiga misa y se confiese y verá usted cómo19 no hay más desvelos ni más eclipses, ni más suspiros entre la hamaca. Y que ésa es la que a usted le conviene para casarse: rica, santa y bonita, ¿qué más se quiere usted? Hasta le puede castigar Dios la soberbia, dándole por esposa alguna fea más alegrona que una trapichera y más brava que una taya de quince años.
-¡Pero la sotana! Manuela. ¡La camándula! ¡La teocracia! ¡La sacristía! ¿Cómo puede ser eso?
-¡Muy bien! ¿No es tolerante usted? ¿O es que usted habla solamente de la tolerancia para que lo toleren, pero no para tolerar, o cómo es eso? Y si lo mismo es la igualdad y la libertad, quedamos bien aviados. ¡Y todos creyendo lo que ustedes dicen! ¡Y tan serios como dicen sus cosas para entretener a la gente! Si usted hubiera oído hablar a don Alcibíades de igualdad, eso daba gusto. ¿Y qué le parece don Tadeo cuando se ponía a predicar contra los ricos a nombre de la libertad? Ya verá cómo ni usted, ni don Alcibíades, ni don Tadeo son tales liberales, porque del decir al hacer hay mucho que ver.
—83→-Ya tú no hablas sino de política.
-¿Para qué me han enredado? Nada sabía yo de esas cosas hasta que don Leocadio, don Alcibíades y usted me enseñaron. Para que vea lo buenos que son los hombres.
A poco rato que Manuela salió con la taza y el plato se vistió don Demóstenes y salió a preguntar por la mesa, pero no con arrogancia como la víspera, sino con palabras muy comedidas.
-¿Hoy sí podemos contar con la mesa grande? -preguntó a doña Patrocinio.
-No, señor -le contestó la patrona.
-¿Mañana?
-Puede ser, si la desocupan.
-Tenga usted la bondad de explicarme los motivos que me privan del derecho que tengo a la mesa grande; porque como usted recordará, el derecho de usar de la mesa grande y de la silla jesuítica entraron en el negocio del arriendo. De manera que si usted tuviese la fineza de dar sus órdenes para que la traigan, yo se lo estimaría de mi parte, y además se cumpliría con uno de los artículos de la contrata, pues a mí me gusta que las cosas vayan en orden y que se haga todo a las buenas, y mucho más entre nosotros. Ojalá, si acaso es posible, pueda venir la mesa antes de que yo me vaya a una correría proyectada con el señor cura, el cual me ha convidado a buscar una planta, y estoy deteniendo algunos minutos para dejar extendidas sobre la mesa unas flores y cortezas que estoy preparando.
-Pues, señor don Demóstenes, yo le agradezco a usted todas sus bondades y no dejo de reconocer que usted tiene mucha razón en todo lo que me dice; pero en cuanto a la mesa grande, tengo el sentimiento de —84→ decirle que por hoy no la espere, por el motivo de que mi comadre Remigia, la mujer del sacristán, se empeñó con Manuelita para que le prestase al angelito, para bailarlo en su casa hoy y en toda la noche.
-¿Y mi ruana? ¿Y mi pañuelo? ¿Mi espejo? ¿Y mi candelero?
-Todo conforme estaba.
-¡Conque bailar, y más bailar! Aunque viéndolo bien, la filosofía de Marta va perdiendo el miedo a la muerte, y al fin se tendrán que persuadir todos los parroquianos de que la muerte no es otra cosa que un largo sueño. Yo lo que temo es que ese cadáver se corrompa y nos apeste el lugar. ¿No andan ya las moscas en torno del angelito?
-Sí, señor; pero se les quema cáscaras de limón y boñiga para desterrarlas.
-¿Manuela dónde está?
-Está durmiendo un ratico, para irse a bailar al ahijado luego que se levante.
-Yo me voy y no vuelvo hasta mañana, salúdeme usted a Marta y a Manuela, y dígales de mi parte que guarden pies para las fiestas.
Fue mucho más concurrido el baile en este día y en la noche consecutiva; a la mañana siguiente se le dio sepultura al angelito.
Toda la música, menos la carraca, partió de la casa del sacristán al cementerio. Detrás iba el angelito conducido en alto sobre la cabeza de ñor Dimas, cubierto el ataúd de género blanco y adornado con flores amarillas y blancas.
El hoyo estaba listo debajo de un árbol de ambuque, cuyos gajos y retoños, con otros arbustos y bejucos, hubo que rozar con los machetes, para poder cavar la —85→ tierra. Ñor20 Dimas se descargó del féretro con ayuda de Marta y Manuela y le puso en el asiento del hoyo. Manuela echó una manotada de tierra y después la imitaron algunas mujeres del pueblo, las cuales rezaban el credo, a medida que la música de los tiples y las guacharacas ejecutaban un torbellino de lo más alegre.
Después de pisado el hoyo, puso el sacristán una cruz de palo en los gajos del ambuque, que aderezó y amarró con un bejuco que serpenteaba por entre las ramas del árbol.
Las promujeres del partido tadeísta no fueron al cementerio. Es tanto lo que predomina el espíritu de partido, que los odios y rencores se extienden hasta a los muertos, y hasta a los muertos inocentes, de manera que siguiendo la revolución y los trastornos gubernativos en la Nueva Granada, en vez de fraternidad y filantropía cundirán los odios cada día más y la desmoralización completa.
Pía se fue por la tarde a la montaña, llevando varios regalos que le hizo su comadre, y no se volvió a hablar de ella para nada.
Se sabe que don Demóstenes le dijo al cura en su paseo:
-Me he quedado aturdido de que la Iglesia y el gobierno estén dejando correr adelante este abuso criminal de bailar dos o tres días a los muertos de corta edad.
-¿Y cómo le parece a usted que esto pudiera evitarse?
-La religión de Jesucristo es una religión pura, santa y en extremo filantrópica; la religión católica que constituye una de sus ramas, quitándole la unidad que representa el papa de Roma, es una de las mejores —86→ religiones que hoy se veneran en toda la tierra; sus ministros están acreditados para con el pueblo, y con sólo una indicación que éstos aventuren, desaparecerá de todas las parroquias la infame costumbre de bailar a los niños muertos. El cabildo por su parte, pues es el soberano congreso de la parroquia, puede prohibir con penas muy severas las orgías angelicales.
También se tiene noticia de la respuesta del cura, que fue ésta:
-Me reservo para después la explicación de varios de los conceptos y de la idea del señor don Demóstenes, y le contesto por ahora que la religión católica, esencialmente unitaria y rígida, aconseja la extirpación de los abusos y las costumbres supersticiosas; pero no manda sino en los casos de doctrina y de fe religiosa. Desgraciadamente las preocupaciones se resisten aquí como en todas partes. En cuanto al gobierno hay una distinción muy justa: los gobiernos tiránicos y absolutos pueden castigar a sus súbditos cuando no obedecen, y si no los sujetan, pueden atormentarlos por lo menos cuando se trata de los usos inveterados; pero en los gobiernos republicanos, en los cuales manda el pueblo, no sucede lo mismo, porque el pueblo ama sus costumbres, y si hay legisladores que ataquen bruscamente las costumbres del pueblo, entonces no son apoderados del pueblo, porque los poderdantes jamás dan poderes contra sí mismos; entonces deja de ser republicano el gobierno, porque deja de mandar el pueblo. No obstante, le ofrezco a usted predicar el domingo contra el abuso de bailar los angelitos.
-Y yo ofrezco escribir un artículo de costumbres.