Seis relatos
Ricardo Güiraldes
[Nota preliminar: Obra cedida por la Biblioteca de la Academia Argentina de las Letras. Digitalización realizada por Verónica Zumárraga.]
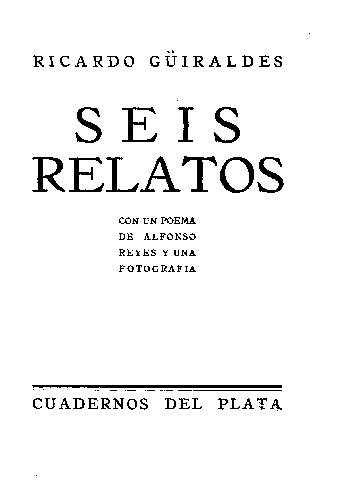
-11-
(Paradójica herencia del Caballero de la Triste Figura)
Fino abuelo tuvimos, como hecho de plata y marfil viejo.
Aunque él nunca lo seguía, supo darnos un buen consejo.
Él era una fuente de palabras, un río rumoroso y ancho; pero alguna vez confesó: «Hijo, al buen callar llaman Sancho».
Y el campesino de América sabe ya muy bien lo que quiere, porque heredó, entre otros refranes, lo de que el pez por su boca muere.
-12-Y de allí nuestros «tapaos» de poco hablar y caras foscas, a todo evento ver y callar, y en boca cerrada no entran moscas.
¡Lástima que nuestros poetas se nos hayan vuelto facundos!
¡Aprendieran el «mucho en poco» de los campesinos errabundos!
Hay cada amansador de potros que apenas dice: esta boca es mía, ¡y todo lo que promete, el «cabo de güeso» lo fía!
Desde la tierra del zarape a la tierra del chiripá, nadie puede sospechar lo que este silencio dirá.
-13-
(Sentido espiritual de esta Historia)
Ya no lo sigue el escudero, siempre tan leal con la tierra: ahora lo ronda un muchacho que asaltó la vida en acción de guerra.
Frente alucinada en el cruce cardinal de cuatro distancias, el muchacho -a lomos del pingo- ventea el olor de las estancias.
Como cardo prendido al traje se lo había llevado su padrino; y con el lazo y las boleadoras lo fue haciendo mejor latino.
-14-Y aprendió a cebar la paciencia esperando que la pava hierva, y el antiguo comunismo agrario en la comunión del mate y la yerba.
¡Oh, sueño de los campos iguales, siempre acostados sobre el suelo!
¡Oh, camino que anda y no llega, a lo largo del desconsuelo!
Hay que ser solidario: o perderse, o seguir los rastros, bajo la constancia severa y nocturna de los astros.
Siempre el menor tras el mayor, a quien no conoce y casi nunca nombra.
Fantasma o promesa a caballo, con cuánta razón te llaman Sombra.
-15-
(Cifra de la tierra argentina)
Santa parrilla de palo, cuadrícula breve; refugio apenas insinuado cuando pica el sol o cuando llueve.
Aquí se organiza el paisaje, y de aquí arrancan las medidas; único accidente geográfico, índice alerta entre las llanuras dormidas.
La cita de amares y de riñas tiene que ser en este punto: sola huella de la mano, sola geometría en el conjunto; donde atar las cabalgaduras, donde apoyar el ensanche de los ojos; reja sin otra caricia que la bronca macolla de abrojos.
-16-Así, tan escueto como esta pobre tranquera; tan entre dos infinitos que de cada lado se está afuera; tan atado en lo suyo que el campo, sin él (sin ella) se me va en el viento; así -árbol según el hombre, necesidad del pensamiento, así -nudo de sus hilos, araña en la malla de su mundo, como la tranquera en el campo, así veo yo a Don Segundo.
-17-
(Envío)
Llegaste cuando yo no estaba y yo vine cuando habías partido, y nuestra alianza queda encinta de todo lo que pudo haber sido.
Tal vez te recogieron, como en tu cuento al Trenzador, arrugando con crispada mano la carta en que te dije adiós.
Hoy, tus ecos juntando, te alzo una estatua de reflejos, y por la señal de tu planta te voy campeando desde lejos.
Cada uno me habla de ti con un elogio diferente: puedo pensar que, sólo contigo, se me murió mucha gente.
-18-Nunca se dio una amistad tan parecida a una idea tanto despojo me conforta: acaso es mejor que así sea.
Ya eres una fotografía, -y lo demás se desmorona.
¡Ojalá que tu alma tenga la esbeltez de tu persona!
Espérame: nos encontraremos en la posada vecina.
Aquí te dejo estas palabras en el regazo de tu Adelina.
Buenos Aires, mayo de 1929.
Alfonso Reyes
-[19]- -[20]- -21-
Una cocina de peones: fogón de campana, paredes negreadas de humo, piso de ladrillos, unos cuantos bancos, leña en un rincón.
Dando la espalda al fogón matea un viejo con la pava entre los pies chuecos que se desconfían como jugando a las escondidas.
Entra un muchacho lampiño, con paso seguro y el hilo de un estilo silbándole en los labios.
Pablo Sosa.- Güen día, Don Nemesio.
Don Nemesio.- Hm.
Pablo.- ¿Stá caliente el agua?
-22-Don Nemesio.- M... hm...
Pablo.- ¡Stá güeno!
El muchacho llena un mate en la yerbera, le echa agua cuidadosamente a lo largo de la bombilla, y va hacia la puerta, por donde escupe para afuera los buches de su primer cebadura.
Pablo (Desde la puerta.).- ¿Sabe que está lindo el día pa ensillar y juirse al pueblo? Ganitas me están dando de pedirle la baja al patrón. Mirá qué día de fiesta p'al pobre, arrancar biznaga' e' el monte en día Domingo ¿No será pecar contra de Dios?
Don Nemesio.- ¿M... hm?
Pablo.- ¿No ve la zanja, don? ¡Cuidao no se comprometa con tanta charla!
«Quejarse no es güen cristiano y pa nada sirve. A la suerte amarga yo le juego risa, y en teniendo un güen compañero pa repartir soledades, soy capaz de creerme de baile. ¿Ne así? ¡Vea! Cuando era boyero e muchacho, solía pasarme de vicio entre los maizales, sin necesidá de dir pa las casas. ¡Tenía un cuzquito de zalamero! Con él me floreaba a gusto, -23- porque no sabiendo más que mover la cola, no había caso de que me dijera como mamá: -«Andá buscate un pedazo e galleta, ansina te enllenas bien la boca y asujetas el bolaceo»; ni tampoco de que me sacara como tata, zapateando de apurao, pa cuerpiarle al lonjazo.
«El hombre, amigo, cuando eh' alegre y bien pensao, no tiene por qué hacerse cimarrón y andarle juyendo ala gente. ¿No le parece, don?»
Don Nemesio.- M... hm...
Pablo acobardado toma la pava y se retira hacia afuera a concluir su cebadura, rezongando entre dientes lo suficientemente fuerte para ser oído:
-Viejo indino y descomedido pa tratar con la gente... te abriría la boca a cuchillo como a los mates.
Don Nemesio, invariablemente chueco ante el vacío que dejó la pava, sonríe para él mismo, con sonsonete de duda:
-¿M... h?
-[24]- -25-
Pensaba laboriosamente, penetrado por la cargazón atormentada del aire.
Al llegar a la tranquera, donde, como de costumbre, cruzaría los brazos para desconsolarme hacia las tristezas de la seca, dejé mi mano resbalar por la lisa madera humedecida de bruma. Una gota cayó dura y fresca sobre mi muñeca, y el trueno rodó como una sucesión de rotundas esferas sonoras cayendo allá.
Engaños conocidos, tormentas de verano que pasan irresolutas a pesar de las cábulas conque -26- se les pretende atraer: dejar descubierta la parva, no entrar el coche, y si alguien habla de lluvia, echarse el chambergo a la nuca y reír incrédulamente.
No hice caso, pues, de aquella gota, caída posiblemente por equivocación, en lugar tan poco frecuentado por sus similares, y recordé el día memorable comenzado sin anuncios de cohetes, ni dianas, pero memorable a pesar de todo. Era 24 de diciembre, por gracia de Dios, y según indicación de los almanaques; el día de mañana sería Navidad durante todo el día.
-¡Mal haya tiempo bruto!... ¡Tiófilo! atá el surqui y acomodate, que vamos al pueblo.
Cuando subí al escaso asiento, la tormenta había pasado, a pesar de lo de la parva, y afligido de mi cotidiano malhumor, detallé por centésima vez la congoja de los campos yermos.
Los animales aparecían enormes y demasiado numerosos, producíanse mirajes con frecuencia, apartando un trozo de horizonte o colgando un puesto lejano en el aire.
-27-Creyérase ver correr el viento sobre las lomas: tanto reverberaba el sol en fugaces ondas vibratorias, simulando estremecimientos de no sé qué dolor pampeano. Remolinos de polvo disparaban en pequeñas trombas por el campo ardido, y si acertaban a pasar entre las casas, haciendo gesticular risiblemente las ropas colgadas, barajando hojas y gajos con rumor de ráfaga dañina, viejas y chinas se santiguaban musitando temblorosas: Cruz, diablo, para acorazarse contra las influencias del maligno.
Igual a lo demás, este día memorable e incognoscible entre los otros, a no ser la certeza de los almanaques infalibles: ¡24 de diciembre! Quien no supiera la fecha, ignoraría de seguro que aquella noche habría «Misa de Gallo» a las doce (media noche en punto) para celebrar el acontecimiento más cristiano de nuestra Era.
Así pensando, destartaladamente llegué a las primeras casas del pueblo. Ya era hora: la sombra de nuestro carruaje temblequeaba muy larga, ridiculizándonos en un estiramiento -28- desmedido; endurecíanse luminosas las fachadas de los edificios esclarecidos de sol poniente; a nuestras espaldas, el astro se degollaba contra el filo del horizonte con grandes charcos de carneada...
Miré el reloj. Tenía justo el tiempo para comer en la fonda e ir luego a lo de mi resero Priciano Barragán, que ya con anticipo, me invitaba a rezar un rosario en su rancho esa noche memorable de Navidad.
La oscuridad nocturna sólo lograba apesadumbrar el calor insoportable.
Habíase vuelto a formar la dichosa tormenta, convertida en perpetua amenaza irrealizada, y sólo por el compromiso contraído no seguí el callejón hasta la estancia, y me detuve, tras un ligero desvío, en lo del viejo Priciano.
Saludé con recato, no queriendo, como un moscardón grosero, romper la telaraña hecha para atrapar bichos más pequeños.
Las almas parecían estarse entretejiendo en vuelos, mientras los labios agitados por frases sacras se removían como ostras atacadas de limón.
-29-Estaba la vieja Graciana, madre de mi tropero; Elisea y Goya, sus hermanas; Prosperina, su mujer; Mamerto, Rosaura y Numa, sus entenados; tres visitas para mí desconocidas, y la negra Ufrasia, más popular en el pueblo que el reloj del campanario.
Todos me entregaron gravemente sus manos fofas y frías, como sapos desmayados.
Busqué un lugar dónde espaldarme, con desconfianza de jabalí, y me le aparié al dueño de casa, en un banquito petizo apoyado contra el muro de barro cuyo blanqueo se desprendía en grandes cachos.
Recién pude mirar, sin ser objeto de observación, el centro de aquella ingenua y devota escena campera.
Un Niño Jesús de cera, apenas coloreada, volvíase transparente a la luz de seis amarillentas velas de sebo, colocadas en la orilla de la mesa. Alrededor de la imagen santa, amontonábanse sin curiosidad una vaca de palo, diminuta, una lanuda oveja de juguete y un enorme burro de celuloide, que no me era desconocido.
-30-Aquel acomodo tan sin artimañas, en el cual sólo los símbolos tenían valor, me produjo una de esas piadosas emociones de ternura excesiva.
Entretanto, el silencio era el silencio.
Ufrasia inició un Ave. Obedecimos, porque así lo mandaban las ya divinas manitas del Niño Dios, tendidas en un ruego hacia allá arriba, arriba, arriba. Después dijimos tres veces el Pater, y la negra pronunció una oración para el caso especial festejado esa noche.
Tregua y silencio y contemplaciones, y almas que oran y labios que cuchichean.
Estaba yo muy cansado, y un sueño plomizo se me colgaba de los párpados, sin que pudiera disimular la expresión bovina que me adivinaba.
¿Cuánto tiempo pasó así?
Don Priciano roncaba a cabezazo limpio; la viejita Graciana sesteaba de a puchos con sobresaltadas incorporaciones; de la maciza Elisea casi veíase la nuca: tan agachada se desvencijaba hacia el medio de su rodillas apartadas; Goya, reclinada en el muro, abría tamaña boca; los demás luchaban con coraje, haciendo de cuando en cuando resonar las cuentas de sus rosarios -31- colgantes de las muñecas, y la negra oraba siempre con menudo chisporroteo de labios habituados al rezo.
Traté de eliminarme en lo oscuro para no pelear más contra el sueño todopoderoso, cuando un flácido acompañamiento de pies descalzos me obligó a mirar hacia la puerta.
Las brasas del fogón anochecían bajo la ceniza.
¡Un escuerzo!
Casi hablé fuerte; pero reprimí la exclamación sorprendido por los ojos pasmados de Ufrasia, que me hacía señas de callar. Por no sé qué extraña coincidencia, también los demás despertaron, y abismados por una común adivinación de algo extraordinario, permanecimos inmóviles.
La inmunda bestia viscosa, de panza purulenta y lomo intensamente coloreado en redondeles violetas y vetas verdinegras, detúvose perpleja como esperando un mandato. Tuve una sensación de congoja, previendo cosas sobrenaturales. Avanzó el escuerzo con brusca resolución: saltó cuatro o cinco veces con vigorosos -32- distendimientos de su patas traseras, en línea recta hacia la mesa sagrada.
«¡Un milagro!», previó la voz ronca de la negra Ufrasia, y como acicateado por aquella reflexión, el infecto batracio fue, en un salto más largo y pesado, a dar con todo el cuerpo contra una de las patas de la mesa que sostenía la inmóvil imagen del Niño Dios.
Prorrumpimos en conjunta exclamación de terror; creíamos presenciar, en reducidas representaciones, una escena bíblica. La mesa tambaleó al golpe; una de las velas emplazadas en la orilla titubeó, pareció sostenerse como una pequeña y ardiente torre de Pisa, y finalizó por caer, chorreando su hirviente sebo, justo en la cabeza y el lomo del infernal escuerzo que, herido y ciego por la ardiente ebullición de la grasa, rompió a saltar en derrota hasta el fogón dormido. Allí concluyó todo; las brasas se desnudaron cuantiosas e ígneas, cayó la bestia confundiéndose en pasajera nube de ceniza, chirrió la grasa, sonó la panza, hinchada de furia con estampido de cohete, y un largo silbido maligno subrayó la -33- muerte de la innoble encarnación diabólica. En lejano rumor, llegó del pueblo una ascención de campanas. ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Cristo nació para la redención del mundo!
En el medio del fogón, de un bulto negruzco surgía carbonizada una pata, de donde, plácida, se desprendía una llama inverosímilmente azul.
Extraña transfiguración nos poseía; y entonces, confiado en la exhortación de mis ruegos, formulé deseos ante aquel Niño de cera, capaz de hacer milagros:
«Acuérdate de la calamidad que agosta a la tierra. Sólo el hombre salva, porque el don de lucha aguzó su inteligencia de bestia superior y así supo, por tus obras, cavar pozos para siempre tener agua, plantar sus alimentos y regarlos, cebar los irracionales domésticos, para vivir de sus carnes... pero lo demás carece de tal fortuna; para el campo, los árboles las aves, las flores, todo lo imposible de mantener artificialmente, la seca simboliza muerte. Sea, pues, para ellos, tu piedad.»
Continuaba allá en lontananza la ascensión -34- de las campanas; la pequeña imagen del Niño milagroso, caldeada por la proximidad de las velas y el aliento de los animales en adoración (propios para mitigar el frío invernal de las Navidades del Hemisferio Norte) comenzó a derretirse.
Nadie, empero, se atrevió a intervenir, y la cera, cayendo en estalactitas por la orilla de la mísera mesa de pino, hacía en el suelo como grandes y extrañas flores muy blancas.
-35-
Hartas de silencio, morían las brasas, aterciopelándose de ceniza. El candil tiraba su llama loca, ennegreciendo el muro. Y la última llama del fogón lengüeteaba en torno a la pava, sumida en morrongueo soñoliento.
Semejantes mis noches se seguían, y me dejaba andar a esa pereza general, pensando o no pensando, mientras vagamente oía el silbido ronco de la pava, la sedosidad de algún bordoneo, o el murmullo vago de voces pensativas que me arrullaban como un arrorró.
-36-En la mesa, una eterna partida de tute dio su fin. Todos volvían, preparándose a tomar los últimos cimarrones del día, y atardarse en una conversación lenta.
Silverio, un hombrón de diecinueve años, acercó un banco al mío. Familiarmente dejó caer su puño sobre mi muslo.
-¡Chupe y no se duerma!
Tomé el mate que otro me ofrecía, sin que lo hubiera visto, distraído.
Silverio reía con su risa franca: una explosión de dientes blancos en el semblante virilmente tostado de aire.
Dirigió sus pullas a otro.
-Don Segundo, se le van a pegar los dedos; venga a contar un cuento... atraque un banco.
El enorme moreno se empacaba en un bordoneo, demasiado difícil para sus manos callosas. Su pequeño sombrero, requintado, le hacía parecer más grande.
Dejó en un rincón el instrumento, plagado de golpes y uñazos, con sus cuerdas anudadas como miembros viejos.
-37--Arrímese -dijo uno, dándole lugar- que aquí no hay duendes.
Hacía alusión a las supersticiones del viejo paisano. Supersticiones conocidas de todos y que completaban su silueta característica.
-De duendes -dijo- les voy a contar un cuento. Y recogió el chiripá sobre las rodillas, para que no rozara el suelo.
Un cuento es, para alguien, pretexto de hermosas frases, estudio para otros; para aquéllos, un medio de conciliar el sueño.
Pero manjar exquisito para el criollo, por su rareza: hace que éste viva al par del héroe de la historia y tenga gestos, hasta palabras de protesta en los momentos álgidos. Sus emociones son tan reales, que si le dijeran: «¡Ésos son los traidores! ¡Ésa es el ánima malhechora!» muchos de entre ellos tendrían placer en dar una manito al hombre cuya alma ha repercutido en la suyas por un gesto noble, una palabra altanera o una actitud de coraje en momentos aciagos.
Dejaron que el hombre meditara, pues es exordio necesario a toda buena relación, y de antemano -38- se prepararon a saborear emociones, evocando lo que cada cual había tenido que ver en esos fenómenos cuya causa ignoran y que atribuyen al sobrenatural (gracias a Dios).
El que menos, pasó su momento de terror en la vida. Uno se topó con la viuda, otro con una luz mala que trepara en ancas del caballo, a aquél le había salido el chancho, y éste otro se perdió en un cementerio poblado de quejidos.
«-Est' era un inglés -comenzó el relator- mozo grande y juerte, metido ya en más de una peyejería, y que había criao fama de hombre aveso pa salir de un apuro.
»Iba, en esa ocasión, a comprar una novillada gorda y mestisona, de una viuda ricacha, y no paraba en descontar los ojos de güey que podía agensiarse en el negosio.
»Era noche serrada y el hombre cabilaba sobre los ardiles que emplearía con la viuda, pa engordar un capitalito que había amontonao comprando hasienda pa los corrales.
»Faltarían dos leguas para yegar, cuando uno de los mancarrones de la volanta dentró a bailar desparejo, y jue opinión del cochero darles -39- más bien un resueyo y seguir pegándole al día siguiente con la fresca. Pero el inglés, apurao por sus patacones, no se quería conformar con el atraso, y fayó por dirse a pie mas bien que abandonar la partida.
»Así jue. El cochero le señaló dos caminos: uno yendo derecho pal Sur hasta una pulpería de donde no tendría más que seguir el cayejón hasta la estansia, y otro más corto tomando derecho a un monte que podía devisarse de donde estaban y, en crusándolo, enderesar a un ombú, que era ésa la estansia e' la viuda. Pero el camino era peligroso, y muchas cosas se contaban de los que se habían quedao por querer crusarlo. Era el quintón de Álvarez, nombrao en todo el partido, y que el inglés conosía de mentas.
»Se desía que había un ánima, pero el cochero le relató la verdad.
»Era que el hijo de la viuda desaparesió un día sin dejar más rastro que un papelito, en que pedía que no olvidaran su alma condenada a vagar por el mundo, que le pusieran todos los días una tira de asao y dos pesos en un escampao que había en el quintón.
-40-»Dende ese día se cumplió con la voluntad del finao, y a la madrugada siguiente aparesía el plato vasío. Los dos pesos se los habían llevao, y en la tierra, escrito con los dedos, desía: 'grasías'; y esto a naides sorprendía, porque el finao jue hombre cumplido, y aunque no supiera escrebir, otra cosa jue su alma.
»Dende entonses no hay cristiano que se atreva a crusar de noche; los más corajudos han güelto a mitad del camino y cuentan cosas estrañas.
»La viejita llevaba de día la comida y los dos pesos, y no le había susedido nada, de no oír la voz del alma en pena de su hijo que le agradesía.
»Con esto concluyó su relato el cochero, le desió güenas noches al inglés, y agarró camino pal poblao, mientras el otro enderesaba al monte, pues era hombre de agayas y no creiba en aparisiones.
»Yegó, y sin titubiar rumbió pal medio, buscando el abra en que debía estar la comida.
»Cualquiera se hubiera acoquinao en aquella -41- escuridad, pero al inglés le buyía la curiosidá y el alma le retosaba de coraje.
»Así jue, pues, que yegó al punto señalao, y vido el plato, con la comida y los dos pesos, que no era hora toavía de salir las ánimas, y estaban como la mano e la viuda los había dejao.
»Se agasapó entre el yuyal, peló un trabuco y aguaitó lo que viniera.
»Ya lo estaba sopapiando el sueño, cuando un baruyo de ojarasca, le hizo parar la oreja. Vichó pa todos laos y no tardó en vislumbrar un gaucho araposo.
»Éste tersiaba, en el brazo, un poncho blanco, que de largo arrastraba p'ol suelo; las botas de potro no le alcansaban más que hasta medio pie, y traiba un chiripasito corto, con más aujeros que disgustos tiene un pobre.
»Ay no más se sentó, juntito al plato, peló una daga, como de una brasada de largor, y dio comienso a tragar a lo hambriento.
»En eso, y Dios parese que sirviera las miras del inglés, se alsó un remolino que arrió con los dos pesos. El malevo largó el cuchillo -42- y dentró a perseguirlos, como un abriboca, cuando sintió, pa mal de sus pecaos, que el inglés lo había acogotao y quería darle fin, de un trabucaso. Entonces rogó por su vida, alegando que él aunque se había disgrasiao, no era un bandido y que le contaría cómo se había hecho ánima.
»Ay verán.
»Hasía, ya, más de veinte años, en sus mosedades, este paisano había jurao cortarle la cresta al gayo que le arrastraba el ala a su china; pero ese hombre era el finao Jasinto, entonses moso pudiente en el partido, y le encajaron una marimba e palos, acusándolo de pendensiero.
»Dende entonses, hiso la promesa de no tener pas, hasta vengarse del hombre que lo había agrabiao, robándole la prenda. Y una noche, quiso el destino, que lo hayase solo, y lo mató, pero peliando en güena lay.
»Dispués había enterrao al muerto y peligrando que lo vieran, había gatiao, de noche, hasta las casas de la viuda, donde le dejó un papelito, que le debía asigurar la comida y -43- una platita, pa poder con el tiempo, salir de apuros.
»Ésa era su historia y los sustos que daba a la gente, envolviéndose en su poncho blanco, era de miedo que lo encontraran, un día, y lo reconosieran.
»-Golbió a pedir por su vida, que bastante castigo tenía con su disgrasia.
»El inglés, poco amigo de alcagüeterías, prometió cayarse y dejarlo al infelis yorando su amargura.
»Esto pasó hace muchos años, y disen que al inglés, como premio a su güena alma, nunca le salió más redondo un negosio.»
Don Segundo hizo una pausa, su cara bronceada parecía impresionada por sus palabras, y golpeaba con una ramita robada al fuego, la maternal fecundidad de la olla.
El auditorio esperaba en calma la conclusión de la historia.
»-Güeno, es el caso que muchos años dispués, tuvo ocasión el inglés, que era viajadoraso, de golver por el pago.
»Paró en casa e la viuda, y no podía dejar -44- de pensar en lo que le había susedido por sus mosedades.
»En la mesa, aunque juera asunto delicao, preguntó a la patrona por el ánima de su hijo. La viejita se largó a yorar, disiendo que ya nunca oiba la voz de su hijo querido, y que ya no escribía grasias como antes, en el suelo.
»Dejuro en algo lo había ofendido, que eya no sabía tratar con espíritus, y pa colmo ni los dos pesos se alsaba, aunque siempre comía lo que eya le yevaba. Muchas veces había yorao, suplicándole al alma le contestara, pero nunca hayó respuesta a sus lamentos.
»Al inglés le picó la curiosidá, y aunque estaba medio bichoco, por los años, pa meterse en malos pasos, se le remosaba el alma con el recuerdo, y se aprestó pa la noche misma. Dijo a la vieja que tendería el recao bajo el alero que la noche iba a ser caliente; y cuando todos se habían dormido, enderesó al Quintón, con un paso menos asentao que años antes y cabiloso, sobre el cambio que había dao el malevo en sus costumbres.
-45-»Ni bien yegó al parque, un ventarrón se alsó, y creyó el hombre en mal aviso. Se abrió paso como pudo entre las malesas y yegó, trompesando, al abra dispués de muchas güeltas. Venía sudando, el aliento se le añudaba en el garguero, y se sentó a descansar, esperando que se le pasara el sofocón y preguntándose si no sería miedo. Malo es para un varón hacerse esa pregunta, y el hombre ya comensó a sobresaltarse, con los ruidos de aqueya soledá.
»La tormenta suele alsar ruidos estraños en la arboleda. A veces el viento es como un yanto de mujer, una rama rota gime como un cristiano, y hasta a mí me ha susedido quedarme atento al ruido de un cascarón de uncalito, que golpeaba el tronco, creyendo fuera el alma de algún condenao a hachar leña sin descanso. Al día siguiente, como susede en esos castigos de Dios, el ánima encuentra desecho su trabajo y tiene que seguir hachando y hachando, con la esperansa que, un día, el filo de su hacha ruempa el encanto.
»En esos momentos he sentido achicarsemé -46- el alma, pensando en lo que, a cada uno, le puede guardar la suerte, y me hago cargo lo que sería del inglés, ya viejón, con más de un pecao ensima, figurandosé que esa sería la hora de su castigo.
»Pero él no creiba en ánimas, de suerte que crió coraje y se arrimó al lugar en que debía estar el plato. Lo hayó como antes y como antes, también, se agasapó pa esperar.
»Ya harían muchas horas que estaba ayí, y le pareció una eternidá. No podía ver la hora por la escuridá y quiso levantarse, pero sintió como una mano que le pasaba por la carretiya y se agachó más bajito, pues ya le estaba entrando frío, y si no ganaba las casas, era porque tenía miedo.
»Tendió la oreja y sintió que, en frente, algo caminaba entre las hojas secas. Había parao el viento y podía oír, clarito, los pasos de un cristiano que gateaba.
»Aguantó el resueyo y miró pal lao que venía el ruido. Como a una cuarta del suelo vido relumbrar dos ojos que lo miraban. Sintió que el corasón le daba un vuelco, y apretó -47- el cuchillo que había desenvainao, jurando que si era broma, bien cara la había de pagar, quien le hasía pasar tamaño susto. Pero golvió a mirar, y más cerca dos otros ojitos briyaron; sintió un tropel a su espalda, le paresió que alguien se raiba, y ya mitad de rabia y miedo saltó al esplayao.
»-Venga -gritó- el que sea que yo le he de en... pero, ay nomás, un bulto le pegó en las piernas, el hombre trabucó unos pasos y se jue de largo, cayendo con el hosico entre el plato de latón vasio. Más sombras le pasaron por ensima, alguno le gritó una cosa al oído, y yevándosele media oreja, sintió como patas peludas de diablo que le pisoteaban la cara y se la rajuñaban.
»Hizo juerza y disparó pal monte. No quería saber nada, y corría, este cristiano, por entre los árboles, dándose contra los troncos, pisando en falso, enredándose en las bisnagas, chusiándose en los cardos y gritaba, como ternero perdido, rogando al Señor lo sacara de ese infierno.»
Don Segundo se rió.
-48-«-Ave María, susto grande se yevó este hombre.
»-Vea el duro -gritó otro-, se hizo manteca. Y cómo jue que había tanto bulto, si parese maldisión, rió Silverio.
»Jue -siguió don Segundo-, que la tal ánima había juntao unos pesos y juyó del pago, a vivir como Dios manda. Como la viuda seguía poniendo la comida, la olfatió un zorro y dende entonses vienen en manada. El que quiera sacárselas, tiene que ir alvertido y no pisar en hoyos.»
Todos festejaron el cuento. Decididamente don Segundo los había fumao, para que no lo embromaran, pero el cuento valía uno serio.
Hubo un movimiento general. A los que estaban cebando, se les había enfriado la yerba; otros se fueron a dormir, mientras los menos cansados volvían hacia la mesa, donde la baraja, manoseada y vieja, esperaba el apretón cariñoso de las manos fuertes.
-49-
Núñez trenzó, como hizo música Bach, pintura Goya, versos el Dante.
Su organización de genio le encauzó en senda fija y vivió con la única preocupación de su arte.
Sufrió la eterna tragedia del grande. Engendró y parió en el dolor según la orden divina. Dejó a sus discípulos, con el ejemplo, mil modos de realizarse, y se fue, atesorando un secreto que sus más instruídos profetas no han sabido aclarar.
Fueron para el comienzo los botones tiocos -50- del viejo Nicasio, que escupía los tientos hasta hacerlos escurridizos. Luego otras, las enseñanzas de saber más complejo.
Núñez miraba, sin una pregunta, asimilando con facilidad voraz los diferentes modos, mientras la Babel del innovador trepaba sobre sí misma, independientemente de lo enseñable.
Una vez adquirida la técnica necesaria, quiso hacer materia de su sueño. Para eso se encerró en los momentos ociosos y en el secreto del cuarto, mientras los otros sesteaban, comenzó un trabajo complicado de trenzas y botones que vencía con simplicidad.
Era un bozal a su manera, dificultoso en su diafanidad de ñandutí. A los motivos habituales de decoración, uniría inspiraciones personales de árboles y animales varios.
Iba despacio, debido al tiempo que requería la preparación de los tientos, finos como cerda, a la escasez de los ratos libres, a las pullas de los compañeros, que trataba de eludir como espuela enconosa, llevadera a malos desenlaces.
-51-¿Qué haría Núñez, tan a menudo encerrado en su cuarto?
Esa curiosidad del peonaje llegó al patrón, que quiso saber.
Entró de sorpresa, encontrando a Núñez tan absorbido en un entrevero de lonjas, que pudo retirarse sin ser sentido.
Al concluir la siesta, mandole llamar, encargándole, irónicamente, compusiera unas riendas en las cuales tenía que echar cuatro botones, sobre el modelo inimitable de un trenzador muerto.
Al día siguiente estaba la orden cumplida. La obra antigua parecía de aprendiz.
Fue un advenimiento.
Así como un pedazo de grasa se extiende sobre la sartén caldeada, corrió la fama de Núñez.
Los encargos se amontonaron. El hombre tuvo que dejar su labor para atender pedidos. Todos sus días, a partir de entonces, fueron atosigados de trabajo, no teniendo un momento para mirar hacia atrás y arrepentirse o alegrarse del cambio impuesto.
Meses más tarde, para responder a las exigencias -52- de su clientela, mudose al pueblo, donde mantuvo una casa suficiente a sus necesidades de obrero.
Perfeccionábase, malgrado lo cual una sombra de tristeza parecía empañar su gloria.
Nunca fue nadie más admirado.
Decíanlo capaz de trenzar un poncho tan fino, tan flexible y sobado como la más preciada vicuña. Remataba botones con perfección que hacía temer brujería; ingería costuras invisibles; le nombraban como rebenquero.
La maceta de sobar era parte de su puño; el cuchillo, prolongación de sus dedos hábiles. Entre el filo y el pulgar salían los tientos, que se enrulaban al separarse de la hoja. Aleznas de diferentes tamaños y formas asentaban sus cabos en el hueco de la mano como en nicho habitual. Humedecía los tientos, haciéndolos patinar entre sus labios; después corríalos contra el lomo del cuchillo, hasta dejarlos dúctiles e inquebrables.
Corre también que poseyó una curiosa yegua tobiana. Cada año le daba un potrillo obscuro y otro palomo. Núñez los degollaba -53- a los tres meses para lonjearlos, combinando luego blancos y negros en sabias e inconcluibles variaciones nunca repetidas.
Durante cuarenta años, puso el suficiente talento para concluir lo acordado con el cliente.
Hizo plata, mucha plata; lo mimaron los ricachos del partido, pero hubo siempre una cerrazón en su mirada.
Viejo ya, la vista le flaqueaba a ratos, y no alcanzó a trabajar más de cuatro horas al día. Cuando insistía sobre el cansancio, las trenzas salían desparejas.
Entonces fue cuando Núñez dejó el oficio.
El pobre, casi decrépito, pudo al fin disponer libremente de su vida.
No quería para nada tocar una lonja, y evitaba las conversaciones sobre su oficio, hasta que, de pronto, pareció recaer en niñez.
Le tomó ese mal un día que, por acomodar un ropero, dio con el bozal que empezara en sus mocedades. El viejo, desde ese momento, perdió la cabeza; abrazo las guascas enmohecidas, y olvidando su promesa de no trenzar más, recomenzó la obra abandonada cincuenta -54- años antes, sin dejarla un minuto, en detrimento de sus ojos gastados y de su cuerpo, cuya postura encorvada le acalambraba.
Cada vez más doblado, en la atención fatal de aquel trabajo, murió don Crisanto Núñez.
Cuando lo encontraron duro y amontonado sobre sí mismo, como peludo, fue imposible arrancarle el bozal que atenazaba contra el pecho con garras de hueso. Con él tuvieron que acostarlo en el lecho de muerte.
Los amigos, la familia, los admiradores, cayeron al velorio, y se comentó aquella actitud desesperada con que oprimía el trabajo inconcluso.
Alguien, asegurando era su mejor obra, propuso cortarle al viejo los dedos para no enterrarle con aquella maravilla.
Todos le miraron con enojo: ¡cortar los dedos a Núñez, los divinos dedos de Núñez!
Un recuerdo curioso e indescifrable queda del gesto de zozobra con que el viejo oprimía lo que fue su primera y última obra. ¿Era por no dejar algo que consideraba malo? ¿Era por cariño? ¿O simplemente por un pudor de artista, que entierra con él la más personal de sus creaciones?
-55-
Los situacionistas daban gran fiesta: carne con cuero, taba y beberaje a discreción, visto la proximidad de las elecciones. En cambio los opositores carecían de tal derecho, y con pretexto de evitar jugadas prohibidas por la ley, las autoridades obstaculizaban todo propósito de reunión.
En un boliche, a orillas del pueblo, juntáronse desde las once a. m. los apurados en retobar el buche. Los principales dijeron algunas palabras hostiles contra la canalla opositora; cantó un payador versos laudativos para -56- el «cabeza del partido»; jugose a la taba para mal de muchos, y se bebió, a perder aliento, en los gruesos vasos turbios, salpicados de burbujas cuya efervescencia detuviérase en el enfriamiento del vidrio.
Con la luz diurna fuese la alegría ingenua. Ya habían cruzado, como tajeantes relámpagos de bravuconería, algunos conatos de riña entre la gente mala, pero todo hasta entonces fue sólo pasajera alarma.
¿Cómo podía seguir así la calma? Estaba Atanasio Sosa, cargado de dos muertes y muchos hechos de sangre; Camilo Cano, mal pegador temido por la crueldad, visible en sus pupilas sin mirada; Encarnación Romero, estrepitoso de provocaciones, y sobre todo, Reginaldo Britos, el bravo negro Britos, siempre dispuesto a pelear, inútil de bebida pero involteable, resistente a las puñaladas como una bolsa al calador.
¿El negro Britos?... Ni preguntarse qué sortilegio podía mantenerlo en pie, malgrado el centenar de mortales cicatrices que hacían de su pellejo un entrevero de surcos claros e irregulares. -57- Contra él se ensayaban los novicios, contando con la inseguridad de sus arremetidas, pesadas de ebriedad tambaleante, que le convertían en blanco seguro.
¡Pobre negro Britos! Ya estaba ebrio, y no salvaría de alguna funesta reyerta.
Hablábale yo, para distraerlo, de caballos, arreos, trenzados, o pagos lejanos, y él me escuchaba con visible esfuerzo en sus cejas, caídas hacia el rincón exterior de sus ojos, como dolorosos subrayados de su frente ceñida por el lauro de un gran tajo.
De cuando en vez comentaba con jocosa irrupción mis decires, mientras parecía abstraerse en previsiones de un hecho venidero.
A nuestra espalda, remolineó la gente y alzáronse las voces. Atanasio Sosa, hinchadas las narices de una repentina furia inexplicada, parecía contestar a una agresión que en realidad no existía.
-¡Me van a asustar negros grandotes porque se dicen duros donde encuentran blanduras!
Columbré la alusión. Parado muy cerca, en la rueda abierta en torno al malevo, vi a mi -58- peón Segundo Sombra, mirando con ojos que fingían sorpresa. Él era, sin duda alguna, el desafiado, y me apresuré, olvidado de Britos, a intervenir impidiendo un cercano desenlace.
-A palos se soban las guascas duras... -decía Sosa.
Don Segundo era hombre tranquilo; haciéndose el desentendido, asentía fingiendo admiración:
-¡A la pucha!... Yo siempre dije que usté era hombre malo... Pero seré curioso: ¿usté maniará la gente primero?
Los que se atrevieron a reír lo hicieron a pasto. Sosa, en el fondo temeroso ante don Segundo, agregaba:
-¡No!... si yo sé por quién lo digo.
¿Cómo fue? No sé decirlo; pero Sosa y Britos se encontraban de pie, cara a cara, mirándose a voltearse.
Sosa sacó un revólver. Britos resbaló un pequeño cuchillo de su vaina; el vacío se hizo a su alrededor por miedo a las balas, y -¡oh triste idea de borracho!- Britos tomó del respaldo una silla, apuntando las cuatro patas -59- hacia su enemigo, pretendiendo escudarse con la esterilla mientras avanzaba buscando un cuerpo a cuerpo.
Y se consumó, en unos minutos de asombrada inmovilidad general, la inmunda cobardía.
Sosa le enterraba sus plomos en el vientre. Britos avanzaba en zig-zag, parado en seco a cada choque de los proyectiles, pero sin caer, chapaleando en su sangre chorreante hasta la extinción de su vigor, quedando atravesado sobre su silla, caída de pie por milagro, como una res carneada.
Hubo alboroto; vinieron las autoridades, y un médico que revisó al caído, tras prolijo examen, dijo: -¡Éste se muere!
Britos abrió los ojos, sonrió, y la pronunciación entorpecida de alcohol y agonía respondió con lento enojo: -¡Diez a uno a que no!
Pero no hubo más: dada la gravedad de cada boquete que le perforaba el cuerpo, dijéronle moribundo, y se moriría.
Entonces las autoridades se miraron con un mismo pensamiento: «Si éste desaparecía sin remedio, habría que salvar al otro haciendo -60- recaer en el proceso todas las culpas sobre Britos».
Así fue; pero, -¡oh inverosímil brujería!- Britos no quería morir y no murió, de modo que al encontrarse a plomo sobre sus piernas todavía débiles, fue a pagar con dos años de cárcel los balazos que Sosa le pegara.
Nunca olvidé esta infamia, a la cual había asistido para mayor crecimiento del odio que profesé siempre por los caudillejos rufianescos de nuestros logreros métodos políticos.
Pasaron los dos años sin paliar mi enojo, ni mi piedad por Britos; cuando una tarde, saliendo del pueblo en dirección a la estancia, mientras cruzaba frente al boliche de «Las Palomas», vi a un ebrio, facón en mano, haciendo chispear las baldosas a grandes rayones.
-No hay bala que le dentre al negro Britos, ni cuchillo que le alcance al alma.
Nadie respondía del interior a los desafíos. Britos, recién librado de la cárcel, seguía rayando las baldosas, convidando a todos para la pelea.
¡Dios te ayude, hermano!
-61-
Telesforo Altamira era un atorrante-soneto en su clásica perfección.
Tenía un poco el físico de Corbière, pero el genio se le había muerto de hambre en la cabeza piojosa. Yo lo vi hace poco, remontando la calle Corrientes a eso de las doce y media p. m., entre la turba burguesa largada por cinematógrafos y teatros. Telesforo caminaba cómodo entre los empujones y codazos, porque su mugre hacía en derredor un vacío de respeto. La mugre es una aureola.
-62-Telesforo se detuvo para que bajara de su lujoso automóvil una familia gruesa, puro charol, raso, pechera, escote y joyas; y viola desaparecer en el zaguán iluminado sin mudar de expresión, es decir: con la boca blanda ligeramente aflojada en o sobre las desdentadas encías. No hay que creer que pensaba; mucho ha curó de esa desgracia, y sólo miraba con ineficacia de idiota, sonriendo a la luz, a los trajes vistosos, a las caras rechonchas. No recordaba tampoco su vida ni su pasado. ¿Qué edad tenía Telesforo? Telesforo tenía sesenta años en treinta, pero su estupidez actual lo simplificaba al rango de recién nacido.
¿Telesforo recordó que tuvo casa? No, señor. ¿Telesforo echó de menos su antigua holgura? Tampoco, señor.
¿Telesforo arguyó que el dinero amontonado en algunas manos sale de otras? Absolutamente, señor.
Telesforo sólo mantuvo con atento esfuerzo el vacío de su yo entre los labios, como si fuese una moneda, y ni la sombra de una idea titiló en su cerebro muerto de injusticia.
-63-Sin embargo, hubiera podido, en estado más lúcido, pensar en muchas cosas frente a aquel coche parado frente al zaguán.
Telesforo Altamira había tenido un pasar que perdió por extremar su tendencia a leer Shakespeare, Platón, Cervantes y Dante, que no sirven para nada. Después casó con aquella preciosa Elvira, que él llamaba su querida hipoteca, y a quien hizo tres hijos antes de que su amigo Lucio le hiciera el cuarto. Después bebió. Después se hizo borracho. Después perdió la dignidad, como dicen los carteles antialcohólicos, en las salas policiales que conoció a consecuencia de aquel tajo inhábilmente asestado al lado de la carótida de su amigo Lucio. Después intimó con la cárcel, y por último, con el vagar derrumbado del atorrante, que ya no necesita alcohol porque posee su incurable idiotez.
Pero estoy hablando de un cadáver. Telesforo Altamira murió aquella célebre noche de la nevada en Buenos Aires, y ¿saben ustedes dónde? En los umbrales de la casa en que entró nuestra conocida familia gruesa.
-64-La digna señora se afectó mucho por aquel extraño suceso: un hombre que se acuesta sano en un zaguán y se despierta muerto. Por mi parte, habiendo sido condiscípulo de Altamira en el colegio del Salvador, el hecho me causó una lacrimosa tristeza, tal vez por hermandad. Pero un amigo mío, muy docto en psicología, dice que no vale la pena, y que toda la historia de Telesforo Altamira no se debe sino a su falta de voluntad, siendo por lo tanto él solo el culpable de su tragedia sin interés.
Amén.
-[65]-
-[66]-
El cuento DIÁLOGOS Y PALABRAS es inédito.
ESTA NOCHE, NOCHE BUENA... procede de los Cuentos de Navidad, inéditos, de escritores argentinos, Buenos Aires, 1917.
RESCOLDO y TRENZADOR proceden de los Cuentos de muerte y de sangre, Buenos Aires, 1915. En el primero de ellos aparece por primera vez Don Segundo Sombra, y no en Politiquería, como alguna vez se ha dicho.
POLITIQUERÍA procede de «Plus Ultra», revista mensual, Buenos Aires, 1916.
TELESFORO ALTAMIRA procede de «La Nota», revista semanal, Buenos Aires, 10 de enero de 1919.
Gracias a la Sra. Adelina del Carril de Güiraldes, puede ofrecerse al público el presente volumen.