Tipos y paisajes criollos
Serie II
Godofredo Daireaux
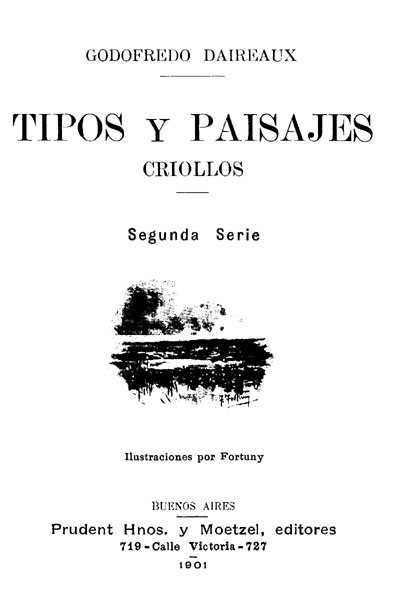
—9→
La había anunciado, es cierto, pero sólo para complacer al editor, convencido que con la primera tendría de sobra y hasta se haría el desentendido, sí, por casualidad, le viniese yo a hablar de la publicación de la segunda. Así mismo, sucede que me habla ahora de formal compromiso con el público, y me asegura que lo voy a hacer quedar mal con muchos compradores de la primera serie, si no le entrego la segunda, porque todos se la piden, y que la fue prometiendo. No debe ser del todo mentira, pues mentir en ese caso, no le haría tanta cuenta como callarse, y no puedo dejar de sentirme algo hinchado por tanto honor, pero de veras extraño que pueda ser cierto. ¿Será posible que haya tantas personas —10→ que consientan en sacar del bolsillo para gastarlo en un pobre librito, el peso con que hubieran podido comprar tabaco, o una entrada en algún teatrito por secciones, o un quinto de la chica; y que pierdan una hora en leer lo que contiene, que son todas cosas conocidas, cuando les es tan corto el tiempo para ganarse el puchero cuotidiano o aumentar la cuenta en el banco?
En fin, ya que la quieren, ahí va la segunda serie. Anuncio la tercera, también a pedido del editor: pero no entiendo. Ha de haber hecho alguna apuesta misteriosa.
G. D.
—11→
Está vendida la estancia. Han venido a recibirse de ella dos hermanos, rubios, jóvenes, con muchas pecas en la cara, polainas en las piernas y gorrita de paño a cuadros en la cabeza.
Ellos son, al mismo tiempo, los dueños y administradores. Hablan español con mucho acento inglés, pero se hacen entender bien, y por lo demás, hablan poco.
Al mayordomo viejo, un criollo nacido en ese mismo campo, cuando los indios todavía pegaban a menudo sus matones, y que ha plantado por su mano los sauces —12→ más viejos que dan a la casa su sombra, le han declarado que no necesitan sus servicios, y que, ya que se han contado las haciendas, e inventariado el material, se puede él retirar con la familia cuando guste.
No le han negado, hasta le han ofrecido algunos días para buscar su comodidad, y el viejo les ha dado las gracias.
Bien sabía él, hacía tiempo, que la estancia estaba vendida; que el patrón viejo había muerto, que estaba medio embarullada la testamentaria y que los hijos no habían podido guardar esta propiedad. Pero, mientras iban desarrollándose con lentitud los mil trámites de ley, allá, en la ciudad, él seguía cuidando los intereses como siempre lo había hecho.
Un sueldito, una habitación pequeña, sus modestos gastos de vida pagados; si necesitaba cien pesos, jamás se los negaba el patrón, sobre todo que las cuentas nunca se arreglaban del todo. ¡Había tanta confianza entre el patrón y él! Él le decía «patrón», porque al fin la estancia era de él, pero habían sido más bien compañeros siempre.
¡Cuántas veces habían ido juntos, cuando muchachos, a los apartes, a las hierras, a los bailes! Juntos, habían disparado de los indios, en pelo, de noche, cruzando en sus parejeros, como relámpagos, cañadones y lomas, huncales y bizcacherales. Habían —13→ vuelto juntos a campear las haciendas desparramadas y a fortificar el rancho.
En aquel tiempo, no había más mesa que el fogón, con el asador parado, y cada cual con el cuchillo sacaba tajada.
Hombre de poca instrucción, sin más ambición que la de dejar al patrón contento, había vivido allí su vida, sin pensar en el porvenir. ¿Y para que?, el patrón no lo había de dejar en la calle, ¿no es cierto? ¿Entonces?
Y había formado familia, y sus hijos, mozos ya, lo ayudaban en sus trabajos, sin pedir más, como en herencia propia.
Poco a poco, el campo había tomado valor; lo habían cercado; los animales criollos habían desaparecido, algunos años después de los indios. El ferrocarril acercó la estancia a la ciudad, y a cada rato, ahora, el patrón mandaba carneros finos o algún toro que era una flor.
Y el rancho de antaño se había cambiado por un palacete, donde venía a pasar, el patrón una temporada en la primavera; otra en la Semana Santa, a cazar; y los muchachos a domar petizos, y los mayores a cansar la caballada.
Días felices aquellos, cuyo recuerdo se iba perdiendo ya, envuelto en las neblinas del tiempo que corre.
¡Y siempre tan bueno con él, el patrón viejo! Cierto es que cada uno de ellos ahora comía en su casa; pero —14→ él tenía un comedor lindo, con su buen aparador y sillas de esterilla. Hasta lujo le habían dado.
¿Y ahora?
Ahora ¿qué le hemos de hacer? Pasaron los tiempos aquellos. Murió el patrón viejo y se vendió la estancia...
-«¿Pero, con qué queda Vd.?
-Con unos caballitos, señor, de mi marca, y unas vaquitas, hijas de las que siempre sabía regalar a mi señora el patrón viejo, cuando me nacía un hijo. Varias veces, habló de darme en propiedad unas cien cuadras de campo; pero pasó el tiempo; y después no se habrá acordado...»
A los dos días, ensilló y puso en las varas de un carrito prestado el overo negro, caballo de confianza, viejo compañero de muchos años y, muy capaz de comprender todo lo serio de su misión; el picazo en la cadena y el petizo zaino de ladero. En el carro se cargaron dos cajas grandes de madera, unas bolsas de ropa, varios cachivaches y tres sillas, y subió la señora del mayordomo con sus dos hijas solteras.
El hijo mayor manejaba los caballos, y después de dejar a la familia en una casa amiga donde la esperaban, volvería a buscar los trastes.
Él, de saco negro, de bombacha y bota, con el chambergo en la cabellera larga y canosa, rebenque en mano, con su crédito ensillado, esperaba para despedirse, que saliera el carro.
—15→Salieron, al fin. Un apretón de mano al inglés que allí estaba (el otro había salido a revisar su campo), y despacio, al tranquito, se alejó.
Dicen que al pasar el palenque, dejó correr por su mejilla tostada una lágrima.
—17→
El sol apenas entreabre con sus dedos de oro la cortina rosada de los vapores matutinos, cuando ya por el agujero abierto en el techo de paja del rancho, una columnita de humo azul desenrosca lentamente sus graciosas espirales.
El criollo es madrugador. Le gusta, cuando nada se mueve todavía en el campo adormecido, saltar de la cama, sacudir el sueño y prender fuego para el mate. La cama es dura, poco confortable, y se la puede abandonar sin mucho sentimiento; el toilet es corto, sin complicaciones, y, si no hay peine en la casa, con pasarse los dedos en la melena, está todo del otro lado.
—18→Un poco de sebo en una tira de percal, unas ramitas de cicuta, tres o cuatro pedacitos de leña de oveja bien seca, y con un solo fósforo, si está todo artísticamente dispuesto, ya se tienen prendidos el fuego y el cigarro. El agua pronto canta en la paba, el mate bien rascado se llena de yerba nueva; está todo listo para gozar de la vida.
Y el hombre, sentado en una cabeza de potro, se entrega con beatitud a la contemplación de los humos que lo rodean.
El humo del fogoncito se levanta suavemente y no demora en la pieza, pues la atmósfera está serena, sin vientos, sin mucha humedad, y la llama brilla, viva, alegre.
Un sorbo del mate, una bocanada del cigarro; el mate es sabroso: un cimarrón rico, bien cargado, mate de egoísta, para chupárselo solito, sin visitas, y mientras está durmiendo la familia. El cigarro muy bien lo acompaña, y su humo perfumado contribuye a que casi no se interrumpan los sueños de la noche empezados en la cama, dejando flotar las ideas en una somnolencia medio consciente.
«La majada está bien; no está muy gorda, pero muy pareja; el campo se ha compuesto algo, y en buen tiempo, pues ya viene la parición, que va a ser magnífica. Los precios de la lana, dicen todos que van a subir, y como el oro ha bajado, el dueño del campo tendrá que bajar el arrendamiento.
—19→La familia está bien de salud; el último chiquilín bien parece algo indispuesto, pero no debe ser nada y mañana estará del todo bien. Al fin, al pulpero no se le debe gran cosa; con la esquila se le alcanzará a pagar; y, en un caso, hay novillitos que bien han de agradar a algún resero. El año no se presenta tan mal.»
Y mientras así sueña, vacía y vuelve a llenar el mate, prendiendo de cada pucho un nuevo cigarro.
* * *
El sol salió ya, pero de mal humor, y empezó a soplar un vientito feo, del norte, húmedo, y el humo, de azul se ha vuelto gris, de transparente, opaco; en vez de levantarse y de salir por el agujero, se hace nube ahora en la pieza, enceguece al hombre, lo hace llorar, lo hace toser. El mate ya no tiene sabor y el humo del cigarro mezclado con el de la leña de oveja toma un gusto horrible que quita las ganas de fumar.
Todavía sueña el hombre; pero en semejante atmósfera, los sueños se vuelven pesadillas.
«Quien sabe, el año, como nos saldrá al fin. Estos novillitos, parece que no quieren echar cuerpo, como si estuvieran entecados. Y el pulpero, seguro se me va a enojar; porque de pagarlo con la lana, ni pensarlo por bien que se venda. No sé, ese muchacho, lo que tendrá, ¿no me saldrá con alguna enfermedad grave?
—20→Y este arrendamiento bárbaro que estoy pagando aquí por cuatro ovejas. ¡Cuándo lo van a bajar!, ¡si más tienen, más quieren!
La parición se anuncia bien; pero después, vendrá la lombriz a comérsela.
Hablan mucho de suba en la lana, pero hasta hoy ofrecen cinco pesos, como el año pasado. La majada está así no más; no sé cuando tendré siquiera un animal gordo para vender.»
El humo se ha hecho más espeso; ha invadido la pieza casi hasta el suelo; el aire es irrespirable.
El hombre deja el mate y el cigarro; se levanta, sale y va a su trabajo; el sol está alto ya, y, una vez más, se puede constatar que no por madrugar mucho, se amanece más temprano.
—21→
«¡Sí, señor!, ahí mismo, donde estamos, en este puesto, ha sido la primera estancia, la fundadora.
Cuando llegué, el setenta y dos, con el primer arreo que eran dos mil vacas criollazas, elegí ese sitio por la proximidad de la laguna y lo alto de la loma. Hicimos primero una cueva y la tapamos como pudimos con paja, hasta que llegaron las ovejas, tres mil, si me acuerdo bien; venía con ellas una carreta de bueyes, llena de maderas, herramientas y provisiones, y nos apuramos en edificar un buen rancho, bien rodeado de zanjas hondas y anchas, de que todavía se ven rastros y que hacían de él un fortín.
—22→Es que entonces no era por aquí como hoy y que, más a menudo que el silbato de la locomotora, se oía el tropel de los indios...»
Habría seguido don Narciso con su tema favorito, interesante, por lo demás, -si no hubiera venido el capataz a avisar que la majada del cuadro número 6 estaba encerrada; y nos fuimos todos al corral, a seguir presenciando el recuento anual que siempre venía a hacer don Narciso, durante la semana santa, acompañado de convidados que aprovechaban los lindos días de la estación otoñal, para tomar aire de campo y cazar martinetas.
Y mientras se contaban, después de haber contado ya muchas otras, las cuarenta y pico de veces cien ovejas que desfilaban interminablemente por el angosto portillo, aspirábamos con ganas el olorcillo a asado que se nos venía desde el rancho, esperando con cierta impaciencia el momento de irnos a sentar a tomar mate, bajo los sauces.
La señora del puestero, acurrucada delante del fuego, había tendido ya el asado, apagando con el soplo las llamitas que de las brasas volvían a saltar golosas, para lamer la carne chisporroteante, cada vez que se desprendía alguna gotita de grasa. Soplaba, echando atrás la cabeza, cerrando los ojos llorosos, y tratando, por un conjunto de horribles muecas que le retorcían la cara, de esquivar el contacto del humo espeso que la envolvía.
—23→Roció con salmuera el medio capón bien dorado, y sacando el asador del fuego, lo vino a plantar a la sombra. Colocó en la cima un trapo, servilleta común para todos los convidados, y en un cajón vacío puso tres platos enlozados y tres tenedores de hierro para los delicados, con un jarro de lata y un balde de agua recién sacada del pozo. Algunas de esas galletas, de cuya calidad se juzga por la cantidad de pedacitos en que se deshacen al golpearlas en la mesa, completaban los aprestos.
Y los cuchillos y los dedos empezaron a sacar tajadas jugosas y suculentas del asado caliente, que chorreaba grasa; y estos hombres, acostumbrados a todos los refinamientos materiales de la vida en la ciudad, mordían, medio agachados, para no ensuciar sus elegantes trajes de campo, un pedazo de carne hirviendo, agarrado con los dedos, cortando el bocado con habilidad criolla, de un tajo dado de abajo arriba.
¡Oh! todos, perfectamente lo sabían hacer, criollos y acriollados, no habiendo entre ellos ninguno capaz de tratar de cortar de arriba abajo, como estos recién llegados, que nunca han aprendido a comer con los dedos y tienen miedo de cortarse la punta de la nariz.
-«¡Alcanzá el trapo, ché!», dijo don Narciso, y limpiándose con él la boca y los dedos llenos de grasa antes de pasarlo a otro:
-«¡Qué asado rico! amigo; no hay tu tía: esto vale un Perú; déjeme con su Esportman y su Rotisería y —24→ sus platos estrambóticos. Un asado a lo que te criaste, así, al asador, no hay para mí festín igual en el mundo.»
Y tomando en el balde agua con el jarro, don Narciso se tragó como medio litro y pasó el jarro a su vecino, agregando con la misma convicción con que puede decir: «¡Qué rico vino!» Rotschild, al probar su chateau Laffite:
-«¡Qué linda agua la de este pozo!»
Ahora, con la digestión principiante, don Narciso queda pensativo, acordándose de sus años de mocedad, cuando con el lazo en el anca del caballo, las boleadoras en la cintura, el sombrero de alas anchas levantado por delante, a lo gaucho, o por detrás, a lo compadrito, de fular punzó de la India en el cuello, con el cigarro negro entre los bigotes nacientes, de chiripá, muchas veces, o de bombacha y de poncho pampa, iba recorriendo los campos, aún casi desiertos y sin valor, arreando hacienda, formando tropas, apartando en los rodeos animales extraviados o campeando lejos los porfiados que siempre querían volver a la querencia.
¿Lo a que te criaste? pero, si casi ha sido la miseria; por lo menos ha sido vida dura, vida de trabajo y de peligros, vida de penurias, de comer cualquier cosa a cualquier hora, de pasar intemperies, cocido por el sol o pasado de frío, y de dormir al raso, empapado por el agua, en el recado hediendo a sudor.
—25→¿Lo a lo que te criaste? pero, si ha sido a sufrirlo todo y a saberlo pasar sin nada, cuando no había nada; y sin embargo, a estos tiempos que no volverán, de orgullosa y querida miseria, dedica don Narciso, sin decir nada, su más profundo sentimiento y su más tierno recuerdo.
Este dicho: «A lo que te criaste», no le sugiere a él ninguna idea de desprecio para las costumbres añejas: ¡oh! no, y daría por ellas, -si volviera también la juventud,- y su palacete en la ciudad, de piso tan pulido que no se atreve a tirar en él el pucho de los cigarros habanos que ahora fuma; y la salivadera dorada, alrededor de la cual escupe con tanta prolijidad, para hacerle el gusto a su señora; y su cocinero extranjero que no quiere oír hablar de puchero a la criolla, ni ha visto nunca un asador; y la levita de última moda, con la cual, por cierto, no alcanza a tener la elegancia que le daba su traje criollo; y el lustroso sombrero de copa alta con que ha creído deber coronar su cabeza melenuda, en señal de su alta posición; y hasta los sueltos de la vida social que anuncian al mundo atento los menores acontecimientos de su vida privada...
La digestión va en buen camino, y don Narciso, con una sonrisa:
-«¿Qué tal? don Juan Antonio; ¿no va a la Exposición de París?
—26→Y don Juan Antonio, el pulpero, que ha venido de visita, contesta:
-«¡Qué París, ni que exposición! ¡si voy a Europa, voy a mi tierra, cerca de Vigo, en la costa, a comer sardinas frescas, con aceite, y estos chorizos, amigo, que hacen allá, tan sabrosos, con tanto ajo!»
Y casi levanta los ojos al cielo, conmovido, -el corazón está cerca del estómago,- acordándose, él también, de «a lo que se crió», y de su tierra lejana.
—27→
El otoño, en la Pampa, es divino. El pintor encuentra cierta dificultad para traducir con el pincel lo que ven sus ojos. El cielo es demasiado azul, la tierra es demasiado verde, el sol demasiado dorado; el horizonte no se confunde con el cielo, sino que están netamente cortados uno de otro, aunque se toquen.
Para facilitar al artista la tarea elijámosle un paraje algo quebrado, como los hay; con unos médanos lejanos, tres o cuatro montes desparramados en —28→ la llanura, de estos montes que parecen indicar grandes estancias; que al caer el sol, parecen enormes, dan casi la idea de selvas impenetrables, y que, cuando uno cerca de ellos llega, se reducen, modestos, a diez sauces alrededor de un rancho, y a una cuadra cercada de álamos.
Pongámosle también un alambrado, con postes algo torcidos; una lagunita, redonda, clara, reluciente como un espejo... ¿Qué más?... Este cielo, señor, con todo, parece mancha.
Para pintar el cielo argentino, con verdad, y sin que se ría la gente, no basta el talento, se necesita genio.
Y para que a nuestro pintor no le salga mamarracho el cuadro, lo alcanzaremos cuarta, permitiéndole aprovechar esta columna liviana de humo, de una quemazón muy lejana que, ligeramente, encapota de gris un rincón del cielo.
Ahora que dejó este de ser demasiado azul, coloquemos en la llanura, para que deje de ser demasiado verde, una punta de vacas, coloradas y rosillas, como buenas mestizas que son, que pacen, desparramadas, o duermen echadas, o toman agua.
Un caballo ensillado, soñoliento, inmóvil, parece cuidarlas, solo; pero, no; pues del cabestro que cuelga lo sujeta un hombre, perezosamente echado de barriga, perdido entre el trébol florido.
No duerme. No puede dormir; está de ronda.
—29→Lo ha conchabado por día un resero para que le tenga a pastoreo esta puntita que ya compró, hasta que traiga otra que salió a buscar. Si cumple bien, fácil es que lo lleve con la tropa, y la perspectiva de este viaje, productivo a la vez que agradable, le tiene los ojos abiertos y la imaginación agitada.
De cuando en cuando, salta en el pingo, da una vuelta despacio, repuntando las vacas, y se vuelve a estirar en el suelo, de espaldas, esta vez, con el cigarro prendido.
¿En qué podrá pensar, solo, todo el día?-¿Pensará?-¿Os oirá?
| Mouches qui murmurez d'ineffables paroles | |||
| A l'oreille du pâtre assoupi dans les fleurs...?1 |
¡Ay! las moscas son mosquitos y las espanta. Pero es joven, lleno de salud y de fuerza, y despierto, sueña en todo lo que puede tener atractivo para su alma simple de buen gauchito.
Sueña con cierta chinita, con la cual está medio apalabrado, desde la otra tarde, que entre dos retortijones a una camisa que estaba lavando en la batea, ella le dijo con una sonrisa: «Pregúntelo a mamita.»
No preguntó él nada a mamita; y queda pensando —30→ que muy bien podría la moza contestarle ella misma. Y piensa también que si va con la tropa, ganará bastantes pesos para traerle de regalo un lindo pañuelo de seda, lo que, muchas veces ablanda los corazones y vence las resistencias.
Pero también se acuerda que si se va con la tropa, deja el campo libre a don Antonio Moreta, que anda dándole vueltas a la chica. Y este pensamiento amargo le hace fruncir las cejas, y bajo su tez morena, asoma la sangre roja.
-«¡Bah! dice, casi en voz alta; ¿qué va a hacer ese chueco?»
Con todo, queda con la pesadilla.
Pero, pronto, le pasa por la cabeza el recuerdo del parejero alazán que dejó en el rancho, al cuidado de su hermano menor.
Y una inquietud arrea la otra.
-«¡Quién sabe si el muchacho no va a querer compadrear con él y me lo manca?»
Y del parejero, fácilmente pasa a pensar en un gaucho medio loco, Silverio Montana, que lo quiere correr seis cuadras y a quien se la va a ganar robada. Se ríe, solo; y brillan sus ojos al acordarse de un tirador todo lleno de adornos de plata, que justamente Silverio empeñó en la pulpería y dejó fundir, que el pulpero le ofreció, mitad al contado y mitad fiado, y que es muy capaz de comprar con la misma platita que le va a ganar en las carreras.
—31→Y, alegre con la idea, salta a caballo, da su repunte, y vuelve a sentarse en el suelo, y deja seguir bailando en su cabeza el amor, la pasión a las carreras, la coquetería, los celos, el deseo de viajar, el temor de irse. Pasan despacio las horas... Y, durante todo el día, ha gozado el intenso goce de vivir, bañado en luz caliente, en aire puro, hombre feliz en alegre paisaje.
—33→
El día que su patrón, hombre influyente en la política local, procurador y agente judicial, amigo del juez de paz y quien sabe qué en la guardia nacional, le aseguró que sería muy fácil hacerlo conseguir en arrendamiento un buen lote de campo de estancia, de los del gobierno, con derecho a compra, don Manuel Fernández pensó haber realizado el sueño dorado de su vida, larga ya, de empeñosos esfuerzos, y de trabajo rudo y asiduo.
Honrado y robusto hijo de Galicia, venido al país cuando apenas tenía veinte años, de ninguna instrucción —34→ y de poca viveza natural, pero lleno de buena voluntad, se había internado en la campaña, fijándose en el Azul, pueblo fronterizo, entonces, pero importante ya, y lleno de recursos y de porvenir.
A su humilde suerte había ligado la suerte más humilde todavía de una china de por allá, y formado una familia algo numerosa a la cual había conseguido inculcar el amor al trabajo.
No vaciló en aceptar la oferta del que consideraba como su desinteresado protector y que, en su ignorancia, creía ser a la vez que un verdadero hombre de estado, un gran doctor, un distinguido militar, y un hombre de bien.
Puso su firma, -lo que, para él, era el más penoso de los trabajos,- al pie de un documento que debía, según le dijo el otro, asegurar, para más tarde, la propiedad, y se fue con su mujer y sus hijos, a establecerse en tres leguas de campo, algo lejanas, poblándolas a fuerza de años, de privaciones y de trabajo, con bastante hacienda, que sus hijos lo ayudaban a cuidar, haciéndose hombres y diestros en todas las faenas de la ganadería criolla.
El anhelo del padre, el pensamiento de todos sus momentos, la única ambición de su vida, la que sola lo impulsaba a seguir con tesón su constante trabajo, y a sostener con su voluntad la de sus hijos, a soportar valientemente cualquier privación y a permitir que —35→ la soportasen los suyos, era la compra definitiva de ese pedazo de suelo.
¿Y qué más podría ser?
Sólo la posesión del suelo poblado por él y los suyos podría asegurar el porvenir de la familia; las haciendas peligran, mueren, dejan la ruina, muchas veces, al que no posee la tierra y tiene que pagar el pasto, que le coman sus animales con provecho para él, o que sólo lo abonen con sus huesos para el propietario.
Llegó, a los diez años, el momento deseado y, con vender una parte de su hacienda, se puso en condiciones de adquirir del gobierno, en propiedad definitiva, el campo que ocupaba, compra a la cual la ley de entonces le daba derecho como primer poblador y arrendatario que siempre había cumplido religiosamente con su obligación.
Fue entonces que supo que, si bien la propiedad estaba segura, lo era no para él, sino para el que aparecía como verdadero poblador; para su generoso patrón, de quien había reconocido formalmente los derechos, aunque sin saberlo, por el documento firmado.
La tierra había tornado, mientras tanto, mucho valor, el tren se venía acercando al Azul; empezaba la especulación. Gracias al certificado de población real otorgada por el Juez de Paz, el hábil protector pudo sacar con la mayor facilidad las escrituras en regla.
—36→Fernández, todavía conservó la esperanza que, vendiendo casi toda la hacienda, podría quizás comprar el campo a su feliz dueño. Pronto vio que ni con todo lo que tenía, alcanzaría a pagar el precio que este pedía. Y se contentó con seguir trabajando, pagando desde entonces un arrendamiento matador por lo que siempre había considerado como recompensa merecida de su trabajo, sin que nadie lo hubiese desengañado.
Pero la desesperación había entrado con ese golpe, en su alma sencilla.
El subterfugio inicuo le quitaba a traición la posesión real de esa tierra fecundada por sus rebaños, regada, cada día, con su propio sudor y el de sus hijos, y le indignaba ver que todavía se le pretendía exigir agradecimiento por haberle facilitado la ocupación de ese campo durante tantos años, a precio tan reducido; como si fuera servicio el dejarle creer a uno que el niño que cría es suyo, y arrancárselo, una vez que el cariño, con que nos domina lo que nos ha costado penas y trabajo, se ha vuelto incurable.
Para él, este suelo era realmente la patria de adopción que lo consolaba de haber dejado para siempre la tierra natal; arraigado ya de veras, pensaba pasar tranquilo ahí los últimos días de su vida, y dejar a sus hijos, criados en ella, hechos hombres en la ruda tarea de amoldarla por su trabajo a su nueva misión de nodriza, esa tierra querida.
No supo resistir y murió, inconsolable; con razón, —37→ pues la misma borrasca que lo volteó, pronto hizo zozobrar con toda su tripulación tan gentil y guapa, en los escollos de la dejadez y del vicio, la pobre navecilla familiar que tan bien creía haber dirigido...
Los arrendamientos subidos devoraron la hacienda, comercialmente mal manejada por manos inexpertas, y esa Justicia, legal y malvada, que rige a los pobres, acabó su destrucción.
Pocos años después, se cambiaba esa conversación, en una pulpería establecida en el mismo campo:
-«¿Quién es ese gaucho que toma tanta caña?
-Es Romualdo Fernández, el hijo mayor de este gallego viejo, del Azul...
-¡Ah! sí, me acuerdo. Pobre, ¡que lástima! Un muchacho a quien conocí tan trabajado, y tan bueno.
-Así es; amigo.
-¿Y la Madre? ¿qué se hizo?
-Anda por allí, de cocinera en el Azul.»
—39→
Tiritando de frío, saltó del mancarrón el muchacho, con su botella en una mano y el pañuelo de algodón en la otra; pasó la rienda por la punta del poste, y, sacando el miserable cuerito de carnero que le servía de recado, entró con él en la pulpería, de miedo que se lo robasen.
Tenía los pies desnudos; la cabeza envuelta en un pañuelo descolorido, un sombrero todo deformado y agujereado, y en las espaldas, un ponchito miserable; una camisita rota y sucia y un pantalón corto completaban el ajuar, capaz de dar frío con su sola vista.
—40→Colocó la botella en el mostrador, y recostándose en él, llamó con fiereza: «¡Mozo!»
Y repasaba con la mirada los estantes llenos de frazadas de algodón y de lana, de ponchos vistosos, de capas de paño azul y negro, de bombachas, pantalones y sacos de todas calidades, tamaños y colores.
¿Les tendría envidia a los que tenían bastantes pesitos para vestirse de los pies a la cabeza con tanta cosa de lujo? ¿Soñaría él en tener, algún día, un sombrero nuevo, un par de botas, medias de color, un chiripá grueso y un poncho de paño con forro de bayeta, elegante, abrochado sobre un saco de rico casimir?
En los ojos, no se le veía pintada más que indiferencia, al recorrer los estantes.
¿Para qué pensar en lo que no se puede conseguir?
El mozo, mientras tanto, muy ocupado en despachar copas de caña y de ginebra a media docena de reseros que acababan de hacer irrupción en la pulpería, no se apuraba en venir a despacharlo.
«¡Mozo!» volvió a gritar más fuerte el muchacho, golpeando en el mostrador con una pieza de dos centavos.
Se dieron vuelta para mirarlo los gauchos y sonrieron.
Bien emponchados venían, como gente que viaja, —41→ la cabeza envuelta en pañuelos, unos de seda, otros de algodón; algunos con botas, los más con alpargatas, y zapateando de cuando en cuando, para quitarse el frío.
Un vecino de por ahí, paisano viejo, los acompañaba; llevaba, -recuerdo de algún viaje al pueblo, seguramente, o regalo de su patrón,- un sobretodo, ropa muy extraña en aquellos parajes. Muy cansado, el sobretodo, muy usado, con botones de diferentes parroquias; el género, antiguamente negro, al parecer, había de haber sido, después, verdoso, para lograr, al fin, su color actual: amarillento. En partes, llevaba remiendos de otros géneros, de colores más o menos aproximados al primitivo. El viejo tenía la cara risueña, y por la barba, muy blanca después de haber sido negra, en los mismos años muy lejanos, que el sobretodo también era negro, probablemente, se conocía que juntos habían envejecido y cambiado de color.
El muchacho era conocido suyo: lo saludó afectuosamente, y como había convidado con la copa a todos los reseros, agregó:
-«Servite algo, muchacho!»
Este lo miró un rato, medio serio, y, repasando otra vez con la vista los repletos estantes de la tienda, dijo:
-«¡Mozo!» a ver una tricota.
—42→-Que tricota, ni que tricota, contestó este: ¿tienes plata?
-¡Si me convidó el señor! y todos se echaron a reír por la gracia del chicuelo.
¡Y qué bien le hubiera venido la dichosa tricota para guarecer sus pobres huesitos de la mordedura del pampero!
Le despacharon algunos centavos de aceite, media libra de yerba y media de azúcar: arregló todo en el pañuelo, se lo ató en la cintura y volvió a saltar en el petizo, alegre y sin tiritar ya, pues el sol de Agosto, ya de regular fuerza, había derretido la helada, y con sus rayos le calentaba las espaldas, como la mejor ropa de abrigo.
—43→
Hoy es fiesta en lo de don Juan Bautista Etchautegui. Diez de Mayo, luna menguante, tiempo otoñal precioso, una mañana fresca, sin viento; un sol que calienta sin quemar, y, tendida por todo el campo, una alfombra de terciopelo verde, nuevita, flamante. Un día como mandado hacer.
En la cocina se agitan doña Mariana y sus hijas, preparando con huevos y harina, carne picada y —44→ pasas de uva, canela, clavos de olor, sal, pimienta y azúcar, unos pasteles que seguramente dejarán recuerdo a los convidados, sin contar otros manjares criollos, para acompañar el cordero gordo al asador, con cuyo sacrificio se festejará la inscripción de sus hermanos en el registro civil de la hacienda lanar.
Están de señalada. Don Pedro, un cordobés que de todo entiende y sin cuyo consejo no hace nada el Vasco, vino a ver ayer la majada; declaró que estos corderos ya eran gente y que siendo el tiempo lo más favorable, había que aprovechar para la operación el menguante de la luna; y, bien pronto supieron los vecinos que en esta casa hospitalaria habría pasteles, cordero y vino para todos los conocidos que se presentasen a ayudar en el trabajo.
Del corral grande han encerrado en el trascorral la majada, por puntas, y de cada punta han sacado y apartado en chiquero especial, de listones bien juntos, para evitar que se escapen, todos los corderos, grandecitos ya, los más, de pocos días, algunos; y las madres, inquietas, vuelven del campo de a una, de a dos, de a puntas, balando, llamando entre los listones a los hijos que se lamentan en tono agudo, y se van otra vez hasta la majada, buscando siempre y cambiando con las compañeras llantos amargos.
Ocho a diez vecinos han aprovechado la ocasión para venir a revisar la majada y apartar las ovejas —45→ de su propiedad que bien pudieran estar en ella; pues siempre sucede que uno que otro animal se corta, sin saber cómo, muchas veces, y se mixtura con la majada del vecino; y como el campo que ocupan Juan Bautista y sus vecinos es todavía campo abierto, sin alambrados, las mixturas parciales o generales son frecuentes. Entre las ovejas de dos horquetas y muesca de adelante en la izquierda, señal de don Juan Bautista, pasan en los chiqueros muchas otras de punta de lanza, de martillo, rajada, patria, de agujero, de zarcillo y otras señales, en todas sus combinaciones: y se cruzan, corriendo, de un lado para otro, bajo el ojo experto de sus amos, que, con mano ágil y fuerte, las cazan de una pata y las llevan caminando en las otras tres, hasta la puertita del brete, donde las encierran.
A pesar de permitirlo el Código Rural de 1865, -monumento venerable de civilización primitiva, que hoy todavía rige, aunque en estado avanzado de impotente senectud,- nuestros hombres ya no usan sino las señales en las orejas, y han dejado por completo aquellas bárbaras de botón en la nariz, en la quijada o en la frente, que afeaban tanto al animal, después de haberlo hecho sufrir mucho.
* * *
Los vecinos han acabado de apartar sus ovejas: empieza la señalada. Con el cuchillo en la mano, —46→ agachados, don Juan Bautista, su hijo mayor, buen mozo de 18 años, y don Pedro, solos, para evitar errores... involuntarios, apretando ligeramente en el suelo con un pie al pequeño animal que, del chiquero, les han alcanzado, echan la señal en las orejas con mano delicada, y buscando la coyuntura, cortan la cola, casi en la raíz, para las hembras; sacando sólo la puntita de ella a los corderos que hacen capones.
Tres tajos, una vuelta; otro tajo, un balido ahogado, un chorrito colorado, y se van los pobres, desfilando hacia la majada, uno tras otro, con un quejido de melancolía o de terror, ensangrentados, lastimosos, tristes, avergonzados, menos unos pocos que, al contrario, disparan como si los corriese Mandinga. Las colitas se van amontonando, y cuando se vació el chiquero, se cruzan las apuestas sobre el número probable de corderos señalados.
-«¡Vamos a ver, muchachos! voy a setecientos cincuenta.
-¡Ochocientos! grita otro.
-¡Setecientos! amengua un tercero.
-¡Seis litros de vino seco!
-¡Pago! el que quedó más lejos, pierde.»
Y poniendo, en montoncitos de a diez, las colas casi enteras de las hembras a un lado, y los rabitos de los machos a otro, pronto cuenta don Juan Bautista y proclama: cuatrocientos siete capones y cuatrocientas —47→ diez y ocho hembras; el total vino después, un poco más trabajoso: ochocientos veinticinco señalados.
-«Paga el de los setecientos. Linda señalada, amigo, en mil quinientas ovejas!»
* * *
Aumentó la majada; los corderos señalados son de cuenta, y la esperanza parece realidad. Esta sonrisa de la Fortuna llena de gozo el alma del pastor, y se va risueño; calculando lo que le darán de lana, en la esquila próxima, estos corderos hechos ya borregos; y que al año, quizá, muchas de las hembras parirán y que podrá formar, en otro año, una linda tropita de capones.
Para mejorar la lana y agrandar el tipo, comprará carneros puros. ¿Rambouillet o Lincoln? vacila: la lana fina es muy buscada, pero la carne se vende muy bien para la exportación; y antes que en su espíritu esté resuelto el problema, pasan, en visión rápida, el invierno con sus heladas; la primavera con sus lluvias; el campo pelado por la seca o tapado por la creciente; la sarna que come la lana; el hambre que come la gordura; los soles del verano que queman el pasto; los temporales en plena esquila, que dejan el tendal de ovejas peladas; la manquera que aniquila, y la lombriz que mata.
—48→¡Bah! ¡Atrás, pesadillas, y viva la ilusión! Y contentos, todos, alegres, narigueando ya con apetito campestre el perfume de la grasa derretida y de los pasteles calientes, se dirigen hacia la cocina, donde doña Mariana y sus hijas se siguen agitando.
—49→
En lo más fuerte de la trilla, se había embriagado el maquinista; pero don Pedro Guetestán no era de los que se ahogan en una palangana.
Criador experto, comerciante hábil, agricultor perspicaz, para fomentar el progreso del pueblito, se había improvisado, con asentimiento tácito de la población y del gobierno provincial, jefe de policía, juez de paz y comandante militar y poco le costó improvisarse también maquinista. Y en medio de la densa nube de polvillo que lo enceguecía y del ruido ensordecedor de la trilladora, dirigiendo y haciendo, manejando a sus hombres y a su máquina, pensaba, más que en —50→ las pilas de trigo que iban subiendo, en las elecciones, que tenía, el día siguiente, que organizar, como juez, vigilar, como comisario, y ganar, como fiel amigo del que se trataba de hacer elegir senador, a las barbas del Gobernador.
Eran las once y media, y acababa de interrumpir el trabajo para el almuerzo de los peones, cuando lo vinieron a avisar que en la fonda de Stirloni, del otro lado de la vía, había llegado de la capital provincial toda una comitiva para presenciar las elecciones y que querían verlo.
Inquieto, olfateando a contrarios, se fue de un galopito, sin pasar siquiera por su casa a lavarse la cara, hasta la fonda indicada.
Stirloni, atareado, andaba del mostrador a la cocina, de la cocina al patio, con toda la apariencia de un hombre que tiene la fortuna segura, pero que la tiene que merecer por su trabajo, y glorioso, hinchado, todo colorado, le sopló al oído a don Pedro:
-«¡El sobrino del Gobernador!»
No preguntó más don Pedro; ya sabía a que atenerse, pues era justamente el mismo sobrino este, el candidato de su tío para el sillón vacante. Se hizo anunciar. En el patio estaban ocho hombres, unos de saco, otros emponchados, muestras genuinas del público especial de todas las elecciones de campaña.
El sobrino del Gobernador, hombre muy fino y —51→ perfectamente educado, estaba en su pieza con un amigo. Hizo entrar al visitante.
-«¿Don Pedro Guetestán? preguntó; ¿Juez de paz?
-Para servir a ustedes, contestó don Pedro con tono bonachón. Dispensarán el traje; estoy de trilla, teniendo que hacer de maquinista, y ni tuve tiempo de irme a mudar.
-No importa, señor, no importa. Me presentaré: Enrique de la Pizarra, el señor Gobernador es mi tío; y permítame usted presentarle a un amigo, don Eleuterio Martínez, secretario del Ministro de Gobierno.
-Tanto gusto, señores, contestó don Pedro. Dispongan ustedes de mí; estoy a su disposición: aunque, agregó, hoy tengo mucho que hacer con esa trilla, y no la puedo dejar.
-Pero, ¿y las elecciones de mañana?
-No sé nada, señor; los conjueces me han de mandar avisar cuando quieran organizar la mesa en el juzgado. Yo no tengo más que hacer que entregarles los registros, y después de la elección, remitirlos a los escrutadores que se deben juntar en la Carolina.
-¿Usted conoce a los conjueces?
-Poco, señor, de nombre no más.
-¿No es pariente suyo ese don Juan Guetestán que figura en la lista? ¿Su señor padre, creo?
-No, señor; mi padre es extranjero. Mi hermano era; pero murió.
—52→-¡Ah! ¡cuánto siento! Pues mire; le voy a ser franco. Tengo de mi tío orden terminante de ganar las elecciones o de anularlas. Para ello, tenemos aquí algunos mausers y gente buena. Pero mejor es que usted trate de evitar bochinches, y nos mande los conjueces para que nos arreglemos.
-Señor, creo que todo andará como lo desean; mañana veremos que clase de gente viene a votar. Lo que más quiero yo también es que no se altere el orden, y pueden contar conmigo.»
Se retiró don Pedro, y una guiñada de los dos amigos significó claramente:
-«¡Un infeliz, hombre! Lo tenemos seguro.»
El día siguiente, por la mañana, reunidos en la orilla opuesta del pueblito, cerca de trescientos gauchos esperaban las órdenes de su verdadero caudillo, don Pedro Guetestán, y este le mandó decir al sobrino del Gobernador que había mucha gente reunida, pero toda contraria, al parecer; que la situación siendo muy peligrosa, le aconsejaba quedarse en la fonda, y que sería de buena política mandase preparar un asado con cuero, allá mismo, para entretener a la gente lejos del juzgado, si no había elección, e impedir que hubiera desórdenes; que él iba, por la forma, a instalar la mesa, como era su deber.
-«¡Que no haya elecciones! Más bien, si es así, dígale; exclamó don Enrique, algo emocionado, al oír el mensaje ¡Que no haya elecciones!»
—53→Y mandó preparar en la orilla del pueblo cercano a la fonda, un asado con cuero, que Stirloni, por su orden, hizo acompañar con dos cajones de cohetes y varias damajuanas de vino.
Empezó el regocijo popular; estallaron los cohetes; el vino desapareció a los gritos de: «¡viva de la Pizarra!» Y a las cuatro de la tarde, pudo don Enrique contemplar con gozo, de la azotea de la fonda, de donde no había salido, los trescientos gauchos que, de a grupitos, se habían venido pasando desde el otro lado de la vía, reunidos alrededor de los restos de su asado con cuero, aclamándolo. Saboreó la suave fruta de la popularidad y mandó a Stirloni que les llevase más vino; Stirloni obedeció, restregándose las manos.
A las cuatro y cuarto, apareció don Pedro en la azotea y, sencillamente, le anunció al sobrino del Gobernador que las elecciones habían tenido lugar sin el menor incidente.
-«Cómo, ¿qué ha habido elección? y ¿dónde han votado? ¿Quién votó?
-Estos hombres, dijo don Pedro, señalando con un gesto de la cabeza a sus gauchos; son electores.
Han votado en la mesa instalada en el juzgado.
-¿Y a favor de quién?
-Debo decirle que creo que su candidato era el señor Corfenú.
-¡Caiga el cielo! ¿y los registros?
-Los hago custodiar, señor, en el juzgado.»
—54→Don Enrique se sintió fumado sin remedio; de buenas ganas, hubiera hecho prender por su gente a ese hombre que, con aire inocente, lo miraba como esperando órdenes: pero no se atrevió. Y cuenta la historia que los registros, bien resguardados de las casualidades del viaje, llegaron a la Carolina en perfecto estado, fueron discutidos y al fin aceptados, pues eran un modelo de corrección y de limpieza, con listas primorosas de nombres y apellidos, sin un borrón, demostrando una elección lo más tranquila, sin disturbios, sin tiros, sin derrame de sangre, un ejemplo para el país entero, pues nunca el Pueblo Libre había expresado su Soberana Voluntad con tanta dignidad y tanta calma, apenas turbada por el entusiasmo bien natural que le había causado su afición al asado con cuero, bien regado, de arriba.
Dicen también que a Stirloni, la comitiva le ha quedado debiendo, desde entonces, unos doscientos pesos; pero estos son percances de la guerra.
—55→
«¿Qué tal, don Pascual, como le va?
-Bien, señor, gracias.
-¿Y la familia?
-Bien, gracias, señor, ¿la suya?
-Buena, don Pascual, gracias.»
Don Pascual es un gaucho viejo, de estos que quedan como para muestra de las generaciones pasadas, para enseñar a las actuales de que hierro se forjaban aquellas. A los setenta y tantos años, anda todavía buscándose la vida por esos mundos de Dios, vendiendo pan y tortas, con su cascajo viejo tirado por tres mancarrones flacos, haciendo triquitrac, todo el día, en las huellas de la Pampa.
Pero, ¿quién más flaco que él? Altísimo, apenas —56→ doblado por los años, lleva en invierno como en verano, un inmenso sombrero de paja cuyas alas anchas, por amplias que sean, no llegan a guarecer del todo la prodigiosa nariz, toda picada de viruelas, precioso adorno de su cara risueña.
Hombre pacífico, -por la vejez, será- lleva asimismo en la cintura un larguísimo tacón que quizás tenga historia, -pero seamos discretos- y lo hace parecer, cuando se tiene erguido, a un insecto raro atravesado por un alfiler.
-«Y, ¿qué se dice de bueno, por allá, don Pascual?
-Nada señor.
-¿Se venden muchas tortas?
-Pocas, señor.
-La gente tiene poca plata.
-Así es, si señor, la verdad.
-¡Qué seca! ¿Ha visto, don Pascual?
-¡La verdad!
-Si sigue así, seguro tenemos epidemia.
-¡Pues, no! la verdad.
-El año pasado, creciente.
-La verdad.
-Este año, seca; andamos bien.
-La verdad; sí señor. Fácil es.
-Y, ¿qué me dice de Domingo? ¿Será cierto que le dieron puesto en lo de Unzué?
-La verdad, sí señor, así es.
-¡Tanto me alegro!
—57→-Pues no; sí señor.
-¡Buen muchacho!
-Probable; la verdad; pues no, sí señor.
-¿Y como está allí? ¿a sueldo? ¿a interés?
-Mensual, señor, como no; sí señor.
-¡Está bueno; don Pascual! ¡Ah! don Pascual siempre firme en la cancha; ¡no hay como los viejos, amigo!
-La verdad, sí señor; pues no.
-¿Y para dónde va, ahora? ¿a lo de doña Fortunata?
-La verdad.
-¿Su comadre, no?
-La verdad.
-¿Habrá como dos leguas?
-La verdad; sí señor.
-Pero el camino es bueno.
-Pues no; sí señor.
-Llegará antes de la noche.
-La verdad, así es.
-Bueno, don Pascual; mucho gusto en verlo siempre guapo.
-Igualmente señor; la verdad.
-Recuerdos a todos allá.
-Serán apreciados; sí señor; la verdad, pues no; la verdad.
—59→
El montaraz, acosado, puede, en los recovecos de la selva, esconderse sin huir, lo mismo que el montañés, en los escondrijos de la sierra; y, sin fugarse, pueden ambos apelar primero a su conocimiento de la comarca y a su astucia natural, para engañar a los rastreadores y burlar su perspicacidad.
La llanura, donde el ojo alcanza hasta el horizonte, a todos vientos, y donde el menor rancho salta a la vista, no tiene más misterio que la distancia; y el primer recurso del gaucho perseguido, el único, es de disparar; disparar a todo correr, sin perder un segundo, sin pararse jamás, en línea recta, como el —60→ viento, como el rayo. Y para esto, cualquier petizo, sin espuelas y sin rebenque, se tiene que volver parejero.
* * *
-«¿Qué hay? ¿qué habrá?» preguntó don Gerónimo, al oír un tropel que se acercaba, y, mirando al campo, vio venir, a todo escape, al hijo de su viejo amigo don Servando. Venía en pelo, con la cara descompuesta y los ojos agrandados por el susto. En una vuelta rápida, llegó al palenque, se resbaló del caballo que ya venía cansado; saltó, callado, en otro que el hijo mayor de don Gerónimo, en un abrir y cerrar los ojos, había desatado del palenque y desensillado, y cuyo cabestro, fraternalmente, le alcanzaba.
Y, ¡a volar!...
Un ratito después, aparecía, a su vez en el recodo de la loma, un vigilante, anunciado desde lejos por un marcial ruido de ferretería y por el pesado pataleo de su mancarrón aplastado.
El pobre había hecho lo posible para cumplir con su deber. Cuando divisó a medio kilómetro al fugitivo, y vio que había mudado caballo, vaciló un segundo, pegó un chirlo al flete, -nada más que para que no hablara la gente, y pudiera atestiguar que ya no daba el caballo,- y después de correr pesadamente unos cincuenta metros, se volvió al tranco hasta el rancho, donde lo convidaron a bajarse y a descansar.
—61→Ahí, entre dos mates, contó que Gabino se había llevado una muchacha y que había orden de prisión contra él; que lo había corrido más de veinte cuadras, y que ya lo iba a alcanzar, cuando mudó; que, en conciencia, y aunque lo retasen, le gustaba más así, porque con Gabino eran compañeros desde chicos y que le daba no sabía qué, el tener que prenderlo.
-«Por suerte, dijo, se le mancó el caballo al oficial y me mandó solo. De no, ¿quién sabe? Y más, que por haberse disparado, cuando le dio la voz de preso, seguro que le atraca una paliza macuca. Porque es así ese bárbaro; preso que se le fuga, la tiene como comprada... si lo vuelve a prender.»
* * *
Puede dar la casualidad que, al cruzar un fugitivo por delante de un rancho, no halle ningún caballo en que saltar; pero si lo hay, parece difícil que se lo nieguen y más difícil, aún, si son dos, que el segundo sea para el vigilante.
¿Porqué será? Instinto caritativo, temor de hacerse de un enemigo, compasión para el fugitivo, o repulsión irreflexiva en ayudar a la policía?
¿Quién sabe? Lo cierto es que llega el hombre, pálido, sin habla, sin aliento, dejando ver en los ojos que imploran, en el gesto apremiante, una suplicación tan intensa que casi exige: urge la decisión; se aproxima —62→ el perseguidor, la ley armada, con su poderío y su severidad; ¿entregarle a este desgraciado?
-«Sí, pues debe ser un criminal ya que la justicia lo persigue; habrá robado, habrá asesinado; es un deber entregarlo.
-¡Es cierto! susurra la razón; mire que,... Bueno, amigo, tome, monte, apúrese, que ya vienen.» En la conciencia del ciudadano que así hizo, al seguir con la vista la disparada loca del infeliz, y a falta de un gozo completo, quedan juntas una vaga esperanza que lo alcanzarán y una media satisfacción de haberle facilitado la fuga.
No hay duda que también con esto duplica la rabia del perseguidor. ¡Haber tenido la presa a tiro, segura, casi en la mano, y verla hacerse humo! Se explica la paliza vengadora. El agente de policía que asegura un preso, lo hace sin enojo; casi le tiene compasión al pobre; pero si se le fuga, dejando burlados sus esfuerzos y su vigilancia, esto ya es injuria personal y no habrá insultos bastante fuertes, ni castigos bastante crueles para vengar la afrenta.
Ya no será bandido por haber cometido un robo o hecho una muerte, sino porque disparó y casi desearía el policiano, al volverlo a prender, que un amago de resistencia autorizase las peores violencias.
El cazador se agacha medio compasivo, a alzar la perdiz herida; pero si esta de la mano se le vuela, se —63→ endereza furioso, y ¡pobre de ella, si los ojos fuesen tiros!
* * *
-«¿Te acordas, ché, Pedrito, cuando el viejo Antonio disparó de la comisión que lo llevaba, por haber, sin quererlo, prendido fuego al campo vecino?»
Cruzando cañadones y médanos, dejando caer, cada cien metros, para correr más liviano y demorar la persecución, una pilcha del recado, que los milicos se bajaban a levantar, llegó a la estancia con el azulejo hecho sopa y siguió la disparada en el lobuno del capataz.
Pues, de no andar tan apurado, hubiera podido ver en la puerta de su rancho, a doña Eufrasia, su mujer, conversando con el oficial, quién había ido allá, no se sabe si en busca de datos para completar el parte, o de la mejor prenda de don Antonio.
—65→
En tropel llegan al corral los caballos de servicio, arreados a galopo por un muchacho; con un silbido prolongado en una sola nota, los sujeta en su furia, para que entren más despacio, y no se lleven el corral por delante. Así mismo, quieren todos entrar juntos, y crujen los postes y los alambres, y algo también las costillas, al pasar por la puerta.
—66→Coces, mordiscones, patadas, manotones llueven, y al verlo así por la primera vez, podría creer cualquiera que el caballo criollo es un animal feroz; pero toda su maldad, -que es poca,- la reserva para sus compañeros.
Entró en el corral un hombre, con un bozal en la mano, y toda la caballada, como atemorizada, se da vuelta, se amontona, atropellando, en un rincón, con mucho bullicio y mucha tierra levantada, pero sin que ningún caballo se permita tener la más remota idea de alzar el pie contra el amo.
El hombre sigue penetrando con la mayor calma en el agitado montón de los animales, eligiendo con el ojo al que piensa ensillar.
¿Tomará ese picaso, o el pangaré que está a su lado? Malacaras y lobunos, tordillos, zainos, pampas y rosillos, moros, cebrunos y bayos, ravicanos, colorados, alazanes y overos, se cruzan y se remueven. Parece que el Creador, cuando permitió que el caballo se multiplicase en la Pampa, no se dignó emplear para pintarlo, más que algunos colores pasados de moda y mixturados al azar, raspaduras de su paleta.
Y las formas: también hay de todo; desde el petizo, compañero fiel y manso juguete de los muchachos de la casa, hasta el caballo esbelto y elegante que todavía hace pensar en sus remotos antepasados andaluces.
A uno de los mejores, despacito, tieso, se acercó —67→ el gaucho, a pasitos cortos, arrastrados casi, sin levantar el pie para adelantar, con una mano atrás y en ella, el bozal escondido, mirando fijamente al animal con ojo fascinador.
Y el caballo bien parece conocer en esa mirada que a él lo buscan, pues trata de esconderse detrás de los compañeros. Estos se van apartando, uno por uno, y disparan, y también quiere disparar él; pero, por donde que enderece, siempre se encuentra con el gaucho por delante, y con su ojo fijo, clavado en el suyo; da vuelta para correr al otro lado, y otra vez están frente a frente; es un duelo sin armas, un debate mudo.
El animal ya quedó cortado del todo; el último de sus compañeros pasó al otro lado del corral, y quedan solos en el rincón, los dos contrarios, el hombre y el caballo. Este todavía se quiere mover; busca por donde escapar, pero un movimiento rápido del gaucho lo sujeta; un gesto lento, un silbidito, una mirada lo paralizan, hasta que por fin queda inmóvil y permite que la mano del hombre, levantada despacito, se ponga suavemente en su pescuezo, mientras que la otra pasa por debajo y le coloca el bozal en la cabeza.
Esto es parar a mano, cosa de caballo civilizado y bien enseñado, que ya no precisa que cada día lo enlacen y lo mortifiquen para agarrarlo. Su educación será completa cuando sepa comer maíz.
—68→Elegante era en sus movimientos rápidos, cuando quería escaparse; ahora está atado en el palenque, esperando la voluntad del amo, y, cabizbajo, medio dormido, el ojo apagado, una pata doblada, descansando el pie en la punta de la uña, parece merecer, como ninguno, el título de mancarrón.
Sabe quedar así, resignado, horas interminables, frente a la pulpería, donde su amo se entrega a su pasión favorita de llenarse de caña, sin pensar en él, más que para asomarse de tarde en tarde a la puerta y cerciorarse de que siempre están ahí sus pies,... los buenos, pues los en que está parado empiezan a divagar.
Sin comer, sin tomar agua, sin hacer más movimiento que el de cambiar de cuando en cuando la pata en que descansa, enfrenado, ensillado con el pesado recado, bajo los rayos ardientes del sol, las ráfagas de viento y de tierra o los torrentes de lluvia, ahí queda, sufrido, paciente, triste.
Y cuando, bamboleando, salga por fin el bruto que tiene en su poder al pobre animal, este, dócil y sin rencor, lo llevará despacio, con precaución y sin tropezar, hasta el palenque del rancho, donde puede ser que todavía tenga que esperar otras horas más, antes que lo desensillen y le den las gracias con un lazazo en el lomo, autorizándolo a que busque por allá con que no morirse de hambre y de sed.
Pero el mancarrón así tratado se volverá pingo —69→ guapo, capaz de hacer veinte leguas en el día, por tal que lo cuiden un poco; será el valiente corcel, que en los trabajos de corral y de rodeo, elegante, ardiente, rápido, fuerte, audaz, capaz de voltear con el pecho un toro pesado, de sujetar enlazado al animal más fuerte, lucirá de veras todas las admirables calidades de su raza.
Tampoco teme las balas, y como todos los caballos descendientes del árabe, es un gran caballo de guerra.
¡Pobre caballo criollo!, tan feo a veces, y ¡tan bueno! Antes que te vayas desapareciendo, lo que será pronto, perdido, disfrazado, ahogado en mil cruzas y mestizaciones con razas que quizá no te den tantas calidades como las que te quiten, te he querido dedicar cuatro renglones, en recuerdo de los goces que me diste, y en testimonio de mi admiración.
De los que hubieran debido hacerlo, ninguno ha querido tomarse el trabajo de devolverte las elegantes formas de tu raza, que generaciones de amos ingratos te han dejado perder. Ponderan tu resistencia, tu guapeza, lo sufrido que eres, tu valor y tu docilidad, las virtudes, en una palabra, que no ha podido quitarte su desidia secular, pero no han hecho nada para ayudarte a conservarlas incólumes.
Creyendo reparar sus faltas hacía ti, te han cruzado con ingleses agalgados que te han quitado tu fuerza, sin darte su ligereza; con alemanes enormes que te —70→ han vuelto lerdo; con percherones opíparamente mantenidos que, de sufrido y sobrio, te han hecho delicado para el comer, goloso y exigente; sin que ninguno hasta hoy, te haya hecho más bonito: y pronto sólo quedará de ti el recuerdo de que si bien de poca alzada, por lo menos eras de gran corazón.
—71→
La esquila estaba en su auge. Las guirnaldas verde claro, cada día más espesas, de los sauces llenos ya de revoloteos y de gorjeos impacientes, acariciaban, al menor soplo de la brisa, los techos de paja, mientras las hileras tupidas de los álamos iban cerrando su discreta cortina verde-obscuro sobre los suaves misterios de la naturaleza enamorada.
Los insectos, entre el pasto, los pájaros en el monte, las mariposas en el prado, lo mismo que los bichos silvestres en el campo y los animales domésticos en sus rodeos, se buscaban, se amaban, y peleaban entre sí para obedecer a la ley bestial y divina de la reproducción.
—72→¿Y porqué, entonces, no hubieran sentido moverse en sus venas, más activa, su sangre juvenil, todos estos muchachos, ocupados todo el día en hacer correr la tijera en el lomo de las ovejas? ¿Qué había de extraño que en el tendal, donde trabajaban, mixturados, hombres y mujeres, corriese, de vez en cuando, una mirada rápida, una guiñada de ardiente deseo, seductora en su brutalidad? Y los ojos, grandes y negros como la noche, porque no hubiese contestado, perversos, unos, humildes, otros, y agradecidos; o con estas miradas de simulada indignación, severas, imponentes, que disfrazan la picaresca sonrisa pronta a asomar y a comprometerlo todo.
Las viejas no dejan de vigilar a las muchachas, para tratar de impedir lo que ellas mismas, ¡ay! no han sabido siempre evitar. Rezongan, como si no se acordasen el tiempo en que cualquier guitarra les hacía cosquillas, y como ya poco las sacan a bailar, quieren hacerles creer a las chicas que todavía no les ha tocado el turno:
-«Pero si con dos plumas vuelan, hoy, comadre; ¡si es un escándalo!» decía, entre dos tijerazos, misia Crispina a doña Carmen; y esta, en vez de contestar, tuvo justamente que enderezarse, para pegarle, un sopapo a Damiancito, hijo de la misma doña Crispina, diciéndole:
-«Pero, no te pasés, mocoso; que sos muy ternerito.»
—73→El ruido de las tijeras asorda las palabras atrevidas, y las respuestas, irritadas o benévolas. Alrededor de la piedra de afilar es donde se podrán soltar las declaraciones osadas y esperar, refregando las hojas de acero en la piedra mojada, el asentimiento deseado a la cita nocturna.
* * *
Escolástica no ha sabido resistir a los avances de este loco de Cirilo y le prometió, imprudente, de estar bajo los sauces, a mano derecha del galpón, a las nueve y media de la noche. Cirilo, como dispuesto a dormir, después de la cena, tendió el recado en un lugar apartado, para quedar libre de curiosidades peligrosas, y a la hora indicada, a tientas, andaban ambos buscándose en las tinieblas, con los brazos extendidos y las manos abiertas, hasta que se juntaron y empezaron a conversar.
-«No lo vaya a saber mamá, ni nadie, dijo Escolástica, casi arrepentida ya de haber venido.
-¿Quién va a saber nada? contestó Cirilo; y a más: ¿qué mal hacernos? Conversamos un rato, y, ¡a dormir!
Y así hubo de ser, seguramente; y nadie hubiera sabido nada, tampoco, si algún fauno errante que, por casualidad, arrastraba por allá, entre los árboles, el chiripá, no hubiera contado a sus compañeros lo —74→ que en la obscuridad, decía que había visto. Mentiras, por cierto; pero estos esquiladores son muy pillos, y, por la mañana, temprano, se juntaron unos diez o doce, bajo los sauces, y alrededor de una mata de paja muy pisoteada y quebrajeada, estaban todos, -¡las risas!- escarbando la tierra con el pie, imitando los bufidos de los vacunos enojados o llorones, cuando se juntan en el sitio donde se carneó una compañera.
-«¡Si serán zonzos!» dijo, entre enojado y complacido, Cirilo a Escolástica, toda ruborizada y más dispuesta ella, a llorar que a reírse...
-No llorés, Escolástica, que a otras les pasa peor.
* * *
-«Mirá, Natalia; ¡pisá derecho, pisá derecho! Ese mozo no me gusta», decía a su hija mayor doña Pepa; y rascando con la bombilla el fondo del mate, como muy atenta a lo que estaba haciendo, sin mirar a la muchacha, agregaba:
-«Es lindo hombre, no digo nada, y bien parecido, pero no por eso te dejes engañar. No se ocupa más que en jugar, no tiene nada propio; vive, como vago que es, en cualquier parte, de agregado; sin contar que dicen que debe una muerte en el Tandil.
No me gusta ese mozo, y si viene cuando no estoy, échamelo afuera.»
—75→Pero Natalia, toda empapada en indulgencia para el mozo en cuestión, cuando se apeaba en el palenque sin decir siquiera: «Ave María», no hubiera tenido valor para ordenarle que se mandara mudar. Un día, se encontró sola en el rancho; -los hermanitos estaban en el campo y la madre quién sabe dónde- No pudo más que dejarlo entrar y sentarse, y le empezó a cebar mate.
-«Vamos a ver Natalia, dijo de repente el gaucho; he espiado este momento que estás sola para decirte, por última vez, que te quiero llevar conmigo.
-«¡Oh! ¡no sea loco!» le dijo la china, gallarda moza de 18 años, con unos ojos, unos dientes y un pelo que bastaban, a pesar de sus facciones algo toscas y de su tez muy morena, para hacer de ella uno de estos lindos tipos de criolla que, con una sola generación criada en la ciudad, engalanan a sus hijas con esa hermosura perfecta de la mujer argentina.
-«Ya sabe que no soy de esas.
-Si no es a las buenas, será a las malas; pero me lo juré.
-Aunque se lo haya jurado».
Y la muchacha, desengañada ya, pero resuelta, pasó por detrás de una mesa para guarecerse. Los dos hermanos estaban repuntando la majada; y, sola su alma, temblaba, con razón, pobre palomita en las garras del halcón.
El gaucho se levantó y se dirigió hacia ella. Hombre —76→ alto y delgado, de porte elegante, decentemente vestido a la criolla, de facciones que hubieran sido lindas, si los ojos pequeños no hubieran revelado la salvaje perversidad del alma y la pasión sin freno, la persiguió alrededor de la mesa, hasta que salió ella, corriendo afuera y gritando. La seguía de cerca: pronto la alcanzó, cuando llegó a la zanja, y cazándola de la opulenta trenza, la volteó brutalmente.
Pero los niños llegaban, enancados ambos en su petizo, y ya que no podía saciar su pasión, sacó el cuchillo y cortándole la trenza, dejó a la niña tirada en el suelo, desmayada, y se fue a desatar con toda tranquilidad el caballo, diciendo:
-«Siquiera me llevo lindo recuerdo.»
Menos cruel fue que aquel chino, que en vez de la trenza, le cortó, por celos, -en una reunión, y antes que nadie se hubiera podido interponer,- al desgraciado objeto de su pasión salvaje, una oreja.
No son todos así, y no por haber abandonado el hogar paterno, enancada con un bizarro criollo que una noche la vino a llevar, deja de ser feliz una que otra buena moza a quien le toca la suerte de llegar después de tener muchos hijos, a ser «la mujer por la iglesia», del atrevido galán.
—77→
Desde las cinco de la mañana que habíamos salido, mi peón Pancho y yo, arreando la tropilla, sólo habíamos descansado tres horas en la siesta, volviendo en seguida a pegarle fuerte y parejo; no que nos corriese ninguna prisa, sino que, por la edad, ni uno ni otro habíamos aprendido todavía a andar despacio con caballos buenos. Con todo, eran las siete, de noche casi cerrada, y empezábamos a sentir la vehemente necesidad de echar algo al buche; las ganas de descansar vendrían seguramente después.
Pero, ¿dónde? ¿cómo?
En estancias grandes, siempre dispuestas a darse —78→ aires feudales, ni pensarlo; y la casa de negocio más cercana quedaba muy lejos. Ir allá quebraba nuestra cortada de campo en línea recta hacia nuestros pagos.
También era más fácil encontrar verdadera hospitalidad en el simple rancho de algún hacendado pobre que en las mismas casas de negocio, que siempre tienen el recelo de ser una presa tentadora para los aventureros, y que por esto se contentan con edificar a cierta distancia de la casa, y cerco afuera, una ramada sin puerta, donde el viajero nocturno encuentra lo necesario para cebar mate, -si es que trae yerba,- y... el suelo, para tender la cama.
Poblaciones, había pocas, en aquel tiempo, por allá, y tan pobres, algunas, que más valía tender el recado entre las pajas que pedir semejante hospitalidad.
Vimos, por fin, en medio de las sombras ya espesas de la noche, una luz que pareció un sol a nuestros estómagos hambrientos; pues no sólo brillaba en un ranchito que tenía que ser cocina, ya que estaba al lado de otro edificio más grande, sino que, a veces luz de candil, también resplandecía, por momentos, como fuego de asar carne.
Nos acercamos, y en medio del bullicio de los perros, pedimos licencia para desensillar, al dueño del puesto, que acababa de encerrar su majada.
Era uno de esos buenos criollos que, con su pequeño haber y su familia numerosa, viven sin pensar demasiado en el día de mañana, porque les parece bastante —79→ pensar en el de hoy, y en los cuales la cordialidad lleva el lugar de la codicia ausente. Nos ofreció la casa y nos convidó a pasar adelante.
Desensillamos, se mancó la yegua, y, arreglada la tropilla, llevarnos a la cocina nuestros recados.
Allí nos encontramos con la patrona, que con dos de sus hijas, estaba preparando la cena, y después de cambiar con ellas los apretones de manos del protocolo campestre, empezamos a saborear el mate amargo que nos alcanzaban las muchachas.
¡Cosa rica, un cimarrón, después de un buen galope!
Libre ya de sus quehaceres, pronto se juntó con nosotros el dueño del puesto, y quedamos charlando con él hasta que se sirvió la cena, a la cual hicimos el debido honor, siguiendo nuestra conversación sobre los campos de afuera, de donde veníamos y a donde nuestro huésped pensaba ir.
Pero las sobremesas son cortas, en el campo; los ojos que se han abierto temprano, temprano también se cierran, los cuerpos que desde la madrugada, se han agitado sin cesar, en movimientos violentos de todo género, apenas han tomado su frugal alimento, aspiran al reposo.
Bien lo vio la buena señora y le dijo al marido:
-«Bueno, Antonio; mira: este señor querrá descansar. Dejáte de conversaciones y ayúdame a sacar el catre.
—80→-¡Qué catre, señora, ni que catre! Puedo dormir en mi recado. No se tome tanta molestia.
-Ninguna, señor. No somos muy ricos; Vd. dispensará; tenemos pocas comodidades, pero siempre estará Vd. mejor que en el suelo.»
¿Quién no se hubiera dejado hacer? Un catre no es, por cierto, cama de sibarita, pero me tendí voluptuosamente entro las limpias sábanas de algodón, sin tener tiempo de fijarme que eran cortas y que olían a jabón, pues el sueño que me acechaba, apenas hube descansado la cabeza en la almohada, se apoderó de mí. No sé si el catre soñó, esa noche; puede ser, pero yo, no.
Y el día siguiente, al amanecer, volvimos a emprender la marcha, llevando de esa pobre morada el inolvidable y grato recuerdo, lleno de tierno agradecimiento, que siempre deja al huésped que se va, lo que, sin más obligación que el impulso de su buen corazón, ha hecho por él, el huésped que se queda.
A éste, lo llena de íntimo gozo la satisfacción de haber cumplido con su deber de sociabilidad; a ambos les queda la firme y fundada convicción de que, cualquier día, y en cualquier circunstancia que se vuelvan a encontrar, tendrán un amigo con quien contar. Y esto basta para explicar por qué ha sido siempre sagrada la hospitalidad, desde los tiempos más remotos.
Apenas habíamos hecho cinco cuadras, cuando me dijo mi peón:
—81→-«Patrón, he dejado la tabaquera en la mesa del comedor; siga no más Vd. arreando, por favor, que ya vuelvo.»
¡Mentira! -me acordé que durante la cena, los ojos negros de la hija mayor de don Antonio habían cambiado tiros con los ojos pardos del amigo Pancho; y pensé que lo que había dejado allá, no era la tabaquera, sino, -colgado de alguna mirada,- un jironcito de su incauto corazón.
Cuando volvió, le pregunté si había encontrado lo perdido, y me contestó que no, pero que le habían prometido, si lo encontraban, de guardárselo.
—83→
-«Tata, este señor que tiene tres galones de oro, ¿es el dueño del tren?
-No, hijo, es el Jefe de la Estación.»
Quizás, esta contestación, hecha con la intención de aminorar en el espíritu del muchacho, la opinión exagerada —84→ que por lo reluciente de la gorra, se iba formando de la autoridad de aquel señor, no hará más que aumentar su admiración por él.
¡Jefe de la Estación! nada menos; Jefe, ya es algo; pero jefe de esta casa tan linda, tan elegante, tan bien edificada, mucho mejor, por cierto, que la mejor estancia de estos pagos lejanos, apenas poblados todavía! Y la importancia que así mismo se da, casi sin querer, este personaje tan galoneado, no contribuye poco a infundir en los ánimos sencillos y algo infantiles de los habitantes de la campaña, un respeto instintivo.
Es que se da vagamente cuenta la gente que el Jefe de la estación tiene una autoridad bien definida, sus graves responsabilidades, sus momentos de trabajo penoso, y que merece por esto el respeto que le otorga. Tampoco ignora el vecindario que el Jefe de la estación tiene sus medios de favorecer a sus amigos y de perjudicar a sus contrarios. No será dueño de los vagones, pero lo mismo que en un momento, los consigue en cantidad para el agente de carga don Fulano, lo mismo, don Zutano simple estanciero, y don Mengano, agricultor, tendrán siempre que esperar unos cuantos días para poder cargar la mitad de su lana o de su trigo: y ese poder oculto obliga a los más resabiados a caminar derecho, y a pagar, calladitos, a don Fulano, agente de cargas, una pequeña comisión.
—85→A más, una estación nueva es, al poco tiempo de ser librada al servicio público, el gran centro de reunión para toda la gente que vive en su relativa vecindad. En los pueblitos de campaña, la hora del tren es el gran momento del día, y si no cae muy temprano o muy tarde, si no coincide con las horas del almuerzo o de la comida, el andén de la estación viene a ser el paseo de moda, donde exhiben las bellezas locales, sus más vistosos atavíos, sus más atrevidas elegancias, haciendo gala de arrogantes posturas, al ostentar las últimas obras maestras de sus modistas ingenuas y bien intencionadas.
En campo raso, en tierras lejanas, la estación, perdida en la soledad de la llanura, forma pronto el núcleo de las relaciones humanas. Muchas veces, en los primeros meses de su existencia, sólo pasa por ella un tren de ida y un tren de vuelta, cada dos días, y esa misma escasez de comunicaciones las hace más preciosas.
Mucho antes que llegue el tren, esperado con ansiedad, sobre todo el que viene de adentro, se va juntando la gente en la estación. Unos vienen a esperar a algún pasajero, otro a buscar cartas, aquellos a recibir una carga. Los mayorales de las galeras que de la estación salen a la llegada del tren, para internarse a grandes distancias, donde no alcanzan todavía los rieles, andan atareados, juntando encomiendas traídas por los trenes anteriores. Un —86→ mercachifle descarga de su jardinera, en medio de un infernal cacareo, jaulas llenas de gallinas destinadas a la ciudad; los pasajeros esperan que el Jefe se digne abrir su ventanilla, siempre colocada por la sabiduría de los arquitectos especiales, en un zaguán abierto a las corrientes de aire más matadoras, y donde parecen juntarse para pelear todos los vientos de la Pampa.
Las conversaciones hacen pasar el tiempo de la espera; noticias de todas partes y de todas clases se cambian entre los presentes, y basta esta media hora para que cada uno se vaya después a su casa, sabiendo que murió don Juan, que se casa la hija de don Antonio, Josefina, con ese condenado haragán de Basilio, que la mujer de don Juan Bautista ha tenido otro hijo; que las lanas están firmes y que los cueros suben; que el trigo vale poca plata y que el maíz es invendible. También la política da lugar a unas cuantas copias no del todo desprovistas de sabor, y se van formando las opiniones sobre cuales son, de los vacunos o de los radicales, los que han falsificado con más descaro las últimas elecciones.
La señal ha dejado caer su brazo; la campana sonó; el tren no puede tardar. Allá, a lo lejos, siguiendo con la vista la doble hilera de rieles que se van juntando en la lontananza, se divisa un bultito, al parecer inmóvil, y que sin embargo se viene ligero. Pero por ligero que venga, la llanura es tan llana, la —87→ línea tan recta, y se ve desde tan lejos que parece que nunca llegará. Poco a poco, sin embargo, crece, aumenta; se divisa el humo, se oye el silbido prolongado, se percibe el sordo rumor de la máquina en marcha y del deslizamiento pesado de los vagones sobre el riel; y pronto llega, y se para en medio de una nube espesa de polvo, haciendo temblar los vidrios de la estación y llenando todo el andén de un movimiento desordenado, de gritos, de llamadas, de carreras, de atropellos, al cargar y descargar las encomiendas que se van y las que llegan, recados, baúles, catres, atados de colchones, muebles primitivos, cajones de comestibles, herramientas de trabajo, marcas de hierro para la hacienda. De los coches de pasajeros, bajan uno que otro estanciero, una o dos familias, todos cubiertos de tierra, una bandada de napolitanos que vienen mandados por la Inmigración y que quedan azorados, con sus lingeras a los pies, y suspirando, desconsolados: «¡América, América!»
Sonó la campana; y el guarda-tren gritó: «¡Listóoo!» contestó el silbido de la locomotora; una pitada más, y, refunfuñando, la máquina mueve sus ejes y toma su vuelo para más allá, dejando en el silencio, en la soledad, por dos días eternos, la estación y su jefe, con la sola sociedad de su peón y de su manipulador.
Pronto se extingue hasta el ruido del tren; allá, a lo lejos, se va perdiendo en el horizonte el bultito —88→ envuelto en su nube de tierra, y se vuelve a oír clarito el susurro trémulo, monótono, incesante del viento que cuchichea, cambiando chismes con los hilos del telégrafo.
* * *
Cinco minutos después que salió el tren, cruza el paso a nivel una linda tropilla de buenos caballos, arreados por un estanciero de afuera y su peón.
Ha salido de su estancia lejana, al aclarar; pero son veinte leguas, era la primera vez que iba en busca de la estación nueva, y hubo vacilaciones en el rumbo, hasta que por fin, vio colocar en el horizonte, a tres leguas de distancia, como un meteoro enorme y raro, de un rojo turbio, como el sol, al ponerse, en tiempo de seca: adivinó el techo de tejas de la estación, agrandado y deformado por el espejismo.
Apuró sus caballos, todos buenos, sanos y fuertes, pero algo pesados por la marcha y el calor, admirando desde lejos, la importancia de los edificios hechos por la compañía: un castillo colosal, una torre altísima, con un globo grande en la punta; otras torres más delgadas, y blanqueando en una extensión considerable, muchos edificios de varias formas, con techos altos unos, con techos bajos, otros.
A medida que se vino acercando, conoció el viajero que el castillo colosal no era más que el depósito de agua; la torre con globo, uno de estos molinos de viento —89→ que si bien tienen pintado en las alas que el viento es barato, no dicen que las composturas son caras; que las otras torres eran semáforos, y los demás edificios simplemente un galponcito, un corral de embarque para la hacienda y unos cuantos vagones esperando carga.
...También vio salir el tren, cinco minutos antes de llegar, a pesar de sus desesperados esfuerzos para alcanzarlo.
¡Paciencia! y tomarlas como Dios las manda.
-«¿Cuándo saldrá tren ahora para afuera? preguntó al jefe de la estación.
-Pasado mañana, a la misma hora.
-¡Caramba! he llegado con mucha anticipación.»
Se sonrió y se fijé a desensillar en un boliche vecino, embrión recién brotado de la futura populosa ciudad que quizás, algún día, rodee la estación solitaria de hoy.
—91→
En cada estación donde paraba el tren, una banda de música mezclaba sus acordes al estrépito de las bombas, y un coro de niños y niñas saludaba con cánticos a su ilustrísima señoría el obispo de Córdoba, en gira episcopal.
Daba gusto ver el cariño verdaderamente filial con que los moradores de cada pueblito o villa naciente venían, unánimes, a recibir la bendición de su Pastor.
Él, de aspecto sencillo y bondadoso, con una sonrisa de afectuosa y paternal satisfacción, distribuía su bendición a los feligreses apiñados en rededor suyo, —92→ extendiendo la mano para que, arrodillados, besaran el anillo los numerosos sacerdotes y seminaristas que lo venían a saludar; y esta recepción tan despojada de solemnidad y de ceremonias oficiales parecía todo un cuadro de la iglesia primitiva.
Estas manifestaciones, tan ingenuas y expontáneas, ponen de relieve ciertas diferencias morales que, a pesar del continuo roce favorecido por la multiplicación de los ferrocarriles, existen todavía intactas entre las poblaciones de la provincia de Córdoba y las de las provincias limítrofes.
Puede ser que el centro de la docta ciudad se haya librado algo de estas costumbres añejas; pero no así los suburbios, y menos los pueblos antiguos de la campaña.
En estos, las casas, de construcción colonial y de paredes espesas, con sus seculares adornos sevillanos, discretas y cerradas como conventos; las calles angostas, silenciosas, donde los escasos transeúntes se sienten vigilados, espiados y sondeados por ojos escudriñadores en acecho detrás de las celosías; las iglesias numerosas, cuya vitalidad interior afirma a cada momento el bullicio de las campanas; la frecuente aparición de algún monje o monja; la abundancia de clérigos, todo da la impresión de que allí domina, impera, el espíritu sacerdotal.
A primera vista podría creer el forastero que los habitantes observan una especie de vida monacal y —93→ tenerles lástima, sino le fuera dado penetrar en algunas de estas casas, donde reina la calma alegre de familias numerosas, en un cuadro de verduras y de flores encantador y que desdice del todo la apariencia exterior, tan severa, de la morada.
En realidad, si el espíritu sacerdotal ha impreso su sello peculiar a los seres y a las cosas en toda la provincia de Córdoba, no es más que superficialmente.
El terreno era adecuado, la población dispuesta a aceptar sin dificultad y a acatar dócilmente las órdenes de cualquier poder y como no se necesitaba fuerza para imponerse, pues nadie se resistía, ha habido atracción natural y consentimiento mutuo entre los afables dominadores clericales y los mansos dominados voluntarios.
Pero sería de lamentar que cundiese en toda la República el espíritu de esta población, por naturaleza humilde y buena, que, gobernada por un poder de modales siempre suaves y de energía puramente oculta, y dedicada solo a conservar y nunca a progresar, ha guardado intactos sus inofensivos defectos nativos, adquiriendo pocas de las calidades de viril arranque que necesita para adelantar, toda sociedad moderna.
Hasta en la buena clase media, el acento característico, la pronunciación cantante y lenta, se va perdiendo muy despacio, y queda como una queja lánguida contra los cansancios que trae consigo la agitación inútil y fastidiosa de los tiempos actuales. —94→ El forastero activo, emprendedor, que cae en una población cordobesa y se empieza a agitar para hacer negocios, se expone a muchos comentarios más bien desfavorables, y poco faltará para que lo consideren como plaga.
Aunque el cordobés, a primera vista parezca practicar la economía, no le faltan ganas de tirar la plata, y será, en caso oportuno, tan gastador como cualquier otro; lo que lo detiene es que siempre se acuerda que para lograr dinero es preciso trábajar, y el trábajo no le gusta mucho.
Piensa filosóficamente que es mejor restringir sus necesidades, que darse el trabajo de conseguir también lo superfluo.
Prefiere el esfuerzo pasivo de la economía que asegura el pan, al esfuerzo del trabajo creador, que hasta el pan arriesga, el sueño de todo cordobés de situación media, es el empleo, el empleo que da poco trabajo y conserva la olla parada: conseguirlo y guardarlo, pues un cordobés destituido es un hombre muerto.
La mansedumbre en los modales, la indulgencia para las faltas sin escándalo, una oficiosidad discreta y bastante efectiva, una paciencia de gente sin apuro, una bondad que parece burlarse algo de sí misma, como si hubiera perdido sus ilusiones sobre la gratitud humana, y una extremada cortesía son las calidades cordobesas dominantes, todas de esencia —95→ eclesiástica, y que merecen, por cierto, ser apreciadas, -pues hacen la vida muy llevadera.
Todos tienden con empeño en no vejar a nadie, ni a sus mismos contrarios, y, -otro rasgo eclesiástico,- cuando se haga necesaria la querella, se apelará, no a las armas vulgares, sino a las de la justicia, bajo la forma inquisitorial de la denunciación, peleando a carcelazos.
Pero son excepciones en esta sociedad sumamente amable y culta; suave, pero de perfume algo apagado, como la flor de ciertos rosales desprovistos de espinas.
—97→
La majada está en el corral: el mayordomo debe venir a contarla, como lo hace mensualmente, para ver si faltan animales, y por esto es que, a pesar de la hora algo avanzada, la puerta queda cerrada.
Algunas ovejas, cansadas de dormir y de rumiar, se levantan, se estiran, se sacuden, dan despacio algunos pasos, se rascan contra los lienzos, topan suavemente una con otra, para desentumecerse y quitarse el frío.
En un rincón, se levantó un carnero; después de sacudir el rocío, se aproxima despacio a las ovejas echadas y juiciosas. Las olfatea al pasar; se para, —98→ entreabre la boca, alza el labio superior, mostrando la encía y los dientes, aspira con fuerza el aire, gruñe, agacha la cabeza y con la mano y el aspa, obliga a levantarse una borrega que le gustó. Esta huye, pudorosa, dando vueltas, y el carnero, al seguirla, se encuentra frente a frente con un competidor.
¡Cancha! que van a pelear. Las ovejas se paran; unas miran, al parecer indiferentes; otras se retiran, como desdeñosas de esas brutalidades. Y empieza el combate. Reculan despacio los carneros: vuelven corriendo, y, con un tope tremendo, chocan las cabezas, y otra vez, topan: y otra vez: y siguen los topes, hasta que las frentes coloreen. Los otros carneros vienen a juzgar los golpes, y empiezan todos a topar entre sí, armando un bochinche que, en la vida social ovina, seguramente merecerá el título de sensacional.
Llegó el mayordomo. El puestero y los peones saltan en el corral, y, después de abrir entre dos lienzos una puertita angosta, van aproximando despacio a ella las ovejas, para que salgan de a una.
-«¿No le faltarán animales, hoy, don Pedro?
-No, patrón, no. Anoche, al encerrar, vi que estaban todos los animales conocidos: dos ovejas negras y un capón, dos capones overos, una oveja con dumba y un capón con cencerro.
-En el último recuento eran 1233.
-¡Cabal!»
—99→Recelosas de lo que quieren de ellas, las ovejas avanzan lentamente hacia la puerta, no atinando a ver la apertura pequeña que les han preparado; hasta que una oveja vieja, para la cual la vida ya no tiene secretos, se para, mira el campo por la rendija, se acerca, se vuelve a parar, estira el pescuezo, pasa despacio, haciéndose chica, mezquinando las costillas, y, viéndose libre, se va adelante: y sigue la chorrera, entre el mayordomo y el puestero, que cuentan ambos, con atención, los animales a medida que van saliendo.
No se necesita ser un gran matemático para contar ovejas, pero dudo que un gran matemático alcance, si lo hace por la primera vez, y también por la segunda, a contar cien sin equivocarse.
Pasan a la vez animales chicos y grandes; pisan de a uno, de a dos, de a cuatro; pasan atropellando unos, y corriendo, parándose otros o caminando majestuosamente; se corta el desfile, vuelve a correr; con la tierra en los ojos y el sol, también, si se ha colocado mal, el novicio seguramente llegará a ciento quince o se quedará en setenta y tres, cuando cualquier paisano le cantará cien y que será cierto.
«¡Cien!» dijeron juntos nuestros hombres, y cortando la corriente con el pie levantado delante la puertita, el mayordomo hizo en la cartera una rayita con el lápiz y el puestero una tarja en el lienzo con el cuchillo.
—100→Se echaron atrás las ovejas; pero un borrego que iba a salir con la madre cuando lo hicieron parar, volvió hacia la puertita, ya que quedó libre, y pegando un brinco fenomenal y un balido agudo, salió disparando, seguido por otros, que atropellaron todos juntos, se apretaron en la puerta angosta, cayeron, se levantaron y volvieron a correr para juntarse con la majada, que, ya sujetada por un muchacho a caballo, empezaba a comer.
Un capón grande, el del cencerro, como que era de campanilla, se quiso lucir; tomó cancha, reculando, y como para enseñar a las ovejas de qué era capaz, saltó por la puertita, viniendo a pegar con la frente y con toda su fuerza en un alambre estirado en la punta de los postes; dio vuelta entera, cayó patas arriba, y se quedó de lomo, azonzado, un buen rato.
Las ovejas no se rieron; por lo menos, nadie las oyó.
Entre los últimos animales, llegó un carnero viejo, de aspas abiertas y largas, que de frente no alcanzaba a pasar; tuvo que retroceder; pero volvió otra vez, con la serenidad que da la experiencia; se arrodilló, y con paciencia, poniendo la cabeza sesgada, acabó por franquear el obstáculo.
Y cuando hubo salido toda la majada, no quedó más que una pobre oveja vieja, flaca, manca, a la cual, asimismo, tuvieron que perseguir por todo el corral; que, al querer saltar por encima de los lienzos, —101→ quebró un listón, para probar lo cierto del refrán: «Que la oveja más ruin rompe el corral», y que, al fin, salió, tirada de espaldas por encima de los lienzos, por un peón encolerizado.
Se contaron las tarjas, y con el pico resultaron mil doscientas veinte y dos ovejas, lo que después de descontar los cueros, permitió al mayordomo cerciorarse, con la debida satisfacción, de que, según la costumbre inmutable en este puesto, como en todos los puestos de la estancia y los demás de la República, faltaban de la cuenta, desde el último recuento, algunas ovejas.
—103→
En la galera de Nueve de Julio a Bolívar, subió la pareja, y saludando apenas, se acomodó lo mejor posible en medio de sus canastas y atados, mezquinando las palabras y los gestos con la majestuosa reserva de pontífices en oración.
Él, grave, se sentó, en actitud hierática, tieso, la —104→ cabeza descubierta, las manos extendidas sobre el chiripá, las rodillas bien juntas, conservando inmóvil y vaga la mirada, como si su pensamiento estuviese arrebatado en insondable inmensidad; mientras ella, con una modestia matizada de algún orgullo, sentada casi frente de él, dejaba traslucir en sus modales sumisos y afectos, la devoción ciega que profesaba a éste su amo y señor, el famoso médico del agua fría.
Gaucho vividor, el Antonio Somoza aquel, venido no se sabe bien de dónde, pero seguramente de lejos, conocedor que debía ser del refrán que: «ninguno es profeta en su tierra», había conseguido crearse una envidiable situación... medical, en el Sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
Su aspecto físico, compuesto con el mayor cuidado, y con una ciencia teatral innata, era su primer elemento de éxito. La melena abundante y rizada, primorosamente repartida en el medio, y que lo menos posible cubría con el sombrero, venía a confundir sus rulos con los de la barba, larga y tallada en punta, como la de Jesús Nazareno, siendo a la vez tan suave y tan severa la mirada de sus grandes ojos, que era fácilmente explicable la impresión que hacía sobre los paisanos ignorantes.
Muy lindo tipo de gaucho era, en verdad, elegante y gallardo, ese Cristo de poncho y de chiripá, de botas finas y de pañuelo punzó; y quizá más temible, —105→ con su medicina, que cualquier vástago de Juan Moreira, con su cuchillo.
Su terapéutica, inocente en sí, y hasta bienhechora, hasta cierto punto, en el principio, cuando sólo usaba el agua fría en cantidad medida y prohibía el uso del alcohol, se había vuelto dañina con el éxito y con el entusiasmo que había cundido entre la gente, al ver que no mataba a todos sus clientes. Los que salvaban, cantaban gloria; la protesta de los muertos metía poca bulla; y la fe en el agua fría fue tal, que las copitas de agua acompañadas de palabras sagradas, rumeadas por el médico, se volvieron jarros, y las unciones inocuas se volvieron baños, y los muertos entonces fueron tantos que su protesta empezó a dejarse oír.
El desvalido, en la soledad, alejado de todo recurso el hombre imposibilitado por una herida, paralizado por la enfermedad, acude, en su necesidad de ser auxiliado, a quien puede, y el curandero, macho o hembra, que, sin dárselo de inspirado o de sabio, se contenta con rodear al doliente de cuidados y de atenciones, le presta verdaderos servicios. Le levanta la moral, le infunde esperanza; ayuda la naturaleza con sólo dejarla hacer.
Desgraciadamente, muchas veces, se acaba por convencer a sí mismo de la eficacia de sus remedios y de lo santo de su misión; y cree que si con lavar una herida con agua fría, la mejoró, con mayor razón —106→ salvará a un febriciente, envolviéndolo en sábanas mojadas, y que si una copa de agua no le hizo mal a un herido, un buen jarro sanará a la fuerza a mi varioloso. Y así empezó a hacer el amigo Somoza, matando a troche y moche, ayudado en la tarea, por la compañera, cuya especialidad era de acabar de una vez con las mujeres paridas. ¡Y sólo Dios sabe cuantos humildes hogares ha sumido esta en la desolación!
Y como, en el desierto, se crían los bichos dañinos y que la obscuridad favorece la multiplicación de los microbios, en la Pampa despoblada y privada todavía de los faroles de la ciencia, cundieron y se multiplicaron durante un tiempo, los médicos y las médicas del agua fría, de un modo devastador.
Curanderas ha habido siempre en la campaña, y nunca dejará de haber; pues, por prolíficas, que sean las Facultades de medicina de la capital y de las provincias, y aunque críen cada año una numerosa familia de doctorcitos, es difícil hacer comprender a estos que sería más provechoso para ellos y para la humanidad doliente, que fueran a establecer sus penates en los pueblos nacientes de la campaña, donde, -tuertos,- serían reyes, en vez de vegetar ignotos y pobres, entre la multitud de médicos ya establecidos y conocidos que, en las ciudades, les hacen forzosamente estrecho el camino del éxito.
Mientras no lo entiendan así los discípulos recién —107→ destetados de Esculapio, tendrán que reinar las curanderas y los curanderos en los pueblitos y en el campo. Es cierto que hay hombres incrédulos que dicen en son de burla que las curanderas dejan morir y que los doctores matan; pero son exageraciones.
No hay duda que obrando de complicidad el boticario con el médico, los remedios, a fuer de más caros, pueden ser más peligrosos que las prácticas sin artificio de la curandera, pero con todo, ya que brotan tantos doctores en los almácigos, ¿por qué no buscarles tierra fértil para transplantarlos?
Lo que si, recomendándoles de tener más moderación en sus exigencias que aquel que, llamado por una modesta familia de hacendados, para cuidar al padre, y habiendo encontrado a este ya despachado por la muerte, quería cobrar una fortunita por la visita, disgustado como si le hubieran sonsacado al cliente.
* * *
-«Doña Cándida, me duele la garganta.
-No es nada, hijo, no es nada, y ya que estoy en ayunas, te voy a hacer un remedio infalible.»
Y haciéndolo levantar la manga de la camisa al muchacho, la vieja lo apretó con fuerza el antebrazo, hasta dar con una glándula que aseguró se formaba —108→ ahí, al empezar el dolor de garganta, y con su saliva de médica en ayunas, fregó y refregó, hasta que el paciente quedó convencido de que estaba sano.
Con esto no se mata a nadie; ni con otros mil remedios iguales que constituyen el formulario habitual de las médicas campestres. Un collar de piola, medido sobre el pescuezo del perro de la casa y puesto en el cuello del niño enfermo de tos convulsa, fácil es que no lo cure, pero tampoco le puede hacer mucho mal.
Ceniza del pelo del mismo animal rabioso que ha hecho el daño, puesta en la mordedura, es remedio casi tan seguro como la vacuna de Pasteur, y contra el dolor de muelas, se recomienda el uso de escarbadientes hechos con huesos de zapo.
-¡Vaya con los remedios! -No se rían, que, hay muchos así, tan eficaces unos como otros, si los aplican con la fe.
Pero si sus remedios son muchos y muy variados, la diagnóstica de las curanderas es sumamente reducida, y la enfermedad casi única de que se muere la gente en el campo, es el pasmo.
En las heridas, en las llagas, entra el pasmo, en el menor descuido; pasmo de frío, en invierno, pasmo de sol, en verano.
Un atracón de fruta no le da a uno indigestión, sino pasmo; pasmo da la insolación, pasmo da mucha agua fría después de un trabajo fuerte, y —109→ esto de romperse una pierna casi no sería nada, si no fuera la amenaza que le entre pasmo.
* * *
Los curanderos son más escasos que las curanderas, pero mucho más temibles. No se arredran por el peligro de matar al prójimo y le pegan, no más, sin recelo. En los pueblitos, abundan, ocupando todavía el lugar de los facultativos que vacilan en tomar el puesto. Están con licencia, generalmente, para ejercer; andan de levita, pontifican, dictan recetas complicadas, hablan de ciencia, y extienden certificados de defunción, asegurando a veces en ellos, para que todos entiendan bien, que el motivo de la muerte ha sido una «afección cardiaca del corazón.»
Cosa más atroz, se atreven, en virtud de autorización oficial, a hacer autopsias, en casos previstos por la ley; y es preciso verlos, entonces, aprovechando la ocasión para asombrar al público con su destreza; despedazando, al rayo del sol, en medio de una nube de moscas, en presencia de todo el que quiera mirar, el cadáver de algún pobre suicida, destrozándole las entrañas, aprendices carniceros, para probar lo que ya se sabía, que el hombre ha muerto de un tiro de revólver en la cabeza.
A los desgraciados clientes de estos, se les puede —110→ aplicar el dicho del paisano que, contando que sus caballos iban muriéndose todos, de un mal desconocido y fulminante, agregaba:
-«¡Qué! señor; si mueren amontonados, ¡como si se hubieran prestado el médico!»
—111→
Al oír sonar el maíz en el morral, el zaino levantó la cabeza, y, sin dejar de mascar la gramilla verde que estaba saboreando cerca de la tranquera, echó una miradita hacia el pesebre. Paso a paso, mordiendo el pasto corto, se venía acercando, sabiendo de antemano que no lo iban a olvidar y que se aproximaba la hora.
-«Zaino, vení», dijo el capataz; y el animal regalón echó a trotar, entró al corral y extendiendo el pescuezo, buscó con el hocico la abertura del morral.
Algo petizón, con la cabeza un poco fuerte, la oreja pequeña y bien formada, el ojo negro y vivo, la crin y —112→ la cola negras, abundantes y gallardamente atadas, de pecho ancho y hondo, zaino colorado de pelo, con la punta de las patas negra, por cierto no era, con todo, ningún animal de valor, y no hubieran dado por él muchas libras esterlinas en Londres.
Pero era el crédito del patrón. ¡El crédito! es decir, el compañero fiel de las grandes fatigas; el único con el cual se puede contar, cuando se ofrece un galope largo, de quince, veinte leguas y más.
Para las diez primeras, no necesitaba rebenque.
Impaciente en el palenque, algo ligero al montar, un poco loco al salir, arisco los días de mucho viento, pronto comprendía por la dirección dada por el jinete, por el peso del recado, por el modo de andar, con poco, mucho o ningún apuro, si se trataba de un viaje largo o corto, o de un paseo por el campo.
Y una vez convencido de que era cosa seria, ya dejaba de compadrear, sosteniendo con una constancia sin igual un paso parejo, tendido, capaz de tragarse leguas y leguas sin sentir, y sin hacerlas sentir mucho más al amo, de que si las hubiera galopado en un sillón.
Y esto último es ya de alguna importancia: no es el zaino el primer crédito que el patrón haya tenido; pasan los años y con ellos la robusta juventud, la flexibilidad del cuerpo. Han muerto ya dos o tres, altos, briosos, espantadizos, ligeros, locos, que han durado pocos años cada uno, pues a fuerza de galopar, —113→ de correr carreras, de pegar pechadas, de lucirse, por fin, y de darse corte, se han mancado, deshecho, inutilizado.
Por allí andan otros, príncipes destronados, buscando con los demás caballos del establecimiento su vida por el campo, ensillados una que otra vez por algún peón para el servicio.
Al zaino lo cuidan más y no le piden mucha elegancia; es un poco bajo, más fácil para montar. Aunque guste todavía su porte marcial, la calidad que más aprecia en él su amo es: la resistencia.
-«¡Sabe ser guapo!» dice con orgullo.
Pasarán algunos años más; el zaino andará tirando agua en el jahuel, bichoco, flaco, con la cola en porra, y con abrojos en la crin; haciéndose el sordo cuando oiga sonar el maíz en el morral, y el ciego al ver otro caballo en el pesebre, bien cepillado y rasqueteado, lustroso y demasiado gordo para ser guapo como ha sido él.
-«¡Nunca tropieza!» dice el amo al ponderar su nuevo crédito. No le pido ya veinte leguas al día, y con tal que al recorrer el campo, no lo pegue alguna rodada inesperada, le encuentra mucho mérito.
También pasará este, y pasarán otros, y vendrá el tiempo, para el amo, de declarar con melancolía: que su crédito tiene «un tranco como hamaca.»
—115→
Todo en él era largo: la nariz, el pescuezo, la cabeza, el cuerpo, las piernas y los brazos; hasta el nombre y el apellido también eran regulares, pues se llamaba Saturnino Llaureguiberry; pero como pertenecía a la variedad de los vascos flacos, lo conocían exclusivamente por el nombre de Bacalao, y esto a tal punto que si a alguno se le hubiera ocurrido llamarlo Llaureguiberry, es muy probable que no se hubiera acordado de contestar.
En todo, era anguloso y huesoso, menos en el genio; muy bonachón, capaz de soportar con alegre resignación los titeos más porfiados y las bromas menos —116→ delicadas, y de reírse el primero de ellas, con tantas más ganas cuanto menos las había entendido.
Ocupaba un puestito, donde cuidaba una majada que le había dado a interés un compatriota suyo, y ahí, solo en su rancho, sin más compañeros que sus perros y su inseparable pito de barro, de caño largo y de hornillo chico, pasaba la vida sin sobresaltos, cocinando él mismo su pucherito, cebando su mate, cuidando su ropa, no sintiendo, probablemente, la necesidad, a los 45 años que por lo menos tenía, de formar familia, ni de complicar su vida tranquila con elementos de afuera.
Los domingos, se empaquetaba; se ponía boina nueva, bombachas y camisa limpias, reemplazaba las alpargatas habituales por botas engrasadas, y completamente afeitado, como lo acostumbran los vascos, iba a dar una vueltita a la pulpería, a charlar con los amigos, tomar unas copas, y hacer ese intercambio de pensamientos elevados que distingue las reuniones de campesinos. Por lo demás, hablaba el español como un vasco francés que, probablemente, era, pues interrogado al respecto, había contestado: «Uí musiú», todo lo que sabía del idioma de su patria legal.
Y después de este rato de inocente solaz, transformación inconsciente de la misa dominical del villorrio nativo, se volvía a sus ovejas, pastor fiel, asiduo, diligente, celoso; y si las dejaba a veces, al cuidado de algún vecino, era para ir a ganar algunos pesos cavando —117→ un jahuel o erigiendo artísticamente una parva de pasto.
Una tarde, al volver del campo y después de haber encerrado la majada en el corral, encontró, sentada en una de las dos cabezas de buey que formaban el juego de asientos del único cuarto del rancho, cerca del fogón en el cual había dejado cantando sobre las brasas la paba para el mate, una mujer joven, no mal parecida, vestida pobremente, pero ni más ni menos que la generalidad de los habitantes del campo.
Bacalao no le preguntó de donde venía, ni a donde iba, ni ella se lo dijo tampoco. El le dio las buenas noches, como si todas las tardes, a la misma hora, después de haber desensillado, la hubiera encontrado sentada en su cuarto; ella le pidió permiso para pasar la noche en el rancho, a que accedió buenamente, como que, entre pobres, no hay mucho cumplimiento.
No se excusó mayormente por la falta de comodidades, pensando probablemente, -con razón,- que no había de haber dejado ningún palacio para venirle de modo tan singular, a pedirle hospitalidad.
Y la mujer cebó mate, aprontó en la olla la carne, el arroz, una tajada de zapallo y la sal, y echó leña al fogón.
Bien pensaba Bacalao, el día siguiente, que al volver de repuntar la majada, no la encontraría más en la casa, y no dejó de quedar algo sorprendido, pero —118→ de ningún modo disgustado, al verla parada debajo de un sauce, delante de una batea y lavándole los trapos, lo mismo que si hubiera sido la dueña de casa.
Pasaron así los meses; el rancho parecía más alegre; algunas aves vagaban por el patio, la ropa lavada lo embanderaba, los perros se habían hecho más sociables, y, al ver que en el rancho había quién los atendiera, algunos transeúntes solían pararse en el palenque a pedir un vaso de agua o alguna indicación.
Mejor que nunca, el vasco cuidaba sus ovejas; tenía que suplir el gasto ahora mayor de la casa, y no perdía ocasión de hacer algún trabajo suplementario para aliviar la situación.
Una noche, desató de prisa el mancarrón atado a soga detrás del rancho, saltó en pelo y agarró a todo correr para la casa de doña Simona. Una hora después, volvía con ella; en el cuarto se oían lamentos: la matrona se apeó y entró en él majestuosamente, cerrando sobre sí la puerta, y dejando a Bacalao soñar en el patio con los nuevos deberes que le iban a corresponder. Medio azorado el pobre por tanta felicidad, no sabía muy bien si debía renegar de su suerte o bendecir al cielo. De rato en rato, un grito de dolor llegaba a su oído, y entonces dejaba de mandar al demonio a la mujer esa, que se había metido en su vida sin ser llamada, y al hijo que también —119→ iba a venir a duplicar el trastorno, para tenerle compasión a la pobre, y enternecerse a la vez con la idea de su tardía e inesperada paternidad.
Doña Simona abrió por fin la puerta y le anunció que era padre de un varón, agregando:
-«Es una monada, y se parece mucho a usted», lo que, a pesar de su modestia nativa, no dejó de gustarle algo al vasco; y orgulloso, ensilló para ir a visitar a su vecino y amigo don Pedro Belloquy, ofrecerle ese nuevo servidor y pedirle de ser su compadre.
Cerca de tres años, vivieron así; él, cuidando sus ovejas, con el chico, muchas veces, sentado por delante; ella, cuidando la casa, cocinando, lavando, sin salir más que para visitar de cuando en cuando a una vecina, cuyo rancho quedaba bastante cerca para ir de a pie.
Una tarde, salió Bacalao a repuntar la majada. Cuando volvió, a las dos, no estaba la mujer; el chiquilín dormía. Pensó que estaba en casa de la vecina y no hizo caso. Volvió al campo, quedándose con la majada hasta encerrarla, y, al desensillar, encontró al muchacho dormido en el suelo, con lágrimas a medio secar en las mejillas; lo puso en la cuna que colgaba del techo; buscó, en el rancho y afuera, las huellas de la desaparecida, y por ciertos indicios inequívocos, empezó a sospechar que lo mismo que había venido, lo mismo se había ido.
Pasó la noche, pasaron los días, las semanas y los —120→ meses; no supo, ni quiso saber nada de la desconocida que así había cruzado su vida, más bien que brillante meteoro, caprichoso candil de luz empañada; ni se informó siquiera de lo que hubiera sido fácil indagar, conformándose con vivir como lo había hecho antes, pero no tan solo, ya que tenía un compañerito; aceptando con su jovial indiferencia de siempre las bromas sobre sus pasajeros amores, su paternidad y su viudez, cuidando como madre cariñosa a la pobre criatura que la suerte burlona le había regalado.
Y no era risible, sino conmovedor, el verá este hombre tan alto, doblado en forma de Z mayúscula hasta la altura del chiquilín, para sonarle las narices.
—121→
Una línea suavemente quebrada azulea en el horizonte, rompiendo la monotonía de la llanura sin fin, de la inmensa pradera argentina.
¿Que serán? ¿montañas? -Montañas no son.
¿Colinas? -Tampoco; apenas pequeñas ondulaciones como las que puede producir la respiración de un mar tranquilo.
—122→No son más que montones de arena; olas inmóviles y silenciosas que miran pasar con indiferencia al viajero, tendidas en perezosa quietud. Son médanos, con sus laderas apenas cubiertas por algunas matas ralas de un pasto duro, gris y seco; formados de arena sutil, estriada por el viento en la superficie, de color amarillento y triste.
Unos, solitarios; otros, encadenados, de cima redonda o puntiaguda; algunos, -como si quisieran dominar a los compañeros echados en la planicie,- erguidos como centinelas, dragones o mudas esfinges encargadas de cuidar tesoros imaginarios: todos de aspecto tan árido que parecen la imagen de la Sed implacable y del Hambre sin recurso, estos dos hijos del desierto.
Y sin embargo, envuelto en la densa nube de tierra que levanta el incansable troteo de la tropilla, sediento, quemado por los rayos oblicuos de un sol ardiente; fastidiado y dolorido por el largo galope; sostenido en la cruzada, más que por la fuerza de su voluntad adormecida, por la idea que, una vez en el camino, hay que llegar, el viajero, de repente silba la madrina, arrolla los fletes, y los hace trepar al galope, jadeantes, enterrados en la arena hasta la rodilla, resbalando y haciendo fuerza, hasta la cumbre del médano, donde se paran, con relinches de alegría.
¿Quién hubiera creído?
-En el medio del médano, desolado, estéril, árido, —123→ caliente como un horno, hay un hueco; y en el hueco, alfombrado de un hermoso pasto fresco y tupido, verde como una esmeralda, brilla un manantial de agua cristalina que refleja el azul del cielo.
Tal un alma generosa escondida, por tosco semblante.