Visión teórica del Ecuador
Gabriel Cevallos García
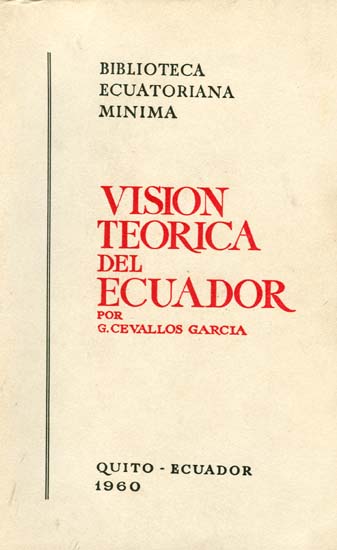
[Indicaciones de paginación en nota.1]
—14→
—15→
Las páginas que el lector va a escrutar en seguida, con su derecho definitorio de todo libro que toma en las manos, no son del todo originales ni del todo inéditas. Más todavía, no pretenden entregar una síntesis de la Historia del Ecuador, desde los orígenes escrutables de nuestro pueblo, hasta los días que vive en el presente siglo:
Intencionalmente he prescindido de la continuidad cronológica o de la sucesión de los acontecimientos en forma de relato. Cualquier manual dará al lector cabal cuenta de ellos, sin que, a mi parecer, sea urgente redactar uno más de tales opúsculos destinados a satisfacer la curiosidad en sus: niveles más simples.
Lo importante, creo, es brindar una manera teórica de comprender al Ecuador desde su intimidad, desde su conformación humana o desde su integración territorial. La teoría, es decir la vista total y armónica de las cosas, sea en el desarrollo externo de ellas ante la pupila del que las contempla, o sea en la interna organización mental que hacemos de las mismas; la teoría, repito, me parece de mayor importancia para el que busca una puerta ancha por donde ingresar al corazón de una colectividad, y más -como en el caso de los lectores hispanoamericanos- —16→ si tiene con ésta vínculos de sangre o concordancias de caminar histórico.
La teoría humana que en estas páginas entrego al lector interesado por los problemas de la vida americana in genere, o por los de la existencia particular de uno cualquiera de sus pueblos, abarca sólo un tipo de relación, fundamental sí, pero doble: la del hombre con el suelo. Digo relación de dos cabos, porque los habitantes del siglo XX andamos lejos de la concepción positiva y simplista que pretendía hacer de la vida humana colectiva, un apéndice del medio geográfico.
Ahora nos interesa mayormente saber de qué manera el hombre domina al medio que le circunda, y cómo sobre el mismo construye su recinto. Porque comprendemos, con evidente claridad, que sólo hay culturas donde un morador cualquiera de la tierra subyuga a la circunstancia material que trata de oprimirle, incitándole a dar tal o cual tipo de respuesta. El conjunto de éstas se ha recogido en la Historia.
Y si por diversas circunstancias los hombres no han logrado dar su contestación al medio, con la única manera de responder que es dable, o sea dominando a dicho medio, no nacen las culturas ni se posibilita esa sucesión de los actos humanos sobre el tiempo, que también se llama Historia.
No pretendo decir que sólo con auxilio del vínculo de hombre y tierra se pueda edificar, de modo completo, una teoría del Ecuador. Pero he acudido a esta vinculación y a los extremos que la forman, porque nos muestra con bastante claridad el modo cómo se ha formado la nacionalidad o se ha constituido esa forma de vida que se llama el hombre ecuatoriano.
Supongo que al lector extranjero interesado por saber qué son el suelo y el hombre ecuatorianos, antes que una larga y prolija lista de hechos y fechas, le conviene mirar las raíces desde donde emergen tales realidades y los aludidos acontecimientos. Pues, por lo que mira al hecho mismo de conocer, lo esencial y más interesante no es lo transitorio, sino lo perdurable. Además, y esto —17→ es de lógica elemental, las definiciones y los conceptos se forjan con aquello que no cambia.
Antes de empezar, el lector mire lo que le ofrezco: una teoría del Ecuador, no un relato simple de hechos, cronológica o casualmente concatenados. La visión de conjunto tiene de ventajoso el darnos, en síntesis, una anticipada contestación a la pregunta histórica del cómo o del para qué. Pregunta que respondida con la visión orgánica del panorama mental, puede ser confirmada tras un largo rodeo inductivo.
Al especialista le compete este género de caminos. Al lector ansioso de informaciones amplias, le ofrezco una visión panorámica.
G. C. G.
—[18]→ —19→
—[20]→ —[21]→
La paradoja no es una realidad que descubrimos en la dialéctica, en la literatura o en la biografía, solamente. La encontramos en el orden geográfico, y para ejemplo basta un país como la República del Ecuador, antes Presidencia de Quito, antes porción del Tahuantinsuyo y, más atrás, el llamado Reyno de Quito, cuyo biógrafo, el historiador Padre Juan de Velasco, ha sido tachado de fabulizador y novelista por haberlo descrito y puesto como motivo de consideración y piedra de escándalo ante los que ahora nos llamamos ecuatorianos. Este país de geografía paradójica fue definido por don Antonio de Ulloa, venido al Nuevo Mundo en el siglo XVIII con la misión francesa encargada de tomar la medida al cinturón del mundo.
Este joven marino español, compañero de otro, marino también, y de los matemáticos, cosmógrafos y gran suma de curiosos de la naturaleza en aquel entonces, a su regreso a España escribió, para estos últimos, muchos libros sobre aquellas tierras de promisión. Uno de tales libros, que no tuvo la suerte de las famosas Noticias Secretas -extensamente interpoladas en Inglaterra por DuBarry-, fue el intitulado Noticias Americanas, en cuyas —22→ páginas, en el entretenimiento o capítulo segundo, se leen estas palabras:
Como se ve, esto dice mucho, pero dice también muy poco, razón por la cual, y con permiso del lector, me tomaré la libertad de desmenuzar la paradoja. Comenzaré definiendo al Ecuador de la siguiente manera: un paisaje de fuego que sube, por ley natural de la ascensión, a convertirse en un perpetuo retablo de nieve. Lo cual me obliga a mirar la estructura, la osamenta o el esqueleto del Ecuador. Con seguridad todos han estado en un museo de paleontología o, por lo menos, lo conocen por imágenes. Lo que más llama la atención, lo que descuella con volumen irreverente es el espinazo del saurio. Lo que descuella con volumen desconcertante en el paisaje ecuatoriano es la cordillera de Los Andes, barrera de la vista, de los vientos, de las tempestades, y de la torridez natural del clima en la cintura del globo. Este espinazo está cortado, transversalmente, por sus propias vértebras, porque tiene la peculiaridad de dividirse en dos y juntarse, de trecho en trecho con las mentadas vértebras, que llamamos nudos. Hecho que da al lomo del —23→ saurio un aspecto de escalera que en su seno deja honduras u hoyas como decimos. No olvidemos lo de los nudos y lo de las hoyas, porque servirá para entender humanamente al Ecuador.
Pero el saurio geológico allí plantado, lanzando desafíos y ganando batallas climatológicas a la torridez ecuatorial, no está constituido solamente por el espinazo. Tiene un sistema de costillas móvil, fluyente, largo y complicado; un sistema de costillas que unen, suavemente, el monstruo plutónico, a los Océanos Atlántico y Pacífico. Me refiero a los conjuntos hidrográficos numerosos que descienden por cada flanco de los Andes, a morir lentamente en el mar. Porque los grandes ríos, pesados y profundos, caminan con pausa, y como los viejos que llevan mucha experiencia a cuestas, no quieren morir.
Antes y después del espinazo, la planicie, la enorme planicie del bajío húmedo, cubierto de selva, tórrido, sudoroso de vapor y de neblinas. La jungla, el infierno verde. Más que en esmeralda, la verdura se torna éxtasis inmutable en aquellas selvas: por troncos, ramas, hojas, vasos y tubos capilares circula el jugo ardiente, ascendente de una tierra prolífica, inagotable, siempre renovada por la bendición de los ríos. En estas dos planicies hay un círculo vicioso: la humedad que crea la selva y la selva que trae la humedad. En total: una pujante verdura, una potencia germinal capaz de todo, hasta de matar la vida, en esa lucha sórdida, no visible, espantosa que en las selvas tórridas libran el principio con el fin, a cada instante.
Selva tórrida y montaña fría, he allí los protagonistas materiales del paisaje. Luego recordaré a los antagonistas que llegaron, unos tras de otros, a convertirlo en un país. Porque país y paisaje son dos realidades heterogéneas; pero si llegan a presentarse históricamente juntas, es porque se han connaturalizado, han llegado con reciprocidad a aprehender el uno la naturaleza del otro, en un juego de toma y da imprescindible, pertinaz y destinado a conseguir el triunfo de la vida humana sobre los obstáculos emergentes. El paisaje que se ha —24→ transformado en país, comienza por ser la llanura salvaje y tórrida y sube, poco a poco, desde el nivel del mar, hasta conseguir alturas superiores a los cinco y seis mil metros; luego desciende otra vez, hasta perderse en la selva, amazónica. Desde el Océano Pacífico hasta la selva amazónica en un arrugarse y desarrugarse alternado, la superficie de la geografía ecuatoriana sube de los calores más profundos a los fríos más diáfanos y cortantes. Por eso se da la primera paradoja: en el cinturón de la tierra, en el corazón de la zona ecuatorial existe un país ardiente que, al mismo tiempo, es frío.
Me detendré, ligeramente, con el clima. Vientos de altura y evaporaciones de bajío tórrido, no pueden dar por resultado sino precipitaciones tormentosas. El Ecuador es, en consecuencia, un país de grandes y tremendas lluvias, muchas de ellas dramáticas, acompañadas con tempestades eléctricas y, lo curioso, en varios sitios de la sierra, con horario fijo. Los grandes chaparrones acaecen siempre en aquellos lugares, pasadas las tres de la tarde y, a veces, con cielo claro. Se arma una tempestad, sobre todo en Quito, en menos tiempo de lo imaginable. Por lo que toca a la lluvia en las regiones tórridas, la cosa es muy seria. A lo largo de seis meses llueve, cada año, una cantidad impresionante, infatigable, casi incalculable. Por eso, el año se divide en dos estaciones, si es dable hablar de ellas: invierno y verano.
Pero aquí salta la paradoja: en el Ecuador llamamos invierno a la época donde llueve más, lo cual significa dos cosas muy distintas. La primera: en la región tórrida durante la temporada de lluvias, por falta de vientos frescos, sube la temperatura y se llama invierno a la época más ardiente del año. La segunda: en la región montañosa, región de la eterna primavera, llamamos verano a una época donde hace sol y llueve juntamente, —25→ es decir, a una época otoñal. En la sierra, cuando hace más calor durante el día, las mañanas y las noches son más frías -a veces hay entre el medio día y la noche hasta quince o veinte grados de diferencia- y a eso llamamos también el verano.
Y para que se tenga un poco más de confusión al respecto, diré al lector que estos inviernos y veranos no se miden por horas más o menos largas de luz: en el cinturón de la tierra el sol tiene un comportamiento un poco más serio y, sin trampa alguna, trabaja doce horas y duerme otras tantas. Nosotros le hemos pagado la merced levantándole una pirámide a cero grados de latitud, pirámide que no es sino la continuación del sendero que sigue el buen sol ecuatorial y que expresa nuestro afán de ascender por ese mismo sendero hacia el monumento, sendero que en idioma quichua ha sido denominado Intiñán por algún ingenioso etimologista.
La presencia de los dos climas opuestos a que alude la cita de Ulloa, y la existencia de alturas intermedias nos dan una riqueza climática y una variedad de fauna y flora, que no puede concebir sino quien haya vivido en el Ecuador. Pero antes de referirme a la naturaleza viva, diré algo más sobre la naturaleza no viva.
Dos palabras sobre el cielo: en la región andina nada hay más azul que el velo con que Dios se esconde a la mirada de los hombres. En la región tórrida, sobre todo en los meses en que no llueve; especialmente en el litoral, el cielo se halla tamizado por neblinas que dan refrigerio a los hombres y permiten a la vida desarrollar mejor sus capacidades. Pero es al cielo de la noche al que quiero referirme, con mayor precisión, al nocturno cielo de los Andes ecuatoriales. El lector piense sólo en esto: en la mitad del mundo se sube a un mirador de tres o cuatro mil metros de altura; ¿y qué se ve?: pues, sencillamente, desde la Osa Menor hasta la Cruz del Sur, o sea el cielo más ancho y más poblado que se puede imaginar. Sólo quien habita el Ecuador puede saber, quizás un poco mejor que el astrólogo, que son tantas las estrellas.
—26→¿Se quiere un dato sobre la riqueza de la fauna? Pues hélo aquí: de las ciento cuarenta y ocho variedades de colibríes que se han catalogado -no respondo del dato con toda exactitud, pues no soy ornitólogo- en el país se han recogido ciento veintisiete. He visto dos colecciones logradas por un cazador inteligente, en las que había desde el colibrí mosca, diminuto y menor que una pulgada, blanco y con el pecho rojísimo como un ascua, cazado a más de cuatro mil metros de altura en las regiones frías del Chimborazo, cerca de las nieves de esta mole descomunal que mira de hito en hito al sol, seis mil metros más cerca que nuestras débiles pupilas; he visto, repito, desde el diminuto colibrí mosca, hasta el gigante o de tijera o cola partida en dos, donoso habitante de los valles tibios que confinan por un lado con la montaña y por otro con el bajío.
¿Se quiere ahora un dato sobre la riqueza de la flora? Pues bien, no hablaré de los helechos arborescentes de los troncos inabarcables entre cuatro o seis personas, de la multitud de especies que abrumaron la paciencia de los sabios naturalistas del siglo XVIII, del siglo XIX y hasta del XX. No. Hablaré de algo más jugoso y sustancial. Gracias a la conjunción de la torridez con el frío, y a la presencia de muchas alturas intermedias, gracias a los valles semitórridos y a las hondonadas interandinas, el Ecuador es uno de los países donde la fruta se da con más opulencia, en cantidades y en variedades innumerables.
Sobre la extensa gama de frutas nativas, la prolija aportación de los primeros españoles hizo un nido privilegiado para esta suerte de cultivos y productos. El plátano, el banano, guineo, como dice el habla popular, cuenta apenas nueve meses entre su siembra y su cosecha. El hortelano que corta una cabeza de plátano -que de tal manera denominamos al racimo- cosecha, sin esfuerzo alguno, a cada golpe de su cuchillo de monte o machete, de doscientas a trescientas unidades de un banano de sabor, perfume y dimensión extraordinarios. Y hay muchas variedades de plátanos, que pasan de las cuarenta: desde el diminuto, que llaman orito o almendro, —27→ hasta el gigante, denominado barraganete que sirve para comerlo cocido y en ensaladas.
La yuca, aquel tubérculo que sirvió tanto a los conquistadores para elaborar el pan de cazabe, y cuyas dimensiones, en pequeños montoncitos, servía para constituir la mínima dimensión agraria, es decir, la peonía y la caballería -que no eran sino áreas de terreno equivalentes a tantos o cuantos miles de montoncitos de yuca- pues bien, este fruto de la tierra es el pan de la mesa de todos los trabajadores campesinos del litoral ecuatoriano.
Y os hablaré del aguacate, llamado por los primeros Cronistas de Indias y por los exploradores, juntamente, mantequilla de árbol: enorme poma de color verde o negruzco, alargada como una pera, muchísimo más grande que ésta, con una drupa al fondo de una comida suave y deliciosa. Es el fruto más graso y alimenticio que existe; su color verde y su sabor lo hacen apetecible en la mesa para muchísimos guisos y ensaladas. Se lo toma con la carne o con el pan: lo mismo da, siempre resulta apetitoso.
Y viene ahora la delicia de tres frutas incomparables: la chirimoya, la piña y el mango. Tendría que agotar el léxico de los gastrónomos o de los gourmands para decir algo de estas maravillas de la flora ecuatoriana. Dulzura, perfume, sabor, jugosidad, frescura se conjugan a fin de dar el resultado más sorprendente para el gusto y, en el caso del mango, también para la vista. Y así como el jerez es la gloria del vino, el mango, la piña y la chirimoya -siempre que esta última sea de los valles interandinos- son la gloria de las frutas. Si el paraíso terrenal -recuérdese como en los siglos XVI y XVII había quienes hablaron ya de esto y sobre ello nos han dejado sabrosos libros- si el paraíso terrenal, repito, en vez de asentarse junto al Tigris o al Eúfrates, se asentara junto al Guayas o al Río de las Esmeraldas, perdóneseme la blasfemia, el árbol de la ciencia del bien y del mal no habría sido el árbol de manzanas. El Sumo Artífice de la belleza habría dudado un segundillo ante los frutos que El mismo sembró en el Nuevo Mundo.
—28→Puede el lector distraerse rebuscando en las páginas de Gonzalo Fernández de Oviedo o del Padre Bernabé Cobo o en las de otros muchos Cronistas de Indias, y descontando la máquina o maravilloso que hay, felizmente, en sus relatos, podrá apreciar lo mucho que, desde el descubrimiento de América y desde la conquista del Perú, para ser preciso, lo mucho con que ha contribuido el Ecuador a endulzar la vida.
Continuaré mis alusiones a la flora con otro dato paradójico. En los jardines y huertos de la serranía campestre o urbana es frecuente, más aún, trivial, encontrar realizado aquel imposible del bello poemita de Enrique Heine: el de la palmera mediterránea que suspiraba de amor por el abeto polar. Los dos árboles de la imagen romántica extendían sus brazos en un afán de erotismo distante y prohibido. Sin embargo nuestros jardines contemplan realizado el afán, y la palmera mece en ellos sus cien brazos de viento y acaricia las manos oscuras del pino hiperbóreo y taciturno.
¿Quiere el lector que le diga algo de las flores? Pues bien, oígame lo siguiente: no le pido que me acompañe a la selva tórrida en busca de esos animalitos inquietantes, mitad botánica y mitad zoología, que son las orquídeas. No quiero llevarle a ese mundo embriagador: casi es pecaminoso. Me contento con indicarle un dato: se cultivan rosas y claveles, jazmines, geranios y cien especies más de color y de olor espléndidos, en todas las alturas que van desde el nivel del mar hasta los tres mil y más de elevación. En las faldas del volcán Pichincha se despereza constantemente la ciudad de Quito, bautizada por alguien con el nombre de Escorial de los Andes. Pues bien, esta ciudad, que se halla recostada a casi tres mil metros más cerca de las estrellas, vive sumergida en flores, opulentas, magníficas, colmadas de color y de perfume. La cosa sube de grado cuando se comienza a bajar de las montañas; y en las regiones semitórridas el brillo y el tamaño de las flores resiste cualquier comparación.
¿Y qué me dirá el lector cuando le diga que podemos cosechar, y de hecho cosechamos, patatas y trigo a una altura de cuatro mil metros? La paciencia del maíz, —29→ planta totémica del primitivo ecuatoriano y americano, quizás no tiene límites de ponderación. Hay maíz tórrido y maíz de la zona templada y maíz del frío; hay, sobre todo, el maíz del páramo, el más paciente y sufrido de todos, que no se muere de frío, que encierra con más cariño en su panoja la espiga o mazorca, y se pega al suelo, se hace diminuto para resistir al viento y abrigarse algún poquito bajo el ojo helado del sol.
¿Y querrá el lector, por último, que le diga algo sobre las cacerías o corridas de venados, fiestas del viento, que se celebran sobre estas alturas, hasta dar con el límite de las nieves perpetuas? Que lea el efecto psicológico de este deporte espectacular en los capítulos finales del segundo tomo de la Relación Histórica del viaje a la América Meridional, escrita por don Antonio de Ulloa, y firmada también por don Jorge Juan. El tomo al que aludo se ocupa íntegramente con la Presidencia de Quito; por eso, las cacerías o corridas de venados son las que el autor o autores vieron, y acaso practicaron, en los páramos del Antisana, del Cayambe o del Cotopaxi, venerables montañas cuyas cimas encanecidas sobrepasan los cinco mil metros de elevación. Con respecto de los venados diré dos palabras sobre el diminuto ejemplar de venado del Cotopaxi y otras alturas, que algún científico encontró y clasificó. Vive, o mejor vivía, pues parece haberse extinguido, al límite, al borde de la nieve, como una criatura predilecta de la blancura, con los ojos llenos de la bondad y la inquietud de un angelillo suelto entre las nubes.
Mostrado con suma brevedad el paisaje, diré algo sobre sus habitantes, porque me gusta la Geografía en función de la vida humana o de la Historia, aunque no lo contrario, o sea comprender la Historia en función de la Geografía. Y las razones de mi preferencia son muchas, —30→ pero aquí destacaré una sola: porque no creo en las enseñanzas del positivismo decimonónico, para quien, el hombre, la sociedad, la Historia, la cultura no eran sino meros resultados de la presión del medio geográfico. Tal fatalismo naturalista deprime el ánimo de las gentes nacidas para la libertad, y por eso prefiero la concepción del historiador inglés contemporáneo nuestro, Arnold J. Toynbee.
El paisaje no hace, él solo, al grupo humano, sino que los grupos humanos capaces de hacer Historia han comenzado por crearse un paisaje propio. En última instancia, ésta es la tesis de la incitación y respuesta del profesor británico. No quiero, ni ahora puedo detenerme en las honduras de dicha tesis, pero sí afirmo que a las gentes nacidas para creer en el dogma fundamental de la libertad espiritualista, la teoría de Toynbee nos ha dado un respiro. Fatigada de ciencia positivista, la Historia, ética por excelencia, iba muriéndose entre papeles y documentos, entre presiones del medio ambiente, entre sumisiones a la Geografía y a otras ciencias auxiliares. Seca y reseca, iba quedándose sin jugo, con mucho dogmatismo y con abrumadora precisión. Gracias a Toynbee, podemos salir otra vez fuera, hacia la luz, hacia el paisaje, hasta hallar esa mutualidad, esa reciprocidad, vital e imprescindible, entre país y paisaje, entre habitante y territorio, que los positivistas convirtieron en pasividad lánguida, en conformismo ñoño, en ciega obediencia y sujeción al medio.
El grupo humano que hace Historia, comienza por recibir una incitación del contorno físico, y comienza por sufrir la Geografía; pero estimulado por ella, da una respuesta, que es una conducta ante el mundo circundante, conducta de la cual depende la mayor parte de sus comportamientos futuros. Hay pueblos que dan respuestas contundentes, y son los creadores de grandes culturas. Hay otros, en cambio, que han logrado dar, apenas, una respuesta tímida o una contestación inadecuada, y son los que fracasan y llegan a vivir una existencia monótona y doblegada, en una suerte de tímido armisticio con la Geografía. Al más leve descuido del —31→ hombre, la Geografía se impone y devora, como ha devorado tantas ciudades, culturas y pueblos. Hay muchas posibilidades en esta contienda entre el protagonista suelo y el antagonista hombre. Pero destacaré una sola: varios grupos humanos pueden incidir sobre un mismo paisaje y dar respuestas diferentes, unas más concretas o contundentes que otras. Y tal cosa ha sucedido en la Geografía ecuatoriana en relación con la Historia, como veremos en seguida. Pero no se olvide que el protagonista, en este casó el Ecuador, se resuelve en dos realidades poderosas, y que cualquier respuesta humana que se dé a este paisaje ha de tomarlas en cuenta: selva tórrida y montaña fría.
En primer término es necesario recordar un hecho, acaso el menos sujeto a dudas en la prehistoria ecuatoriana: o sea, que los primitivos habitantes de nuestro paisaje llegaron por inmigraciones sucesivas, siguiendo diversas rutas, sea del Centro continental, del Mar Caribe o de las Antillas -especie de Mediterráneo americano, cuyo auxilio fue tan importante para la vida de los, pueblos primitivos y para las operaciones de la penetración europea en el Nuevo Mundo, durante el siglo XVI-; o desde el Norte, acaso desde la prolongación del Asia, tentacularmente extendida sobre, el estrecho de Bering; o desde el extremo occidental, acaso desde Australia; o desde el Sur, siguiendo la línea de la costa baja, hasta dar en las selvas ecuatoriales; o, en fin, desde el mundo de la leyenda -prefiero decir leyenda antes que hipótesis es decir desde el Continente Mu o Lemuria, otra suerte de Atlántida que se perdió en el Mar Pacífico, dejando innumerables restos de naufragio, por cuyas crestas saltaron a tierra continental algunos aventureros perdidos en las aguas.
—32→Los recién llegados, acaso con pavor o con asombro ante el nuevo paisaje, olvidando su condición de inmigrantes marinos, huyeron del agua y de su cercanía y, buscaron cualquier pretexto, el más inmediato, para abandonar el bajío costanero y trepar a la montaña. La torridez selvática del bajío, seguramente, no ofreció perspectivas risueñas a los que iban llegando e instalándose bajo el techo verde de los bosques intactos. Aunque hay una pequeña salvedad, y es la referente a las escasas zonas descampadas, donde la vida comenzaría de inmediato a extender sus nervios y músculos con la persistencia que le es peculiar. Pero estas zonas, por haber sido, con seguridad, muy estrechas, pronto se llenarían de pobladores, mientras la selva, con toda seguridad también, se mantendría a la defensiva, en dura agresión contra los invasores desprovistos de artilugios adecuados con qué vencer la cruda potencia germinativa de la manigua ecuatorial.
En cualquier estado de organización y de economía en que hubiesen llegado estos primitivos aventureros -se entiende organización y economía rudimentarias, que otras no pudieron haber alcanzado- siempre tenemos que considerarles en estada inferior ante un adversario cósmico poderoso, cuyos recursos agresivos, hasta hoy, no han sido vencidos por completo. La impresión de soledad y de impotencia ante tamaño adversario debió ser pavorosa, y el miedo, sin duda alguna, determinaría cualquier género de solución heroica. Por tanto, y fuera de los pocos afortunados que se adueñarían de las zonas descampadas, o de los muy fuertes que lograrían sobreponerse a una naturaleza de poderío fantástico -a este respecto es útil recordar las leyendas de gigantes de la costa ecuatoriana precolombina, leyendas recogidas hasta por cronistas serios y tardíos como el P. Cobo, leyendas que, con seguridad, se referían a un tipo de hombres fuertes contra la selva- fuera de ellos, los restantes, es decir la mayoría, acometieron una segunda empresa, tan arriesgada como la de cruzar el Océano. Es decir, emprendieron la enorme hazaña de subir a la Cordillera desconocida, lejana, de acceso casi imposible y de clima frío.
—33→Admiramos, con todos los sones de la admiración a lo heroico, el paso dramático de la hueste bolivariana desde los bajíos de Venezuela hasta las alturas andinas de la Nueva Granada, y no pensamos en lo que debió representar como esfuerzo, paciencia, dolor y tenacidad el cambio de paisaje de un grupo de pueblos que caminaban sin orientación, sin técnicas, sin exploraciones dirigidas, sin herramientas adecuadas, sin animales de auxilio, por la maraña boscosa, impenetrable, desorientadora de las selvas -tórridas; y que luego desfilaban por los contrafuertes aspérrimos de los Andes, donde lo mismo iban a encontrar un río profundo a miles de metros de hondura del risco por donde desfilaban, o una pendiente que no les dejara ver la cima ni el fondo; o una borrasca de nieve, mortífera en tales climas y alturas. Sobre todo el clima fustigaría y perseguiría a muerte a los audaces buscadores de un nuevo paisaje que, acaso en la imaginación de ellos, debía tener semejanzas con el abandonado antes de la empresa migratoria. Este viaje anticipó el de Bolívar y los muchos otros viajes, fabulosos y tremendos, de los tercos buscadores del Dorado.
Pero no es dable saber en qué época se realizó este cambio de paisaje, cuánto tiempo duró la migración, cuántos grupos o tribus participaron en la empresa, si ésta fue escalonada por etapas o continua, sucesiva en varias regiones o simultánea en diversos territorios. De todo ello sólo sabemos vaguedades, esas vaguedades o desperdicios de las fatigas humanas que van dejando los hombres en su camino, como un desafío a otros hombres dedicados a la magia de resucitar antiguallas que bautizan con los vistosos nombres de etnología, arqueología y varios más por el estilo.
Tras de estas vaguedades queda lo qué ignoramos, aun cuando claramente podemos intuir los acontecimientos: el primero, que la empresa no sería menos extraordinaria porque fueran pocos o muchos los grupos que la realizaron; y el segundo, que destaco por más importante, que la selva tórrida lanzó el reto de la primera incitación recibida por los más anejos moradores de nuestro suelo, y que la respuesta emitida por éstos, en su mayor —34→ número, fue la huida hacia otro paisaje. A la incitación calor, se dio la respuesta frío. Lo cual significa dos situaciones igualmente humanas y dables: o la evasión por el pavor, cosa no del todo satisfactoria y que no impide, de su yo, dar una respuesta válida; o la imposibilidad de cambiar el ancestral estilo de vida, cosa más presumible y frecuente en la historia de las migraciones, sobre todo en las de grupos humanos primitivos, cuyo grado de cultura poco desarrollado no permite ampliar fácilmente el campo espiritual y adoptar, con mucho margen, nuevas formas de existencia.
Ahora diré, con uno o dos ejemplos trasladados de la realidad humana y comprobados por la vieja y por la nueva Historia, en qué consistió el fondo de la flamante respuesta que los habitantes del paisaje ecuatoriano tuvieron que dar a la segunda incitación, o sea a la impuesta por la montaña fría. Y aquí viene lo que pedía no olvidar: lo de los nudos o de las hoyas que el espinazo del monstruo andino guarda en sus intersticios. En efecto: una vez que los primitivos inmigrantes llegaron a las grandes conchas o cuencas, grandes y pequeñas, que los Andes dejan en sus repliegues serraniegos, se desparramaron, acaso buscando lo que ansiaban: planicies, pastos, tierras de ganadería y, cosa muy poco probable, tierras de labranza.
Al desparramarse acabaron disgregándose, elevándose a los riscos o sepultando su hábitat en el sinnúmero de valles que encontraron. Poco a poco se aislaron, unos a otros, como la consecuencia obligada del internamiento en las montañas. Por lo general, las culturas de mar o de planicie con ríos, son culturas de acercamiento y de aproximación entre hombres y pueblos, son culturas de solidaridad que se fundan en la humana capacidad de extraversión; en cambio, las culturas de montaña son de aislamiento material, que acaba por modelar el espíritu de los grupos y de los hombres, quebrantando la solidaridad y engendrando la soledad, no como situación externa, sino como interior forma de existencia.
Por otra parte el paisaje andino en su mayor extensión y altura, y en el mayor número de los días del año, —35→ no solamente aísla, sino, además, sobrecoge el ánimo con su aspecto de inmensa grisalla; pues el brillo del sol y de la luz ecuatoriales que, al caer verticalmente producen una claridad ofensiva a la retina, se hallan compensados, y de manera excesiva, por las horas de neblina y de páramo o llovizna, horas grises, lentas, pegadas al suelo de las altas punas, producidas por el aliento de los bosques orientales y occidentales que emiten en forma de evaporación sobrecargada de humedad su torridez agobiadora. Este aliento engendra nubes y neblinas perezosas que se arrastran empapando los riscos de la meseta interior, y origina precipitaciones atmosféricas copiosas, insistentes, espectaculares, cuando no la llovizna monocromática y monorrima que envuelve el paisaje durante horas interminables en un color crepuscular.
Si a este paisaje de la altura andina agregamos el desperdigamiento y la soledad, tendremos una incitación, una grave incitación que casi nunca ha recibido una respuesta contundente. No se extrañe el lector, por eso, si califico de ineficaz la contestación otorgada por el primitivo habitante del Ecuador a las presiones materiales del contorno. La respuesta al aislamiento no es fácil de dar, concentrándola en una actitud histórica válida, porque siempre ha supuesto una sumisión al hecho incuestionable representado por las quiebras del suelo y al hecho más incuestionable aún de un espíritu acostumbrado paulatinamente al sometimiento. Sólo una gran fuerza histórica es capaz de vencer estos dos obstáculos. El habitante primitivo del paisaje andino del Ecuador, no consiguió forjar la contestación rotunda que exigía una naturaleza desmesurada y se plegó como la rama bajo la tormenta; o, como el junco en la corriente, se movió y adaptó obedeciendo y mandando, controlándose a sí mismo para no quebrarse.
El hombre dentro de estas circunstancias opresoras, se introvierte, y si consideramos socialmente el asunto, comprenderemos que lo contrario de la simpatía que nace de la proximidad, que nos hace prójimos a unos de otros, es la indolencia o, si se quiere emplear el término griego, la apatía: estado de alma en que nada de lo ajeno nos —36→ llega al alma, nos hiere o nos duele. Los grupos humanos, espiritual o materialmente alejados por la Geografía o por la soledad, se vuelven indolentes o, mejor dicho, apáticos. Y aún cuando lleguen a poseer algún respetable grado de organización tribual o política, siempre disponen de escasas formas de expresarse, monótonas y de tonalidad melancólica o menor.
Tal cosa ocurre, para señalar un ejemplo, con la música de nuestros primitivos, que no es sino la cansina y angustiosa repetición ascendente, descendente y algunas veces alternada de una muy pobre escala pentafónica en modo menor. Nuestra música denominada autóctona es, entre otras, una clara demostración de la respuesta que los hombres y los grupos aislados por las montañas, han llegado a dar a la tremenda incitación que pesaba sobre su ánimo. Podría citar, además, otros ejemplos, coma el del vestuario de tinte opaco y escasos matices, los contadísimos colores usados en los menesteres y utensilios de la vida doméstica, la parquedad casi impenetrable de los usos sociales que regían un trato interhumano desconfiado y hermético, la urgencia de vivir retirados casi todos sobre las alturas más remotas y ásperas, alturas de donde les bajaron los incas a los valles, la melancolía que emanaba de toda su existencia, etc....
Y porque no se crea que este es un invento mío, voy a recordar las palabras de uno de los primeros en contemplar aquella realidad de los moradores del paisaje andino, que no la vio con el ojo emocionado del misionero, ni con la pupila asombrada del conquistador, sino con la visión lenta y fría del juez o del administrador oficial, el oidor Juan de Matienzo, quien entre los años 1570 al 1573 tuvo ocasión de escribir:
—37→
Si ésta no es la etopeya del indolente o del apático, no sé cuál pueda ser. Y si meditáramos a fondo en estas pocas palabras, tan densas de contenido social, humano y ético, convendríamos en que ellas solas valen más que muchísimos tratados de sociología positiva. Porque el sociologismo indigenista y positivo ha inventado tantas fábulas, que ante ellas se quedan pequeñitas las de los Cronistas primitivos.
Me referiré ahora, también con brevedad, a la respuesta que otorgaron al paisaje los pueblos ubicados en la zona media de la Cordillera de los Andes, pueblos cuya psicología no se dejó corroer por la dispersión ni dominar por la niebla, antes fueron capaces de edificar con alto estilo un destino imperial. Me refiero a la contestación que a las montañas logró dar la cultura incásica, la misma que luego de organizar con toda rigidez la vida interior de un Estado, salió de madre y llegó a extenderse hasta el límite de la máxima elasticidad asequible a sus medios. Y así creó un imperio de proporciones no sólo vistosas, sino gigantescas; tanto que uno de los mandatarios de la hora máxima del Tahuantinsuyo, Huaynacapac, el más grande de los Incas, compartió la grandeza histórica de mil quinientos con Carlos V, el monarca más poderoso de la Europa moderna.
¿Qué clase de respuesta dio el Incario a la incitación de las montañas andinas? La respuesta fue triple, y voy a mentarla sin ahondar en detalles que pondré a la vista, en el lugar oportuno. Contra la tierra bravía, contra la naturaleza hostil y las constantes amenazas climáticas de la altura andina, organizó un Estado sobre el régimen agrario más preciso, circunstanciado y puntual que se haya visto en tierras americanas; tanto que se puede decir: el Tahuantinsuyo fue un Imperio que funcionaba —38→ como un reloj solar. Qué de cosas descabaladas en las repúblicas americanas y cuántos cronómetros ideológicos descompasados en la mente de nuestros políticos y demagogos se podrían acordar con aquel reloj.
El Imperio funcionaba, pues, con el ritmo cósmico, y todo iba en relación con la naturaleza colectivamente explotada. Este agrarismo solar y cósmico, deificado en las teogonías del Cuzco y de su dinastía, se implantó en nuestras regiones andinas con tal vigor, que arrasando lo antiguo, echando al cubo sin fondo del olvido las religiones, las lenguas y las formas sociales de los sojuzgados, edificó una nueva vida política y trató de reedificar o remodelar al morador del paisaje, convirtiéndole de pastor melancólico en alborozado agricultor.
Contra el aislamiento producido por las anfractuosidades de la sierra, construyó excelentes medios de comunicación, grandes vías que terminaron por quebrantar el peso de la insociabilidad causada por la distancia, disminuyendo así las consecuencias psicológicas negativas o regresivas que acarrea la soledad rodeada de bruma. Las grandes vías imperiales del Tahuantinsuyo no fueron, como puede creerse apresuradamente, simples medios pasivos de comunicación, inertes e inhumanos. Fueron realidades vivas, porque en toda su longitud, a cortas distancias, se ubicaban las casetas de los recaderos y portadores de comunicados: un teléfono humano, que iba de boca en boca, de caseta en caseta, con pasmosa rapidez desde el Cuzco hasta Quito, una formidable distancia comunicada sin cesar.
El chasqui, como se llamaba este correo y teléfono incesante, se completaba con los establecimientos para pernoctar o tambos, en los que uno o un millar de hombres encontraban lo necesario en vituallas, utensilios y vestuarios. Los tambos eran inmensos depósitos que medían por días o por noches la longitud de las vías imperiales, donde la prolijidad del Incario había reunido desde los implementos agrarios hasta los materiales de guerra, a fin de tenerlos a la mano, lo más completos posible, en cualquier circunstancia dada. Eran, pues, un inmenso y bastante ordenado cajón de sastre.
—39→Y contra la melancolía, aquel enemigo emergente y perpetuo de los moradores de nuestra Cordillera andina, contra la melancolía que asomaba tras de cada risco o junto a cada quiebra, ensayó la respuesta de establecer fiestas religiosas colectivas en cada mes lunar o quilla; fiestas públicas ruidosas, aparatosas, donde todos los trabajadores del campo y los moradores del paisaje se reunían obligadamente para el esparcimiento legítimo y saludable, después de continuos días de labor guiados con precisa realidad, vigilados, cronometrados y seguidos con un ritmo impecable. Y ensayó también el Incario algo que sólo después de siglos y como elemento de cura espiritual ha sido ensayado con el fin de quitar del alma humana el sedimento de la soledad mal digerida: ensayó el sistema de trabajar cantando. Todavía ahora, a tantas generaciones de distancia, en algunos lugares de la sierra ecuatoriana las peonadas de las haciendas, es decir, los trabajadores de las fincas rurales aran, siembran o siegan al son del canto.
A las dos respuestas anteriores hay que añadir una tercera, de otro tipo, ensayada por hombres de otra raza, venidos también de más allá del mar, dueños de técnicas eficaces y, sobre todo, de un espíritu resuelto a acometer las empresas que se les ofrecieren, por inverosímiles que las hallasen. Me refiero aquí a la respuesta dada a las incitaciones del paisaje por los españoles llegados con Pizarro o después de él a la conquista del inmenso Imperio Incásico. También ellos ascendieron a las montañas, apenas llegados a la playa: no les cautivó, de inmediato, la cercanía al Mar Pacífico. Dándole las espaldas ganaron el altiplano, llevados por los afanes de la conquista ciertamente, y, además, por la atracción que en secreto ejercen las alturas sobre los espíritus emprendedores. No es mero deporte, ni elegante dispendio de —40→ energías superabundantes lo que incita subir a los riscos. No. En la luz que los inunda, en el aire que los azota, en el frío que los domina hay algo más: una dosis de la inexplicable seducción de la naturaleza sobre los hombres fuertes.
Pero los españoles, al dar las espaldas al mar, no olvidaron las tierras bajas que, al principio, no les sedujeron. Y en esto radicó uno de los aspectos diferenciales de la respuesta del europeo al paisaje complejo, tan simplistamente comprendido por los primitivos habitantes del mismo. Los españoles se situaron en lo alto del paisaje andino y desde allí pudieron dominar mejor el bajío. No comprendían, porque no entraban en sus cabezas llenas con las ideas y con las imágenes del Renacimiento -y más que con las ideas, llenas con los excelsos ejemplos biográficos sobrevenidos entonces-; no comprendían, repito, conquista y división, dominio y olvido, triunfo y mutilación; y no lo comprendían porque eran hombres renacentistas, es decir, hombres que llegaron al Nuevo Mundo colmados con las fuerzas de una época en la que las mejores ideas comenzaban por ser ellas mismas las mejores fuerzas o, por lo menos, teorías de actividad espectacular.
Quienes nieguen la presencia de las ideas en la mente de los primeros conquistadores aventureros, no olviden que Europa era en aquel entonces un emporio de ideas, una gran feria de intercambio intelectual y era, además, un polvorín de doctrinas y de tesis expansionistas, una inmensa cuba de pensamientos que fermentaban y desbordaban de todas las mentes; un afán de universalización del que no se sustrajeron los filósofos -profesionales de la universalidad-, los políticos, los artistas y, hasta, los soldados de tierra y de mar. Por -eso es falso afirmar, en globo, que los primeros soldados de la conquista del Nuevo Mundo no tuvieron ideas en su cabeza o en la de sus acompañantes. Anoto, de paso, por anotar algo, nombres como los de Hernán Cortés, Giménez de Quezada, Alonso de Ercilla, a los que agrego el de Francisco de Jerez, secretario de Pizarro, que acompañó al —41→ Perú a este caudillo, ignorante en letras, pero político de talla, tallado por el buril renacentista.
Los que llegaron al Nuevo Mundo desde el otro lado del Océano, llevados por brújulas interiores, más seguras que las de bitácora de un barquillo inexperto, aun cuando extraños a la Geografía imponente y desorientadora, la desafiaron sin reparo, la citaron a duelo singular, y entonces cada descubridor, cada adelantado, cada soñador libraba una batalla con el mundo ignoto, en una suerte de gigantomaquia superior a todas las hazañas escritas o cantadas desde la antigüedad clásica hasta esos días tan enamorados de la misma. Nunca se enfrentaron tantos combatientes juntos con una Geografía tan enorme y aplastante, tan variada y extensa.
En efecto: ¿qué tienen de comparables las dudosas hazañas de Heracles y de otros héroes de esta guisa, con las realísimas, casi sobrehumanas y por eso extrañas y deslumbradoras, del descubrimiento del río de las Amazonas? ¿Hay algo en la Historia de los descubrimientos o de las hazañas que supere esta verídica fábula? Y no sólo fue la invención del inmenso río sepultado en la selva feroz, fueron además otras empresas buscadas conscientemente o salidas de manera inopinada al paso, como las aventuras de las novelas de caballerías, las que poblaron de asombros el siglo XVI.
Desde las montañas andinas bajaron las energías españolas por los flancos de Oriente y Occidente a robar el misterio de la selva tórrida, a quitarle el prestigio de su imperio letal y silencioso, a arrebatarle a su Geografía la condición pavorosa y esquiva de que se ufanaba tanto, sobre todo a obligarle a que se expresara en términos inteligibles; porque saber Geografía es volver legible al mundo.
Las columnas de Hércules fueron un misterio roto por los veleros casi mitológicos del Almirante Cristóbal Colón. El Dorado fue así mismo otro misterio roto por los que siguieron la estela del Almirante Colón, quienes al desparramarse por la selva en busca de su corazón de oro, y al regresar de ella más pobres de lo que entraron, —42→ pero ricos con la humanísima seguridad de haber probado el alto quilataje de su vida, llegaron a saber que entre la manigua hostil había hombres dignos de ser civilizados con el instrumento edificador del cristianismo, que había en aquel las tierras del silencio agreste, fuentes inagotables de productos necesarios para abastecer una economía creciente, y, lo que vale más, que había ríos, muchos, inmensos ríos como mares, tendidos a siglos de esperanza indefectible.
La respuesta formulada por el conquistador español de la primera hora, consistió en dominar, simultáneamente, el paisaje de altura y el de bajío, fundando en una y otras ciudades para agrupar vidas destinadas a fines concretos, ciudades, la mayoría de las cuales, subsiste y crece y sigue siendo el centro de la vida republicana. Para erigir tales urbes, el conquistador desplegó una potencia implacable y escrutó el paisaje en sus más grandes peligros y en sus más insignificantes detalles.
La Casa de Contratación de Sevilla y su escuela de pilotaje, fueron el instrumento que cambió la visión del mundo en el siglo XVI: navegantes que eran geógrafos -cosmógrafos como entonces se llamaban- geógrafos que eran poetas, soldados que dibujaban el perfil del suelo con su planta, todo ello unido a unos ojos muy abiertos. Los ojos del conquistador español no fueron adecuados al miedo como los del inmigrante preincásico; fueron ojos asombrados, enormemente abiertos a todas las maravillas y propensos a descubrir maravillas en todo lo que contemplaban. Nada pasó inadvertido a ellos y, quizás, las cosas fueron ampliadas por la emoción juvenil con que se miraba al Nuevo Mundo.
Era suficiente encontrar una tribu donde la ginecocracia se manifestara ostensiblemente al explorador, para que una leyenda como la de las amazonas tomase cuerpo y hallase comprobación realísima a miles de kilómetros y a miles de años de distancia del lugar donde fuera originada. Que el ojo asombrado viera las cosas con fijeza, resulta entonces tan cierto como el nombre del gran Solimoes convertido en el río de las Amazonas: una de —43→ las realidades americanas donosamente ingresada en la fábula clásica, y conste, sin asomos de ironía, que uno de los ojos agigantados por el asombro, el del primer Cronista de la aventura de Orellana, Fray Gaspar de Carvajal; fue reventado por una flecha que partió desde la orilla, según narra el puntualísimo observador. Lo que no nos cuenta Fray Gaspar es si la flecha fue disparada por mano femenina...
Lo esencial de la era hispánica de nuestro país, en relación con el paisaje, consistió en que, por entonces, no se olvidara de ninguna de las dos regiones: la selva tórrida y la montaña fría. Los españoles montaron la guardia en la cordillera de los Andes, y desde las montañas cuidaron las regiones costaneras y orientales. Desde allí fundaron, desde allí descubrieron, desde allí evangelizaron, desde allí administraron, desde allí guerrearon, desde allí comerciaron; porque una vez establecida la nueva forma económica de convivir, el mar entró inmediatamente en los cálculos de aquellos hombres emprendedores, que volvieron posible el tránsito ultramarino en sus más largas distancias. Pero, el caballo, el barco, las armas de fuego, junto con las herramientas de hierro, fueron los instrumentos con los que, a partir del mil quinientos, el tercer aventurero llegado a nuestro paisaje, comenzó con el mismo un tipo de contienda que nosotros no hemos hecho sino continuar.
Lo que quiero establecer en definitiva, es que cada tipo de invasión al paisaje aportó los elementos indispensables para definir la actitud que hoy guardamos, como país, hacia la tierra y los ámbitos de nuestra Geografía. La república hizo y hace su unidad manteniendo el contacto político, administrativo y económico de los grupos humanos alojados entre las montañas y las regiones tórridas: respuesta del español. Nuestra economía se ha fundado y sigue fundándose en el régimen agrario, y no podrá divorciarse de la tierra, aún cuando se adelante con todo esfuerzo un proceso de industrialización: respuesta del invasor incásico. El alma de nuestro pueblo es propensa a la melancolía y al aislamiento interior: respuesta —44→ del primitivo habitante a su paisaje que le causaba agobio.
No somos, pues, el producto pasivo del medio, como antes se creía, y hay todavía unos pocos que lo repiten. Primeramente debemos comprender nuestra existencia como pueblo -como grupo humano que puebla y domina un paisaje determinado-, y comprendiéndolo así, saber que la respuesta que logremos dar a la Geografía paradojal que nos soporta es también un ingrediente histórico, y de los más capitales. Pero dicha respuesta ha sido ensayada en forma triple por nuestros antecesores. Nos toca, si queremos ser precisos y certeros, corregirla en sus aspectos débiles y aprovecharla con inteligencia. Vueltos de cara hacia el paisaje que tanto admiramos, es indispensable exigirle cuánto ansiamos para subsistir y para mejorar, sin que olvidemos las enseñanzas españolas e incásicas, y sin que olvidemos, sobre todo, que lo más cambiante en la Historia, junto al paisaje físico dominado y contrahecho por la mano del hombre, es el paisaje espiritual.
Al terminar este ensayo, a manera de prólogo, en el que he mostrado el diálogo del hombre ecuatoriano con su tierra, no he hecho sino esbozar, el tema de las páginas posteriores, en las que invitaré al lector a seguir el proceso de la formación histórica del territorio ecuatoriano, en primer lugar y, luego después, la integración del espíritu nacional en -el hombre ecuatoriano. Pero los dos elementos de toda configuración histórica -hombre que domina la tierra y tierra que incita a la acción humana- me servirán para configurar una especie de síntesis o visión panorámica de la vida de un pueblo muy semejante a otros pueblos fraternos del Continente Iberoamericano, pero diverso de ellos por las sustantivas y específicas calidades sociales e históricas, peculiares a su integración y a su existencia.