A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA EN LA CIUDAD DE ORDUÑA
Cuando por mi mala salud y mi mucha ventura quiso Dios traerme a este Colegio de Orduña, era uno de mis mayores entretenimientos veros jugar a las horas de recreo. Dábame esto cierto desasosegado consuelo, semejante al inquieto gozo de quien teme perder el bien que disfruta: aquella pura alegría vuestra, que tan simpático eco encuentra en el alma, aquella sencilla plenitud de dicha que nada busca más allá de las tapias del Colegio, revelan en vosotros, como en ninguna otra parte he visto, esa santa infancia del corazón, que garantiza al joven una edad madura llena de virilidad, y una honrada vejez exenta de remordimientos. Pero detrás de este lisonjero hoy veía yo un mañana incierto; y la facultad de prever, que es de las más bellas y de las más tristes que tiene el hombre, hacíame pensar en vuestro futuro a la vista de vuestro presente... Parecíame entonces que por detrás de esas montañas que limitan a Vizcaya, veía adelantarse, como una avanzada de los vicios, la sombra del Respeto humano, primer fantasma que se os presentará en el mundo; aterrador espantajo de jóvenes, gran vencedor de cobardes, que huye ante los que le hacen frente, y subyuga y encadena a los que ante él tiemblan: veía su negra mano revolverse entre vosotros, como la garra de un gavilán en un nido de pájaros: veía que a ninguno podía pillar por esas blusas tan largas, recuerdo del niño; veía que atrapaba a muchos por esos bigotes tan cortos, preludio del hombre!...
Acordábame entonces de cierto Gabriel, colegial en un tiempo, como hoy vosotros, y para vuestro solaz y provecho quise escribiros una página de su historia. Leedla y meditadla; y cuando os veáis en circunstancias análogas, que no tardarán en presentarse, acordaos de cuán fácil es caer... ¡Acordaos de cuán fácil es levantarse!
Sé que amaréis a Gabriel no bien le conozcáis, y por eso quiero dejaros aquí otro recuerdo suyo, que os será de provecho. Conservaba él en un libro lujosamente encuadernado todas las cartas que le había escrito su buena y discreta madre. Al frente de este pequeño monumento de maternal ternura y exquisita prudencia, otra persona que amaba mucho a Gabriel y cuidó de su educación en cierto tiempo, había escrito algunas páginas, de las cuales extracto lo siguiente, para que lo tengáis por dicho a vosotros, cuando por última vez salgáis de este Colegio, dejando esa blusa que os ha salvado, y llevando esos bigotes que han de comprometeros.
«Hoy nos vamos a separar para siempre, y puedo decirte lo que de Jesucristo dice el Evangelio. -In finem dilexit eos. -Los amó hasta el fin. -Conozco tu carácter, porque lo he estudiado muy despacio: conozco también la sociedad en que has de brillar, porque en esa misma sociedad me eduqué yo y en ella viví hasta que supe despreciarla. Por eso he procurado con todas mis fuerzas grabar en tu corazón tres grandes principios, que no has de olvidar nunca, si quieres ser en el mundo lo que Dios exige de ti: digno hijo de tus padres, representante de una casa ilustre, y fiel caballero cristiano. Para ello, hijo mío muy querido, conserva siempre el santo temor de Dios: fomenta de continuo en tu corazón el amor de la familia: guíate siempre por el sentimiento del honor.
»En estas cartas de tu madre encontrarás máximas saludables, que te lleven por ese camino. Por eso he querido que las colecciones y las guardes: para que en todas las épocas de tu vida encuentres en su lectura, y la bendigas, la mano que te guió en tu infancia, en tu juventud, y quién sabe si también en tu edad madura. No sabes todavía lo que vale una madre, ni lo comprenderás tampoco hasta el día en que la pierdas. ¡Triste prerrogativa de la flaqueza humana, que no acierta a comprender el valor de lo que posee hasta que lo llora perdido!
»Es probable, pobre hijo mío, que seas en este mundo adulado y aplaudido; y esta consideración me apena el alma en el momento de dejarte. La adulación es un veneno delicioso, que trastorna poco a poco la razón del que lo gusta, y concluye por volverle al fin necio, si es vano; loco, si es soberbio. Vuelve entonces los ojos a estas cartas, y oye en ellas la verdad de boca de tu madre: lee también estas líneas, último testimonio de mi cariño, y puede que aprendas en este libro, lo que dijo el Padre Kempis para desengaño de los que ensalzan, y consuelo de los que calumnian. -No porque te alaben eres mejor, ni tampoco más vil porque te vituperen. -Conócete a ti mismo, Gabriel, y sabrás conocer a los hombres.
»Otra vez te lo digo, hijo mío: conserva el temor de Dios, y huirá de ti la duda que devasta el alma. ¿Adónde volverás los ojos cuando empieces a sufrir, si no guardas en tu corazón la fe de tus padres? Porque cree, Gabriel, que si la fe no fuera la primera de las virtudes, sería el mayor de los consuelos. No enseñan los filósofos a llorar: sólo la Religión endulza el llanto, y enseña a gozar entre lágrimas.
»Fomenta en tu corazón el santo amor de la familia; y su dulce ternura, su santa pureza, (entiéndelo bien, hijo mío), su santa pureza, te enseñarán a comprender esta verdad, que te pido por amor de Nuestro Señor Jesucristo que grabes bien en tu alma. En la vida del hombre, hijo mío, sólo dos mujeres tienen cabida legítima: su madre y la madre de sus hijos. Fuera de estos dos amores puros y santos, son los demás divagaciones peligrosas o culpables extravíos.
»Guíate siempre por el sentimiento del honor, que es un hijo humano de la moral divina del Evangelio. Nobleza obliga, y obliga de tal modo, que sólo consiste en obrar como caballero el serlo. Decía un padre noble a un hijo embustero:
|
El honor es como el cristal, Gabriel: el menor soplo lo empaña. Mantén el tuyo ileso, aun a costa de la felicidad y la vida: que en estos combates llaman al muerto vencedor, y al matador vencido; y menos hieren el pecho de un noble los dolores, que la deshonra.
»Conserva, hijo mío, mis palabras en tu corazón, y no las tengas en poco porque salen de labios humildes. Dijo un poeta antiguo:
|
»Y ahora, hijo mío muy querido, quédate con Dios y él te bendiga, como yo le pediré todos los días. Si en algo te ofendí, perdóname, y mientras seas feliz, olvídame; pero cuando te llegue la hora de sufrir, hijo mío queridísimo, acuérdate entonces de mí, y encontrarás un amigo, que en nombre de Dios te espera siempre con los brazos y el corazón abiertos».
Aquí acababa el manuscrito y había por debajo de él una firma. Vosotros podéis sustituirla con cualquiera otra: desde la de vuestro Padre Rector, que es la primera de esta casa, hasta la última entre todas ellas, que es la de vuestro afectísimo en Cristo.
LUIS COLOMA, S. J.
Orduña, viernes de Dolores, 16 abril de 1886.
Pilatus autem, volens populo satisfacere [...] tradicit Jesum. |
Y Pilato, queriendo contentar al pueblo [...] entregó a Jesús. |
| (San Marcos, cap. XV, 15) | ||

¡Qué guapo era Gabriel!... En pie delante de su espejo, se abría la raya con un peine de concha, afanándose por amoldar aquel bosque de cabellos rubios, algo ásperos, que se levantaban sobre su frente, formando esos artísticos remolinos, con que el gusto pagano de los griegos coronaba las estatuas de sus Adonis y sus Apolos. Vano era su intento: la naturaleza vencía siempre al arte, y aquellos rizos rebeldes se levantaban y se volvían a encrespar, como empeñados en formar un cojín al invisible cántaro de la lechera, que se posaba sobre aquella frente de diez y seis años, tan tersa como si jamás la hubiera cruzado un recuerdo triste; tan pura como si nunca la hubiese turbado la sombra de un remordimiento... ¡Pobre Gabriel!... ¡qué guapo era!...
¡Qué alegre la expresión de sus rojos labios, que se abrían para sonreír a todo el mundo, como si no supiesen pronunciar otra palabra que la de hermano, ni otro nombre que el de madre! ¡Qué pura la mirada de sus grandes ojos pardos, que se abrían de par en par, como las puertas de un templo, dejando ver, como aquél su santuario, su alma inocente, cándida, que aún no descubría las espinas en las flores, ni en el disco del sol las manchas!... ¡Pobre Gabriel!... ¡qué guapo era!...
Triunfó al fin la naturaleza sobre el arte, y con un gesto de impaciencia arrojó Gabriel, sobre el mármol de su lavabo, el peine de concha: atusose con ambas manos los conatos de bigote que ya comenzaban a brotarle...; echose a reír, dio un salto, y pasó a otro asunto serio, importante, trascendental: iba a ponerse la corbata... ¡Y qué corbata! De manifiesto se veía sobre la cama aquella prenda aún sin estrenar, de finísimo raso azul celeste, con pequeños lunares blancos. Gabriel la tomó con cariño, con respeto, con veneración casi, y pasandola en torno de su cuello, se dispuso a formar el lazo... ¡Le gustaba tanto aquella corbata, que tenía los colores de la Inmaculada, y era regalo de su madre!...
Pronto quedó hecho el lazo, con esa soltura, ese chic inimitable, propio de la elegancia natural, de la elegancia genuina, que llama un autor, la nobleza de la gracia. Gabriel se contempló en el espejo, y quedó satisfecho: los picos algo doblados del cuello dejaban ver la morbidez viril de su garganta, y hacía resaltar su blancura el raso azul de la corbata.
¡Si me viera mi madre! -pensó, ruborizándose sin saber por qué se ruborizaba, diría ¡qué guapo!... Y si me vieran los chicos del Colegio, dirían también ¡qué elegante!...
Y sin que su amor propio le sugiriese por entonces otras ideas, ni le despertase tampoco otras aspiraciones, Gabriel giró sobre un pie, y se puso el chaleco cantando:
|
¡Era tan feliz!... Graduado ya de bachiller, se veía al fin estudiante en la Universidad, libre en la populosa Sevilla, dueño absoluto de un aposento en una casa de huéspedes, propietario exclusivo de un capital de veinte y cinco duros, señor de todos los fantásticos limbos de la adolescencia, rey de todas las ilusiones de color de rosa, conquistador de todos los horizontes dorados, y libre... libre sobre todo, para salir cuando quisiera y entrar cuando fuere su gusto; para detenerse en todos los escaparates de la calle de las Sierpes, para tomar sorbetes en el Suizo todas las noches, para caracolear en un caballo alquilado camino de las Delicias, para pasear en barca de Triana a San Juan de Aznalfarache, para asistir a las funciones de la Catedral, a las paradas de la Guarnición, y -¡oh dicha incomparable!- a las corridas de toros... Y los deseos de Gabriel se elevaban, como el águila libre ya de sus cadenas, describiendo círculos inmensos en aquellas azuladas llanuras de su imaginación, sin sospechar ningún más allá oculto, que pudiera echar por tierra el lema de su independencia. -¡Libertad sin temor: goces sin remordimiento!- Porque todo aquel inmenso círculo de placeres, todo aquel mar sin límites de goces, había Gabriel de disfrutarlo sin la menor ofensa de Dios, cuyo santo temor creía sentir más vivo que nunca dentro del pecho; sin el más mínimo disgusto de su madre, cuya dicha era por repercusión su propia dicha; sin desdecir en nada del decoro de su nombre, tan honrado por él mismo con notas de sobresaliente, con premios de buena conducta, con la misma corona imperial, que por elección unánime había adornado sus sienes, durante los seis años de su permanencia en el Colegio de los Jesuitas... ¡Imposible era que la Universidad trocase en Augústulo, al Gabriel que tantas veces habían proclamado los Padres del Colegio, con el glorioso nombre de Augusto!
¡Con qué gratitud tan profunda recordaba Gabriel a aquellos buenos Padres, que tanto le habían amado y tanto bien habían hecho a su alma! ¡Con qué buena voluntad había compartido su tiempo, según las instrucciones de ellos recibidas, entre sus estudios, sus ejercicios de piedad y sus horas de recreo y esparcimiento! ¡Con qué candorosa sencillez decía todas las noches, al arrodillarse ante la imagen de la Inmaculada, cuyo congregante había sido, y era y esperaba ser hasta la muerte!
-¿Lo ves, Madre mía, como soy bueno..., y el P. Velasco se equivoca?...
Porque había en el Colegio un P. Velasco, un pícaro padre Velasco, que era para las ilusiones de Gabriel la sombra que marca los negros contornos del desengaño; la voz del esclavo, que repetía sin cesar al triunfador romano, en medio de su triunfo: ¡Acuérdate de que eres mortal... Llamole un día a su cuarto, como Padre Espiritual que era del Colegio, y poniéndole una mano en el hombro, le dijo con cariñosa tristeza:
-¡Gabriel!... eres bueno y dócil...
Y la hermosa frente de Gabriel se levantó erguida, cubierta con aquella púrpura que debió de enrojecer la de Luzbel, la primera vez que se complació en sí mismo. Mas el P. Velasco no había concluido.
-Pero tu bondad -prosiguió-, es soberbia, y tu docilidad, débil... Tu soberbia te pondrá en el peligro, y tu flaqueza te hará caer en él... Huye de los malos amigos, hijo mío; porque el respeto humano, será tu ruina... ¡Gabriel, acuérdate de Poncio Pilato!...

Y Gabriel bajó la frente enrojecida esta vez, con aquella otra púrpura que debió de agolparse al rostro del Ángel soberbio, al ver adivinados sus pensamientos. Mordiose los labios hasta hacerse sangre, y salió del cuarto del P. Velasco, con el firme propósito de no volver nunca. Mas el Padre le perseguía por donde quiera, y jamás pasaba a su lado sin decirle al oído:
-¡Pilatillo!... ¡Acuérdate de Pilato!...
Irritado un día Gabriel le respondió bruscamente, faltándole al respeto. El P. Velasco se metió las manos en las mangas, lo miró de hito en hito, y siguió su camino sin decir palabra. Pareciole a Gabriel que llevaba los ojos llenos de lágrimas, y dio dos pasos para detenerle y pedirle perdón: contúvole, sin embargo, el amor propio herido, que cual un ácido sutil penetraba en su corazón, ahogando sus buenos impulsos.
-¡No... caramba! -murmuró, dando una patada en el suelo. ¡Así vera que Pilatillo sabe ser firme!
Aquella noche no podía Gabriel conciliar el sueño. Poco a poco fueron apagando las luces del dormitorio, quedando al fin alumbrado solamente por algunas lámparas medio apagadas, a cuya vaga luz le parecía distinguir, cobijando aquel extenso recinto, las blancas alas del Ángel del pudor, que con un dedo sobre los labios, imponía a la maldad silencio... De repente oyó abrir con precaución la puerta de su camarilla, y entornó los ojos para fingir que dormía: vio entonces una sombra que se inclinaba sobre él; sintió primero que le arropaban cuidadosamente en el lecho; sintió después que una mano hacía sobre su frente la señal de la cruz... Gabriel entreabrió entonces los ojos, y vio al P. Velasco a su cabecera...
Un sollozo inmenso le subió del corazón a la garganta, y quiso arrojarse a sus pies y pedirle perdón. Mas la soberbia le encadenó de nuevo, cual un grillo de hierro, y volviendo a cerrar los ojos, fingió que dormía. El P. Velasco se alejó suspirando.
Desde entonces jamás volvió el prudente religioso a llamar a Gabriel Pilatillo. Avergonzado éste por su parte, evitaba su presencia, y sólo el día en que iba a dejar el Colegio para siempre, se atrevió a presentarse en su aposento. El P. Velasco le recibió con aquella afabilidad a la vez grave y dulce que le caracterizaba: diole cariñosamente el abrazo de despedida, y le entregó, como recuerdo suyo, una gran fotografía envuelta en un sobre, y sin duda preparada de antemano.
Gabriel rompió el sobre no bien salió del aposento, y vio entonces una magnífica reproducción del gran cuadro del Ticiano, que representa a Pilato entregando a Jesucristo al pueblo deicida. Por debajo del procónsul romano, había escrito el P. Velasco: ¡Ecce Homo!...
Gabriel sintió un movimiento de ira que le turbaba la vista: rasgó en dos pedazos la fotografía, y fue a tirarla por un balcón abierto... Mas se detuvo en el acto: iba en ella la imagen de Nuestro Señor, y hubiera creído profanarla...

Gabriel miró el precioso reloj de oro que le había regalado su abuela el día en que fue a mostrarle su diploma de bachiller, y vio que marcaba las cinco y media.
-¡Caramba! -exclamó, haciendo una pirueta.
Y tomando el sombrero y el lindo róten, con puño de hierro trabajado en Elgoibar, que había comprado la víspera, se lanzó a la puerta, tirando estocadas al aire, para probar la flexibilidad de la caña.
Detúvose en la mitad de la escalera, diose una palmada en la frente, y volvió a subir de dos en dos y de tres en tres los escalones... Habíansele olvidado dos cosas: la peseta en cuartos que para socorrer a los pobres llevaba siempre, y tomar agua bendita en la concha de nácar que pendía a la cabecera de su cama.
Era el 27 de mayo, víspera de la Ascensión, y Gabriel iba, como todas las tardes, al Sagrario de la Catedral, donde celebraban las Flores de Mayo; poético nombre que en algunas partes suele darse a los solemnes cultos tributados a la Virgen sin mancilla, durante ese mes que llaman por excelencia el Mes de María.
Pero antes de dirigirse a la Catedral, quiso Gabriel dar un par de vueltas por la calle de las Sierpes, jardín de sus delicias, más agradable a sus ojos que los laberintos de Hyde-Park, el bosque de Boulogne, o los jardines colgantes de Babilonia. Y no era lo que atraía a Gabriel hacia aquel gran centro del movimiento y del comercio sevillano, la continua muchedumbre de gente que día y noche afluye a la famosa calle por todas sus transversales, como por todas las venas refluye al corazón la sangre; ni el fresco y perfumado ambiente que mantienen allí en el verano los toldos que dan sombra al transeúnte, y los puestos de flores y macetas que por todos los rincones se encuentran, embalsamando la atmósfera. Lo que atraía la atención de Gabriel, lo que formaba el mayor de sus entretenimientos, y le hacía cruzar las calles de arriba abajo, eran... los escaparates de las tiendas. Aquellos inmensos mostruarios de todo lo superfluo, porque lo necesario no necesita exhibirse; aquellos brillantes reclamos dirigidos al bolsillo, por el lujo, la vanidad, el vicio mismo, absorbían la atención de Gabriel horas y horas, y no faltaba día sin que inspeccionase todos aquellos tesoros de la industria y del arte, que se le figuraban de su propiedad exclusiva, y puestos allí únicamente para su sencilla diversión y honesto entretenimiento.
Mil veces había ya escogido, desechado y vuelto a elegir los regalos que por vacaciones pensaba llevar a su madre, a sus hermanos, a su abuela, a los criados mismos; y aquella tarde, en la tienda esquina a la calle de Gallegos, donde es fama que tuvo la suya de velones, el famoso sevillano D. Manolito Gázquez, honra y prez de los embusteros andaluces, acababa de encontrar un objeto que le había hecho prorrumpir en exclamaciones de admiración y gestos de entusiasmo. Era un muñeco de movimiento, en que el artista había querido personificar las pavorosas creaciones del Bú, el Cancón, el Coco, el Carlanco, y demás auxiliares de madres y nodrizas, que llenan las imaginaciones de los niños. Representaba a un viejo de fisonomía espantosa, enormes espejuelos y capacidad torácica inconmensurable, sentado en una butaca: entre sus piernas abiertas sostenía un saco lleno de niños blancos y rubios, que por un oculto mecanismo iba pinchando con un tenedor enorme que en su diestra tenía, y abriendo horriblemente la boca, se los tragaba uno a uno, para arrojarlos después por debajo de la butaca. Gabriel se desternillaba de risa, cada vez que algún mofletudo bebé, desaparecía por la boca del muñeco, y pensando en el gozo inmenso que podría proporcionar a Luis, el más pequeño de sus hermanitos, si le regalaba aquella maravilla, se dispuso a entrar en la tienda, para adquirir el juguete a cualquier precio, por exorbitante que fuera. Pero en el mismo momento, una mano se apoyó en su hombro, y una voz alegre, a la vez que bronca, exclamó entre dos ternos mondos y lirondos como los chinarros de un arroyo.
-¡Jinojo, Gabriel!... ¿Tú en Sevilla, canastos?...
Gabriel se volvió rojo como una amapola, con las cejas encarnadas y la boca abierta, y vio junto al suyo el rostro de un mozalbete que le abrazaba, moreno, con patillas de boca de hacha, peinado el pelo en forma de chuletas, atrás el sombrero, y un chicote apagado en los labios. Por el rostro parecía un gitano, por el traje un señorito cursi, y por todo su continente uno de esos estudiantes, que se matriculan en la Universidad, y siguen el curso con un pié en el café y otro en la taberna.

-¡Hola García! -dijo al fin Gabriel con su cándida sonrisa, procurando zafarse de aquellos brazos que le estrechaban con riesgo de hundirle una costilla. Pero García tenía en cuenta aquello de, tanto te quiero como te aprieto, y siguió zamarreando a Gabriel con grande alborozo, dándole puñadas en la espalda, y gritando en estilo algo más enérgico del que en sus labios ponemos.
-¡Qué sorpresa, jinojo!... -¿Pero cuándo has venido, tunante?...
-Desde primeros de mes estoy en Sevilla -contestó Gabriel, poniendo ambas manos en los hombros de García, por ver si lograba despegárselo en parte.
-¿Y qué, canastos, vienes a hacer en Sevilla, jinojo?...
-Pues a examinarme -contestó Gabriel. He estudiado privadamente en casa, y vine a cursar en la Universidad el mes de mayo, hasta que llegue el examen.
-¡Bien, jinojo!... ¡Caramba, Gabrielillo, cuánto me alegro de verte!... ¿Pero dónde, demonios, te metes, que hasta ahora no te he visto el pelo, canastos?...
-¡Pues en la Universidad, y en paseo, y en casa, y en la calle, y...!
Gabriel iba a decir inocentemente que en la Iglesia, pero una tosecilla inesperada le cortó la palabra, y poniéndose un poco colorado, preguntó:
-¿Tú no vas a la Universidad?... Nunca te he visto...
-Por el motín de enero estuve dos días, por ver si le rompía el hocico al cara de mona del catedrático que me colgó dos veces.
Gabriel abrió espantado los ojos, y no ocurriéndosele otra cosa que decir, dijo:
-¡Qué cosas tienes!...
-¡Pues así soy yo, jinojo!... A dinero me ganará cualquiera, pero a bruto no me gana nadie, y el que me la hace, me la paga... -¡Qué canastos!- hay que saber vivir, y aquí se pasa bien si uno lo entiende. Ya verás, charrán (añadió volviendo a darle puñadas); ya verás cómo yo te adiestro, y te diviertes en cuanto tomes terreno con tres o cuatro barbianes... ¿Dónde ibas ahora, tunante?...
Gabriel se puso de nuevo colorado como un tomate, y mirando a todas partes, como quien busca la huida, dijo:
-¡Psche!... a ninguna parte... Hacía hora, para irme a estudiar...
-¡Deja que los libros se vayan al cuerno, canastos! -contestó García rodeándole el brazo al cuello... Anda, vente conmigo a Tabladas, a ver el ganado de mañana.
-¿Pero hay mañana toros? -preguntó Gabriel.
-¿Pues dónde vives tú, jinojo?... Lagartijo y Frascuelo matan, y los toros son de Saltillo... Anda, vámonos a Tabladas...
Y al decir esto, arrastraba a Gabriel, medio sofocado por su brazo, hacia la plaza de San Francisco.
-¡No puedo, hombre... no puedo!... -decía Gabriel procurando zafarse, tengo que estudiar...
-¡Déjate de libros, canastos!... -que ya estudiaron bastante Justiniano y Triboniano para jorobar al prójimo... ¡Que no los mataran las viruelas cuando chiquitos!... Anda, jinojo, vamos; que a las ocho estaremos de vuelta.
Gabriel había logrado por fin desasirse de su amigo, y en ademán de marcharse, decía brotándole fuego la cara, y casi lágrimas los ojos:
-No puedo, hombre, no puedo... Te digo que no puedo.
-Pero, jinojo -exclamó García deteniéndole por los faldones de la levita. ¿Tienes miedo de que te enganche un bicho por el futraque... o es que tienes a menos venir conmigo?...
-¡No, hombre, no! -exclamó Gabriel cada vez más apurado. Si lo tomas por ahí, me obligarás a que vaya.
-¡Pues claro está que por ahí lo tomo, canastos!... Cuando así se desaíra a un amigo, ¡jinojo! por algo se hace ¡canastos!...
-¡Pues si has de tomarlo a desaire, vamos allá! -dijo Gabriel bajando la cabeza.
Y mohíno, contrariado, furioso consigo mismo y también con García, siguió a éste, sosteniendo en su interior uno de esos diálogos que tan a menudo entabla la pasión, con esa otra voz misteriosa, que suena dentro del hombre, tan clara, tan inflexible, tan burlona, tan cruel a veces y siempre tan justa!...
-Preciso será que vaya -decía Gabriel. ¿Qué dirá este animal si no voy?... Que soy un gallina o que soy un orgulloso...
Y la voz misteriosa le respondía con cierto tonillo irónico.
-En cambio de lo que ese animal diga, tu buena, tu santa madre, dirá que eres un valiente, que eres un buen estudiante.
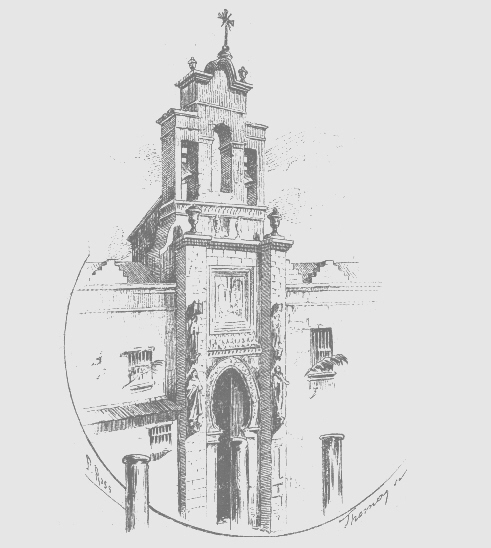
-Y después de todo, -proseguía Gabriel, haciéndose el sordo, nada malo hay en ir a Tabladas.
-Nada -replicaba la voz-: absolutamente nada... Pero no irás al mes de María.
-¡Ah! es que el mes de María no es obligatorio, ni mucho menos... Y por una tarde que falte, ya podré hacerlo luego en casa, y no pierdo la indulgencia...
Gabriel tenía razón en estricta justicia, y la voz calló: pero calló suspirando.
Dirigiéronse, pues, los dos amigos a la plaza de San Francisco, para tomar un coche de punto que los llevase a Tabladas, la famosa pradera donde se ponen de manifiesto los toros que han de lidiarse, para que desde el día antes puedan los aficionados examinarlos a gusto. Gabriel quiso tomar un coche cerrado; pero García prefirió uno abierto, de esos que llaman victorias, y el vehículo comenzó a rodar, sonando a hierro viejo, camino del campo de Tabladas, y pasando antes por la Catedral. Hallábase abierta la gran puerta árabe del patio de los naranjos, y en el fondo se distinguía a la izquierda, en su retablo, el Ecce-Homo que llaman del Perdón, con su manto de púrpura, su corona de espinas, su caña en la mano, su cabeza baja, humilde, paciente...
Gabriel se llevó la mano al sombrero para descubrirse; pero en el mismo momento soltó García una risotada, y señalándole la colosal estatua de San Pedro que adorna uno de los ángulos de la puerta, comenzó a contarle la conocida patraña de que aquel San Pedro mató a una vieja, dejándole caer las llaves de bronce que tiene en la mano. Gabriel se quedó con la suya en el aire, sin llegar a descubrirse, y sus ojos se cruzaron con los de la imagen, pareciéndole al mismo tiempo que aquellos cárdenos labios le decían como en el Colegio el P. Velasco.
-¡Pilatillo!... ¡Acuérdate de Pilato!...
Desde que el manteo nivelador y el tricornio más o menos mugriento desaparecieron de las Universidades, rompiose también el lazo que unía a la grey estudiantil, formando de ella un sólo cuerpo y un sólo tipo. Los estudiantes de hoy no tienen otro rasgo común, que los que pueden infundirles la igualdad de procedencia, de educación o de clase: hogaño como antaño formando también pandillas; pero pandillas aisladas, independientes entre sí, que reciben su unión de alguna de aquellas tres cualidades, y no del tradicional espíritu de compañerismo. A veces el virus revolucionario de la época une a estos elementos heterogéneos entre las turbas de un motín, o las firmas de una protesta; pero aun entonces aparecen divididos y aun más alejados que nunca por las opiniones políticas, germen el más fecundo en aferradas antipatías y odios encarnizados. Hay, pues, estudiantes aristócratas, estudiantes modestos y estudiantes perdidos. El estudiante vago, es planta que nace, crece y fructifica sus calabacines, lo mismo en el aristocrático casino, que en el modesto café, que en la innoble taberna:
En el número de los estudiantes perdidos contábase Blas García: era de aquellos discípulos de Temis, que no pagan a la patrona, que comienzan vendiendo los libros y acaban empeñando la capa: truenos de callejuela, rayos de garito, tempestades de timba, que se creen, hombres corridos, y sólo son niños infames. Era paisano de Gabriel, y había cursado cuatro años en Sevilla sin aprobar más que uno, por prescripción, como afirmaba él mismo. Su padre, modesto mercader en paños, tenía la tienda en el piso bajo de la gran casa solariega de los padres de Gabriel, y de ahí venía el conocimiento de ambos. Acostumbrado sin embargo Blas a mirar a su vecino de abajo arriba, jamas había tenido con él trato íntimo: mas la ausencia de la patria acorta las distancias y ablanda los corazones, y al encontrarse con su paisano en la calle de las Sierpes, le abrazó con no fingido afecto, dispuesto a constituirse en Mentor de aquel inexperto Telémaco, a tantear el bolsillo de aquel incauto Creso, y a darse tono con aquel amigo ilustre. Porque el estudiante de este jaez, que es siempre demócrata, jamás desperdicia la ocasión de hacer alarde de los empalmes o amistades que puedan prestarle humos aristocráticos.
Esta era la razón por qué había escogido Blas un coche abierto; y repantigado en sus raídos almohadones, con ese aire pretencioso, y por ende ridículo, del que hallándose fuera de su lugar quiere aparentar lo contrario, miraba a todas partes, como diciendo a los transeúntes:
-¿Pero no me ven ustedes con Gabrielito Fonseca, el hijo del mayorazgo, sobrino de tres condes, primo de dos duques y ahijado de un Obispo?...
Por su parte Gabriel, que no obstante su inocencia tenía esos puntos de vanidoso tan comunes en los jóvenes que comienzan a hombrear, hacíase un ovillo en el otro extremo del coche, y volvía el rostro hacia el interior, imaginándose que nadie le miraba porque él no miraba a nadie, a la manera que el avestruz perseguido oculta la cabeza bajo el ala, creyendo que el cazador no le ve porque él no ve al cazador: extraño punto de contacto, que no es el solo que suele encontrarse entre la dialéctica de los hombres y la de los avestruces. Avergonzábase, pues, Gabriel de su compañero, no tanto por lo que era como por lo que parecía, y comenzaba a encontrarse entre esos dos angustiosos ¿qué dirán?, que turban y avasallan al infeliz esclavo del respeto humano. ¿Qué diría Blas si se hubiese negado a acompañarle?... ¿Qué diría la gente al ver que le acompañaba?...
Mas por desgracia para el uno, y por fortuna para el otro, la turba elegante no paseaba todavía sus coches por La Orilla del Río, las Delicias estaban aún desiertas, y los dos amigos atravesaron aquellos sitios en que el uno quería exhibirse y ocultarse el otro, sin encontrar más que majos a caballo y coches de alquiler atestados de gente de rompe y rasga, que se dirigían al campo de Tabladas, para tomar la corrida del día siguiente, allá como quien dice, desde el huevo de Leda.
En la curva que forma el Guadalquivir, algo más allá de las Delicias de Arjona, es donde comienzan los campos de Tabladas, verde llanura que fertilizan las aguas del río, perfuman los naranjos de las no lejanas huertas, y hace célebre la costumbre que arriba mencionamos. Expónense allí desde la víspera los toros que han de lidiarse, hasta que al amanecer, o por la madrugada, son conducidos a la plaza para enchiquerarlos, esto es, encerrarlos en los toriles.
Acuden allí a examinar a los bichos, discutir sus cualidades, y pronosticar sus hazañas, los diestros que han de lidiarlos, con su séquito, en que alterna el título de Castilla con el pelón del matadero; los chulos de segundo orden, planetas menores que tampoco carecen de satélites; los triperos, pillos y charranes que forman el estado llano de la afisión, los personajes laicos de la misma, los ganaderos, los elegantes crúos, los pinchitos de la Macarena, los galanes de Triana, y todo el tropel de la gente del bronce, amiga de jaleos y de animales de cuatro orejas.

Cuando Gabriel y García llegaron a Tabladas, una muralla de coches, jinetes y peones se extendía formando un gran semicírculo, cuyo diámetro era el río. En medio, y a respetuosa distancia, se veían rodeados de cabestros y vaqueros de pie y de a caballo, siete magníficos toros, seis para la corrida, y uno de reserva. Pacían tranquilamente los feroces animales, sin sospechar siquiera que fuese aquella su hora de Capitolio, ni presumir tampoco que tuviesen tan cerca su roca Tarpeya. A veces engallaba alguno la formidable cabeza erizada de crines, fijaba los feroces ojos en la turba de curiosos, y se azotaba los ijares con la cola... Entonces el círculo se agrandaba como por encanto, volvíanse los ojos hacia el camino, y no faltaba pinchito de Triana o héroe de la Macarena que volviese también los pies, emprendiéndolo de vuelta, por prudencia sin duda. Los vaqueros se echaban a reír, y el toro volvía la espalda sin reírse, con la salvaje majestad de un rey Atila, enviando un mugido de desterrado a sus dehesas lejanas y a sus vacas ausentes, que recordaba vasto cum gemitu, como dice Virgilio.
Aquel pintoresco espectáculo encantaba a Gabriel, y de pie en el coche, apoyadas ambas manos en su elegante róten, y éste en el asiento, paseaba sus ojos dilatados, de las reses a los vaqueros, y de estos a los curiosos, haciendo sin cesar preguntas a su amigo, que éste se apresuraba a satisfacer con la suficiencia de un maestro, usando un tecnicismo que seguramente no poseía en la noble ciencia del Derecho. Explicábale cuál toro era berrendo en tinto y cuál en colorao; indicábale sin vacilar el que ofrecía por su trapío mejores esperanzas para la lidia, y profetizaba cuál había de resultar en la plaza bravucón, abanto o de sentío. Mostrole luego algunas notabilidades del toreo que por allí se hallaban presentes, con las cuales, según él decía, tenía amistades íntimas y trataba con gran satifasión, en el café de Emperadores, en casa de Silverio, y en la tienda de los Andaluces. De repente lanzó García una de sus interjecciones favoritas, y se tiró del coche exclamando:
-¡Jinojo! ¡allí está Desperdicios!... Me lo voy a traer y nos lo llevaremos a Sevilla...
Gabriel hizo un gesto de repugnancia, y quiso detener a García: pero éste le contestó, volviendo el rosto a medida que se alejaba corriendo:
-¡Jinojo, hombre, canastos!... Si es Frasquito Muñoz, banderillero del Gordito... Ya verás que barbián... No tengas cuidado, hombre, ¡caramba! que es muy llano...
La repugnancia instintiva que el nombre de Desperdicios causó en Gabriel, aminorose en parte con la noticia de que era el así llamado, uno de aquellos héroes que veía él desde el tendido, atravesar la plaza airosos hasta lo sumo, ligeros como pájaros, cubiertos de oro y seda, entre los aplausos y los gritos de la muchedumbre. Pensó que iba a ver de cerca al héroe, que iba a estrechar su mano, a cruzar con él sus palabras, y -¡Oh poder de la cachucha y la coleta!- su corazón palpitó con violencia, y llegaron casi a excitarse sus nervios.
Algo que recordaba la noble altivez del caballero, algo que se unía al recuerdo de su madre, y despertaba en su alma los ecos del órgano y el perfume del incienso, se sublevó sin embargo tan fuertemente en el pecho de Gabriel, que subyugado por un momento, pensó en marcharse... ¿Pero cómo iba a volver a Sevilla si dejaba el coche, y qué diría Blas si de aquella manera le abandonaba?...
Gabriel se indignó contra lo que él llamaba su timidez y sus escrúpulos, y rechazó la tentación diciendo:
-¿Pero acaso es pecado grave ni leve, hablar con un torero... o estrechar una mano porque pone banderillas?...
Volvía en esto García con un hombrecillo de unos treinta años, preso en unos calzones negros, tan ajustados que parecían de punto, con faja de lana encarnada, chaquetita corta gris con trencillas negras, sombrero hongo de alas anchas y tendidas con un palito de dientes sujeto en la cinta: traía la cara afeitada, enormes chuletas en ambas sienes, y coleta hecha trenza que ocultaba bajo el sombrero. En el ángulo izquierdo de la boca sostenía siempre una colilla, y escupía sin cesar por el derecho, con cierto chasquido propio que producía la saliva al pasar por entre sus dientes ralos y sucios. Aquel personaje era Frasquito Muñoz, alias Desperdicios, parte infinitesimal de un Paquiro o de un Redondo, que muy bien podía ser un pillo de playa, un pelón del matadero, o un recluta de presidio. Porque lejos de ser, como García había dicho, uno de esos toreros de rumbo, que van por todas partes derramando garbo y lujo, era uno de esos chulos de tercero o cuarto orden, caricaturas grotescas de los primeros, que forman en el gremio lo que pudiera llamarse, el género cursi. En el café y en el círculo de admiradores del jaez de García, ponderaba sus hazañas con estupendas mentiras: pero nunca habían pasado sus proezas de presentar las banderillas a los que habían de ponerlas en las corridas formales, sin pisar jamás los medios de la plaza mientras el toro no estuviese enganchado: alguna que otra vez ponía en las novilladas un par de rehiletes, clavando uno en el morro y otro en el rabo; y en los pueblecillos, transformado en sobresaliente, cogía el trapo, empuñaba el estoque y embestía a la fiera, hasta que harto el animalito de pinchazos y cansado de vivir, se metía él mismo hierro arriba, resultando suicidio lo que se tenía por asesinato.
García presentó ceremoniosamente el héroe a Gabriel, y éste, colorado como un tomate, se quitó el sombrero, le tendió la mano, y se quedó con la boca abierta, por no saber si llamarle Frasquito o Muñoz, Desperdicios a secas, o señor de Desperdicios. Éste por su parte, se tocó al sombrero, escupió dos veces, y con el señorío de un Paquiro, se subió al coche y se sentó a la derecha, limitándose a decir:
-Para servir a V., amigo...
Gabriel se sentó a su lado, y García se acomodó como pudo en el estrecho asientillo de en frente. El cochero dio la vuelta para regresar a Sevilla, y Desperdicios tomó la palabra para hacer el juicio crítico de los toros, y de las cuadrillas que habían de lidiarlos, hato de vagos, según él, toreros bonitos, que no sabían sino pintar la cigüeña en el café, y tomarle en la plaza asco a las reses.
-Desde que murió Cúchares -decía-, la afisión se cortó la coleta... ¡Aquel sí que era torero, caramba!... y eso que facurtades no tuvo nunca. (Desperdicios quería decir piernas). Cuando murió en la Habana, la Purga lo vio encuerecito y ni un puntazo tenía... ¡Si a aquel hombre no lo parió mujé, que lo parió una vaca!...
García le escuchaba como a un oráculo, y hacía coro a sus lamentaciones, y Gabriel oía y callaba, porque, ¿qué iba a decir Gabriel?
El coche se detuvo, ya cerrada la noche, a la entrada de la calle de las Sierpes, y los tres echaron mano al bolsillo para pagar al cochero; pero García, por más que ahondaba la mano, nada sacaba, y Desperdicios, después de buscar arriba y abajo, vio -¡misté que demonche!- que no llevaba prata suerta...
Pagó Gabriel, por lo tanto, al cochero, y quiso entonces retirarse: pero Desperdicios, que no se dejaba vencer en rumbo, le dio una palmada en el hombro, diciendo:
-¡Camará! ya que ha pagao V. el coche, véngase a tomá café en Emperaores... que acá no vivimos de gorra...
Gabriel rechazó tan delicada oferta, poniéndose colorado; pero Desperdicios volvió a insistir, y García comenzó a instarle; y contra su voluntad y contra su gusto, bajó Gabriel la cabeza aturdido, siguiendo a los dos amigos al café de Emperadores.
Porque, ¿qué hubiera dicho, si no, el señor de Desperdicios?


Encuéntrase el café de Emperadores en la acera derecha de la calle de las Sierpes, entrando en ella por la Plaza de San Francisco. Era, en la época a que nos referimos, un local espacioso, bajo de techo, adornado con un lujo churrigueresco, muy en consonancia con sus habituales parroquianos, gentes todas de medio pelo.
La animación de los días de toros comienza en Sevilla desde la víspera, y puede leerse el anuncio de la corrida en todas las fisonomías, sin necesidad de ir a buscarlo en los carteles de las esquinas. Hallábase, por lo tanto, el café de bote en bote, y notábase en la concurrencia esa animación loca, esa alegría bulliciosa propia de los goces sensuales, tan distinta de la plácida tranquilidad, de la sonrisa, por decirlo así, seria, que acompaña a los profundos goces del alma.
Gabriel entró en el café renegando de Desperdicios, que con su aire jacarandoso marchaba por entre las mesas, golpeando las blancas baldosas del pavimento con el garrote que llevaba en la mano, y de Blas que se creía en el apogeo de la gloria, al verse entre su ilustre paisano. Gabriel, y su célebre amigo Desperdicios. Llamáronlos desde una mesa en que varios estudiantes de la calaña de García se hallaban ya acomodados, y allí tomaron asiento. Presentoles éste a Gabriel como a su amigo íntimo, ponderando por lo bajo sus riquezas, su prosapia y la estrecha amistad que a él le unía con aquella ilustre familia, que le había confiado el cuidado y dirección de su noble vástago. Los estudiantes acogieron a Gabriel con esa grosera cordialidad, que las gentes faltas de delicadeza llaman trato campechano, y nuestro héroe, refractario, por educación, por carácter y hasta por temperamento a todo lo bajo y grosero, encontrose allí como gallina en corral ajeno, ruborizándose a cada palabra que le dirigían, y no acertando él a pronunciar ninguna. Por dos o tres veces habíale García tirado de la levita, diciéndole al oído:
¡Jinojo, Gabriel!... -espabílate, ¡canastos! ¡y déjate de finuras, que estás entre hombres!
Esforzábase con esto el pobre Gabriel por ponerse al nivel de sus compañeros, consiguiendo tan sólo hacer más patente la distancia inmensa que los separaba: porque, para las gentes de la calaña de García, finura significa todo lo que no sea desperezarse, estirar las patas, y echar por la boca en ternos y pestes, toda la podredumbre del alma. Un incidente vino a agravar la situación del pobre muchacho: sacó Desperdicios su petaca de cuero llena de tabaco picado, y la hizo correr a la redonda de mano en mano, por el círculo de amigos. Gabriel la pasó a su vecino, diciendo ingenuamente que él no fumaba.
-¿Cómo que no fumas, canastos? -exclamó García, echándole una mirada de basilisco.
Y haciéndole él mismo un cigarro gordo como una morcilla, se lo puso en los labios, asentando esta máxima, digna de cualquier La Rochefoucauld de cortijo:
-¡Jinojo!... -¡El hombre ha de oler a tabaco, y ha de tener partidas de mulo!...
Gabriel se chamuscó las narices al encender, atorósele el humo al chupar, y el cigarro se le deshizo por completo al toser violentamente, cayendo la ceniza encendida en la mano de Desperdicios. Éste soltó un taco y dio un respingo, las risas de todos estallaron, y el torero, mirando a Gabriel con enojo, se guardó la petaca en el bolsillo diciendo en voz alta:
-¡Valiente ave-fría!...
Otro apuro más serio esperaba aún a Gabriel: uno de los estudiantes sacó dos fotografías inmundas, que acababa de comprar allí mismo a un vendedor de fósforos y periódicos, que con todo descaro las vendía, y la conversación tomó entonces un giro tan cínico, tan asqueroso, que Gabriel comprendió al fin que era necesario a todo trance imponer silencio a aquella canalla, o volver la espalda en el acto. Para lo primero no tuvo valor... y le faltó también para lo segundo!...
Bajó los ojos, cerró los oídos, elevó en su interior el corazón a Dios... Pero temió las burlas, temió las risas, quizá las desvergüenzas de aquellos truhanes, y no se movió de su sitio... La conciencia le gritó enérgica, imponente, amenazadora; y Gabriel quiso capitular con la conciencia, diciéndose angustiado:
-¡Luego, Dios mío!... ahora no, que van a reírse... ¡Más tarde!... Cuando no llame la atención mi despedida...
Aquella lucha de Gabriel no se pasó por alto a los estudiantes, y unos a otros se miraron sonriendo maliciosamente. García acudió en su auxilio, y se puso a hablar de toros con Desperdicios. La fachenda y los embustes del torero atrajeron entonces la atención general, y Gabriel respiró libremente. Poco a poco fuese animando la conversación, dividiéndose los interlocutores en dos bandos: uno partidario de Lagartijo, otro de Currito Cúchares, con Desperdicios, su discípulo, al frente.
-¡Rafaé no es más que un torero bonito! -gritaba Desperdicios.
-¡Rafaé es un torero bragao! -gritaba más alto su contrincante. ¿Cuándo le has visto tú a Currito un coleo de diez minutos, como el que hizo Rafaé en Córdoba cuando la cogida de Triguito?...
-¡Esas son pinturas! -replicaba Desperdicios. ¡Como hay que ve al mataó no es guindando del rabo del toro, canastos!... sino con el estoque en la mano, delante de un bicho picardeao, como me vi yo en Argeciras por San Roque con un toro de Veraguas... Eso es ser bragao ¡jinojo!... ¡Tres pases le di y un mete y saca, y er bicho se vino abajo, y la plaza tamié parmoteando!... ¡Aquello fue la mar!... Me tiraron sombreros y puros, y pichones, y durces, y levitas, y sillas, y tablones, y...
-¡Y... como ya no había más que tirar... salió un civí y le tiró un tiro! -le interrumpió socarronamente el partidario de Lagartijo.
Aquella salida cayó como un jarro de agua sobre el vanidoso entusiasmo del torero, provocando risas generales. Irritado Desperdicios volvió a todas partes sus ojillos saltones, y encarándose con el más débil, con Gabriel, que por hacer algo le miraba también fingiendo reír a carcajadas, le dijo con un gesto de -¡Ya pué V. encendé la vela de la agonía!
-Diga V. mocito... ¡tengo alguna corría de monos en la cara... o es que le hago a V. gracia?...
Helose la risa en los labios de Gabriel, la sangre se le agolpó al rostro, y maquinalmente volvió los ojos en busca de García: pero por desgracia hablaba éste a dos pasos de allí con un mozo del café, y el pobre muchacho contestó balbuceando.
-¡Hombre... yo!... -como todos se reían...
Desperdicios se tiró el sombrero al cogote, puso un codo en la mesa, y la otra mano en la cadera, y mirando a Gabriel de hito en hito, le dijo, escupiendo a derecha e izquierda:
-Pues si toos se ríen, a mí me da la rear gana de que usté se ponga serio... ¿Estamos, don Guindo?...
La turbación de Gabriel llegó a su colmo, y sin saber qué contestar ni qué hacerse tampoco, volvió los ojos suplicantes a su amigo, llamándole angustiado:
-¡García!... ¡García!...
Mas antes de que éste pudiera venir en su auxilio, Desperdicios, cambiando repentinamente de tono y de modales, pasó a Gabriel una mano por la cara, diciendo con voz afeminada y contorsiones grotescas:
-¡Ay Jesú, Maama!... ¡no se asuste V., que se le va a escompone er miriñaque!...
Gabriel retrocedió bruscamente en la silla en que se hallaba sentado... Púsose pálido como la cera... rojo después como la grana, y una luz vivísima, luz sin duda del infierno, iluminó de repente su entendimiento... Levantose de un salto, erguido como una fiera, y arrojó a la cara del torero la taza que tenía delante.
-¡Canalla! -gritó... ¿Qué te has pensado?...
¡Y sus labios... aquellos puros labios que habían llamado tantas veces Madre a María Inmaculada, se mancharon por primera vez con una palabra impura!...
Siguiose entonces un momento de confusión. García acudió en el acto; algunos estudiantes contuvieron a Gabriel, que volvió a caer en su silla echando espumarajos de rabia, y haciendo trizas las copas y las tazas contra el mármol de la mesa... Desperdicios se quedó clavado en el asiento, pálido como un difunto. El cordero se le había transformado en león, y el ave-fría le enseñaba garras y pico de águila.

-¡Vamos señó, que too ha sío guasa! -dijo, amainando velas, y tendiendo a Gabriel su mano. Pero éste la rechazó de un puñetazo, y siguió lanzando bramidos de furor y enérgicas interjecciones.
-¡Gabriel!... ¡jinojo! ¡eso no es nada! ¡canastos! -gritaba García. ¡Aquí todos somos amigos!... ¡Eh!... ¡mozo!... trae copas, y manzanilla y pasteles... ¡Esto es un disgustillo que se ahoga con vino!... ¡Ea, jinojo! ¡juerga!... ¡juerga y alegría, canastos!...
Poco a poco fuese calmando Gabriel: el mozo trajo una bandeja de pasteles, copas y dos botellas de manzanilla, y todos se esforzaron por desagraviar al ofendido, que se bebió sin pestañear cuantas copas le ofrecieron. Al calor del vino restableciose la paz: Gabriel sirvió una copa a Desperdicios, y éste otra a Gabriel, y todos aplaudieron y todos gritaron estrechándose las manos:
-¡Juerga, jinojo, juerga! -gritó García en el colmo de la dicha... Caballeros, ¿dónde se arma la timba?...
Pusiéronse todos a deliberar, y la petaca de Desperdicios dio mientras tanto la vuelta, como entre los Pieles-rojas, el calumet del consejo.
-¡En casa de doña Joaquina! -gritó una voz decisiva.
Gabriel preguntó por lo bajo a García, quién era aquella señora. Éste, titubeó un momento al contestar, y dijo al fin sencillamente:
-Es una viuda que tiene tertulia... Ya verás qué campechana...
-¡Vamos! -gritó Gabriel levantándose el primero, bajo la influencia del vino y de la ira; y arrojando sobre la mesa una moneda de cinco duros, para pagar el gasto, se dirigió hacia la puerta murmurando:
-¡Iré!... ¡iré!... aunque sea una tertulia cursi, aunque tenga que aburrirme toda la noche... ¡Oh! no volverán a tomarme por un mandria, por un...
Y el furor ahogaba las palabras en la garganta de Gabriel, que para acallar sin duda alguna voz importuna, se decía a sí mismo, apretando los puños:
-¿Acaso no se puede sin ofender a Dios, tratar con gente de medio pelo?...
La pandilla se puso en marcha, dando empujones a los transeúntes, entrando y saliendo en las tiendas, alborotando las calles con sus gritos, y llamando a los aldabones de las puertas ya cerradas. Llegaron por fin a un callejón sin salida, y detuviéronse ante una casucha de ruin aspecto, cuya tradicional cancela sevillana aparecía cubierta por una cortina sucia, a rayas encarnadas y blancas. La puerta se abrió sin que llamasen: una vieja levantó la cortina, y, Gabriel pudo ver detrás de ella, varias mujercillas abigarradamente vestidas, que fumaban sentadas en el patio. La vieja tiró de la cancela hacia dentro, y dijo en voz baja:
-¡Adelante, niños!...
Y todos entraron: ¡todos!... Todos menos el Ángel de la guarda de Gabriel, que se quedó a la puerta, cubriéndose el rostro con las alas!...


Sevilla, la graciosa andaluza que se lava en el Guadalquivir y se perfuma con azahares, es una pobre muchacha algo alegre, quizá loca, que no ha podido olvidar todavía que sus padres la criaron piadosa. Aun en los días en que se marcha a los toros con la saya de medio paso, y el zapatito picado, la mantilla de blondas y la teja de carey, centenares de campanas la despiertan para convidarla a misa antes de rayar el alba.
¡Qué alegre, qué sonoro resuena el eco de aquel bronce, para quien deja el descanso con la conciencia tranquila, y al escuchar aquel cariñoso ¡ven! ¡ven! -contesta sonriendo -¡Voy! ¡Voy!... ¡Qué solemne, qué augusto, qué lleno de promesas llega a oídos del que se arranca al insomnio del pesar, enjugándose las lágrimas, para acudir a aquella voz que le dice: ¡Espera! ¡Espera!... ¡Qué lúgubre, qué terrible, qué llena de amenazas, resuena en la conciencia manchada del que se tapa los oídos para no oír, y oye, sin embargo, de aquella lengua de bronce! -¡Teme! ¡Teme!...
Así debían de resonar aquellos solemnes acentos en los oídos de tres hombres, que, a la lívida luz del crepúsculo, doblaban la esquina de un callejón sin salida, para tomar en silencio el camino de la plaza de toros. Era uno Desperdicios, el segundo era García, el otro era Gabriel... Pero no Gabriel alegre, risueño, con la corbata azul y blanca, colores de la Inmaculada y regalo de su madre; sino Gabriel, pálido, ojeroso, cabizbajo con las manos en los bolsillos del pantalón, y en alto el cuello de la levita, porque tenía frío en todo su cuerpo; con los ojos apagados, tristes como las aguas de un lago en que el sol no penetra, porque tenía también frío en toda su alma.
La pálida luz del crepúsculo comenzaba ya a esparcir sus cadavéricas tintas, sorprendiendo en las desiertas calles a los perros que buscan en los montones de basura su sustento, y a esos seres extraños, de todas edades y sexos, tipos jamás vistos de día, que en las grandes poblaciones salen por la noche de sus madrigueras, y vuelven a retirarse, como las alimañas del campo, cuando el primer rayo del sol apunta.

No obstante lo temprano de la hora, las buñoleras de la puerta de Triana habían instalado ya sus puestecillos en las avenidas de la plaza de toros, y a la luz de un candil de hierro despachaban los clásicos buñuelos y la copa de anisete, a los numerosos grupos de gente de los arrabales, que acudían a la plaza, para presenciar el encierro y lidiar el toro del aguardiente. Esta costumbre ordinaria en otras poblaciones de Andalucía no siempre tiene lugar en Sevilla: acostúmbrase allí por lo común a efectuar el encierro de los toros a media noche y a puerta cerrada, y suprímese el tradicional toro que llaman del aguardiente, por el mucho que se expende y que se bebe durante su lidia, en que puede tomar parte todo el que haya pagado los cuatro cuartos de entrada.
La plaza no presentaba en su interior ese aspecto pintoresco que ofrece el público de las corridas de toros, matizado de colores, rebosando animación, lujo, gracia, vida y movimiento. Veíase, por el contrario, una muchedumbre de hombres y mujeres de la más abyecta plebe, ocupando todas las localidades, desde la grada hasta el palco, con esa espantosa gritería que resuena también por la tarde, pero que era a sazón aun más soez y más discordante. Centenares de vendedores circulaban por todos lados, con un pequeño vaso sucio y grasiento, y una botija verde de aguardiente, que pregonaban con estas palabras: -¿A quién lo meto a torero?... Significativa pregunta, a que se encargaba de dar respuesta el líquido de la botija, capaz de infundir los alientos de un Paquiro, a todo el que lo llevase a los labios.
Gabriel y sus dos compañeros habíanse acomodado en un asiento de cajón, delante de la barrera misma. Un vendedor de aguardiente pasó por allí con su botija verde, y Desperdicios lo llamó, diciendo a sus amigos:
-¡Ea, caballeros!... ¡vamo a matá er gusaniyo!...
Y como si el gusanillo que tuvieran en el estómago fuera una serpiente boa, echose al coleto cada uno tres de aquellos vasitos, Desperdicios sin alentar, García haciendo figuras, y Gabriel de pronto, con los ojos cerrados, sofocando las violentas náuseas que aquel brebaje le provocaba, como si quisiese sofocar también otras violentas ansias que le atormentasen el alma.
En aquel momento los guindillas comenzaron a correr de un sitio a otro, al lado de la barrera, haciendo despejar la plaza a toda prisa: abriéronse al mismo tiempo de par en par las dos grandes puertas, que, colocadas frente a frente, dan entrada al redondel, una bajo el palco de la presidencia y otra al lado de los toriles. Un profundo silencio reinó entonces, y todas las miradas se dirigieron a la puerta de entrada, bajo el palco del presidente: oyose primero una gritería lejana; luego los cencerros de los cabestros que sonaban a distancia, y dos minutos después se precipitaban en la plaza, entre torbellinos de polvo, los siete toros de la corrida, los cabestros que los acompañaban, los vaqueros, picadores y aficionados-caballeros, tipo genuino de Andalucía, que lo mismo se viste un frac que se pone una zamarra y empuña una garrocha. Una algazara infernal de gritos, silbidos y golpes dados en las tablas estalló entonces, haciendo a los toros retener asustados su veloz carrera, volver a todas partes los inquietos ojos, arrancar como para desbandarse, ceder al fin a la querencia de los cabestros y a las hondas de los vaqueros, y desaparecer en tropel por la puerta de los toriles, entre los gritos de la muchedumbre y los torbellinos de polvo.

Uno solo, negro como la noche, se desbandó a la entrada misma del corral, y volvió a la plaza, arremetiendo furioso a las chaquetas, trapos y pingajos que con espantosa gritería descolgaba el público desde la barrera: plantose al fin en medio de la plaza, y revolvió a todas partes sus feroces ojos, con la arrogante cabeza en alto, como pidiendo a la presidencia enemigos dignos de medir con él sus fuerzas. Los vaqueros de a caballo, con sus garrochas en ristre, corrieron entonces a escape, con esa ligereza y gallardía heredada de los árabes, describiendo en torno de la fiera círculos prolongados: llegaron los de a pie, crujiendo sus hondas, y acercaron un cabestro que hacía resonar acompasadamente su bronco cencerro: entonces el toro, más cuerdo que los hombres, rindiose a aquel emisario de paz, bajó la cabeza, acercose trotando al manso, y entró pegado a él en los toriles, como un niño travieso conducido a casa por su madre.
Cerrose tras ellos la ancha puerta, y una multitud de hombres y de chiquillos comenzaron entonces a descolgarse por todos los lados de la barrera al redondel de la plaza, armados de capotes viejos de toreo, trapos, prendas de vestir, garrotes y palos usados de banderillas. Sonó un clarín: abriose la puerta del chiquero, y el toro del aguardiente se precipitó en la plaza, arremetiendo a aquella muralla humana, que se desbandó por todas partes, cayendo unos aquí, levantándose otros allá, y huyendo la mayor parte sin detenerse un punto, hasta lograr de un solo salto el abrigo salvador de la barrera. Una hora larga duró aquella orgía tauromáquica, en que los revolcones alternaban con los cachetes, las obscenidades con las blasfemias, las carreras con los sustos, la barbarie del hombre con la brutalidad de la fiera; hasta que exhausto el pobre animal, viejo ya y no criado para la lidia, replegose contra la barrera para hacer frente a sus enemigos, que lo acosaban a trancazos, y le pinchaban banderillas hasta en el hocico, por el solo placer de hacerle daño... ¡Ah! ¡qué cruel es el hombre, no rey, sino tirano de todos los animales, que se queja si un tigre lo devora, y sería capaz de devorar a todos los tigres, si los cocineros hiciesen chuletas de ellos, o los empresarios de toros los arrojasen a la plaza con las garras cortadas, ofreciéndole en vez de toros, tigres del aguardiente!...
Mientras tanto las copas que para matar el gusanillo habían tornado nuestros amigos, produjeron en ellos efectos distintos. Desperdicios charlaba hasta por los codos, rebosándole, sobre su fachenda natural, la que el alcohol le inspiraba: García, tumbado en un banco, experimentaba todas las bascas y congojas de una borrachera en regla; y Gabriel, el inocente Gabriel, desencajado, fuera de sí, desabrochada la camisa, que dejaba asomar un escapulario azul y una medalla de oro pendiente de una cadena del mismo metal, gritaba y manoteaba con una especie de vértigo, semejante al espantoso delirium tremens, que ataca a los encenagados en el vicio de las bebidas alcohólicas.
De repente, hostigado el toro por una banderilla que un pinchito de Triana le había clavado en las ancas, atravesó la plaza, veloz como una flecha, y fue a guarecerse de nuevo en el lienzo de barrera que al asiento de Gabriel correspondía. El presidente hizo una seña, y otro clarín sonó entonces, llamando a los cabestros que habían de llevarse al infeliz animal, librándole al cabo de sus verdugos. Un incidente sobrevino en aquel momento, de esos que con tanta frecuencia acontecen en las plazas de toros, donde toda libertad es permitida, y toda insolencia y desvergüenza encuentra salvo conducto. Tres estudiantes de los que en la noche pasada habían acompañado a nuestros héroes, atisbaron a Desperdicios desde el tendido en que se hallaban, y deseosos de dar un mal rato al enemigo de Lagartijo, comenzaron a gritar, golpeando la barandilla con los bastones, no bien aparecieron en la plaza los vaqueros y el cabestro que habían de llevarse al toro.
-¡Que lo mate Desperdicios!... ¡Que lo mate Desperdicios!...

El grito corrió con la rapidez de una chispa eléctrica, y un momento después toda la plaza gritaba al mismo tiempo, y al son de golpes acompasados.
-¡Que lo mate Desperdicios!... ¡Que lo mate Desperdicios!
Esta grotesca ovación exasperó de tal modo al torero, que, echando venablos por la boca, quiso huir de la plaza, exclamando lleno de rabia:
-¡Que lo maten unas tercianas, jinojo! -Que caiga un rayo y lo parta, canastos!... ¡Pues no fartaba más, sino que Frasquito Muñoz le limpiara er moco a un buey paleto!...
Gabriel gritaba también agitando el sombrero, y detuvo a Desperdicios por la chupa: pero éste lo rechazó de un empujón, y extendiendo hacia el toro su brazo, que temblaba de ira, gritó:
-¡Allí lo tienes entablerao, gallina!... ¡Descabéllalo tú, si es que te atreves!...
-¿Gallina yo? -exclamó Gabriel fuera de sí.
Y con la rapidez de un rayo quitose la levita y se lanzó de un salto a la arena. García quiso detenerlo; pero logró tan sólo cogerle por el sombrero, y éste se le quedó en la mano.
Arrojose entonces tras él haciendo eses: pero ya era tarde. Gabriel estaba delante del toro, y con la levita en alto, dio una patada en la arena citándolo... El animal bajó la cabeza, dejando ver su lengua ensangrentada: reculó contra la barrera escarbando con la pezuña, movió las orejas, y arrancó de un golpe...
Un grito terrible, uno de esos gritos que parecen salir de millares de pechos por una sola boca, resonó entonces en la plaza.
Viole a Gabriel voltear por el aire, y caer luego en tierra boca abajo, con los brazos abiertos, pesado, inerte como un saco de arena...
Gabriel abrió los ojos y encontrose en una estrecha cama, pobre pero limpia. Una cortina blanca se extendía por la derecha, otro igual por la izquierda, y una tercera cubría el frente, encerrándolo como en un ataúd de lienzo. Gabriel miró hacia detrás, y vio sobre la pared desnuda una cruz negra de palo, colgada a la cabecera, y por debajo una tablita en que, con caracteres también negros, se veía escrito el número 33. Pareciole entonces que tras la cortina de la derecha oía una respiración fatigosa; y tras de la izquierda, de cuando en cuando, una tos cascarrienta. El movimiento de Gabriel al volver la cabeza hizo crujir la cama: levantose suavemente a este rumor la cortina del centro, y sus ojos atónitos vieron aparecer a una Hermana de la Caridad. La cabeza de Gabriel retrocedía en la almohada a medida que adelantaba la Hermana, como si tuviese ante sí una aparición del otro mundo.

-¿Qué tal? -le preguntó la religiosa afectuosamente, inclinándose sobre el lecho.
-¿Pero dónde estoy? -murmuró Gabriel espantado.
La Hermana le miró con una profunda expresión de lástima, y contestó con dulzura:
-En la casa de Dios, hermano.
Incorporose Gabriel bruscamente en el lecho, y cogiendo a la religiosa por una manga, dijo con los ojos desencajados:
-¿En el Hospital?!!...
-¿Pues no le digo que en la casa de Dios, hermano? -replicó la Hermana, apartándose suavemente.
-¡En el Hospital estoy!... ¡En el Hospital! -exclamó Gabriel aterrado; y la vergüenza y el horror le desvanecieron de nuevo.
Gabriel se hallaba en efecto en el Hospital, donde le habían conducido en una camilla, sin poder identificar su persona: Desperdicios había desaparecido, y García, borracho como una cuba, no se dio cuenta exacta del suceso, y al verse solo en la plaza, acabó por tumbarse en un tendido, donde le encontraron roncando a la hora de los toros. Al llegar al Hospital, Gabriel permanecía aún sin conocimiento: un médico le reconoció cuidadosamente, y volvió al fin la espalda diciendo:
-¡Bah!... Aguardiente y un porrazo: que duerma la mona con calma, y quede en observación por si el susto trae cola.
La finura de las ropas de Gabriel, la pulcritud de sus manos, y la distinción que, no obstante su estado lamentable, se observaba en toda su persona, revelaban bien a las claras que no pertenecía a la clase de gentes que pueblan los hospitales. Acostáronle, sin embargo, en una sala común, y una Hermana, la que hemos visto acudir a su primer movimiento, quedó a su cuidado.
Al desvanecerse de nuevo Gabriel, la Hermana le aplicó a la nariz un tarrito de éter. Entonces abrió los ojos, y tornó a cerrarlos de nuevo, lanzando un profundo suspiro:
-¡Animo! -le dijo la religiosa: eso no es nada...
Gabriel guardó silencio y permaneció largo rato con los ojos cerrados, inmóvil y pálido como un cadáver. De repente abrió sus hermosos ojos llenos de lágrimas, y dijo con voz temblorosa:
-Hermana... ¿me voy a morir?...
-¡No, hermano mío! -exclamó la religiosa conmovida. ¡Si no es nada!... Un susto y nada más... El médico ha mandado tan sólo un par de días de observación y reposo completo...
Gabriel volvió a cerrar los ojos, y dos anchos lagrimones se deslizaron por sus mejillas, cayendo lentamente en la almohada: viole la Hermana mover los labios como si orase, y apretar contra su pecho, por debajo de la cubierta de la cama, algo que ella no veía. La Hermana, creyéndole al fin tranquilo, se alejó de puntillas, dejándolo solo... ¡Solo en la cama de un hospital!... ¡Solo con su inocencia perdida!
Entonces sacó Gabriel de debajo de la cubierta la medalla de oro que llevaba al cuello, y comenzó a besarla sollozando. Era la medalla de su primera comunión, mandada acuñar expresamente por su madre. Por un lado tenía la imagen de la Inmaculada: por otro la fecha, 8 de Diciembre, y esta inscripción: Monstra te esse matrem20.
-¡Monstra te esse matrem! -exclamó Gabriel, anegándola en lágrimas; y los sollozos, los amargos sollozos del arrepentimiento, a que el perdón concedido presta después dulzura tan inefable, embargaron su garganta, dejando escapar tan sólo, cual saetas de dolor que del corazón le brotasen, agudos y prolongados, ¡ay!...
Dos horas duró aquella congoja, en que mil veces distintas creyó volverse loco... Dios ofendido... Su madre desolada... deshonrado su nombre... eran las tres ideas que su imaginación confundía y barajaba en torbellino espantoso, uniendo lo verdadero a lo imaginario, lo cierto a lo temido, lo humillante a lo terrible, para aplanar por completo su corazón, como si aquellas tres grandes barreras del alma, Dios, la familia, el honor, se derrumbasen sobre él, sepultando toda idea de consuelo, todo asomo de esperanza, entre los escombros del pecado, la ingratitud y la ignominia... La racha impía de la desesperación soplaba entonces sobre su alma, árida, abrasadora, como el simoum del desierto, inspirándole diabólicas ideas que el pobre niño rechazaba, oprimiendo aterrado la medalla de la Virgen, con la angustia del que se ve caer, se siente derrumbar, y no quiere despeñarse!...
-¡Monstra te esse matrem! -exclamaba: ¡Monstra te esse matrem!
Sucede a veces, en esas grandes tempestades del corazón, que la imaginación encrespa y acrecienta, cual una maléfica Nereida, que un incidente ordinario, una observación sencilla, quizá una pena distinta, bastan para imprimir otro curso a las ideas y otro rumbo al sentimiento, echando por tierra los sombríos castillos que había levantado aquella loca enemiga de la razón, que tanto atormenta al hombre.
Un ruido de pasos y de voces produjo en Gabriel este efecto. Acercábase poco a poco aquel rumor, y deteníase con frecuencia por breves intervalos; oyolo al fin a dos pasos de su cama, detrás de la cortina, y un solo sentimiento predominó entonces en Gabriel, ahogando todos los otros que atormentaban su alma. ¡La vergüenza!... Ocultó el rostro en la almohada y cubriose la cabeza con la sábana, sin osar menearse. La cortina se descorrió al fin, presentándose el médico acompañado de la Hermana y un practicante, para hacer su visita ordinaria.
¡Esta fue la gran expiación de Gabriel!... El qué dirán, vano fantasma del cobarde respeto humano, que paso a paso le había precipitado en el triste lecho de un hospital, se presentó en aquel momento ante sus ojos como un castigo, revistiendo colores tan formidables, matices tan ignominiosos, que el infeliz Gabriel sintió que subían a su rostro los tintes más rojos de la vergüenza, y angustiaban su corazón los desfallecimientos más amargos de la congoja. Quedose encogido en el lecho, sin osar rebullirse ni aun alentar, esperando que pasarían de largo, creyéndole dormido.

Pero el médico se acercó al lecho, y levantó el embozo, y el rostro de Gabriel apareció entonces amoratado, confundido, bajos los ojos, que dejaban escapar hilos de lágrimas, imagen viva de la confusión que debió de retratar el semblante de nuestros primeros padres al ver sorprendida su culpa. Compadecido el médico le dirigió con bondad algunas preguntas acerca de su estado, y Gabriel, sin levantar los ojos, contestó con monosílabos. Entonces el practicante le preguntó su nombre y su domicilio, para apuntarlo en el registro. Esta pregunta inesperada aterró a Gabriel: cruzó sus manos suplicantes, y con la mayor aflicción pidió llorando desconsolado, que le perdonasen aquella formalidad, que le dejasen morir solo y en un rincón, antes que deshonrar su nombre, apuntándolo en el registro de un hospital, a que no le había traído la pobreza, sino su locura y su propia miseria.
Enternecido el médico al oírle, púsole una mano en la frente, y apartando cariñosamente los rubios bucles que la cubrían, le dijo con ternura:
-Bien amiguito: no es necesario... Ánimo y juicio... que si pasa V. la noche tranquilo, y no siente molestia ninguna interna, mañana podrá dormir en su casa.
Gabriel besó espontáneamente aquella mano que le acariciaba, y conmovidos los tres circunstantes se alejaron al fin, dejando la cortina cuidadosamente corrida.
¡Ah! ¡Cuán claro vio entonces Gabriel, a la viva luz del cielo que la humillación trae consigo, el culpable desprecio de Dios, el insensato temor del mundo, la ciega falta de sentido común que encierra el respeto humano! ¡Cuán prudentes y paternales le parecieron entonces aquellas amonestaciones del P. Velasco, y cuán previsor aquel dicho que tanto irritaba su soberbia! -¡Pilatillo... acuérdate de Pilato!... Porque, como Pilato y peor que Pilato, había él vendido a Cristo, no por temor a un pueblo irritado ni a las iras de un César, sino por miedo a las burlas, -¡qué vergüenza!- de un mozalbete perdido y de un canalla truhanesco... Y por huir de la chacota grosera de aquellos entes despreciables, habíase expuesto ya al justo desprecio de las almas honradas, que le veían en el abyecto lecho de un hospital, y le esperaban todavía -¡qué dolor!- las amargas reconvenciones de su madre, y las justas censuras de todos los que tuviesen noticia de aquel episodio, terrible a la vez que ridículo, culpable al mismo tiempo que ignominioso!...
-¡Qué ceguera! -exclamaba Gabriel, llevándose ambas manos a la frente. ¡Qué insensatez la mía!... Jamás podrán convenir entre sí las opiniones de los hombres, porque la pasión es la regla de sus juicios, y las pasiones son distintas en todos ellos... Y en la imposibilidad de agradar a todos, ¿no es una locura ciega, una estupidez insensata, preferir el aplauso de los malos, a la aprobación de los buenos? ¿Merecer el justo desprecio del mundo sensato, como mi madre, por evitar las burlas injustas del mundo canalla, como García?... ¿Qué hubiera dicho aquel perdido?!!... ¿Y qué dirá esa Hermana tan santa, qué dirá ese médico tan bueno, qué dirá mi madre... ¡mi madre de mi alma, cuando se le rompa el corazón al saber la vergüenza y la ignominia de su pobre hijo?!!...
Y aquí interrumpían de nuevo los sollozos a Gabriel, hasta que con nueva exaltación santa y sensata, proseguía diciendo:
-¡Qué mezquina maldad, qué ridícula infamia, pecar por respeto humano!... ¡Pecar, no por el placer de un goce prohibido, ni por el logro de un interés vedado, sino por el temor de una risa burlona! ¡Atreverse a desafiar las iras de un Dios por no osar hacer frente a las risas de los hombres!... ¡Como si las risas de los hombres no fuesen la prenda más segura de la aprobación del cielo! ¡Como si en el momento en que el mundo reprueba al justo, no perteneciese ya por entero a Jesucristo!...
Estas reflexiones fortalecían el ánimo de Gabriel, haciéndole sacar de la amarga raíz de la culpa el fruto sabroso de la enmienda, y llevándole suavemente a impulsos de la gracia, en busca del remedio de su daño. Entonces se volvieron sus ojos naturalmente a aquellos buenos religiosos que habían custodiado su inocencia, que le habían profetizado su caída, y le habían enseñado con previsión amorosa los medios de levantarse. Los jesuitas tenían en Sevilla un Colegio: pero Gabriel jamás había estado en él, e ignoraba si residía allí algún Padre conocido.
-¿Y qué importa? -se decía cada vez más animado. ¿Acaso los jesuitas no tienen a gala poseer todos un mismo corazón y un mismo pensamiento?... Cualquiera me recibirá en sus brazos con amor, y me guiará con prudencia... Cualquiera me reconciliará con mi Dios y me ayudará a consolar a mi madre... ¡Madre, madre!... ¡pobre madre mía!... ¡Cuánto va a sufrir!...
Y el pobre niño seguía llorando: llorando en la soledad; pero a la vista ya del remedio, y con el corazón abierto a la esperanza... El sueño y el cansancio le rindieron al fin, poco antes de rayar el alba; y cuando la Hermana fue a hacer su primera ronda y en silencio descorrió la cortina, encontrole dormido aún, con la medalla de la Inmaculada en la mano, dos grandes lágrimas en los ojos y una leve sonrisa en los labios...

Gabriel no salió del Hospital hasta después de puesto el sol, porque sentía esa imperiosa necesidad de ocultarse, que obliga al culpable a esconderse en las tinieblas, temeroso de que le adivinen sus remordimientos.
Con rápido paso alejose del Hospital en que había comenzado a expiar su culpa, para dirigirse al Colegio, donde esperaba borrarla. Mas a medida que adelantaba, hacíanse sus pasos, sin saber por qué, más tardos, desfallecían sus alientos, y mil dudas y mil temores invadían su ánimo, produciéndole cierta inquietud, cierta aridez amarga que secaba sus buenos propósitos, como la arena del desierto la savia de una planta... ¡Qué artero es el espíritu de tinieblas, y con cuánta traidora astucia suele tender a la inconstancia y debilidad humana, la más pérfida de sus redes; la demora del buen propósito, el más tarde será, el mañana lo haré, ¿que va siempre a despeñarse en el abismo sin fondo del nunca!...
Ya no le parecía a Gabriel necesario, ni aun juzgaba siquiera prudente, confiarse sin necesidad a un Padre desconocido: ya creía fácil disculpar en su casa con cualquier pretexto aquella larga ausencia; inquirir sí había llegado a oídos de su madre la aventura, y confesarse luego, más tarde, cuando encontrase a un Sacerdote desconocido, a quien no tuviese que revelar su nombre. ¡Había tantos en Sevilla, y le sería tan fácil encontrarlo!... Además, pensaba Gabriel, deteniendo cada vez más el paso, es ya tarde... El Colegio estará cerrado, y sería una imprudencia incomodar a estas horas.

Esta esperanza sedujo a Gabriel por completo, porque veía en ella una manera de conciliar el impulso interior que le arrastraba al Colegio, con la repugnancia a ir allá, que, a medida que se acercaba, sentía con más fuerza. Un carro atravesado en la calle le sirvió de pretexto para tomar por otra que alargaba el camino; dos mujeres que reñían le obligaron a pararse un buen rato hasta ver en lo que paraba la riña; y a pesar de todo, encontrose más pronto de lo que era su pensamiento y también su deseo, a la puerta del Colegio. Hallábase ésta abierta de par en par, y un mozo de cordel, cargado de equipajes, enderezaba contra la esquina su pesada carga. Los pies de Gabriel se torcieron sin saber cómo, y en vez de entrar en el zaguán, pasó de largo: mas en el mismo momento uno de esos episodios tan comunes en las estrechas calles de Sevilla, le obligó a retroceder y a refugiarse en el portal, para no ser atropellado. Un coche desembocaba por el extremo de la calle, el burro de un aguador venía por el otro, y ambos cogieron en medio al mozo de los equipajes, formando con los transeúntes un compacto remolino, de que salían los gritos del cochero, las voces del aguador, y las imprecaciones del mozo. Gabriel acechaba impaciente la ocasión de poner el pie en la calle, cuando un anciano asomó por la puerta del Colegio, atraído por el ruido, y al ver a Gabriel exclamó alborozado:
-¡Gabrielito!... ¡Gracias a Dios que lo vemos por acá!... Su mamá de V. le había anunciado al P. Rector su visita, y le estábamos esperando... Entre, entre V., que le voy a avisar corriendo.
-¡No, no, Hermano Bernardo! -exclamó Gabriel, turbado hasta lo sumo. Es ya tarde, y sería incomodarle...
-¿Qué ha de ser tarde, si aún no han dado las ocho?... Estará en la Capilla con los niños, haciendo el mes de María... Entre V., D. Gabriel, que voy a llamarlo corriendo...
Y el buen Hermano Bernardo, que había conocido a Gabriel en el otro Colegio, y desempeñaba a la sazón en aquél el oficio de portero, le arrastró mal de su grado a la sala de visitas.
Gabriel se sentó confuso, indeciso, sin saber qué partido tomar: latíale violentamente el corazón a cualquier ruido, y aquella aridez, aquella sequedad crecía y subía en su alma, ahogando por completo sus propósitos de antes... Ocurriósele entonces hacer al P. Rector una visita de mero cumplido, y despedirse lo más pronto que le fuera posible.
-Es lo mejor -se dijo al fin decidido; quizá mi madre no sepa nada, y pueda quedar todo oculto... Y en cuanto a confesarme... ya lo haré más tarde... otro día...
El P. Rector tardaba, y aquella espera se le iba haciendo a Gabriel insoportable. De repente llegaron a sus oídos los ecos de una orquesta lejana, que preludiaba el andante de un cántico a la Virgen... Las fibras todas de Gabriel se estremecieron al oír los primeros acordes, y su alma entera pareció acudir a sus ojos, como atraída por aquellos dulces acentos. La orquesta repitió los primeros compases, y la sequedad, la angustia de Gabriel retrocedió paso a paso en su alma, como se rasgan poco a poco las oscuras tinieblas de la noche, al apuntar la primera luz del alba. Varias voces de niños, puras, argentinas, unidas como diversos rayos de luz en un mismo reflejo, cantaron entonces:
|
-¡Que madre nuestra es! -repitió Gabriel en voz baja; un sollozo repentino subió a sus labios, mientras sus manos se levantaban hasta el pecho, porque el corazón se le dilataba dentro, como si amenazara romperse. Otra voz sola, más pura y vibrante que las anteriores, cantó entonces, con la dulzura de la piedad modulada por la inocencia:
|
Gabriel no pudo resistir más... Su angustia se deshizo en lágrimas, como de repente las tormentas se deshacen en lluvias, y cubriéndose el rostro con las manos, se dejó caer en la banqueta en que se hallaba sentado... ¡Aquel era el cántico de las Flores de Mayo, que tantas veces había repetido él ante la Virgen en sus tiempos de Colegio, en los días de su infancia, en la época de su inocencia!... Sus labios quisieron repetir entre sollozos aquellas dulces palabras; pero temió su lengua profanarlas, y permaneció muda... Los niños repetían sin embargo, como si la inocencia invitase al arrepentimiento a unir con ella sus voces. -¡Venid y vamos todos... Que Madre nuestra es!...
-¡Qué Madre nuestra es! -repitió al fin Gabriel, derramando un raudal de lágrimas, y golpeándose el pecho con ambas manos.
-¡Qué madre tuya es! -repitió otra voz a su espalda; y antes de que Gabriel pudiera incorporarse, el P. Velasco le echaba los brazos al cuello, diciéndole con íntimo afecto:
-¡Hijo!... ¡Hijo mío!...
-¡Oh!... ¡no me llame V. hijo! -exclamó Gabriel, escondiendo el rostro avergonzado, en aquel pecho que tan paternalmente le oprimía.
-¡Del corazón, hijo mío!... ¡Del corazón de mi corazón, que es Jesucristo! -replicó el P. Velasco, arrastrándole suavemente a un gabinete próximo, y sentándose junto a él sin dejar de abrazarle.
-¡Llora, Gabriel! -le dijo entonces, llora, hijo mío, que aquí estoy yo para enjugar tus lágrimas...
¡Gabriel lloró!... lloró sin medida, sin tasa, como llora el arrepentimiento para lavar las culpas; como llora la contrición para purificar las almas... ¡Pero con qué consuelo tan hondo lloró sobre aquel pecho amigo! ¡Con qué dulzura tan santa corrieron junto a él sus lágrimas!...

-¿Y qué me hago ahora, Padre? -preguntó al fin con voz ahogada, después que hubo referido al religioso todas sus desdichas, sin callar ningún accidente, sin omitir la menor circunstancia.
-¿Qué te haces, ahora? -replicó el P. Velasco. Lo que hizo San Pedro... Flevit amare; lloró amargamente... Tres veces negó él a Cristo por flaqueza, como tú lo has hecho; por respeto humano, como a ti te ha sucedido... ¿Y sabes el castigo que le impuso su divino Maestro?... Pues no le dio ninguna reprensión; no le hizo ningún reproche. Por toda pena le impuso... la gloria de confesar su amor otras tres veces... ¡También lo has negado tú pecando, Gabriel!... Confiésalo de nuevo públicamente... Mañana termina el mes de María, y celebramos en la Capilla la comunión general de los Congregantes... Tú me ayudarás la Misa, y con el escapulario de la Inmaculada al cuello recibirás la Comunión al frente de todos...
Gabriel cruzó las manos y bajó la cabeza, como si el peso de tanta bondad le abrumase.
-¿Te parece duro el castigo, hijo mío?
-¡Oh, Padre... Padre! -exclamó Gabriel sollozando.
-Pues bien, hijo del alma... Ya no hay que pensar más en lo pasado, sino para sacar experiencia y aprovechar la enseñanza... Y ahora, añadió levantándose, a descansar y a prepararse para la cena, que ya tienes dispuesto el cuarto.
-¿Pero me esperaba V. acaso? -preguntó Gabriel sorprendido.
-Sí- replicó el P. Velasco. Te esperaba a ti, y espero también a otros... De estas casas, hijo mío, salen muchos hijos pródigos... Por eso está siempre abierta la puerta, para que no tengan que aguardar cuando llamen a ella... Lo triste, Gabriel, lo triste, hijo mío, es... que muchos no llaman nunca!...
Entonces se atrevió a decir Gabriel tímidamente.
-¿Y mi madre?...
-Tu madre -replicó el P. Velasco-, no será más severa que lo ha sido Cristo, y corre de mi cuenta arreglar con ella este negocio... ¿Cuándo le escribiste por última vez?
-El mismo día en que empezaron mis desdichas.
-Es probable que no sepa nada, y ya procuraremos que no lo sepa nunca... Nadie te conoce: García ignora las señas de tu habitación en Sevilla, y por la cuenta que le tiene sabrá callarse... Con que a cenar, Gabriel; que voy yo a arreglar tus asuntos.
Y llamando a otro Padre para que le acompañase, el P. Velasco se puso el sombrero y el manteo, y se encaminó derecho a la casa de huéspedes. Media hora después estaba de vuelta, y entregaba a Gabriel una carta de su madre, escrita la víspera: la buena señora escribía perfectamente tranquila, y encargaba a su hijo que hiciese una visita al P. Velasco, nombrado en aquellos mismos días Rector del Colegio.
-¡Magnífico! -exclamó éste al terminar Gabriel su lectura. Con esto y una cartita mía, estamos ya fuera de compromiso... Y gracias que la buena de tu patrona no ha dado con todo al traste: porque alarmada con tu desaparición, se disponía ya a dar parte a la policía, y a escribir a tu madre... Felizmente llegué yo a tiempo, y pude sosegarla.
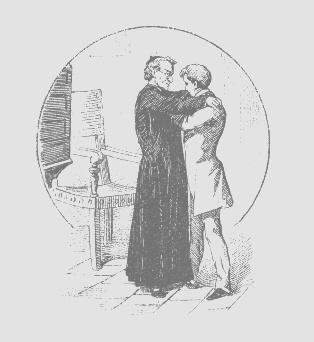
Gabriel estrechó la mano del Padre, y la llevó con vehemencia a sus labios. Éste se puso en pie para retirarse, y dijo con cierto tono especial, tendiéndole los brazos:
-¡Conque... Periquillo!... ¡Acuérdate de San Pedro!...
Gabriel se arrojó en ellos sollozando.
Al día siguiente se celebraba en el Colegio la fiesta del Amor hermoso: Gabriel confesó por la mañana con el Padre Velasco, y con el escapulario de la Inmaculada al cuello comulgó antes que todos en la Misa de los niños. Después de comer se despidió de los Padres para volver a su casa: el P. Velasco le acompañó hasta la puerta, y como la última vez que le despidió en el Colegio, le entregó una gran fotografía encerrada en un sobre.
Representaba a San Pedro en el atrio de Caifás, y la misma mano que escribió entonces por debajo de Pilato -Ecce Homo- había escrito esta vez por debajo de San Pedro. -Flevit amare.
Gabriel la conserva en un magnífico marco: piensa legarla a sus hijos, y según nos ha asegurado él mismo, siempre que la mira, llora... dulcemente...
¿Y qué nos hacemos ahora con este pueblo descatolizado?... Volverlo a catolizar con la enseñanza, con la caridad, con el ejemplo. |

Una de las primeras víctimas de la fiebre amarilla del año 20 fue en Sanlúcar un pobre carbonero llamado Juan Barragán. Vivía en una miserable tiendecilla del barrio alto, ejerciendo su industria en compañía de su compadre y asociado Juan Chanca.
Arrojaron su cuerpo en la fosa común, y unas cuantas espuertas de tierra hicieron desaparecer su persona al par que su memoria. La oscuridad tiene sus ventajas, y el olvido, después de la muerte, no es la más pequeña de ellas en un país como el nuestro, en que no siempre se observa aquella sabia ley de Solón, que prohibía tachar la fama de los muertos.
A pesar de su insignificancia, Juan Barragán mereció los honores de la celebridad; pero cada talento especial requiere su época, y Juan Barragán se adelantó a la suya. Hércules en el siglo XIX hubiese sido a lo más un maestro de gimnasia, y los siglos mitológicos llorarían la falta de su Amadís de Gaula. Juan Barragán, nacido en nuestros días, hubiera llegado a ser ministro de Hacienda, pero nació en los pasados, y no pudo salir de su oficio primitivo: carbonero y prestamista. Su ingrata época no añadió a su nombre ningún retumbante título; sólo tuvo para aquel genio desperdiciado, para aquel brillante sin reflejos, porque ningún rayo de la actual civilización vino a herirle, el apodo de Medio Juan, que por su endeblez física le daban.
Medio Juan tenía conciencia de su debilidad, y como en su nombre, creíase en su persona incompleto. Pero Dios, que nunca deja mancas sus obras, le sugirió la idea de buscar un complemento en su compadre Juan Chanca, que por su colosal talla era llamado en el pueblo. Juan y Medio.
Así, pues, el Juan falto buscó y halló en el Juan sobrante, el apoyo que el alma encuentra en el cuerpo: era lo bastante matemático para comprender que
½ Juan + 1 Juan ½ = 2 Juanes.
Era Medio Juan, en la sociedad creada, la inteligencia que medita y plantea; Juan y Medio la fuerza bruta, que vence obstáculos y pone en práctica. El uno, sin salir de la tienda, procuraba engañar a todo bicho viviente, incluso a su asociado; el otro era siempre el editor responsable, la última razón que alegaba Medio Juan en las continuas pendencias que sostenía con sus marchantes y deudores.
Pero a pesar de que el primero tenía sobre el segundo la ventajosa diferencia que el espíritu tiene sobre la materia, nunca pudo hacerle víctima de sus enredos. A la superioridad ladina de Medio Juan la enfrenaba su endeblez física; y la inferioridad intelectual de Juan y Medio se apoyaba en la exagerada desconfianza del estúpido, que siempre se cree engañado, y en la salvaguardia de sus puños, que de un solo golpe atontaban una res.
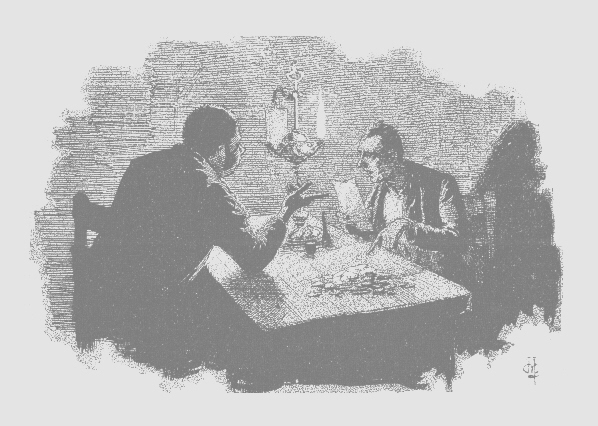
En la noche del 25 de agosto de 1812, la sociedad liquidaba cuentas. La puerta se hallaba asegurada por dentro con una enorme tranca, y sobre el mostrador había un velón de metal, con una sola de sus cuatro piqueras encendida. Medio Juan, sucio por el abandono, y por el carbón tiznado, cotejaba una porción de papeles cubiertos de colosales números, y murmurando cifras y guarismos, iba apilando las monedas de un gran montón de dinero que ante sí tenía Juan y Medio, con los codos apoyados en el mostrador, y en ambas manos la cabeza, miraba con marcada desconfianza, ora las cuentas en los papeles escritas, ora la fisonomía astuta de su compañero, ya las monedas que poco a poco se iban apilando unas sobre otras.
Había aquella noche descargado en Sanlúcar una tormenta espantosa, que amenazaba arrancarlo de cimientos: torrentes de lluvia caían del barrio alto al bajo amenazando inundarlo, y el mar subía también hacia allí, bramando, como una fiera hambrienta que pide su presa. La lluvia había apagado alguno que otro farol que ardía en las calles ante una imagen; las nubes ocultaban las estrellas del cielo, y sólo de cuando en cuando un relámpago hacía ver las primeras, desiertas, y el segundo encapotado.
Mas no era la tormenta la sola causa que producía en Sanlúcar aquella soledad en las calles y aquel silencio en las casas. El mariscal Soult había levantado el sitio de Cádiz, y los franceses se retiraban. Un destacamento de éstos, que se hallaba en el pueblo, debía de partir aquella noche, y temerosos los vecinos de que los franceses celebrasen su marcha con escenas de robos y pillaje, había cada cual cerrado su oferta, escondido los dineros y alhajas, y preparándose a la defensa. En el barrio alto, no por estar avecindado en lo general por gente pobre, dejaba de observarse la misma silenciosa alarma: ni una luz, ni una puerta abierta, ni la menor señal de persona viviente se notaba, que pudiese demostrar no ser aquella una población de muertos. Sólo la carbonería de los dos juanes dejaba escapar, por la cerradura y rendijas de su desquiciada puerta, algunos reflejos de tenue luz.
-A treinta y dos duros, trece reales y un piquillo de seis cuartos partimos, compadre -dijo al fin Medio Juan, colocando detrás de su oreja la colosal pluma de ave de que se servía. Y alargando a su asociado las enmarañadas cuentas, añadió:
-Aquí están los papeles que lo cantan.
Tomó éstos Juan y Medio, y después de mirarlos por todos lados, los arrojó sobre el mostrador, meneando la cabeza.
-Yo no entiendo estas cuentas ni estas pláticas -dijo.
-¿Y qué le hago yo, compadre?... ¿Acaso sabe V. algo más que arrear borricos?
-Pues cate V. por qué sé también que al burro tonto lo mete en vereda el arriero loco -replicó Juan y Medio, mirando fijamente a su compadre.
-¿Pero qué cuenta es la que V. entiende, señor? -dijo Medio Juan, bajando los ojos ante los de su temible asociado.
-Una entiendo, y es la del cabrero.
-¡Ya!... cabra fuera, peso duro en la montera... Pues ajústela V. pronto; que agua ha de ser esa cuenta si es más clara que la mía.
Juan y Medio colocó su ancha y musculosa mano sobre el montón de pesos duros, y preguntó a su compadre:
-¿Qué son estos?...
Mirole, Medio Juan admirado, y creyendo que se burlaba de él, contestó mohíno:
-Berenjenas.
-¿Todas?...
-Toítas.
-Mu bien hablado, compadre... ¿Y V. quién es?
-¿Yo?...
-¡Usted!
-¡Un pícaro! -dijo Medio Juan, dándose por ofendido de la desconfianza de su compadre.
-Y yo un pícaro y medio -contestó éste sin inmutarse. Con que cate V. aquí mi cuenta.
Y acompañando con la acción la palabra, fue diciendo:
-Una berenjena para el pícaro, y otra para el pícaro y medio... Una para el pícaro, otra para el pícaro y medio...
Medio Juan le miraba hacer, royéndose las uñas en silencio, y apilaba las monedas que con el nombre de berenjenas le iba entregando su compadre. De repente sonó un fuerte golpe en la puerta, que hizo crujir sus mal unidas tablas. Medio Juan dio un salto en la silla, extendiendo ambas manos sobre el montón de dinero, y Juan y Medio levantó vivamente la cabeza, empuñando, sin decir palabra, un trabuco naranjero que en un rincón se hallaba. Reinó un corto silencio, interrumpido sólo por el recio golpear de la lluvia que caía a torrentes. Un nuevo golpe, seguido de otro aún más fuerte que el primero, hizo a Medio Juan saltar azorado de su asiento, y a Juan y Medio dar un paso hacia la puerta, montando antes el trabuco.
-¿Quién va? -preguntó en recia voz, mientras Medio Juan le cogía por un brazo, murmurando angustiado:
-¡Pare V., compadre!... ¡pare V., que nos perdemos!...,
Y tan rápida como calladamente, sepultó el dinero en el fondo de una espuerta, que llenó luego de carbón; después apagó la luz de un soplo.
Quedó la miserable tiendecilla alumbrada solamente por una candileja que ardía en la pared, ante una estampa de la Virgen, cuya moribunda luz prestaba a los objetos una movilidad fantástica. Medio Juan aprovechó esta oscuridad para remover en el fondo de la espuerta, ya fuese guiado por sus instintos rapaces, ya con objeto de ocultar mejor el dinero; pero Juan y Medio, que no le perdía de vista, le atrajo hacia sí bruscamente, diciendo:
-¡Deje V. quieta la espuerta, compadre!
-¡Señor, por María Santísima! -murmuró éste; si iba a ponerla mejor...
Oyose entonces en la calle un murmullo de voces, que el ruido de la lluvia hacia ininteligible, seguido de nuevos y cada vez más fuertes porrazos en la puerta. De repente gritó una voz ronca y mal humorada:
-¡Eh quoi donc!... ¡Enfoncez la porte!...21
-¡Los franchutes! -exclamó Medio Juan despavorido, llevándose las manos a la cabeza.

-¡Los franchutes! -repitió Juan y Medio, abriendo de par en par la puerta, sin soltar por eso a su compadre.
Una fuerte bocanada de viento y de lluvia penetró en la tienda al abrir Juan y Medio la puerta: la ya moribunda luz de la candileja se apagó instantáneamente, y las cuentas de Medio Juan volaron de un lado a otro. Al mismo tiempo vieron ambos compadres precipitarse en la tienda cuatro soldados franceses, envueltos en largos capotes que chorreaban agua por todas partes.
-¡Eh!..., ¡cristiano!... ¡abra V. los ojos! -gritó Juan y Medio, rechazando bruscamente a uno de ellos que con él había tropezado.
El francés perdió el equilibrio, y cayó sentado en el suelo, jurando y blasfemando en su idioma, y amenazando a Juan y Medio con ambos puños. Apaciguáronle sus compañeros, mientras Medio Juan temblaba como un azogado, y Juan y Medio se replegaba contra la pared, dispuesto a hacer uso de su trabuco.
Pero los franceses, que parecían venir de paz, se limitaron a examinar las paredes de la tiendecilla, como si buscasen alguna salida, a la luz de una linterna que uno de ellos traía; cambiaron luego entre sí algunas palabras en su idioma, y acercándose a Medio Juan el sargento que los capitaneaba, le preguntó:
-¿Los boricos?...
-¿Los borricos? -repitió éste.
-Allí asoman las orejas -dijo Juan y Medio, señalando la sombra de los morriones franceses que se proyectaba en la pared.
Volvió el sargento la cabeza hacia el sitio indicado, y ya fuera que no entendiese la maliciosa salida de Juan y Medio, o que la prudencia le aconsejara quizá huir de réplicas peligrosas, tornó a preguntar al primero:
-¿Dónde están tus boricos?
-¿Mis borricos, señor? -contestó Medio Juan. ¡Si yo no tengo ninguno!...
El francés hizo una señal de duda, y Medio Juan continuó humildemente:
-¡Créame su mercé, por la gloria de mi madre!... ¡Yo, soy un pobre infeliz, que no tiene más que estos cuatro ciscos para ganarse la vida!
-Dame a mí tus boricos -replicaba el francés impaciente; le capitán lo comanda.
-¡Señor, por María Santísima! -gritaba Medio Juan... ¡Que me parta ahora mismo un rayo, si tengo yo un ruchillo siquiera!...
-¡Lo que era menester, que lo partiera a usted por gallina! -exclamó de repente Juan y Medio, dando un empujón a su compadre. Y adelantándose hacia el francés, le dijo colérico:
-¡Los borricos están en la cuadra, y al amo lo tiene usted delante!... Conque ¿qué se ofrece?
-¡No lo crea V., señor! -gimió Medio Juan, cada vez más angustiado. Aquí no hay más borrico que ese hombre que va a ser mi perdición!
-¡Calle V. la boca, compadre, y sáquese la vergüenza, si es que la tiene escondida! -replicó Juan y Medio. Y volviéndose hacia el francés, que ya empezaba a incomodarse, añadió:
-¿Se sabrá lo que V. quiere?
-Ye quiero que tú me donnes los boricos.
-Pues a mí no me da la real gana de dárselos.
-¿Et por qué? -exclamó el francés, colérico al par que sorprendido de semejante arrogancia.
-¡Porque a mis bestias no les calienta el lomo ningún franchute, mas que fuese el mismo Pepe Botella!
Al oír esto los franceses, echaron mano a sus armas, Juan y Medio levantó el trabuco, dispuesto a disparar un tiro al primero que diese un paso adelante. Medio Juan se refugió en un rincón, mesándose los pelos, y gritando angustiado:
-¡Compadre, no sea V. bruto!...
En este momento apareció en la puerta un oficial francés, seguido de otros cuantos soldados, y los que se hallaban en la tienda bajaron al punto las armas. El sargento habló en su idioma con el recién venido, señalando a los dos Juanes, de los cuales el uno se mantenía en guardia con su trabuco montado, y el otro salía de debajo del mostrador al ver ya la paz restablecida.
Acercose entonces el oficial francés a Juan y Medio, y con los mejores modos y en español correcto, le dijo:
-Oiga V., amigo; yo no vengo a robarle sus borricos... Quiero tan sólo que me los alquile para llevar a Jerez esta misma noche unos barriles de pólvora.
-¿Lo ve V., compadre, cómo sus mercedes no venían a ninguna tropilía? -dijo Medio Juan, acercándose.
-Se pagará bien y adelantado -añadió el francés, metiendo la mano en el bolsillo.
-¡Ni que me dieran mi peso en oro sirvo yo a franceses! -contestó Juan y Medio fieramente.
-No le haga caso su mercé, que este hombre no sabe lo que se dice -dijo Medio Juan. Entiéndase V. conmigo, que yo le llevaré hasta el fin del mundo.
-¿Cuántos burros hay? -preguntó el francés.
-Tres, y la liviana22 cuatro.
-Bastan los tres... Usted vendrá con nosotros.
-Como su mercé mande.
El oficial, que parecía intranquilo, dio a Medio Juan tres monedas de oro, diciendo:
-Tome V. por ahora, y no perdamos tiempo.
Al ver brillar el dinero, Juan y Medio bajó el trabuco, y dio un paso hacia su socio.
-Compadre, V. cerrará la puerta -le dijo éste, indicándole con un expresivo guiño el sitio en que había escondido el dinero.
-Yo voy con V. -contestó Juan y Medio.
-¿Pues no decía V. que no quería venir?
-Y ahora digo que voy.
-Compadre, tiene V. más pareceres que un abogado -dijo Medio Juan, encogiéndose de hombros, porque sabía que toda discusión era inútil.
Frente por frente de la casa había un establo, dónde se hallaban los borricos; en un momento estuvieron estos aparejados con cabezón y albarda, y cubiertos ambos carboneros con sus sayales de paño burdo, que los preservaban en parte de la lluvia. Juan y Medio no había soltado su trabuco, ni ayudado en lo más mínimo a su compadre, que con una actividad maravillosa todo lo disponía.
-Deje V. esa escopeta -dijo al Hércules el oficial.
-No señor -replicó Juan y Medio. Ésta es mi mujer, y donde quiera que yo voy viene conmigo.
Entonces preguntó Medio Juan tímidamente:
-¿Y adónde vamos?
-Al castillo -le contestaron.
La caravana se puso en marcha, bajando del barrio alto al bajo, y tomando entonces el camino del castillo, situado en la playa, a un cuarto de hora del pueblo. Causaba ese terror que inspira siempre lo misterioso y desconocido, ver atravesar aquellos hombres encapotados las desiertas calles, marchando lentamente, porque el tardo paso de los burros no les permitía caminar más a prisa, y sin que la tempestad los aterrase, ni los truenos les impusiesen, ni la lluvia que caía a torrentes les hiciera apresurar el paso.
A veces, cuando el viento cesaba de mugir, y los truenos no retumbaban, dominaba el ruido de la lluvia el tardo y acompasado andar de los franceses, que producía un extraño y pavoroso efecto. Solía entonces abrirse lentamente alguna que otra ventana, y el recio golpear de la lluvia impedía llegasen a oídos de los extranjeros las maldiciones e injurias con que los vecinos celebraban su partida. De una casa situada a la salida del barrio bajo, dispararon un tiro, cuya bala pasó rozando el alto morrión del sargento.
La playa presentaba un aspecto de terrible grandeza, a que la noche prestaba el sentimiento de terror que inspira: distinguíanse hacia el lado del mar enormes masas negras, que ora se alzaban, ora caían mugiendo horriblemente; y entre el ronco estruendo de los truenos y el espantoso bramar de las olas, oíase a intervalos, como un grito de angustia entre el fragor de una batalla, el lúgubre son del caracol que sirve de seña a los pescadores, a quienes la necesidad empuja, y el miedo no arredra, y que navegan confiados en el faro, que al presentar sus distintas fases, aparece ya amarillo como la palidez del espanto, ya rojo como los tintes de la sangre fresca, ya verde cual una esperanza viva que anima y consuela, y hace cerrar los ojos para salir sin temor al encuentro del porvenir.
A veces, cuando un relámpago iluminaba aquella escena de la naturaleza, espantosamente sublime, se veía dibujarse sobre su luz rojiza la negra silueta del castillo, que desafiando al cielo, y arrollando al mar, se adelanta por entre sus olas, como un valiente centinela para gritar -¿Quién vive?- al atrevido que osa acercarse.
En el primer patio del castillo se hallaba el resto del destacamento francés, custodiando seis barriles cuidadosamente envueltos en cubiertas de empleita. Los soldados ayudaron a Medio Juan a cargar cada uno de los borricos con dos de aquellos misteriosos barriles, que ataron sobre las albardas. con fuertes cordeles. Juan y Medio, apoyado en su trabuco, los miraba hacer sin prestarles auxilio de ningún género.
De pronto, al levantar trabajosamente del suelo uno de aquellos barriles, dijo Medio Juan, cruzando con su compañero una mirada rápida, cual un relámpago:
Más pesan que si estuvieran llenos de oro...
-¡Ya está acá! -murmuró Juan y Medio, sin moverse de su sitio.
-¡Allons!... ¡la nuit s'en va! -dijo un oficial anciano, a quien todos prestaban obediencia.
Los franceses abandonaron por fin el castillo, dirigiéndose hacia un espesísimo pinar, que nacía en la misma playa. Cerraban la marcha ambos oficiales montados a caballo, y volviendo a cada instante los rostros hacia atrás, como si esperasen algo. De repente sonó una detonación espantosa, que los ecos de las olas prolongaron: los fugitivos se detuvieron aterrados, volviendo los ojos hacia el castillo, y al reflejo de una inmensa hoguera que la copiosa lluvia no era bastante a apagar, vieron volar aquellas erguidas torres que amenazaban al cielo, y caer aquellos robustos muros que resistían al mar. La tempestad enmudeció por un momento, como asombrada de que el hombre destruyese lo que respetaba ella misma: sonó entonces una risa de demonio, y el francés viejo gritó:
-¡¡Allons!!... ¡C'est la France qui vous dit! ¡Adieu!...23

Era el intento de los franceses reunirse con la columna del mariscal Soult antes del amanecer, hora en que debía de llegar aquélla a Jerez de la Frontera: tomaron para esto un atajo que, según Medio Juan, que conocía palmo a palmo todo aquel terreno, ahorraba gran trecho de camino. No era esta, sin embargo, la razón que había movido a Medio Juan a guiarlos por aquella senda: harto había comprendido el ladino carbonero que no era pólvora, sino oro, lo que en aquellos barriles se custodiaba; y atraída su codicia hacia aquel tesoro, con la fuerza irresistible con que el imán atrae al acero, formó al punto el temerario proyecto de apropiárselo en todo, o en parte al menos. Determinó por el pronto llevarlos por aquel camino, no más corto, sino más difícil y escabroso, para que la misma dificultad de la marcha le dejase obrar más libremente; después comenzó a coordinar su plan, dando vueltas a su idea, con la misma ansia con que las da el gato en torno del pernil que contempla desde el suelo colgado en alto.
Juan y Medio participaba también de la sospecha y de los deseos de su compadre; incapaz, sin embargo, de llevar a cabo ninguna empresa de otro modo que a estacazos, ponía todas sus esperanzas en el ingenio de su compañero, esperándolo todo de su inventiva, y temiéndolo todo de su bellaquería.
Dos horas caminó el destacamento, aguantando la copiosa lluvia que caía, y hundiéndose hasta las rodillas en el barro del camino. Marchaban en medio ambos compadres llevando del diestro los borricos, y rodeados de soldados que, no obstante la oscuridad, incesantemente los vigilaban. Descomponía a veces el orden de marcha la misma dificultad del camino, y estas eran las ocasiones que acechaba Medio Juan para cruzar rápidamente con su compañero algunas palabras.
-Compadre, ¿tiene V. ahí una navajilla? -le dijo de repente en voz baja.
-¿Para qué la quiere V.? -contestó Juan y Medio, desconfiando siempre.
-¡Si será pa afeitarme, caramba! -replicó Medio Juan, comprimiendo la ira: Deme V. una navajilla, y dos de esos barriles son nuestros!...
Juan y Medio sacó de su faja una pequeña navaja, y se la entregó a tientas a su compadre. Éste detuvo un poco el paso hasta colocarse junto al último de los borricos, y siguió caminando en silencio; la lluvia había cesado, y un fuerte viento desunía las nubes, dejando aparecer alguna que otra estrella. A poco comenzó Medio Juan a cantar, primero entre dientes y luego en voz alta, algunas coplas andaluzas. Mientras tanto, iba desatando con el mayor disimulo el ronzal del borrico: ató luego uno de sus extremos a una pata delantera del animal, y tomando el otro cabo se acercó a Juan y Medio.
-Tome V. esta cuerda, compadre -le dijo. Antes de diez minutos llegamos al Salado... En cuanto cante yo la copla La buena de mi suegra, jale de la cuerda con fuerza para que caiga el borrico... y adelante sin pestañear... ¡Mucho ojo, compadre, por María Santísima!... jale V. en cuanto remate la copla... y sino la remato, quieto hasta que la remate... ¿Está V. impuesto?
Sí, señor -respondió Juan y Medio.
-¡Pues mucho ojo, compadre!... ¡Misté que la cabeza nos jié (hiede) ya a pólvora francesa!...
Luego se subió de un brinco en el borrico, como si estuviese cansado de caminar, y se puso a cortar con la navaja las fuertes cuerdas que mantenían pendientes ambos barriles, a uno y otro lado de la albarda.
Oíase ya en efecto el ruido de un arroyo que, acrecentado por las lluvias, se deslizaba más turbulento que de costumbre por su lecho de arenas y guijarros. Podíase, sin embargo, vadear fácilmente por aquella parte, adonde tan sólo llegaba el agua muy por debajo de la rodilla de un hombre. Aquel arroyo era el Salado.
Medio Juan seguía montado en el burro, entonando de cuando en cuando sus copias, sin que extrañase esto a los franceses, conocedores ya de esta costumbre tan general y constante entre el pueblo de Andalucía. Había calculado Medio Juan tan exactamente el tiempo necesario para cortar los cordeles, que al entrar los borricos en el vado estaba ya la obra terminada. Entonces comenzó a cantar:
|
Al terminar el último verso, Juan y Medio tiró de la cuerda, y el burro cayó en mitad del vado, ahogando con su ruido al caer en el agua el que produjeron ambos barriles al caer a la vez en el fondo, en donde quedaron clavados por su propio peso, sin que la corriente tuviese fuerza para arrastrarlos. Al mismo tiempo hundió Medio Juan la navaja en las ancas del burro, y libre ya éste de la carga, y hostigado por aquel terrible aguijón, se levantó instantáneamente, arrastrando a su dueño a la otra orilla del arroyo.

Fue toda esta maniobra tan rápida y hábilmente ejecutada, que los franceses pasaron el vado y siguieron su camino sin notar que uno de los burros caminaba ya sin carga. Medio Juan juraba y renegaba del baño a que le había obligado la caída del borrico, y los franceses se reían de sus juramentos, no extrañándose de que el mal humor le hubiese hecho cesar en sus cantos. Caminaron todavía cerca de media hora hasta llegar a un estrecho callejón, guarnecido a derecha e izquierda de espesos vallados de tunas y pitas, que, según Medio Juan aseguraba, iba a desembocar en la carretera, a una legua larga de Jerez; allí pensaban los franceses esperar hasta el alba la llegada de la columna que el mariscal Soult mandaba.
Al entrar en el callejón, cambiaron rápidamente los dos compadres algunas palabras. Era el callejón largo, y de tal manera estrecho, que los dos espesos vallados llegaban a unirse en lo alto, formando una especie de bóveda que presentaba por todas partes las punzantes espinas de las tunas. Veíanse forzados los franceses para evitarlas a caminar casi en hilera, buscando siempre a tientas el centro del callejón, y guiados por el sonido de los cencerros que los burros llevaban. Medio Juan caminaba arrimado al vallado de la izquierda, procurando evitar las espinas, al mismo tiempo que parecía buscar en él algo, con una varilla que llevaba en la mano. Detrás venía su compadre.
De repente desaparecieron ambos Juanes en el vallado, cual si se los hubiese tragado la tierra: habíanse entrado por un portillo conocido de ellos, y se hallaban en el interior del viñedo que el vallado defendía. Aquel era el instante del peligro; diez minutos permanecieron ambos compadres inmóviles, conteniendo hasta la respiración, empuñando Juan y Medio su trabuco, que no había abandonado, y escondiéndose Medio Juan tras las fornidas espaldas de su socio. Pasó al fin todo el destacamento sin notar la falta de los carboneros, y fuese perdiendo a lo lejos el rumor de los pasos y el eco de los cencerros, que resonaban pausadamente.
Entonces dijo Medio Juan, resollando con fuerza:
-¡Compadre!... ¡dese V. con los talones en el cogote, si no quiere que los franchutes le afusilen!...
Y corriendo desaladamente, atravesaron el viñedo por la parte opuesta, volviendo en menos de media hora al vado del arroyo. A tientas buscaron y hallaron los dos barriles, cuyo peso les hacía resistir a la corriente, como Medio Juan había previsto. Rodáronlos con gran trabajo hasta una alcantarilla arruinada, distante un tiro de piedra, y los escondieron en una cavidad en que los trajinantes y contrabandistas solían hacer fuego, y ellos mismos lo habían hecho repetidas veces.

Entonces se separaron ambos compadres: Juan y Medio había de permanecer por las cercanías hasta la noche siguiente, guardando el escondite; Medio Juan había de ir a Sanlúcar, informarse de si los franceses se habían definitivamente retirado, y volver a la noche con la burra que les quedaba, para trasladar al pueblo el misterioso tesoro.
Al partir Medio Juan, le detuvo Juan y Medio por un brazo.
-¡Compadre! -le dijo- como toque V. a la espuerta que quedó allí con el dinero, le pego un palo en la nuez, que no lo cuenta!...
-¡Que no reventara V. de desconfiado! -exclamó Medio Juan ofendido. Pierda V. cuidado, que no muerde la burra el pesebre cuando le echan cebada.
Juan y Medio se sentó encima del escondite, y Medio Juan tomó el camino del pueblo, con una agilidad que maravillaba en su raquítica naturaleza. A poco le oía su compadre cantar a lo lejos, con una tonada de la época:
|

Cuando Medio Juan llegó a Sanlúcar, estaba ya muy entrado el día, y la gente se agitaba por todas partes celebrando la retirada de los franceses. Habíanse despachado emisarios en varias direcciones para averiguar si la retirada era definitiva; y con el fin de defender al pueblo en el caso de que los invasores volviesen, acudían al Ayuntamiento numerosos pelotones de hombres armados. Medio Juan se guardó muy bien de decir a nadie una palabra de lo que sabía, y se encaminó sin vacilar a su tienda. Consistía ésta en una sola pieza, ocupada en su mayor parte por el carbón, que servía para el consumo diario de los marchantes: en el lado opuesto había un mostrador mugriento y desvencijado, en que se veían clavadas algunas monedas falsas, y un peso de latón cuyo fiel no era seguramente el de la balanza de la justicia. Había en la pared del fondo, ennegrecida por el polvo del carbón, una estampa de la Virgen del Carmen, pegada con pan mascado, ante la cual pendía una candileja día y noche encendida. Encima del mostrador se hallaba colgado un sucio cartel, con este letrero, cuya inmutabilidad transformaba en presentes hoy todos los futuros mañana, y en capital efectivo todos los créditos inciertos:
Oy no se fía aquí: mañana sí.
La primera diligencia de Medio Juan, al entrar en la tienda, fue buscar la espuerta en que había escondido la noche antes el dinero, y la encontró intacta en el mismo sitio en que la había dejado. Metiola debajo del mostrador sin registrar su contenido, ya fuese por temor a la amenaza de su compadre, ya porque el gran caudal, de que se creía dueño, satisficiese su rapaz codicia; restregose entonces las manos de gusto, y encendió la candileja que colgaba ante la Virgen. Entró luego a visitar la burra, que solitaria en el establo, le saludó levantando una oreja y después otra, al compás de un lastimero rebuzno. Medio Juan le echó un buen pienso para prepararla al viaje que le esperaba, y volviendo a la tiendecilla se tendió sobre una manta a descansar un rato.
No pudo, sin embargo, estar mucho tiempo tranquilo: una agitación febril le hacía moverse de un lado a otro, no obstante la fatiga de la noche pasada; y de tal manera le preocupaban el miedo de que los franceses volviesen, y el ansia por registrar las entrañas de aquellos misteriosos barriles, que por primera vez en su vida se distrajo hasta el punto de pesar, sin sisa de ningún género, una libra de carbón que entró a comprar una vieja.
A eso de las cuatro de la tarde llegó la noticia de que los franceses se habían incorporado a la columna de Soult, en Jerez de la Frontera, y que sin tornar descanso alguno seguían para Sevilla. Nadie hablaba, sin embargo, de la aventura de los carboneros, ni jamás se supo tampoco cómo y cuándo habían notado los franceses su huida, y el robo que les habían hecho.
Medio Juan respiró al fin libremente, y no pudiendo esperar más su impaciencia, aparejó la burra sin perder tiempo, y tomó el camino de la alcantarilla del Salado. Cargaron sin dificultad ambos compadres el pesado robo, y antes de la media noche estaban de vuelta en la tienda.

Viéronse al fin a solas y en seguro, teniendo delante aquellos misteriosos barriles, que ya podían llamar sin temor suyos, y en cuyos senos esperaban encontrar las minas de California. Medio Juan temblaba como un azogado, y derramaba el aceite del candil con que alumbraba a su compadre. Éste rompió de un hachazo la tapa de uno de los barriles. Medio Juan abrió desmesuradamente los ojos, para ver mejor los montones de peluconas que esperaba: sólo apareció una capa de arena.
Juan y Medio soltó un juramento.
-¡Ajonde V. compadre!... ¡Ajonde V.! -exclamó Medio Juan con angustia; que para llevarse arenas de la mar, lo mismo las hay en Francia!...
Juan y Medio metió ambas manos en la arena, y tropezó con un objeto duro: extrajo una parte de ella, y apareció entonces por un lado la cruz de plata de un copón, y por otro la dorada copa de un cáliz...
-¡Jesucristo! -exclamó Juan y Medio, retrocediendo aterrado.
Medio Juan se puso pálido como un cadáver, y se llevó las manos a la cabeza.
-¡La jicimos, compadre, la jicimos! -murmuraba.
Juan y Medio levantó a pulso el barril, y con una vigorosa sacudida lo vació en el suelo de un golpe. Cayeron entonces, mezclados entre la arena, cálices de oro y plata, copones riquísimos, y viriles guarnecidos de brillantes y perlas. Medio Juan se inclinó para levantar un copón de oro.
-¡No toque V. a eso, compadre!... ¡No toque V. a eso, que se le van a secar esas manos tan sucias! -exclamó con terror Juan y Medio.
Abrieron entonces el otro barril, y apareció también lleno de ricas alhajas de Iglesia, robadas por los franceses en templos y catedrales.
Juan y Medio se sentó en el mostrador sin decir palabra, y Medio Juan se dejó caer sobre el carbón dando gemidos.
-¡La jicimos, compadre, la jicimos! -repetía con voz lastimera. ¡Tres borricos tirados a la calle!... ¡Dos noches de fatiga!... y un dolor en el espinazo, que no me puedo doblar, de los malditos chapuzones en el Salado!...
Ni por un momento pasó por las mientes de los dos carboneros la idea de apropiarse aquel rico tesoro que pertenecía a la Iglesia. ¡Tan grande era en aquel tiempo el respeto que imponían las cosas santas aun a los más desalmados! ¡Hasta tal punto sabía enfrenar la palabra sacrilegio la codicia de aquellos dos bribones, a quienes irritaba su defraudada esperanza, y que no osaban sin embargo compensarse con una pequeña parte de aquellas inmensas riquezas, las fatigas pasadas y los daños recibidos!...
Juan y Medio golpeaba furiosamente con sus enormes pies las tablas del mostrador.
-¿Y qué nos hacemos ahora, compadre? -preguntó al fin de repente.
-Buscar una jiguera alta, y ahorcarse -contestó Medio Juan con desaliento.
-¿Pero adónde llevamos todo eso?...
-¿Y yo qué sé, compadre?... ¡Haga V. una leva de monaguillos, y que lo vengan a recoger!...
-¿Pero no ve V. -exclamó Juan y Medio, saltando exasperado del mostrador-, que si nos metemos en líos con la justicia, salimos con un grillete?...
-¡No sea V. bruto, compadre!... que a nadie han ahorcado todavía por devolver lo que no es suyo... Mañana se le avisa al cura, y se hace lo que su mercé mande.
Así lo hicieron, en efecto, ambos compadres, no bien hubo amanecido, sin que hubieran osado ni aun levantar del suelo aquel tesoro de la Iglesia. El Párroco determinó dar parte al Obispo, y dos días después quedaban en poder de éste las alhajas restituidas, y recibían los dos Juanes, por mano del mismo Párroco, una cantidad suficiente para compensar la pérdida de los borricos, y para indemnizarlos de las fatigas pasadas.
-¿Y qué clase de hombres son esos? -había preguntado al Párroco el Obispo.
-Son dos hombres de mala nota, que a la sombra de una carbonería prestan dinero a subidísimo premio.
El Obispo cruzó las manos admirado.
-¡Loado sea Dios -dijo-, y bendita la tierra en que hasta los hombres de ese jaez respetan de este modo las cosas santas!... Mientras sea este el sentir de nuestro pueblo, no hay miedo de que triunfe entre nosotros la revolución que ha destrozado a Francia...
Medio siglo después, la revolución había triunfado del todo en España, y los hijos de aquellos hombres amenazaban la propiedad de los ricos, enarbolando la bandera del socialismo.
Habíanlos precedido otros hombres más elevados, que violando la propiedad sagrada de la Iglesia que el pobre respetaba, le habían enseñado a violar sin escrúpulo la propiedad menos sagrada de sus palacios, que ellos querían hacer respetar. Ellos desataron los vientos, y las tempestades no se han hecho esperar: habían removido el ara del altar, en que toda sociedad descansa, ésta se conmovía hasta en sus cimientos, amenazando sepultar a inocentes y culpados...
Modérense, pues, las quejas, y procúrese más el remedio; que todo daño lo aminora la compensación; todo pecado lo borra el arrepentimiento, y a un pueblo descatolizado, le vuelven a catolizar la enseñanza, la caridad y el ejemplo24.