La mujer y las letras en la España del siglo XVIII
Emilio Palacios Fernández


Para Elena, mujer, hija y «literata».
Al poco de iniciar mis investigaciones sobre el siglo XVIII pude constatar la presencia habitual de la mujer en todo el ámbito de la cultura española de esta centuria. Me parecía algo chocante que contrastaba sobre manera con la experiencia de los siglos anteriores en los que su figura tenía un recuerdo testimonial. Los tópicos tradicionales sobre su imagen se me fueron derrumbando poco a poco. Durante mucho tiempo fui recogiendo pacientemente los datos sobre este fenómeno, aunque sin decidirme a hacer una exploración ordenada sobre el mismo. Faltaba una bibliografía apropiada que pudiera orientar mi trabajo de ordenación y análisis.
Estos estudios han crecido en los últimos tiempos, aunque desde un punto de vista crítico tienen un valor muy desigual. Pude comprobar que unos intentaban presentar visiones generales sobre este fenómeno, sin acabar de llevar a cabo un análisis en profundidad. Todo el mundo sabe que es tarea casi imposible que el investigador abarque la historia entera de la literatura. Se le exige especialización para que pueda dominar su espacio temporal, e incluso su adscripción investigadora a un estilo u otro, su dominio de un género literario. Otros estaban marcados por un militante discurso feminista, pero ayunos de unos conocimientos suficientes sobre la contextura de la literatura setecentista y resultaba un tanto difícil lograr unas interpretaciones coherentes y ajustadas a las cuales añadir luego el matiz de género. Por la misma razón no podía acabar de redondear mi propia investigación hasta que mis trabajos acabaron por familiarizarme con la literatura entera de este siglo, sospechando que de este modo llevaría a cabo mi examen con mayores garantías.
Siempre me pareció un despropósito que esta realidad cultural no se hubiera estudiado de manera sistemática, no tanto como una curiosidad sino como una necesidad imperiosa para rehacer el legado cultural español, cercenado sin motivo alguno de una parte importante de su historia. Tampoco comprendía las razones de este olvido, por más que paulatinamente se me hayan ido aclarando en la medida en que iba avanzando en mis indagaciones. Los recelos y las oscuras recriminaciones que encontraron algunas de las literatas del siglo XVIII en el proceso de formación de su identidad y de recuperación de un espacio social vedado hasta el presente ha seguido reinando en estado oculto o patente durante tiempos inmemoriales, y por lo tanto tampoco la historia de la cultura española se ha interesado por ella. No existe ya ninguna razón para que sigamos manteniendo este silencio cómplice y mendaz. Acaso deberíamos suplir la tradicional indiferencia adoptando una discriminación positiva hacia este fenómeno cultural.
Antes de estudiar la creación literaria de las escritoras dieciochescas parece oportuno definir el contexto histórico en el cual ésta nace y se desarrolla. Los proyectos de promoción de la mujer que patrocinaron los políticos ilustrados elevarán su categoría cultural que hará posible su posterior afición creativa. Describir los ámbitos en los que ésta se realiza y su comportamiento en tertulias y academias resulta clarificador en extremo. Por razones de método he distribuido esa creación en géneros como hacemos de manera habitual en los estudios de la historia de literatura. Enseguida observamos que este propósito plantea algunos inconvenientes, ya que existen autoras que cultivan distintas modalidades, por lo cual en ocasiones nos hemos visto obligados a dividir sus escritos en los distintos apartados perdiendo su imagen unitaria, pero ganando por el contrario la visión orgánica de los géneros. Se inicia el recorrido con la poesía, el género literario por excelencia y que tuvo mayor número de cultivadoras, se sigue por la dramaturgia, escrita en verso o en prosa, y se cierra por la narrativa, la fórmula menos cultivada, salvo en las traducciones.
Espero que el lector, la lectora, encuentre en estas páginas retazos de una época olvidada que puedan servir para una más correcta interpretación de la historia de la cultura española del siglo XVIII, y en particular de la literatura escrita por mujeres.
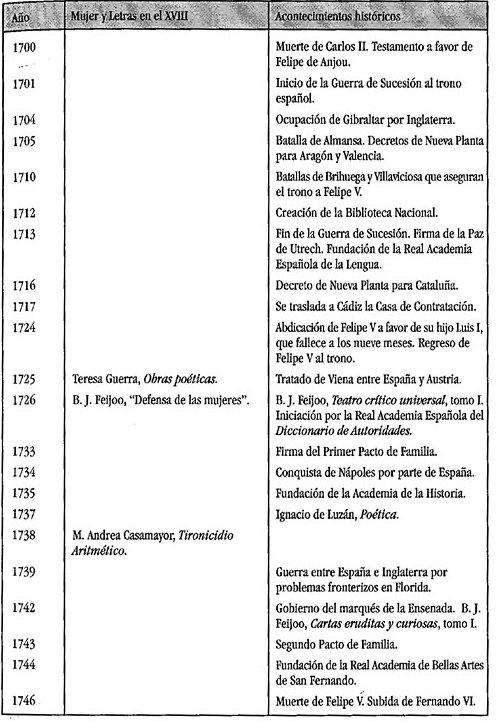



España inaugura el siglo XVIII con la experiencia traumática de la Guerra de Sucesión (1700-1714) que siguió a la muerte sin descendencia del melancólico y atrabiliario rey Carlos II, quedando como secuela de la Paz de Utrech (1713) la pérdida del estratégico puerto de Gibraltar y una nueva alianza familiar con Francia. El ascenso al poder de la monarquía borbónica en la figura de Felipe V (1700-1746), casado con la italiana María Luisa de Saboya, se inició con un amplio lavado de la imagen regia para borrar de manera indeleble cualquier signo de la decadencia en la que se había agostado en medio de la impotencia la familia de los Austrias1. Era necesario que, de manera urgente, se sometiera a la sociedad española a un proceso intensivo de rejuvenecimiento que hiciera olvidar las agudas carencias del Imperio en declive, era menester una agresiva cirugía para limpiar los defectos y vicios atávicos, y era precisa una bien madurada estrategia política para construir un nuevo Estado que se pusiera a la hora europea.
No era sencillo, sin embargo, hacer tabla rasa de una estructura social anquilosada, poco dinámica, pero plagada de abundantes intereses creados de distinta índole (estamentales, políticos, económicos, religiosos) muy difíciles de derrumbar. Fue conveniente que la corona se dejara acompañar de un grupo de políticos de nuevo cuño dispuestos a revisar la sociedad desde otras perspectivas. El pensamiento del despotismo ilustrado, que poco a poco fue oxigenando el ideario tradicional asentado en el país, iba a propiciar un amplio movimiento reformista que afectará de manera desigual a los distintos espacios de la sociedad, y que tendrá un ritmo diverso según los asuntos en revisión y las épocas que contemplemos.
El Decreto de Nueva Planta (1705), con el que se ajustaban cuentas con la antigua Corona de Aragón, beligerante en la última guerra civil, con el que perdía bastantes de sus antiguos fueros y privilegios, dio paso a una nueva organización del Estado más centralista, dividido en cuatro ministerios (Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Indias) que se repartían de manera más razonable el gobierno del país. Se mantuvo el Consejo de Castilla como instrumento supremo del gobierno con funciones de tribunal supremo de justicia y de órgano consultivo del rey, entre otras competencias. Se crean las Capitanías Generales, las Audiencias y, posteriormente, las Intendencias (desde 1749) para controlar con eficacia las distintas tierras de España, donde sólo el País Vasco y Navarra se consideraban «provincias exentas» que negociaban directamente sus problemas con la corona. Resultó imprescindible sanear la administración buscando funcionarios más profesionales y eficaces que sirvieran con celo las propuestas reformistas del monarca. Reinando ya Fernando VI (1746-1759), en 1754 se creó el departamento de Hacienda con un intento de ordenar el variopinto mundo de los impuestos tan necesarios para mantener las reformas, el prestigio de la corona, y las guerras que las tensiones con Inglaterra y el mantenimiento del lejano imperio exigían. Durante este tiempo el progreso quedó mediatizado por algunas estructuras sociales que tenían difícil renovación.
El proyecto reformista alcanzó su época de máximo esplendor durante el gobierno de Carlos III (1759-1788), casado con María Amalia de Sajonia, que ya había velado sus armas de buen gobernante en Parma y en el reino de Nápoles. Los Intendentes de nuevo cuño, las Sociedades Económicas, y la prensa ilustrada se convirtieron en los principales adalides de la renovación. Fueron promotores de nuevas empresas reformistas en la economía, en la educación, en las costumbres, en la cultura y en la literatura, abriendo caminos que no siempre se consolidaban según sus deseos. También conviene recordar los nombres de algunos de los fieles políticos que hicieron posible esta reforma como Aranda, Olavide, Campomanes, Moñino, Gálvez, Llaguno y Amírola, o Jovellanos y Meléndez Valdés en el campo de la judicatura y de las letras. La intensidad con la que se llevaba el ritmo del cambio inquietó seriamente a los poderes tradicionales, cierta nobleza conservadora, la Iglesia oficial y ciertas órdenes religiosas a quienes la transformación les estaba dejando fuera del juego social, que movieron los ocultos hilos que dieron paso al famoso Motín de Esquilache (1766). Como consecuencia del mismo la corona disolvió al año siguiente la congregación de los jesuitas, cuyos miembros hubieron de ir al exilio. Este comportamiento político demuestra que la Iglesia era un estamento que había perdido sus viejos privilegios, que en el presente estaba controlada, acosada por el regalismo, el jansenismo y el laicismo. Algunas autoridades religiosas colaboraron con el poder. La añeja Inquisición no había desaparecido como organismo represor, pero su actividad era mínima y existía una libertad de expresión que encontraba su límite en el respeto a la corona.
El despotismo ilustrado, aún no siendo un movimiento democrático porque el monarca ostentaba un poder absoluto, actuó con prudencia en el ámbito de las libertades ciudadanas. Se buscaba una sociedad más igualitaria en la que la nobleza, abandonando el ocio atávico y el desinterés por el trabajo mecánico, debería colaborar en la reforma de la patria2. En nombre del progreso social y de la búsqueda de la felicidad ciudadana, se promovieron proyectos urbanísticos en las ciudades y en los pueblos, se arreglaron caminos y se construyeron canales, se levantaron industrias. Más problemas tuvieron los proyectos de reforma agrícola que afectaban a sectores sensibles de la sociedad, la Iglesia y los nobles terratenientes, que exigían un reparto más equitativo de la tierra. La religiosidad popular, defendida por clérigos tradicionalistas y predicadores tridentinos, tampoco había sufrido grandes modificaciones. Muchos seguían fieles a sus devociones, predicaciones cuaresmales, procesiones, milagrerías, y otros ritos que remitían al viejo culto contrarreformista. Esta sensibilidad vivía al margen de las propuestas de los deístas, nuevos erasmistas, jansenistas, que predicaban una religiosidad purificada. También la literatura buscaba nuevos caminos con la vuelta a la estética clásica que pretendía borrar los viejos excesos del lenguaje barroco, y que le confería un sentido utilitario: integrar en el mismo texto el placer de la lectura o de la representación con la enseñanza moral y social que sirviera para orientar la conducta del hombre de bien, para fomentar la reflexión ciudadana. Con todo, las modas literarias del siglo anterior, textos escritos con la libertad expresiva de la estética barroca que los castizos interpretaron como connatural a la idiosincrasia española, fueron muy difíciles de desterrar y existió una recia corriente de literatura barroquista y popular que convivió con las obras escritas según la estética neoclásica.
El gobierno de Carlos IV (1788-1808) nació con la explosión violenta de la Revolución Francesa (1789), que afectó de manera ostensible al gobierno del país. Se impuso la reacción en un intento de minimizar la influencia del ideario revolucionario, trazando un celoso cordón sanitario al libro extranjero, pero controlando igualmente los viejos caminos del pensamiento ilustrado (prensa, Sociedades Económicas, autorizaciones para leer libros prohibidos), reactivando así la censura civil. También la Iglesia volvió a retomar su antiguo puesto en la sociedad, y resurgió con celo renovado la histórica Inquisición, antaño dormida. Aunque no se quebró del todo el ideario reformista y algunos políticos ilustrados incluso retornaron temporalmente al poder, hubo un progreso ostensible de las fuerzas conservadoras y fueron perseguidos algunos de los antiguos promotores de la política reformista (Urquijo, Jovellanos, Meléndez Valdés...).
El cambio de monarquía había acarreado también una profunda transformación en el mundo de las costumbres y en el sistema de relaciones humanas que afectó de manera desigual a los distintos grupos sociales3. Las clases populares se mostraron más reacias a estas novedades, mientras que los miembros de la aristocracia y de la burguesía, no todos, estaban más atentos a los gustos extranjeros que marcaban la moda francesa e italiana, en un momento de apertura ilimitada al exterior. Se renueva el vestuario y los adornos personales. Se valora la sociabilidad que se expresa en las tertulias privadas, en los coliseos, en las reuniones sociales de los jardines de los palacios y en otros espacios públicos de convivencia. Se cambian los bailes tradicionales por otros ritmos extranjeros que han pasado ya por los ámbitos de la modernidad de Roma y, sobre todo, de París.
Los estudiosos de las costumbres del siglo XVIII destacan el progresivo cambio que experimenta la mujer y su mundo a lo largo de la centuria. Con el asentamiento de los Borbones y la apertura a Francia el país vecino se convierte en una referencia obligada en el comportamiento de muchas damas españolas: unas, porque siguen la moda, y costumbres de París; y otras porque, tomando conciencia de su condición femenina, exigen un puesto en la sociedad para colaborar en la transformación de la misma acorde con el ideario reformista.
La estudiosa
Fernández-Quintanilla llegó a afirmar, quizá
exageradamente, que la fémina acabó
convirtiéndose en «un factor
determinante de la estructura social [...]: es la mujer quien va a
ser la reina de la ciudad, la que creará modas y costumbres,
impondrá autores y actrices, protegerá a artistas y
apoyará a toreros y comediantes
»4.
Rompiendo los usos tradicionales, la mujer sale de casa, se integra
en la sociedad y la anima, pasea por El Prado, acude a las
botillerías, se enriquece intelectualmente o se distrae en
las tertulias, participa en las diversiones públicas (toros,
teatro, bailes). Va cambiando paulatinamente la relación
entre los sexos. Se impone la figura del cortejo, como
acompañante inseparable y cortés de la dama, y se
transforman los usos amorosos, según describió Carmen
Martín Gaite5.
Disminuyeron los matrimonios, porque la maternidad se
entendía como un grave inconveniente para una convivencia
más libre. Del cortejo se pasó en ocasiones al
amante, y la abundancia de separaciones le hizo pensar al ministro
Cabarrús en la necesidad de establecer una ley del divorcio.
Esta comunicación más abierta entre los amantes
creó unos lenguajes peculiares en los que hablaban flores,
abanicos, o la simple caída de ojos como signos conocidos.
En resumen, el viejo concepto de recato fue sustituido por el de
«marcialidad», en la que las mujeres adoptaban una
actitud más libre ante el amor, que escandalizaba a
clérigos tridentinos y conservadores6,
o a costumbristas castizos que observaban con enojo estos nuevos
usos como el cordobés Manuel Antonio Ramírez y
Góngora en su libro Óptica del cortejo
(Córdoba, 1774).
Conviene, sin embargo, aclarar enseguida que estos comportamientos, como es obvio, eran más fáciles de encontrar entre cierta gente de nobleza, o entre nuevos burgueses adinerados que la imitaban miméticamente, en su deseo de ascensión social. Quedan fuera de estos usos la gran masa de mujeres de las clases populares, cuya evolución social se hace dentro de otras coordenadas menos espectaculares, y también entre algunos miembros de la aristocracia que se mantendrán más apegados a la tradición o, por el contrario, abiertos a un ideal ilustrado que, sin embargo, ponía en entredicho estas nuevas costumbres sociales, pagadas de un exceso de frivolidad.
En este mismo contexto de remoción de ideas y de costumbres hemos de presentar la nueva situación de la mujer. El desprecio tradicional de la condición femenina venía recluyéndola en lo que se consideraban las tareas propias de su sexo: atender al marido, criar los hijos, llevar la economía doméstica, hilar y dirigir a los criados7. Recluida en casa, no hacía vida social salvo para ir a las funciones religiosas. También le vedaba la tradición cualquier osadía intelectual, aunque fuera la de simple lectora, so castigo de ser motejada de «bachillera». Bien es cierto que la historia española ofrecía en el pasado gloriosas excepciones de escritoras y lectoras en el ámbito femenino que, con todo, no fueron bagaje suficiente para elevar la condición de la mujer como grupo social.
El siglo XVIII se inicia con un panorama parecido al de la centuria precedente y en algunos aspectos, como veremos, la Ilustración tampoco conseguirá transformaciones radicales. Seguiremos encontrando mujeres ignorantes, analfabetas, al margen del progreso social, que los políticos ilustrados intentaron extender en la sociedad. No es extraño, pues, que doña María Francisca Mincholet, esposa del ilustre retórico y académico don Ignacio de Luzán, no supiera leer ni escribir. Podríamos añadir otros muchos ejemplos de deficiencias educativas femeninas y de apartamientos de la sociedad impropios de la centuria ilustrada y de sus proyectos.
La educación fue, justamente, una de las mayores preocupaciones de los políticos ilustrados defendiendo que era el sistema más conveniente para transformar la sociedad. Por ese motivo hallamos una amplia legislación y numerosos proyectos educacionales a lo largo del siglo, no siempre coronados con el éxito8. Sin embargo, la formación de la mujer sufría unas deficiencias ya endémicas y que difícilmente se superarán en el Setecientos. Para la clase elevada, aristócratas y burguesas, no existían centros de estudios específicos aunque hubo varios proyectos que aclararán lo problemático de la situación. Parece que era relativamente frecuente que las niñas estudiaran las cosas más elementales de la mano de un tutor que servía a la familia. Otras veces acudían a algún colegio extranjero, en medio de la desconfianza paterna por el alejamiento a tan corta edad, o se apuntaban a los estudios informales que ofertaban algunas congregaciones religiosas en sus conventos, en un ambiente más propio para seguir en religión, como ocurría en muchas ocasiones9, que para alcanzar una enseñanza de calidad. Las monjas carecían de la formación y de la habilidad suficiente para educar adecuadamente a aquellas jóvenes que acabarían siendo esposas de personas principales en la política o en la sociedad, y en los usos sociales de su clase. Hasta la enseñanza de la religión estaba marcada por los excesos de la beatería monjil. Estas limitaciones en la formación de la mujer no favorecían el progreso de las Luces: Una mujer bien educada podrá reverter sus buenas maneras en la formación de sus hijos y en adquirir una aptitud positiva ante el estudio que le llevara a exigir a su descendencia esa formación, e incluso preocuparse por la educación de sus servidores. El noble ignorante conviviría muy mal con una esposa formada, y esto le arrastraría a no descuidar su educación.
Las mujeres de las clases bajas se vieron favorecidas por las casas de enseñanza para niñas que estableció Carlos III en 1768 con parte de los bienes requisados a los jesuitas expulsos, complementada por la acción de la Iglesia que también creó otros centros bajo su jurisdicción valorando sus principios morales y la estructura tradicional de la sociedad. Se inicia en la formación profesional como camino para abrirse al mundo laboral, sobre todo desde que el ministro Pedro Rodríguez Campomanes lo promoviera con su Discurso sobre el fomento de la industria popular (1774), donde leemos:
|
El sexo más débil de los dos, en que están divididos los mortales, se halla en lastimosa ociosidad. Toca pues a una policía bien ordenada aprovecharse de estas varias clases. Con este principal objeto se formaron las sociedades; e inutiliza su institución en gran parte cualquier descuido en la reunión de la industria común de hombres y de mujeres10. |
Las mujeres de las clases populares salieron beneficiadas en algunos de los proyectos que fueron promovidos por las Sociedades Económicas, particularmente escuelas de tejidos y bordados11. De esta propuesta nace su integración como operarias de las incipientes industrias textiles, y las encopetadas damas vigilando su formación para promover «la sólida enseñanza» que demandaban las autoridades. Pero también se abre a la cultura y a la ciencia. Y el afán de saber se hace más evidente entre las mujeres. Sin embargo, la política educativa de los gobernantes ilustrados, como señala Domínguez Ortiz, fue poco relevante en lo que se refiere a la enseñanza primaria, popular. Las niñas apenas si recibían una educación religiosa y manual (de labores), sin llegar a un aprendizaje más serio de la lectura que disipara las tinieblas del analfabetismo. Las damas de clases más elevadas tenían más posibilidades y más medios, entre escuelas privadas y preceptores, pero no siempre con los resultados apetecidos, según se dijo. El éxito del internacionalmente reconocido Real Seminario como centro de educación para jóvenes que promovió la Sociedad Bascongada de los Amigos del País en Vergara (1775-1808), animó a sus socios a organizar un centro femenino. Fue el fabulista Samaniego quien se encargó de promover en la corte la fundación de un «Seminario o casa de educación para señoritas» que se iba a establecer en Vitoria en 1785, pero que acabó en fracaso, tal como explicaremos.
A pesar de que los
varios censos de población que se hicieron a lo largo del
siglo nos permiten conocer con bastante exactitud la
situación demográfica de las mujeres en continuo
ascenso, su control de la mortalidad por parto, el crecimiento de
su dedicación laboral, la mejora de las condiciones
materiales en que desarrolla su existencia12,
no disponemos de datos tan fidedignos sobre su
alfabetización13.
Todos los esfuerzos que hicieron las autoridades ilustradas, y en
particular la Sociedades Económicas, en la promoción
de la enseñanza debieron tener un efecto gratamente positivo
en el número de gente capaz de leer, aunque fuera de manera
elemental. El nivel de alfabetización rural sería
más bajo que el urbano, ya que en la ciudad los niños
contaban con más medios, aunque algunas zonas campesinas
estaban bien organizadas educativamente. La lectura y escritura
estarían reservadas, como antaño, a los grupos ya
conocidos de clérigos, militares, funcionarios y dirigentes.
Viñao sostiene con contundencia que «para el campo, las provincias y localidades aisladas
del tráfico comercial, y el sexo femenino en general, no
existieron ni Ilustración ni Luces
»14.
Otros estudiosos se han encargado de investigar otros aspectos sociológicos que afectan de manera positiva a la mujer en esta centuria, pero que nosotros no podemos entrar a analizar. A pesar de todas estas limitaciones, los historiadores de la cultura, y críticos literarios han mostrado, dentro de una variedad de matices personales, una opinión favorable sobre su integración social15. Hasta una feminista histórica como Margarita Nelken observó con simpatía y cariño esta transformación del mundo de la mujer16, que algunas feministas actuales, más radicales, han valorado como insuficiente porque sigue desempeñando idénticos roles17. Este progreso está ligado, como cabe suponer, al asentamiento del ideario ilustrado, y podemos afirmar que fue una de sus conquistas más brillantes. Por ese motivo conviene señalar que esta transformación social sufre los mismos avatares que el pensamiento ilustrado y que alcanza sus momentos de máximo esplendor en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, coincidiendo con el reinado de Carlos III. Decrece, por el contrario, cuando acceden al poder políticos más conservadores, después de la experiencia traumática de la Revolución Francesa (1789).
Para enriquecer el debate histórico sobre este asunto me propongo completar este panorama general con el estudio diacrónico de los ensayos sobre el tema femenino que dan sustento ideológico a la acción política sobre la mujer. Completaré esto con aportaciones personales sobre la actuación de las Sociedades Económicas sobre este tema, describiendo, a modo de ejemplo, los trabajos de la Matritense y de la Bascongada.
Aparentemente se produce, pues, a lo largo del Setecientos una sustantiva transformación del mundo femenino. Más allá de la dama adorno de salón u oscuro objeto del deseo, importaba la presencia de la mujer que quería cobrar conciencia de su estado y, superando las vanas superficialidades, buscaba desempeñar en la sociedad un papel digno, situación de la que hasta el presente nunca había disfrutado. Este objetivo se consigue, sin embargo, en medio de intensas polémicas18 y, en algunas ocasiones, con el apoyo decidido del poder político.
El primer episodio destacable en este proceso de promoción de la mujer se debe a la pluma moderadamente reformista del padre Feijoo, renovador general de las conciencias durante el reinado de Felipe V. En el tomo primero del Teatro crítico, publicado en 1726, hallamos el Discurso XVI titulado «Defensa las mujeres», en el que el fraile benedictino pretende deshacer los errores comunes en torno a la cuestión femenina19. Con valentía asevera:
|
En grave empeño me pongo. No es ya sólo un vulgo ignorante con quien entro en la contienda. Defender a todas las mujeres, viene a ser lo mismo, que ofender a casi todos los hombres: pues raro hay, que no se interese en la precedencia de su sexo con desestimación del otro. A tanto se ha extendido la opinión común en vilipendio de las mujeres, que apenas admite en ellas cosa buena. En lo moral las llena de defectos, y en lo físico de imperfecciones. Pero donde más fuerza hace es en la limitación de sus entendimientos. Por esta razón, después de defenderlas con alguna brevedad sobre otros capítulos, discurriré más largamente sobre su aptitud para todo género de ciencias y conocimientos sublimes20. |
Sabía Feijoo que entraba en un terreno resbaladizo, de actualidad, y en el que se iba a ganar la enemiga de sus compañeros los varones. Pero necesitaba, siguiendo su habitual comportamiento, diluir las interpretaciones erróneas sobre el tema de la mujer. Apoya sus reflexiones en su habitual erudición libresca, más que en un conocimiento directo de los problemas que no facilitaba su vida retirada en el claustro. Comienza por señalar que son los hombres mujeriegos, hecho que ejemplifica en Eurípides y Boccaccio, quienes dirigen críticas más acerbas contra el bello sexo. Entiende que en esta actitud manifiestan los varones una grave hipocresía, o que acaso su comportamiento sea la inevitable reacción que provoca en sus conciencias la presencia de la mujer honrada. El benedictino se ve obligado a confesar que, por lo general, ellas son más virtuosas que los varones.
Describe Feijoo, tras rechazar el conocido aserto de Aristóteles de la mujer como «animal imperfecto», las cualidades femeninas:
|
[...] por tres prendas que hacen notoria ventaja a las mujeres, parece se debe la preferencia de los hombres: robustez, constancia y prudencia. Pero aun concedidas por las mujeres estas ventajas, pueden pretender el empate, señalando otras tres prendas en que exceden ellas: hermosura, docilidad y sencillez21. |
En torno a estas
virtudes particulares esboza el clérigo gallego su discurso
en el que contrasta el comportamiento de ambos sexos, manifestando
en todas ellas las mujeres una superioridad clara. Sólo
concede a los hombres unas mejores condiciones para la vida
pública (política y gobierno), aunque recuerda que la
historia nos proporciona, desde la Antigüedad, ilustres
ejemplos de señoras «que se
distinguieron de modo sobresaliente en el ejercicio de virtudes
juzgadas de tipo varonil
».
Se enfrenta, luego, Feijoo al problema que más disensiones había provocado desde el Renacimiento: la capacidad intelectual de la mujer. Sostiene con lucidez:
|
Llegamos ya al batidero mayor, que es la cuestión del entendimiento, en la cual yo confieso, que si no me vale la razón no tengo mucho recurso a la autoridad; porque los autores que tocan esta materia (salvo uno u otro muy raro) están tan a favor de la opinión del vulgo, que casi uniformes hablan del entendimiento de las mujeres con desprecio22. |
El resto del discurso se aplica a proponer las razones que la erudición le prestaba para defender las capacidades intelectuales de las damas.
Casi siempre, las
limitaciones que observa en la mujer se deben no a la naturaleza
sino, sigue afirmando el benedictino, «a
la diferencia de aplicación y uso del talento
».
Por lo tanto, una formación adecuada otorgaría al
sexo femenino las mismas competencias y habilidades que
desempeñaba el masculino: «Baste
saber que casi todas las mujeres que se han dedicado a las letras
lograron en ellas considerables ventajas, siendo así que
entre los hombres, apenas de cientos que siguen los estudios, salen
dos o cuatro verdaderamente sabios
»23.
Incluso la tiene por superior en el conocimiento de las cosas
sensibles, aunque inferior en el campo de las ideas abstractas y
teóricas, a excepción de las sutilezas del amor, ya
que en esto «dejan muy atrás al
hombre más discreto
». Todos los argumentos
(filosóficos, teológicos, sociales,
fisiológicos) le parecen insuficientes para que quede claro
que «mi voto, pues, es que no hay
desigualdad en las capacidades de uno y otro sexo
».
El pensamiento
feijoniano sobre la mujer resulta muy progresista por la defensa
sin prejuicios que se hace de la condición femenina contra
opiniones usuales en su época. Dentro de esta
dimensión histórica, más que desde los avances
del feminismo actual, es donde encuentra su verdadera
justificación. Conviene, sin embargo, recordar que, al igual
que en otros ámbitos ideológicos, el discurso de
Feijoo tiene las limitaciones que le imponen la fe y las creencias
comunes de la Iglesia. Por eso, apoyado en las Escrituras, defiende
que la mujer debe vivir sometida al hombre, porque «desde el principio le diese Dios superioridad
gubernativa de la mujer
». Tal situación se
manifiesta de una manera más evidente en el ámbito
del matrimonio, donde defiende la integridad del mismo bajo la
autoridad del esposo.
El estudio del
padre Feijoo ofrece, además, multitud de referencias
sociales y costumbristas sobre la vida femenina que tienen un
indudable valor sociológico24.
El discurso sobre la mujer fue una aportación muy provechosa
para la causa femenina, según recuerda María del
Pilar Oñate en su libro El feminismo en la literatura
española25,
o el documentado texto de Mónica Bolufer en Mujeres e
Ilustración, quien asegura que «al afirmar no sólo la igualdad de las mujeres
sino también su deseo de deducirla a partir de la
razón, Feijoo enlazaba con la corriente europea que se ha
venido en llamar el feminismo racionalista
»26.
En todo caso no hemos de valorar sólo sus ideas sino que,
como en otras ocasiones, su ensayo se convirtió en un
importante agente de reflexión colectiva. Contra su valiente
defensa de la mujer se alzaron enseguida diversas voces, por
supuesto de varones, enfrentándose a sus criterios o
ahondando en ideas similares, aunque podemos afirmar que fue una de
las polémicas con mayor resonancia entre las muchas que
provocó el Teatro crítico envueltas, a
veces, en los atrevimientos que permitían el anonimato o los
seudónimos27.
A favor de las
tesis feijonianas escribieron: el padre Martín Sarmiento;
Ricardo Basco y Flancas, probable anagrama, con su
Apoyo a la defensa de las mujeres (Madrid, 1727) quien
insiste en la valoración de la inteligencia femenina
confirmándola con una lista de escritoras antiguas y
modernas; Miguel Juan Martínez Salafranca con su ensayo
Desagravios de la mujer ofendida (1727), quien emplea
palabras muy juiciosas ya originales ya de fuentes solventes en
defensa de la capacidad intelectual de las damas, cuyas diferencias
provienen en todo caso de la diversa educación de ambos
sexos28,
mientras que asegura que si las mujeres asistieran a la escuela
tendrían las mismas habilidades que los varones;
Tiburcio Cascajales, en realidad el canónigo de
Málaga Cristóbal Medina Conde, autor de una agresiva
Carta que graciosamente concluye con «todo es arre y más arre, sin cesar el arreo,
usurpándoles cuanto tienen las mujeres, hasta raerlas el
entendimiento, sin advertir que tal vez la astucia de las mujeres
ha levantado muchos hombres del polvo de la tierra y
puéstolos en el cuerno de la luna
»29;
o el anónimo Papel de Marica la tonta en defensa de su
sexo y respuesta al escrito por don Laurencio Manco de
Olivares (Madrid, 1727), folleto que sería recogido por
la Inquisición.
En contra de las propuestas de Feijoo hallamos las reflexiones, entre otros, de Salvador José Mañer, del padre Francisco de Soto y Marne el cual quiso desautorizarle revelando las fuentes feijonianas30, del jesuita Agustín de Castejón, que observa preocupado cómo esta elevación de la mujer puede llevarle a la vanagloria o a la rebeldía social, o de Laurencio Manco de Olivares, seudónimo sin descifrar, en Contradefensa crítica a favor de los hombres (1726), confeso antifeminista de vena quevediana, donde afirma:
|
Hablando a este intento una discreta pluma, dijo que las mujeres eran hechas para estar en casa, y no vagueando; que el andar por las calles mueve, tal vez, al que las ve, si son feas, a desprecio; si hermosas, a concupiscencia. En sus casas pueden entretenerse en algo; fuera no sirven sino de impedir. Cuando no pierden en ellas por el desear, pierden por ser deseadas. Verdaderamente las mujeres hoy sólo son salsa del gusto, pollas comederas, rabanitos de mayo y perros de falda. Todas gustan de ser mozas, y no parecer talludas; y el llamarlas mozas o niñas es tañerlas una almendrada31. |
Desprecia la
capacidad intelectual de las damas, ya que supone que la mayor
parte tiene otras inquietudes ajenas a la de su formación:
«Si tienen igualdad en la inteligencia
para aprender y discurrir en todas ciencias, ¿cómo no
usan del estudio? Pues infinitas, o bien por estar colmadas de
riquezas, o por ser dueñas absolutas de su casa,
están excluidas del corto lugar que pudieran atribuir en su
abono; y no obstante esto, vemos que ninguna penetra los umbrales
de la elocuencia, siendo tanta la curiosidad suya, que sólo
se puede atribuir a falta de aptitud
»32.
Ni tan siquiera son capaces de llevar a cabo el esfuerzo que exige
el estudio. El hombre está por encima de la mujer y no debe
contar con ella, ni pedirle consejo. Y cierra su discurso con un
«que a mí sólo me basta
acordarme que nacía de mujeres para aborrecer la
vida
», un alegato de machista inmisericorde que lo
convierte, según sugiere Oñate, en el verdadero
«caudillo antifeminista».
En el folleto Estrado crítico en defensa de las mujeres (1727), escrito por el vecino de la corte Juan Antonio Santarelli, se simula una tertulia en el estrado de su casa a la que concurren varias señoras. El tema de conversación es el conocido ensayo de Feijoo en defensa de las mujeres. Aparentemente las opiniones de las tertulianas están encontradas, pero el autor se inclina pronto a llevar la contraria al escritor benedictino, relacionando sus juicios con el veneno de la víbora entre flores o el alacrán, que matan deleitando. Se propone ser la triaca que neutralice las malas ideas del benedictino, cosa que en ningún momento consigue, perdida su reflexión en un lenguaje en exceso castizo y banal. Así, el Ama contradice las generosas propuestas del Teatro crítico con vulgaridades:
|
Ahora digo que no me volverá a engañar ninguno de estos de la culta latiniparla, porque, hija, yo mujer soy y no he leído historias, pero no me había de contradecir con esa facilidad: buen provecho les hagan a los hombres estos estudios, que si después de tanto trabajo como pasan, aprenden tan poco, más contenta estoy con sólo saber ordenar la ropa blanca33. |
Las leyes de convivencia con las que se guía la sociedad están hechas para favorecer a las mujeres, por lo tanto es justo que se desprecie la propuesta reformista. El despejo mental de algunas féminas no era aval suficiente para sostener que todas «son iguales en entendimiento a los hombres», manteniendo por el contrario que la capacidad intelectual del varón parece superior. Sin mayores precisiones Santarelli desprecia otras propuestas del discurso reformista de Feijoo. No mejores opiniones mantiene el licenciado Alberto Antonio Soler, clérigo, antiguo miembro del claustro salmantino y en la actualidad abogado de los Reales Consejos, en su libro Teatro crítico particular para destierro de errores universales (Madrid, 1734). El estilo barroco de su prosa desgrana en esta ocasión ideas conservadoras sobre la cuestión femenina, pero dichas con un discurso bien informado en clave de moral. Se centra básicamente en el tema de la liviandad del sexo femenino, contradiciendo la propuesta de Feijoo en este punto.
El libro de
Oñate menciona más adelante un folleto anónimo
que intentó acercar ambas posturas tan radicalmente
enfrentadas que lleva por título La razón con
desinterés fundada y la verdad cortesanamente vestida,
unión y concordia de opiniones en contra y a favor de las
mujeres, publicado en fecha desconocida. Ya en la Dedicatoria
se manifiesta esta actitud de concordia solicitando que
«amparéis a las mujeres como
vuestro sexo y más devoto para que, con el conocimiento de
sus defectos, corrijan en adelante sus excesos; que asistáis
a los hombres para que, procurando en todo vuestro agrado, logren
en sus obligaciones el acierto
»34.
La polémica nacida con el discurso de Feijoo, y combatida
por Manco de Olivares y sus huestes antifeministas, acaba con estos
ensayos.
Pero el progreso del ideario ilustrado haría pervivir la controversia en torno a la mujer, acercándose o alejándose de los postulados del padre Feijoo, a lo largo del siglo, mientras se enriquecía con matices novedosos y se ajustaba a una realidad del mundo femenino en continua transformación. Y en esta polémica existieron furibundos antifeministas, y también defensores graciosos de la causa femenina. Los nuevos usos sociales trajeron mayores libertades a la mujer. Pero también cometió determinados abusos que fueron motivo de críticas y censuras, no sólo de los moralistas tradicionales, que cumplían su misión clerical realizándolas, sino también en la pluma de los reformistas que observaron ciertas desviaciones impropias y opuestas a la política oficial: cortejos escandalosos, modas excesivas que degeneraron en lujos y gastos por encima de lo razonable, ociosidad, bachillerías superficiales de eruditas a la violeta, similares a las de los varones que pintara Cadalso. Las clases bajas se burlaban de las vanas petimetras y de las costumbres a la moda francesa, como reflejaban en sus versos los poetas populares o los sainetes casticistas de Ramón de la Cruz, defensor de las esencias hispanas, siendo una rareza la comunidad utópica que retratara en el intermedio La república de las mujeres (1772)35. Los reformistas, con motivos más fundados, observaban estos abusos con sincera preocupación, pues las novedades degeneraban en situaciones que no congeniaban ni con el buen gusto, ni con el sentir del hombre de bien. Desde época temprana los políticos ilustrados adoptaron una actitud vigilante para evitar estas desviaciones. Creo que no debemos entender este comportamiento como prejuicio antifeminista. Está lejos el espíritu misógino de Quevedo, salvo casos aislados y poco significativos. La crítica se realiza indistintamente contra los hombres y las mujeres que cometieron tales excesos, y no tiene por eso un sentido sexista.
Destacó en
esta empresa el escritor José Clavijo y Fajardo, periodista
canario próximo al poder, con varios folletos publicados en
1755. En El Tribunal de las damas declamaba, según
señala el censor en el pórtico, «contra los perjudiciales desórdenes y
escándalos de las modas y profanidades de las señoras
mujeres
»36.
En él se instruye un juicio a la moda, dirigido por el
fiscal la Honestidad y en el que expone sus quejas la Modestia, que
en un principio se creía fruto de la novedad y del buen
parecer y que, a la postre, ha resultado ser hija de la obscenidad
y del descaro. Sigue en esto los criterios del censor que aseguraba
que «ninguna de estas modas las usan para
adorno honesto de las cabezas, sino por adorno provocativo y
escandaloso
». El de Teguise adoptaba una actitud
irónica y burlesca. Se criticaban las femeniles modas en
adornos de la cabeza (lazos, plumas, sombreros, piochas,
jardineras, herraduras, navíos, abanicos) y muy
especialmente a los varones por el uso de los calzones, a causa de
lo mismo la «superioridad podrá
vivir celosa viéndose apoderados de la parte de vestido que
más indica su sexo
», y, por lo tanto, dispuso se
les ordenara «que las mujeres se
contenten con sus guardapiés, basquinas, briales, sayas,
zagalejos, dejando a los hombres en la pacífica
indispensable posesión de sus únicos
calzones
»37.
Petimetras y
petimetres modernos quedan igualmente ridiculizados en la
Pragmática del celo y desagravio de las
damas38,
que sigue el modelo formal de las usadas en el siglo anterior,
dedicado «A las juiciosas discretas damas
españolas». Desmiente que en el folleto anterior
estuviera escrito contra las mujeres como habían supuesto
algunos, lo cual era incierto ya que «sólo tuvo por
objeto advertir a algunas, aunque pocas, damas
españolas». También el censor se hacía
eco de esta inadecuada interpretación y arremetía con
dureza contra los petimetres, «que son unos hombres que no
tienen otros caudales que las malas costumbres y el
escándalo». El fiscal, la Honestidad, es requerido por
el Celo y por el Pundonor, los cuales se quejan de los antojos de
los petimetres que imitan las modas extranjeras en el vestuario. Y
el fiscal advierte: «que se ha
introducido en el país una extranjera llamada Moda, cuyos
padres, aunque al principio se creyó ser el Bien Parecer y
la Novedad, naturales de todo el mundo, se han descubierto que son
la Obscenidad y el Descaro, oriundos del
infierno
»39.
Clavijo quiere dejar bien claro que no busca ofender a las damas
sino a aquéllas y aquéllos, indistintamente, ya que
por su manera de proceder van «haciendo
ídolo al vestido, ocupación seria al peinado,
consulta al espejo, estudio la imitación, regla el gusto,
mérito la invención, gala la extrañeza y
timbre el blasón de petimetre
»40.
Censura las modas extrañas en el uso de los calzones, los
adornos de la cabeza, los abanicos. Hombre y mujer quedan
así igualados en vicios y desórdenes.
Mayor
crédito alcanzan las opiniones de Clavijo en el
periódico El Pensador41,
aparecido en Madrid entre 1762-1767, en un momento en el que el
escritor canario gozaba de protección cortesana,
especialmente del ministro Grimaldi, y que por lo tanto reflejaba,
en términos generales, el pensamiento oficial. El semanario,
que consiguió un considerable número de lectores,
adelanta en la introducción que estaba dirigido a cualquier
público. Pero ya en la segunda entrega encontramos una
«Carta del Pensador a las damas sobre su
instrucción» que nos permite sospechar que su
principal destinatario iba a ser la mujer, a quien denomina en este
capítulo «la amable, la piadosa y
la más bella mitad del género
humano
»42.
Desde el principio se cura en salud advirtiendo que siempre que
hable de defectos femeninos se referirá a personas concretas
y no al grupo social, mientras que confiesa cordialmente,
después de lo que ha sucedido con los anteriores escritos,
«que el pensador venera y estima a las
damas como es justo
». La revisión que hace de sus
costumbres parece alejarse de esa promesa inicial, ya que recrimina
algunos defectos más groseros de los distintos grupos de
mujeres (las modas ridículas en el vestuario, el cultivo
excesivo de la belleza, la banalidad en los comportamientos),
pidiéndoles por el contrario una educación ajustada,
«virtud y discreción», con el convencimiento de
que los hombres adoptarán con ellas un comportamiento
diferente. Dando cumplimento a su promesa, más adelante
vuelve a insistir sobre este mismo asunto en el Pensamiento VIII en
una «Carta de una señorita sobre su
educación», recurso retórico que emplea el
autor para describir en clave de humor los usos habituales que
deben soportar las niñas y jóvenes de la
aristocracia, que la propia escribiente corrige teniendo en cuenta
las propuestas del Pensador en el discurso citado. Le aconseja que
busque bienes más perdurables y sensatos:
|
Todos los objetos han cambiado para mí de color y de precio. El aire de taco conozco que no es otra cosa que desenfreno y desenvoltura. La modestia, que miraba como encogimiento servil y como una timidez vergonzosa, se me presenta como la virtud más estimable y digna en una dama. Las modas que eran antes todo mi cuidado y todo mi estudio, me sirven hoy de sujeción penosa y dura, aunque precisa para no hacerme ridícula en el trato de las gentes; y los lisonjeros que eran toda mi delicia son los objetos más aborrecibles que conozco43. |
Y advierte a las
de su sexo: «a las damas satisfechas y
engreídas con sus faldas, su nobleza, riqueza o hermosura,
que si no tienen mejores títulos por donde exigir los
respetos y las complacencias de los hombres, perderán el
pleito
». Una segunda carta, enviada por un noble que
expresa su intención de corregirse, matiza algunos aspectos
del comportamiento de los de su clase social.
Si el periodista
insiste tanto en la educación de la mujer, se debe a la
importancia que ella ha ido tomando en la sociedad actual:
«Las mujeres son las que ordinariamente
pulen los estados, amando la discreción, o los corrompen con
su mal gusto
», afirma con rotundidad. Por eso, les
aconseja que aprecien más la virtud, la discreción,
la instrucción, que la hermosura. Con juicio certero y
valiente señala que la culpa de la insuficiencia de la
formación femenina es del hombre: del padre que no educa a
la niña, del marido que la utiliza para lucirse, del cortejo
que cultiva la banalidad, y de los hombres, en general, que miran
«la virtud, la decencia, la
discreción y el pudor como trastos inútiles,
enfadosos y tan antiguos como el Cid
». Contra la moda del
cortejo desgrana agrias palabras, dichas sin reservas, ya que es
«enemiga de las buenas costumbres, a
quien dan acogida ciertas gentes de humor extravagante y
caprichoso, por no decir depravado
»44.
No discrimina en la censura ni al varón cortejador, ni a la
«dama cortejo», porque ambos adoptan una conducta
impropia:
|
Un caballero para ser cortejo liso y abonado no necesita hacer pruebas de discreción, de gracias, ni de juicio. Antes bien un hombre iniciado de loco, con sus ciertos ribetes de calavera, ignorante y presumido es el más propio y solicitado para cortejo. Tampoco la dama tiene obligación de estar contenta con las gracias y habilidades de su caballero, caso que las tuviese. Todo esto le es muy indiferente. Lo que la hace estar alegre y risueña es que las gentes ven que es mujer de mérito y de importancia porque tiene cortejo45. |
Las jóvenes que siguen esta moda se enorgullecen de haber cazado a un buen cortejo (rico, guapo, petimetre, de buena familia), que autoriza a participar «en las guerras civiles entre las damas».
Reprueba la vida
ociosa de algunas señoras, preocupadas sólo de
chocolates, aseos, modas y «reglas de conservar la
belleza», paseos, bailes, siestas, teatros, juegos, y no de
atender sus verdaderas obligaciones46.
Indaga sobre las causas de estos vicios, que no nacen de su
naturaleza interior, sino que son provocados por un rosario de
motivos diversos (la educación de los padres, un marido poco
cuerdo, madres mal formadas, las impropias costumbres sociales) que
aminoran su culpabilidad47.
A lo largo de varios capítulos imparte acertados consejos
sobre el matrimonio48.
Con vocación de pintor costumbrista describe los usos sobre
los preparativos y la ceremonia nupcial, donde los invitados
«comen, beben, diviértense, dicen
a la novia media docena de indecencias, con que pueden hacerla
salir los colores a la cara y luego se retiran muy contentos, no
del festejo, sino de que llevan motivo de
criticar
»49,
mientras se ve obligado a censurar los gastos excesivos que
conlleva. Aconseja a la joven casada para que no cometa los
habituales errores propios de la inexperiencia: será mujer
prudente y amiga del esposo, guardará la intimidad en los
comportamientos externos, no se dejará llevar en el amor
«con aquella ridícula
pasión, que debe su existencia a las novelas y sólo
reside en los teatros cómicos
»50;
controlará las amistades femeninas, que serán pocas y
recomendables; no abandonará la instrucción, lo cual
le servirá de apoyo cuando haya perdido la juvenil belleza,
pero que en todo caso es un adorno más recomendable que la
pasión por los afeites; con los criados tendrá un
comportamiento respetuoso, más de dueña amable que de
tirana; controlará la economía familiar para que no
se gaste más de lo debido, y la ostentación y el lujo
desbaraten la administración. Insiste, sobre todo, en la
necesidad que tiene la mujer de la instrucción, de la
lectura, de la formación personal, que le ayudará a
liberarse de la tiranía de la belleza y a superar su soledad
cuando sea mayor.
Entre ironías críticas, cartas y retazos costumbristas, Clavijo y Fajardo ha sentado las bases sobre la educación de la mujer y, a la vez, ha puesto el dedo acusador sobre los defectos comunes de las damas, realizado esto con aparente moderación. Dado que este periódico, de tono ensayístico, tuvo una amplia audiencia, hemos de suponer que sus ideas calaron poco a poco en la sociedad española, y que fueron motivo de meditación entre las damas que mostraban mayores inquietudes. También tuvo cumplida respuesta en algunos periódicos de tendencia conservadora, aunque no era éste el tema que más interesaba a los partidarios de lo antiguo como los periodistas Nipho (Correo General, El Pensador Cristiano, Diario Extranjero), Romea y Tapia (El Escritor sin Título) y compañía, mientras que los moralistas, sí que convirtieron tales novedades en motivo de severa censura moral.
La respuesta
más curiosa la encontramos en la pluma de Beatriz
Cienfuegos, escritora natural de Cádiz, quien
contestó a las afirmaciones de Clavijo en el
periódico La Pensadora Gaditana. Durante mucho
tiempo se había creído que se trataba de un
seudónimo con el que se pretendía dar respuesta a las
ideas vertidas por el ensayista canario en sus escritos, e incluso
Cotarelo aventuraba la opinión de que se trataba de un
religioso. Tampoco la crítica actual acaba de ponerse de
acuerdo sobre su personalidad51,
aunque no cabe duda de que estamos ante un personaje real, por mas
que no se hayan encontrado todavía documentos que lo
certifiquen52.
Los datos internos permiten afirmar que se trata de «una mujer soltera, de unos treinta años, de
familia montañesa, pero que se declara gaditana; sus padres
la han educado y ha tenido profesores; conoce el latín y el
griego, sabe filosofía y tiene una amplia cultura
humanista
»53.
Los cuatro volúmenes del semanario fueron publicados en
Cádiz, Imp. Real de la Marina,
entre 1763 y 1764. Se reeditó en Madrid en las mismas fechas
en los talleres de Francisco Javier García, y tuvo una
tercera edición en Cádiz en la imprenta de Manuel
Ximénez Carreño en 178654.
Recientemente la profesora Cinta Canterla ha editado una completa
antología del mismo55.
Estamos ante los
inicios del periodismo femenino en España. Los 52
pensamientos, divididos en cuatro tomos, se publicaron en entregas
semanales. Según el anuncio que la Gaceta de Madrid
hizo al aparecer la impresión madrileña la presenta
del siguiente modo: «La Pensadora Gaditana.
Pensamientos sobre el Pensador de Madrid y en defensa de las
señoras mujeres»56.
Pronto la autora se desmarcó de esta apreciación, si
no se trata de una añagaza nueva de su discurso, en una nota
suelta incluida en una de las separatas: «ésta es una impostura que me suponen, pues como
saben todos, de nada estoy más lejos que de impugnarle, ni
de discurrir sobre lo que tiene escrito: venero su opinión y
crítica como las más juiciosa
». No
sólo pretendía aclarar la periodista gaditana que no
estaba en contra de Clavijo, por otra parte protegido de la corte,
sino que necesitaba precisar que sus apreciaciones también
estaban en la misma honda del pensamiento ilustrado, por más
que pudieran mantener algunas diferencias, de mayor o menor calado,
en la interpretación de los problemas sociales y
morales.
Beatriz Cienfuegos ofrece en su semanario un repertorio general de asuntos para la reforma de la sociedad gaditana de su tiempo en clave progresista. Por sus páginas desfilan temas como las costumbres sociales, las fiestas populares de san Juan y san Pedro, la educación de los hijos, la corrección de los jóvenes, la toma de estado, las malas suegras y malos yernos, la elección de amigos, el hombre de bien, las diversiones en el campo, las procesiones de Semana Santa, la protección de los desvalidos, el amor a la patria, la frivolidad de las clases elevadas, la vida rural, la muerte, la diversión teatral, la lectura, las modas, el espíritu cosmopolita. Dentro de la misma perspectiva hemos de situar las consideraciones que realiza la autora sobre la mujer, las cuales tienen unos caracteres peculiares por proceder de una persona de su mismo sexo. Confiere a su discurso un cierto tono de reivindicación feminista, por lo que asegura en el «Prólogo que sirve de introducción a la obra» que ocupa la primera entrega:
|
Pues no, señoras mías, ya tienen vuestras mercedes quien las vengue; ya sale a campaña una mujer que las desempeñe. Y en fin con pluma y basquiña, con libros y bata se presenta una Pensadora, que tan contenta se halla en el tocador, como en el escritorio; igualmente se pone una cinta, que ojea un libro; y lo que es más, tan fácilmente como murmura de una de sus amigas, cita uno, dos o tres autores latinos, y aun griegos. Ya está de su parte quien piense, y quien manifieste sus pensamientos57. |
El don Quijote
femenino quiere enderezar los entuertos sociales, particularmente
aquellos en los que la mujer haya sido menospreciada o gravemente
vilipendiada por motivos de sexo. Asume, con conciencia de
género, un nuevo rol que la sociedad veda «a las
pobrecitas mujeres» que se han visto obligadas a
desempeñar su vacío papel de damas, de simple objeto
social. A pesar de que reconoce que teóricamente parece que
la sociedad moderna otorga a la mujer los mismos derechos que a los
varones, asegura con contundencia que no sucede así en la
vida cotidiana: «Nos conceden los
hombres a las mujeres, y en opinión de muchos como de
gracia, las mismas facultades en el alma para igualarlos y aun
excederlos en el valor, en el entendimiento y en la
prudencia
»58.
Por el contrario, la realidad atestigua que ella disfruta plaza de
ignorante, ya que nunca se le consulta en asuntos serios y
eruditos, y queda convertida sólo en vulgar objeto de
deseo.
La referencia a
El Pensador sigue siendo inevitable como guía que
le sirve para ordenar su materia de reflexión, y así
asegura que «sólo pretendo
desquitarme [de El Pensador] hallando iguales defectos por corregir
en los hombres, sin que por eso olvide los de las mujeres, pues a
todos se dirige la crítica
». Así, constata
que toma la pluma: «no para
contradecirle ni tacharle sus asuntos, sino enseñarle
(siguiendo su idea, guardando sus máximas y aspirando a un
mismo objeto) a criticar defectos sin ofender
privilegios
»59.
La perspectiva femenina dará a la revisión social
unos aires nuevos y la inevitable confirmación de que el
comportamiento de la mujer no difiere en exceso de las costumbres
masculinas. Se trata, pues, de observar en la sociedad gaditana los
defectos masculinos, sin olvidarse de las mujeres, que
«advertidos sus yerros y notadas sus
ridiculeces por otra dama les cause menos sonrojo
», pero
convirtiendo a aquéllos en objetivos prioritarios de la
censura. El análisis de las costumbres sociales confirma que
los varones ofrecen tantos vicios o más que las damas como
demuestra la pintoresca galería de tipos que describe:
abate, petimetre, tapado, cortejo, marido, guapo, padre... La aguda
percepción de La Pensadora, mujer andaluza sabia y
libre, descubre comportamientos masculinos similares a los que
despreciaban los críticos varones en las mujeres: la
afeminación de los hombres, la marcialidad licenciosa
«masculina», las relaciones matrimoniales
inadecuadas60,
la paternidad irresponsable, las amistades impropias, el apego
excesivo a las modas... Al relatar estas situaciones pinta, a
veces, curiosos cuadros de costumbres, ya que este libro, como el
que le sirve de modelo, combina con eficacia la meditación
ensayística y las escenas costumbristas, como observamos en
esta pintura sobre el hombre afeminado («el
hombri-mujer»):
|
Ciertamente que es cosa ridícula oír a estos censores afeminados hacer crítica de un vicio que tan despóticamente los posee: a unos sujetos en quienes es tanto mayor esta falta cuanto más se alejan de aquel último fin para que ocupan la tierra. Las mujeres se adornan, no lo niego; pero es casi indispensable a su estado, a sus esperanzas y muchas veces a su quietud. Pero los hombres, que fueron criados para gobernar los reinos, mandar ejércitos, pisar cátedras, ocupar tribunales, ¿se han de entregar a la delicadeza, al lujo y a la afeminación? ¡Vergüenza grande!61. |
Describe con
ironía la estampa de los afeminados: «No me pondré de propósito a referir el
tiempo que consumen en peinarse, los afeites con que muchos hacen
resplandecer la delicada tez de su rostro, el cuidado de la
blancura de sus manos, ni menos los olores, los moños y
encajes con que acompañan su desfigurada gentileza. Tampoco
contaré los quiebros, los melindres, los suspiros con que se
hacen presentes en las visitas, en las iglesias, en las plazas y en
los paseos
»62.
Ciertamente, no quedan bien parados estos tipos, falsificaciones
del «valiente sexo».
Su estudio resulta
lo suficientemente matizado como para diferenciar entre la
situación social de la mujer en el Cádiz
burgués y liberal con lo que ocurre con el puritanismo de
«las castellanas antiguas» de otros lugares del
país, ajustadas a comportamientos tradicionales. Afirma con
orgullo sobre la identidad de la dama en su ciudad natal:
«¡Qué desairado papel
harán las damas gaditanas en el teatro del mundo, siendo
notorio a todo él que ha llegado a tanto nuestra libertad,
que para contenerla aún no basta con la continua asistencia
de las patrullas, ni la repetición de bandos; y esto en una
ciudad tan culta y tan registrada de todas las
naciones!
»63.
Sabe pintar con acierto los nuevos espacios sociales,
públicos y privados, que la mujer había ido
conquistando, sus novedosos comportamientos éticos que se
traduce en «esa liberalidad de
costumbres, ese trato igualitario y franco con los hombres, esa
cultura y agudeza de la que habla
»64,
libres pero discretas, hábitos que desagradaban a los
sectores conservadores de la ciudad, y por supuesto de otros
lugares de España. Este ambiente de promoción de la
mujer favoreció la aparición de escritoras cuya obra
literaria estudiamos en otras páginas de este
libro65.
Desgrana algunas censuras hacia las burguesas que entretienen su ocio entre la frivolidad y las diversiones sociales, las incultas, las inmorales. Pero, en general manifiesta hacia la mujer una actitud positiva, muy contraria al discurso masculino: culta y leída, responsable, trabajadora, de buen gusto, no frívola... Beatriz Cienfuegos ha dado la vuelta a las censuras sobre la mujer para encarnarlas ahora en los hombres, que han de soportar estas desacostumbradas críticas.
La revisión
de la sociedad gaditana obliga a la autora a adoptar unos
principios éticos, que no tienen sus fuentes en la moral
católica sino que están próximos a los
filósofos modernos, y «a los tantos buenos libros de
Filosofía Moral que hay en nuestro idioma»,
según afirma aunque no cita ninguno. Con todo, no convierte
el ensayo en una simple recopilación de máximas
morales, sino que la autora se acerca también a otros
asuntos muy concretos que superan ese ámbito moralista y que
eran de gran provecho pera la modernización de la urbe:
higiene pública, costumbres, filosofía del lenguaje y
estética, economía doméstica y
sentimental66.
Combina con eficacia las reflexiones con los espacios narrativos
que incluyen pequeños relatos de invención o escenas
de costumbres, estructura formal que reconoce la misma autora:
«Imitan mis reflexiones un
círculo perfecto en sus máximas; y así,
aquellas invenciones que más parecen que me alejan de mi
objeto, la verdad, son las que me conducen más propiamente a
esta misma, sin que las digresiones sean delincuentes
descuidos
»67.
La utilización deja prensa periódica como medio de
comunicación le obligaba a tomar ciertas precauciones que
hicieran la lectura entretenida y amena. El periódico se ha
convertido en un excelente vehículo para revisar el
Cádiz de su tiempo y constatar el litigio entre la sociedad
tradicional y la moderna, siendo en todo caso partidaria de la
«España moderna», aunque no siempre coincide su
pensamiento con el de otros prohombres de la
Ilustración.
Por estas mismas
fechas inició Juan de Flores Valdespino el semanario
titulado Academia de Ociosos con el propósito de
ofrecer a los gaditanos una obra divertida al estilo de las viejas
misceláneas68.
Como tenía que buscar sus propios lectores, en particular en
el ámbito femenino, no es extraño que pusiera algunos
reparos a La Pensadora Gaditana. Ya en el número
primero se incluía una «Carta en la que se refiere
cierta conversación entre una dama literata y un caballero
ignorante», en la que se defiende el acceso de la mujer a la
cultura, con algunos límites como las lenguas
clásicas, que contrasta con el desinterés de muchos
caballeros por la lectura y el estudio, todo ello en la
línea del pensamiento de Beatriz Cienfuegos. Incluso
coinciden en algunos de los textos que aconseja para formarse:
Mariana, Pedro Mexía, Saavedra Fajardo, Antonio
Solís, junto a los modernos Rollin y Feijoo, mientras
rechaza la lectura de comedias y novelas ya que «no pueden suplir la verdad con el falso oropel de lo
verosímil; pues ¿qué diremos, no
componiéndose estas piezas por la mayor parte, sino de
asuntos amatorios, que aunque se expresan con decencia, siempre
excitan o fomentan pasiones peligrosas en nuestras naturalezas por
sí flacas, viciadas y con demasiada propensión al
mal?
»69.
Pronto
entró en litigio con su colega porque seguramente se
disputaban el mismo segmento de lectores, en un tiempo
«en que la Señora Pensadora se
lleva todos los aplausos
», certificando el éxito
de este semanario, según se dice en una carta que escribe un
tal Carlos Rosa de la Zarza, en realidad seudónimo del
propio autor. Por eso acaba mostrando un cierto desprecio hacia
La Pensadora, de quien aconseja irónicamente imitar
el estilo: «En el estilo es en lo que
vuestra Merced ha de poner sumo cuidado, procurando la fluidez y
buena coordinación, imitando si es posible el de la
Señora Pensadora, cuya perfección ha logrado en esta
parte el mayor elogio; bien que no faltan algunos Momos, Zoilos y
Aristarcos que se atreven a roer con atrevido diente, las chinelas
de Venus y el coturno de Homero, si hay coturno fuera de lo
trágico
»70.
Sigue contraponiendo, con tono humorístico, lo que dicen los
dos periódicos en torno a los asuntos sociales frecuentados
por ambos:
|
Mas oiga vuestra merced por última advertencia el consejo más importante que le quiero dar y de intento he reservado hasta el fin, para que se le imprima más: guárdese vuestra merced de decir siquiera una palabra que pueda perjudicar al alto concepto en que todos tenemos a la Señora Pensadora. Una obra tan útil y tan amena no debe tomarse en boca, sino para el elogio; son enemigos de la sociedad y del bien del género humano los que con malicia o por ignorancia miran esta obra con alguna oposición o le contradicen en algún punto. ¿Qué otra cosa es hacer esto, sino poner obstáculos a la reformación del género humano, estorbar el generoso proyecto de desterrar los abusos y corruptelas del siglo? Si se permiten esos malignos impugnadores, resucitará la peste de la marcialidad, la afeminación de los militares, los abusos de las tapadas, los inconvenientes de los viajes a Indias, y en fin los extravagantes romances de los guapos: y esto será la última ruina del respeto a los magistrados, el cuidado de las familias, el valor de los oficiales, el recato de las doncellas y el honor de las casadas. Mire vuestra merced de los bienes que priva, cualquiera que se atreve a poner su sacrílega boca en el cielo, e inmunidad sagrada en esta obra excelente71. |
Pero de manera particular se contrastan las diferencias en torno al tratamiento del tema de la mujer, haciendo mención a algunos de los asuntos publicados por La Pensadora en las últimas entregas:
|
¿Qué tiene que ver la futilidad de los asuntos que vuestra merced se propone, lo insulso y cansado del modo con que los maneja, qué tiene que ver esto con la importancia, donaire y sublimidad de la Pensadora, con lo recóndito de sus observaciones, con lo raro de sus descubrimientos? Señor mío, a vista de este desengaño, enmiéndese para en adelante. En lugar de asuntos frívolos y pesados, elija materias gustosas e interesantes, verbi gratia en lugar de descripciones históricas geográficas, de reflexiones políticas y morales, de discursos filosóficos y otras cosas igualmente insulsas y despreciables, trate del importantísimo punto de la marcialidad, aunque no se entienda bien lo que significa esta voz, intente desterrar, como otro Cervantes los libros de caballerías, los disparatados romances de nuestros Quijotes modernos, hable contra los casados pacientes, contra los puntillos de falso honor, contra la afeminación de los hombres, contra las dos diferencias de tapadas, con manto y con abanico, y otras materias recónditas que, aunque ya se sepan antes de que vuestra merced escriba, aunque después se queden como estaban, no por eso dejará de ser su obra muy peregrina y de suma utilidad, y tanto que cobrará vuestra merced un derecho indisputable a quien nadie le pueda chistar, ni poner el menor reparo. Si vuestra merced así lo ejecuta, yo le prometo de parte del público, que tendrá aceptación su papel, concurriendo no poco a acreditarlo, el alto sufragio de la Señora Pensadora, como se debe esperar en este caso de su noble y benigna dignación72. |
Beatriz Cienfuegos entró en la polémica utilizando igualmente el subterfugio de una carta «Sobre la utilidad que se sigue al público de la lección de papeles que critican los abusos» que apareció en el tomo II a nombre de un «verdaderamente apasionado» de la periodista. A través de ella realiza unas duras descalificaciones de su competidor y tal vez de los lectores de su semanario, hombres aficionados a «lucir en una tertulia con cuatro noticias mercuriales mal digeridas», a quienes adereza palabras tan despectivas como las que encontramos en otros capítulos de su periódico. Le quitó a Flores Valdespino el discurso social y acaso también el público ya que la Academia de Ociosos tuvo una vida efímera.
De tendencia
netamente feminista fue el periódico El Hablador
Juicioso y Crítico Imparcial firmado por un tal abate
J. Langlet, de la Real Academia de Angers, redactado
(«distante de mi país, en ajeno clima, ignorante de
vuestras costumbres») y publicado en Madrid en 1763, del que
se conservan ocho números73.
Ya en el «Discurso preliminar, elogio y dedicatoria al
público», advierte cómo la lectura de El
Pensador, cuyos discursos otorgaron al canario en algún
sector de la sociedad madrileña la fama de ser el nuevo
Eurípides, el «enemigo de las mujeres», le
había inclinado en parte a llevar adelante este proyecto.
Afirma taxativamente que las ideas de este ensayista sobre el bello
sexo resultan en exceso rigurosas, porque «solamente mira las sombras y deformidad de sus
defectos
»74.
Le recrimina que siempre adopte una aptitud seria y grave, y por
eso promete a las damas que él empleará en sus
especulaciones una aptitud radicalmente diferente: «Las señoras mismas, pero sus respetos merecen
no se las comprenda en lo general, y así os suplico,
público amado, me permitáis, que como he hablado con
vos en esta ocasión, lo haga con este bello sexo, que hace
vuestra mejor parte, en discurso separado
»75.
Él no se tiene por «enemigo de las mujeres», y
procurará tratarlas con mayor delicadeza de la que ha hecho
gala el escritor canario.
Los dos
números siguientes recogen, en efecto, una larga
«Carta a las señoras. Nueva defensa de su sexo»
en la que Langlet, con gran sensatez y claro estilo
ensayístico, expone sus teorías sobre la
cuestión femenina. Como en el caso de La Pensadora
Gaditana, resuena al fondo de su discurso las palabras de
Clavijo y Fajardo, inevitable punto de referencia para llegar a
unas propuestas diferenciadas, al menos en la manera amable de
censurar los defectos. Comienza por asegurar que los defectos
afectan sólo a algunas personas no al grupo social en su
totalidad y, por lo tanto, no se trata de caracteres negativos que
se tengan por naturaleza, sino que incumben en concreto a algunos
de los miembros del colectivo femenino. Hace extensivas estas
críticas a defectos similares observados en los varones, con
lo cual busca una aproximación compartida a las limitaciones
de la naturaleza humana, al margen de la diferencia de sexo. Con
gran perspicacia realiza incluso lo que en la actualidad
denominamos discriminación positiva cuando supone que
«tanto es mayor motivo el que tienen las
mujeres para quejarse de ellos, cuanto es más notable la
ofensa que se les hace, tomándolas en lo individual de su
sexo como particular objeto de un singular desprecio, agravio
distinto del que en general les toca, como parte de la especie
universal
»76.
Rechaza, pues, la posibilidad, todavía frecuente en algunas
sociedades europeas, de aceptar que la naturaleza femenina sea
más débil en lo moral, y que su carácter sea
más necio e inconstante que el de los varones. Se quiere
convertir en humilde defensor de la igualdad de los sexos,
recordando para ello la autoridad de Feijoo, los ejemplos positivos
de la historia, y mentando otros escritos que habían
aparecido por aquellas calendas matizando las ideas de El
Pensador.
No tiene, sin
embargo, una postura definida cuando evalúa las
posibilidades de la mujer para ejercer la tarea de magistrada,
ministra, embajadora, y aun de reina, pero sí asegura que es
inaceptable la referencia a su natural indiscreción para
hacer inviables estas funciones: esto es falso, y sólo
razones de índole política pueden empecer el
desempeño de esta ocupación. Incluso parece
recomendable la presencia de la mujer cuando ha de servir a una
persona del mismo sexo (asistenta de la reina...). En resumen:
«Aconseja, pues, la política
servirse de mujeres para tratar con las mujeres; pero
condenarán siempre la política y la razón
servirse de ellas para deslumbrar a los
hombres
»77.
Con perplejo
estupor descubre cómo, en ocasiones, son las propias mujeres
las culpables de su mala imagen pública en la sociedad: si
confiesan debilidad de carácter, flaqueza, extravagancias y
otros defectos, algunos varones darán por congénitos
tales vicios. Cree que esta actitud responde a convenciones de la
educación infantil que «pasan como verdades»,
pero que sería conveniente rechazar. Un «justo amor
propio» servirá para cambiar la imagen que la mujer
tiene de sí misma: «formad
más alto juicio de los favores que os dispensa la
Providencia; creed que su benigna mano no es menos liberal con
vosotras que con los hombres y veréis que éstos
empiezan a mudar de dictamen, con sólo que la mudanza del
vuestro os haga variar de locución
»78.
Para afianzar esta autoestima, hace un hermoso canto de las
perfecciones de la mujer (morales, físicas, sociales). Con
un cierto pesar, anota, sin embargo, que en la sociedad ella vive
supeditada a la voluntad del varón, aunque esta
«desigualdad no es natural», sino nacida de las
insuficiencias en la organización de la sociedad. La fuerza
y vigor de que hacen gala los hombres no es un valor superior a la
racionalidad que existe por igual en ambos sexos. Acaso algunas
cualidades femeninas pueden ser más eficaces que la fuerza
bruta: una dulce mirada, «el alma de los placeres», el
descanso del guerrero. En lugar de imitar a los hombres
desempeñando el rol de mujer fuerte, debe evidenciar
ésta sin recelo los valores femeninos de la dulzura, la
blandura, la sensibilidad maternal, la utilidad en el seno de la
familia.
Depende del comportamiento de la mujer, no de su peculiar naturaleza, su desinterés por la reflexión y la conversación, y por el contrario su afán por el gabinete y el tocador. Forma parte de las convenciones sociales esta inhibición en los asuntos más serios. Y asegura:
|
Advertid, señoras, que la diferencia de educación es sólo la que ocasiona la de vuestro sexo al nuestro; que las ventajas, que os lleva el hombre en el saber no nacen del principio de discurrir, sino de los cuidados que se toman en aprender; y, finalmente, que los hombres de que hay tantos, criados del mismo modo que vos, son un espectáculo lastimoso aun a vuestros mismos ojos79. |
La
educación se convierte así en una garantía de
maduración personal y enriquece de manera indistinta a quien
se aplica con celo a formarse. Hasta el natural lenguaje persuasivo
de la dama mejoraría si estuviese asentado en una
formación consistente. Podrían entonces las mujeres
participar en tertulias y academias, mientras que su carencia
provoca, además «del agravio que
os hacéis a vosotras mismas y lo responsables que sois a la
sociedad de las ventajas de que priváis a las Artes, y a las
Ciencias, y de las utilidades de que hacéis carecer a la
Patria
»80.
Y cita el ejemplo de la poetisa y dramaturga alemana madama Karsch,
que desde su humilde cuna, había ascendido a lo alto de la
fama. No cabe duda, según acredita la historia con numerosos
ejemplos, que la mujer puede brillar en el Parnaso literario, en
las artes y en las ciencias, si recibe una instrucción
adecuada.
En el
número siguiente retoma el asunto ya mentado de la capacidad
de la mujer para el gobierno, rechazando de nuevo que su
inhabilidad sea debida a razones de su supuesta indiscreción
innata. Más bien debemos entender esta situación como
un hábito impuesto por los hombres, aunque «yo no me atrevo a condenar de esta manera una
costumbre universalmente recibida entre las naciones más
civiles, y que casi puede asegurarse es un artículo del
derecho de gentes
»81.
La necesidad de poner al frente del gobierno a una persona fuerte
para defender a la sociedad ha ido marginando tradicionalmente al
sexo femenino, como muestra la historia de romanos, reyes
medievales, o la ley sálica que rige en algunas
monarquías europeas. Aventura una curiosa teoría: las
mujeres «serían útiles en un gobierno de
paz», pero menos eficaces para dirigir un estado que ha de
enfrentarse militarmente a otros países. Con todo, no parece
muy decidido a aceptar la participación directa de la dama
en el gobierno político, aconsejando, más bien, que
asesoren a sus maridos con este fin, con lo cual también
serán útiles a la patria, ahora de manera
indirecta.
Por otra parte, asegura que en la sociedad todos, hombres y mujeres, tienen las mismas obligaciones. Tal vez por eso resultan chocantes determinados comportamientos de los varones: «donde la injusticia de los hombres aún más se manifiesta es en el examen de lo mucho que exigen de vos, y lo poco que se piden a sí»82. Este principio rige en el fondo en ciertos comportamientos sociales y morales, que están medidos con criterios distintos: la castidad, la modestia, el humor, el honor, la alegría... se exigen de diversa manera según el agente. Tampoco cree que ella sea más vanidosa que el varón, ya que en realidad la vanidad es un vicio que afecta a personas de distintos sexos y diversas clases sociales. Aconseja también sobre el uso prudente de la hermosura femenina para evitar el cansancio. Ofrece sabias recetas para mantener vivo el amor en el seno del matrimonio: la variedad que suscita la curiosidad; la moda como recurso de potenciación de la atracción femenina, con los límites del buen gusto, del decoro y de la economía... El comedido discurso del abate Langlet debió de sonar al sector femenino con música más arreglada que el ceño crítico y severo de Clavijo y Fajardo, o que el tono defensivo y radicalmente antimasculino de La Pensadora Gaditana. Con todo, no fue capaz de mantener por mucho tiempo el semanario en unos años de fuerte competencia en la prensa de Madrid.
Con menos gracia y conocimientos plantea esta defensa de la causa femenina Antonio Valladares de Sotomayor, luego uno de los más destacados dramaturgos de la escuela popular, novelista y periodista reconocido. Por estas fechas iniciaba su carrera literaria con un folleto intitulado El dichoso pensador. Desagravio de las mujeres, sus prendas, excelencias y sublimidades por las que discurre y prueba igualan, sino exceden, a los hombres en saber discurrir y gobernar (Madrid, 1766)83, que tuvo continuación en un El dichoso pensador. Pensamiento II. Lo que puede una beldad en el mismo año e imprenta, que es un folleto raro, y que no he podido consultar.
Tras dirigir el
escrito a Gabriel de Irizarri, cadete de la guardia real, explica
que el texto aparece al amparo de la polémica que
están provocando las propuestas de El Pensador,
todavía en publicación en tales fechas, según
señala en «A quien leyere». En este
prólogo anota que su ensayo tiene por destinataria a la
mujer, de quien intenta cantar sus excelencias: «Verdad es que en estos pensamientos sólo
pretendo servir a las mujeres, diciendo lo que son, y agradar a los
hombres, desmintiendo con la verdad lo que muchos quieren que
sean»
84.
Apenas si encontramos alguna idea útil que sirva para
enriquecer el asunto que estaba a debate, convirtiéndose
sólo en un discurso turiferario gratuito y vacío de
contenidos, lleno de tópicos baratos: valora como primera
prenda de la mujer su hermosura, que rinde inevitablemente a los
hombres. Está entreverado con algunas composiciones
poéticas, que buscan dar variedad y amenidad al relato, como
esta quintilla conclusiva:
|
Su lenguaje, además, resulta un poco zafio y empalagoso, también barroco, sobre todo después de haber leído el sensato discurso de Langlet. Tampoco a los lectores debieron gustarles estas entregas periódicas ya que se concluyeron bruscamente.
Entre los firmes
defensores de la mujer deberíamos destacar a Juan Bautista
Cubíe, bibliotecario real, que publicó en 1768 un
ensayo titulado Las mujeres vindicadas de las calumnias de los
hombres, dedicado a Cayetana Fernández Miranda de la
Cueva, marquesa de Escalona86.
Es un libro muy bien pensado y documentado, que trata de
«manifestar los débiles
fundamentos en que estriba la opinión en vilipendio de las
mujeres, y mostrar que no son ellas inferiores a nosotros en todas
sus disposiciones o facultades naturales
»87.
Advierte, por otra parte, que la defensa de la damas no exige el
sistemático ataque a los varones. El bibliotecario real
escribe con amor sobre el tema intentando superar los
tópicos al uso sobre las mujeres, aquellos que encontramos
en boca de los varones en las conversaciones de las tabernas o los
que reflejan la literatura teatral. Previene del grave error de
hablar mal de las mujeres, pues entre ellas están nuestras
madres, sin que la desenvoltura de alguna sea razón
suficiente. Pero también, con razones fundadas, defiende los
asuntos más trascendentes.
Como axioma
básico sostiene «que la perfección de la mujer
es igual a la del hombre», del mismo modo creada por Dios y
con idéntica alma racional. Es un error sin fundamento
considerarla imperfecta. Diferente a él en el cuerpo, no es
inferior al varón de quien afirma con cierta ironía:
«Éste, por su áspera
carnosidad, y por el vello de que está cubierto su cuerpo,
no sólo es objeto menos amable, sino que se puede decir, que
se parece más a los brutos, que la
mujer
»88.
Hombres y mujeres son a la par depositarios de defectos y virtudes,
y es injusto recordar las posibles culpas de Eva en el
paraíso, o de la Cava en la entrada de los árabes en
España.
Siguiendo la
doctrina de Feijoo, insiste Cubíe con especial
atención en el tema de las capacidades intelectuales de la
mujer: «Si éstas no se verifican
en las mujeres, no es por falta de disposición natural, sino
por ser rara la que se dedica a aprender
»89.
Donde los otros críticos observan provocación,
él descubre decencia y civilidad, aunque advierte que
siempre podemos encontrar algún caso censurable. No olvida
la culpa que en ello tienen los hombres, quienes por otra parte son
víctimas de similares vicios. Y añade con
perspicacia, dirigiéndose tanto a jóvenes como a
viejos, esta pincelada costumbrista:
|
La mayor parte de los que murmuran esto en el bello sexo, están en el tocador horas enteras, y con el peinado procuran desmentir su sexo, por parecerse a otro, trayendo flores en los pechos y los pañuelos con aguas de olor: fruslerías a la verdad indignas de nuestro sexo90. |
Tampoco hemos de considerar a las damas más entregadas al ocio, si observamos su generosa dedicación a las tareas del hogar. Observa con curiosidad:
|
Se advertirá en las mujeres de más ínfima suerte, que se igualan en el trabajo a sus maridos. Porque ellas también se emplean en rústicos ejercicios; y además de esto en la educación y crianza de sus hijos, en el cuidado de sus casas, y en la conservación de los haberes domésticos91. |
Otras veces, saben suplir con ingenio lo que no consiguen con la fuerza, debiendo considerar éste como un valor superior, ya que el esfuerzo procede de la animalidad y el entendimiento de la divinidad. Con todo, aun en la fortaleza podría recordar acreditados modelos de mujeres en Galicia, Asturias y otros lugares de nuestra geografía donde éstas hacen los mismos trabajos que los hombres, ya que se emplean «en rústicos ejercicios» o valerosas en la historia (amazonas) que supieron superar su fragilidad cuando fue necesario, tal como las presentaban algunas piezas de teatro en la época.
No tiene ninguna
duda en considerar a la mujer igual al varón en el
entendimiento. El hecho de que carezca de conocimientos de ciencias
o de artes no debemos tenerlo por una limitación de su
naturaleza, «sino por carecer de la
precisa y correspondiente disciplina»
92.
Tiene igual talento que el hombre para aprender, sólo falta
que se dedique a ello. Siguiendo los criterios de
Aristóteles, pero contradiciendo a Scalígero, observa
en ella algunas cualidades mejor desarrolladas: mayor capacidad
para el estudio de las ciencias, un natural más vivo e
ingenioso. Contra otros defectos y sambenitos que se cargaban en el
haber femenino sigue creyendo en sus valores positivos: su
constancia y su capacidad para guardar secretos, su menor
inclinación a la ira y a la avaricia, y, sobre todo, que
«la continencia se verifica en las mujeres más que en
los hombres». Son éstos, recuerda, quienes con malas
artes, adulación y dádivas «intentan franquear
la voluntad del sexo hermoso», liberando luego su
culpabilidad en supuestos excesos, hermosuras irresistibles o
provocaciones en el vestir femenino. Describe los comportamientos
masculinos en este punto.
Contiene el libro
de Cubíe un capítulo que tiene un particular
atractivo por ser de disputa menos frecuente. En él
«se alegan las razones que tuvieron los legisladores para
prohibir los actos y gobierno públicos de las
mujeres». El autor que ha defendido hasta aquí con
tesón a las damas, se muestra en este punto menos generoso.
Aunque admite que esta imposibilidad no nace de ninguna
imperfección, sin embargo el motivo que aduce carece de la
entidad suficiente: «No es otro el fin
de los legisladores, dice, sino mirar por la honestidad de aquel
sexo, y por ser conducente a la perfecta policía de la vida
humana
»93.
Hay en el ensayo de Cubíe, por un lado, un feminismo aliado
fiel a la ideología feijoniana y, por otro, una defensa a
veces excesivamente empalagosa e inconsistente de la mujer. Cierra
su libro con un «Catálogo de mujeres españolas
ilustres en Letras y Armas», en el que sólo recoge a
dos escritoras del siglo XVIII: María Catalina de Caso,
traductora de Rollin, y la poetisa andaluza Teresa Guerra, aunque
advierte que le falta información sobre el presente para
hacer una lista más completa.
Contrariando estos criterios, resulta impensable encontrar esta postura, más o menos generosa, de defensa de la mujer, entre conservadores o moralistas de vía estrecha. Sirvan de ejemplo las palabras del abate italiano Francisco Belati en su libro Régimen de los casados, presentado como un prontuario de educación de la nobleza que dirige a un marqués recién casado, y cuyo contenido llega a nuestro país en una traducción de 178894. Ofrece una visión menos positiva de la condición femenina al escribirlo desde una perspectiva moralista y cristiana. Supone al marido cabeza indiscutible de la familia:
|
Es el marido en virtud de su matrimonio, superior, y compañero de su mujer, y a un mismo tiempo es cabeza y corazón: cabeza que tiene preeminencia sobre ella, corazón que pide uniformidad con el de la consorte; cabeza que debe reglarla como inferior y súbdita, corazón que ha de mirarla como igual95. |
Atento a los defectos generales y particulares de las mujeres, que describe con celo de vigilante confesor, aconseja controlarlas para que no caigan en ellos. Así, afirma:
|
¿Quién no observa, que de retiradas y calladas, como es propio de su sexo, han llegado a ser ventaneras, andariegas, y amigas de la conversación, en un extremo que aventajan a los hombres? De modo que, así como muchos de éstos han dado en afeminarse como las mujeres, así éstas han emprendido tener franqueza, libertad, y seguridad de trato, y de modos que tuvieran los hombres más libres96. |
También advierte que se controle su afición desmedida a los vestidos y a las modas, su afán por pasar excesivo tiempo fuera de casa, costumbre que tiene por particularmente peligrosa.
Existen varios trabajos sobre la presencia de la mujer en la prensa dieciochesca97, pero son menos frecuentes los estudios generales que analicen la creación de las periodistas98. Con todo, podemos constatar cómo la gaditana Beatriz Cienfuegos tuvo ya en el siglo XVIII sus continuadoras en algunos nombres femeninos que aparecen registrados como tales en los citados Apuntes de Serrano y Sanz como La Chinilla, Concha, Doña Boceca, La Principianta, La Defensora de la Belleza, y otros muchos, corrientes en el Diario de Madrid de la última década de siglo, si éstos no son también seudónimos de barbados varones. Sí conocemos, sin embargo, la identidad de María Egipcíaca Demaner Gongoreda que escribió regularmente en el Diario de Barcelona, editado desde 1792, en particular reseñas críticas de las costumbres femeninas99. Varias otras escritoras colaboraron asiduamente en el Semanario Erudito y Curioso de Salamanca (1793-98), importante periódico ilustrado en cuyas páginas apareció con frecuencia el tema femenino (con vocación ilustrada o conservadora), según estudió con acierto el profesor Fernando Rodríguez de la Flor100. La presencia de la mujer está ligada a diversos problemas sociales cuya discusión se ventilaba en el semanario (lujo, modas, usos amorosos, costumbres de los jóvenes), pero la polémica feminista en los términos en que se ha planteado hasta el presente, también queda reflejada en sus páginas que abordan las inquietudes de actualidad. Unas veces son las féminas quienes toman la voz para reflexionar sobre su problema, otras los varones quienes participan en este debate. Aseveraba con aplomo el anónimo «El soltero respondón» al enjuiciar la supuesta inclinación innata femenina hacia los vicios que les recriminaban algunos:
|
No señor, la constitución moral de las mujeres es igual a la de los hombres: pueden ser en general tan prudentes, juiciosas y virtuosas como ellos; y aun en lo físico pueden tener la fuerza y robustez necesarias. Los citados vicios que se les notan como propios, son adquiridos, su origen está en la sociedad101. |
Ana Fraile (¿un seudónimo?) es la que toma con mayor insistencia la voz feminista, a veces contestada con desconsideraciones por algunos chuscos del sexo contrario. Los colaboradores se interesan por diversos asuntos de interés específico para las señoras como la educación, las lecturas, la participación en la empresa social, la prostitución muy extendida en la ciudad gracias al sector universitario. También se da cuenta de la presencia de alguna dama de personalidad ilustre en los círculos intelectuales de la ciudad del Tormes como María Joaquina Ocampo102.
Más problemática resulta la aparición del periódico titulado La Pensatriz Salmantina, mencionado en alguna fuente coetánea pero nunca encontrado, supuestamente editado en Salamanca siguiendo el modelo gaditano. Mayores reservas introducía el poeta fray Diego González, miembro ilustre de la denominada Escuela de Salamanca, cuando comentaba sobre el mismo: «Incluyo un ejemplar de la Pensatriz Salmantina para que veáis cómo piensan aquí los tontos que afrentan este suelo de Minerva. Lo más gracioso es que hay certeza, según los más, de que la Pensatriz, es producción del mismo aprobante censor»103. Varias censuras negativas del Consejo de Castilla impidió la publicación de distintos periódicos pensados expresamente para las mujeres en una época en que parecía consolidado este producto, según descubrió L. Domergue104: Diario del Bello Sexo en 1795105; Liceo General del Bello Sexo o Décadas Eruditas y Morales de las Damas106, de Antonio Marqués y Espejo que pretendía informar de temas literarios y morales no superó la censura en 1804; Diario de las Damas (1804), proyecto de Juan Corradi, sobre ciencias, artes y moral; o el Correo de las Damas (Miscelánea de Erudición y Varia Literatura) (1807) del barón de la Bruère. Las reservas ideológicas nacidas de la Revolución Francesa debieron dejar fuera de la circulación estos proyectos que en principio sonaban a progresismo, a pesar de que se alegaban razones comerciales.
Cierro esta relación de ensayos sobre la mujer evocando el nombre de una dama que merece ser recordada con letras de oro en la historia de la literatura femenina, o feminista, de todos los tiempos: Josefa Amar y Borbón, reconocido personaje que ha tenido la fortuna de ser mejor conocido en los últimos tiempos y ver reeditada parte de su obra107. Nacida en Zaragoza en febrero de 1749, era hija de José Amar y Arguedas, un conocido doctor aragonés, catedrático de Medicina en la ciudad del Ebro108, miembro de las Academias de Medicina de Madrid y Sevilla, y de Ignacia de Borbón, también descendiente de galeno. Tuvo al menos un hermano de nombre Francisco, sacerdote, que demostró intereses literarios. Ya asentados en Madrid, su progenitor perteneció al grupo aragonés que lideraba el conde de Aranda, promotor de importantes reformas en la corte, llegando a desempeñar el puesto de médico de cámara de Fernando VI y de Carlos III. Josefa tuvo, pues, oportunidad de vivir en un ambiente burgués y cortesano selecto, que alimentó sus inquietudes intelectuales desde época temprana. Su formación estuvo al cuidado de dos preceptores: Rafael Casalbón, empleado de la biblioteca real y luego bibliotecario, gran helenista, y el presbítero Antonio Verdejo, conocedor de estudios sobre la Antigüedad. Como alumna aventajada, tenía una sólida educación en lenguas clásicas (latín, griego) y modernas (francés, italiano, portugués, inglés, y algo de alemán), y era lectora atenta de la literatura de su tiempo, incluso en los idiomas originarios109. Disponía, pues, de una extensa cultura, y ocupó un lugar destacado en el mundo de las letras de su tiempo.
Casada con Joaquín Fuertes Piquer, reconocido letrado, oidor, y socio de la Económica zaragozana, en 1772 trasladaron otra vez su domicilio a su ciudad natal, donde vivieron en la calle del Coso. Perteneció a la Económica de Zaragoza desde 1782110, siendo la primera mujer que ingresó en una sociedad de esta clase, y después a la de Madrid en 1787111. También fue miembro de la Sociedad Médica de Barcelona. De este matrimonio nació al menos un hijo, Felipe, abogado como su padre, que fue oidor de la Audiencia de Quito, cuando su tío Antonio fue nombrado virrey de Nueva Granada (1802). Poco a poco se fue retirando de la sociedad de la ciudad del Ebro: todavía en la década de los noventa mantenía la relación con las Damas de la Matritense y se dedicaba a sus menesteres intelectuales, gastando parte de su tiempo en obras de caridad. Con el comienzo del nuevo siglo se apartó poco a poco de las letras, en especial tras las dolorosas muertes de su marido y, posteriormente, de su amado hijo, y de manera definitiva con los sucesos sangrientos de la Guerra de la Independencia. No sabemos con precisión la fecha exacta de su muerte, pero la lápida de su tumba en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza parece señalar la de 1813. Sin embargo, existen varios testimonios que alejan su óbito hasta los años 30, por lo cual algunos eruditos han hecho una nueva lectura de este dato trasladando la defunción hasta 1833.
Dio inicio a su carrera literaria en la década de los ochenta con la traducción, editada entre 1782 y 1784, de los seis tomos escritos en italiano por el abate Xavier Lampillas, jesuita expulso, en defensa de la literatura española contra las objeciones de algunos críticos italianos modernos, y cuyo último volumen se había editado el año anterior siendo por lo tanto un texto de actualidad112, y también de varias memorias literarias, hoy perdidas. Su pensamiento ilustrado queda patente en su Discurso sobre el problema de si corresponde a los párrocos y curas de las aldeas el instruir a los labradores en los buenos elementos de la economía campestre (Zaragoza, 1784)113, igualmente vertido del italiano, que pretendía utilizara el clero rural para modernizar la economía agrícola, colaborando de este modo con la política agraria del gobierno. No se han conservado dos obras que, sin embargo, citaba Palau en su catálogo: unos Preludios poéticos (Madrid, 1788) y Memorias literarias de varios escritores de la corte (Madrid, 1787), producción que refleja la variedad de los intereses literarios de la autora y confirman la seriedad de su preparación como escritora114.
Con todo, la gran
preocupación de Josefa Amar y Borbón fue la defensa y
promoción de la mujer de su tiempo. A ello dedicó sus
palabras más sinceras, siempre con espíritu
constructivo, aunque exigente a la vez. Se dan por perdidas dos
obritas publicadas en Zaragoza, en 1784, mencionadas por el mismo
Palau: Importancia de la instrucción que conviene dar a
las mujeres (Zaragoza, 1784) y Ramillete de escogidos
consejos que la mujer debe tener presentes en la vida del
matrimonio (Zaragoza, 1784), al parecer las primeras
reflexiones que publicó sobre este asunto. En fechas
posteriores redactó una memoria sobre el ingreso de las
señoras en las Sociedades Económicas, motor
fundamental del progreso de las Luces en España, que tal vez
fuera un informe solicitado por la Matritense que como se
verá más adelante estaba en aquellas fechas
enfrascada en este problema, aportando una opinión netamente
afirmativa115.
Por las mismas fechas escribía el artículo
«Discurso en defensa del talento de las mujeres y de su
actitud para el gobierno y otros cargos en que se emplean los
hombres» que fue publicado en 1786 en el Memorial
Literario116,
el cual consiguió una enorme resonancia en los ambientes
cultos de la corte. Comienza afirmando con rotundidad la dificultad
histórica que ha mostrado la sociedad para reconocer las
capacidades intelectuales femeninas: «Cuando Dios entregó el mundo a las disputas de
los hombres, previó que habría infinitos puntos sobre
los cuales se altercaría siempre, sin llegar a convenirse
nunca. Uno de éstos parece que había de ser el
entendimiento de las mujeres
»117.
En este Discurso, del que existe una traslación al
italiano realizada por el padre Masdeu (Roma, 1789)118
se encierra, en germen, lo principal de su pensamiento sobre la
condición femenina, que entiende como un problema
difícil de comprender por los varones:
|
Por una parte, los hombres buscan su aprobación, les rinden unos obsequios, que nunca se hacen entre sí; no las permiten el mando en lo público, y se le conceden absoluto en secreto; las niegan la instrucción, y después se quejan de que no la tienen. Digo las niegan, porque no hay un establecimiento público destinado para la instrucción de las mujeres, ni premio alguno que las aliente a esta empresa119. |
No cede un ápice al señalar que hombres y mujeres son iguales en defectos y virtudes, ni aloja sombra de duda alguna «sobre el talento y capacidad de las mujeres». Lo que más le inquieta y provoca sus doloridas quejas es la privación que sufre ella de las ayudas más elementales para cultivar su espíritu:
|
No contentos los hombres con haberse reservado los empleos, las honras, las utilidades, en una palabra, todo lo que puede animar su aplicación y desvelo, han despojado a las mujeres hasta de la complacencia que resulta de tener un entendimiento ilustrado120. |
Nada les anima,
pues, piensa, a salir de la ignorancia. Añade con firmeza:
«Nacen y se crían en la
ignorancia absoluta: aquéllos las desprecian por esta causa,
ellas llegan a persuadirse que no son capaces de otra cosa; como si
tuvieran el talento en las manos, no cultivan otras habilidades que
las que pueden desempeñar con
éstas
»121.
Insiste en la necesidad de cambiar la mentalidad de los hombres
sobre la estimación y la función social de las
mujeres, ya que, generalmente, las quieren menos discretas e
instruidas, que bellas y graciosas. Venía a
continuación en la revista en la que apareció ante el
público una «Carta» de don Juan Antonio
Hernández de Larrea, socio de la Sociedad Económica
de Zaragoza, evaluando de manera positiva el discurso
antecedente.
El siglo XVIII es
un siglo educador. Se piensa que la educación será
capaz de cambiar la mentalidad de la gente y, por lo tanto, de
provocar la ansiada reforma de la sociedad. El cambio de la
situación de la mujer sólo sería posible
promoviendo su formación íntegra y seria. Por eso el
afán reformista de Amar y Borbón se concreta en la
escritura de un excelente libro que publica en Madrid en 1790:
Discurso sobre la educación física y moral de las
mujeres122,
texto fundamental del que existen sendas ediciones modernas con
prólogos esclarecedores123.
Las apreciaciones de Miguel de Manuel y Rodríguez, profesor
en los Reales Estudios de San Isidro que hizo la censura del libro,
son sumamente elogiosas para la autora: sólida
construcción, numerosas fuentes, «una
meditación juiciosa y vasta lectura», bella
dicción, por lo cual valora «el
móvil de mayor impulso para que se logre en nuestra
España la buena educación que tanto se desea en las
mujeres y los beneficios que el Estado puede esperar de esta noble
y considerable parte de sus individuos
»124.
Tan positiva fue la censura como la reseña del Memorial
Literario aparecida con motivo de su
publicación125.
No hay en todo el
siglo ninguna obra similar, dedicada específicamente a las
mujeres, ni tampoco escrita con tanta erudición, si la
autora ha leído toda la bibliografía crítica
que cita al final con títulos en latín,
francés, inglés, italiano, alemán, y por
supuesto en español, incluyendo hasta las publicaciones
más recientes. Se extiende en el largo
«Prólogo» para definir los principios
básicos de su ideario feminista. Destaca la importancia de
la educación («de ella depende la felicidad
pública y privada»), ya que con una formación
adecuada las personas son más felices y la República
saca de ellas numerosas ventajas. Confirma el abandono habitual en
que se encuentra la instrucción femenina, tanto a nivel
teórico como práctico: «La
educación de las mujeres se considera regularmente como
materia de poca entidad. El Estado, los padres y, lo que es
más, hasta las mismas mujeres miran con indiferencia el
aprender esto o aquello, o no aprender nada
»126.
Supone esta situación fomentada por los hombres según
asegura, dejando traslucir su orgullo femenino herido,
«para mantenerlas en la ignorancia y
dominarlas así más fácilmente
». No
ignora en su descargo que existen numerosos estudiosos que las han
elogiado, de los cuales cita una amplia relación, en la que
curiosamente no incluye a Cubíe.
No olvida subrayar
la incidencia que tendrá la educación femenina en la
buena convivencia matrimonial, ya que si la esposa está bien
educada será mejor la relación. A ambos
cónyuges compete atender el hogar, aunque sea competencia
particular de la casada: «la
dirección y gobierno de la casa, el cuidado y la crianza de
los hijos, y sobre todo la íntima y perfecta sociedad con el
marido
»127.
Penetrando con
aguda perspicacia en la sicología de las damas, les hace ver
la facilidad con que centran su atención en «ser
bonitas y petimetras», haciendo de ello motivo fundamental de
los cuidados personales y de la conversación con las amigas.
Sin embargo, les avisa que no deben establecer «la verdadera
felicidad» en ello por ser éste un don gratuito y
pasajero. Por contra les exhorta a otro comportamiento de mayor
dignidad: «Es preciso adquirir otras
más sólidas y permanentes, que acompañen en
todas edades, y que al paso que sean recomendables en el trato
común de las gentes, sean útiles a su poseedor [...]
Éstas son las del entendimiento, que no se marchita ni
envejece
»128.
Un mayor fondo intelectual hará más llevaderos para
la mujer los tiempos oscuros del declive de la edad. La falta de un
premio, como el que obtienen los niños que alcanzan un
empleo o situación, dificulta la motivación de las
muchachas, que tienen que aprender apelando sólo a la
«propia utilidad» y al orgullo de conseguir
«más ingenio y doctrina», que acaban siendo sus
únicos alicientes.
El pensamiento
ilustrado de Amar y Borbón tiene también evidentes
limitaciones. Sigue pensando, a pesar de que admite el acceso de la
mujer a la cultura, que las labores peculiares de las
señoras son las consabidas de coser, hilar y el gobierno
doméstico, aunque con el estudio se supone se harán
estas tareas con mayor perfección. Del mismo modo recuerda
que esta dedicación a las letras debe desarrollarse con
cierta moderación. De lo contrario, asevera, «esto traería necesariamente el desorden:
porque, o era preciso que fuesen a una Universidad en
compañía de los hombres, lo cual causaría
más daño que provecho, o que hubiese escuelas
separadas. Conviene que haya distintos ejercicios y clases, como
sucede entre los mismos hombres
»129.
En resumen, pretende ofertar un plan no para una «clase
común de mujeres», sino para aquellas de la clase
elevada, y con posibilidades de llevarlo a la práctica, en
ningún modo un plan fantástico. Añade:
«Tratemos sólo de rectificar en lo posible lo que
está ya establecido». También concede a la
mujer la primacía en el control de la educación de
los hijos, puesto que ella está más tiempo en
casa:
|
La educación y cuidado de los hijos pertenece del mismo modo a los padres que a las madres; pero como la naturaleza les deposita por cierto tiempo en el seno de éstas, y les suministra los medios de alimentarlos en los primeros meses, parece que en cierta manera están más obligadas a su conservación y manejo130. |
No es posible dar cuenta de lo que este grueso volumen dice sobre la educación de las niñas desde su nacimiento y los abundantes consejos que se dan a la madre y a la esposa. En la parte primera, «De la educación física», adereza atinados consejos sobre la preñez y el parto, la lactancia, las enfermedades y vestidos de las niñas; y en la segunda parte, «De la educación moral», da mesuradas normas de comportamiento ético en torno a la obediencia y el respeto a los padres, los valores religiosos, las labores de las niñas, el estudio de las letras, las galas y adornos, las funciones familiares de la mujer, los vicios y las pasiones. Esta segunda parte es la más larga y concreta y es un auténtico manual de la educación moderna (religión, estudios, adornos, lecturas, espectáculos, elección de estado, etc.), intentando evitar los inconvenientes que desdicen en una mujer de bien, y siguiendo de cerca el ideario ilustrado tal como se pregona desde el poder y las leyes. Este ensayo está escrito con una gran madurez de juicio. La autora conoce numerosas fuentes que registra en su obra siempre con un ajustado criterio personal y sentido común. Maneja éstas con hondo sentido crítico, observando las limitaciones de esta información, contrastándola con sus propias ideas sobre la misma y, en todo caso, aplicando los problemas a la realidad española.
Todos estos trabajos sitúan a Josefa Amar y Borbón en el ámbito del reformismo de la Ilustración española, en el que colabora desde distintos ámbitos del pensamiento y de la creación literaria. Su ideario feminista no era radical, pero ofrecía unas propuestas para transformar de manera positiva el mundo de la mujer, trazadas con sicología femenina y con una completa información documental como ningún otro autor setecentista había intentado.
En este capítulo hemos tenido la oportunidad de revisar el problema de la mujer a lo largo del siglo XVIII a través de una serie de ensayos que versan sobre esta materia. Unos se alinean en el bando de la reforma ilustrada, siguiendo la estela de aquel discurso temprano y valiente del padre Feijoo, que se continúa con los análisis del periodista canario Clavijo y Fajardo, matizados por Langlet y por la polémica Beatriz Cienfuegos, junto a otros pensadores. Esta línea fructifica al final de siglo con los escritos luminosos de Josefa Amar y Borbón, acaso la mente más preclara del feminismo ilustrado.
La línea conservadora deberíamos haberla seguido en numerosos libros de moral cristiana, algunos en parte estudiados por López-Cordón en un artículo, que apenas si hemos tenido oportunidad de citar en este trabajo131. Quedan, sin embargo, anotados los ensayos de los antagonistas del padre Feijoo o la memoria de algún texto posterior como los de Valladares de Sotomayor o el abate Belati que han servido para aquilatar el ideario feminista que defendían los reformistas.
Podríamos
enriquecer este debate sobre la mujer trayendo a colación
algunas de las obras ensayísticas y educativas extranjeras
que se tradujeron a lo largo del siglo. Esta actividad
creció de manera ostensible desde mediada la centuria, en
muchos casos promovida por el poder político, y animada por
ciertas damas reales, incluida la ilustrada reina María
Luisa de Parma, y de ciertas aristócratas cortesanas como la
duquesa de Osuna, o las condesas de Montijo y de Lalaing. Las obras
de temática femenina tuvieron un gran atractivo para ciertos
grupos sociales e incluso las propias mujeres nos legaron algunas
versiones interesantes. «Se trata,
afirma López-Cordón en un documentado trabajo, de
textos que pretenden conformar las conductas de acuerdo con las
normas morales y sociales de la época, y que buscan influir,
ya sea directamente, ofreciendo reglas y programas educativos
concretos, o indirectamente, es decir a través de ejemplos y
consejos, o recurriendo al entretenimiento por medio de la novela
didáctica
»132.
Las versiones de narrativa didáctica ya se estudiarán
en su lugar oportuno.
En el ámbito de la mujer, encontramos un segmento secularizado y moderno que lee obras de educación femenina y tratados de urbanidad133, que convive con la sociedad tradicional consumidora de catecismos y obras de piedad. La escasez de obras españolas adecuadas para esta creciente demanda de textos de formación fue solventada en parte con abundantes traducciones. La cultura y la lengua francesas se convirtieron lógicamente en sus principales fuentes de inspiración. Rousseau, Fleury, Fénelon, y Rollin llegaron a ser los autores de mayor prestigio, que fueron leídos tanto en su idioma original como en algunas de las versiones que se hicieron al castellano.
Se conocieron en
época temprana las obras del abate N. A. Pluche Carta de
un padre de familia en orden a la educación de la juventud
de uno y otro sexo (1754)134,
y el Verdadero método de estudiar
(1760)135
de Verney, promovida por el mismo Campomanes por su «utilidad
para la república», que destinaba un capítulo
para la educación de las señoritas. Uno de los
autores que mayor prestigio alcanzó en toda Europa y
también entre nosotros en este ámbito fue Charles
Rollin136,
retórico, educador y rector de la universidad de
París, muy recomendado por Amar y Borbón. Al menos
cuatro escritos suyos fueron vertidos a nuestro idioma:
Educación de la juventud (Madrid, 1747) por Leandro
Tovar; la oriunda asturiana, mas nacida en Flandes, María
Catalina de Caso trasladó Modo de enseñar y
estudiar las Bellas Letras para ilustrar el entendimiento y
rectificar el corazón (1755)137,
«una buena traducción, clara,
pura, elegante y, sin dejar de ser libre, exacta y fiel
»,
según recuerda en la Aprobación el capellán de
la reina José de Rada y Aguirre, y que incluye valiosos
textos adicionales; texto que fue nuevamente adaptado por
Joaquín Moles en Educación y estudio para los
niños y niñas y jóvenes de ambos sexos
(Madrid, 1781); Historia de las artes y ciencias (1776)
por Pedro José de Barreda. El abate Fleury, aunque
clérigo, resultó muy bien recibido por su ideario
regalista y jansenista, muy cercano de los ilustrados
españoles. Existen varias versiones de su Catecismo
histórico, mientras que el Tratado de la
elección y métodos de los estudios ya se
había trasladado en la temprana fecha de 1717.
En la reconstrucción del espacio femenino, no cabe duda que tuvieron mayor interés aquellas obras que habían sido escritas expresamente para las mujeres. Una de las que mayor resonancia alcanzó fue De l'éducation des filles (1687) de Fénelon de la que F. M. Nifo había adelantado algunos fragmentos en su periódico el Cajón de Sastre en 1763138, en la época en que todavía el autor pertenecía al grupo de los reformistas. Con posterioridad se hicieron dos ediciones completas: Tratado de la educación de las hijas (1769)139 y Escuela de mujeres y educación de las niñas (1770)140. Por estas mismas fechas traducía el periodista turolense El amigo de las mujeres (1763) de Boudier de Villemert, ensayo exitoso que fue reeditado en diversas ocasiones141. Un cierto tono de reivindicación feminista encontramos en otros libros que pintaban estampas de mujeres ilustres del pasado: Historia o pintura del carácter, costumbres y talento de las mujeres en los diferentes siglos (1773), de A. Leonard Thomas142, Galería de mujeres fuertes (Madrid, 1794, 4 vols.) de P. Le Moyne, Las mujeres ilustres o arengas heroicas (1796) de madame Scudéry, o Galería de las mujeres que se han hecho muy notables (1802)143.
Otro grupo de
traducciones pertenece a autores que hacían propuestas menos
progresistas como el abate Reyre cuya Escuela de
señoritas o Cartas de una madre cristiana a su hija
(1784)144,
acompañada por el subtítulo clarificador
«obra útil para todas las
personas jóvenes que se educan en los conventos o
están en el mundo y también para todas las madres de
familia
», fue muy conocida. En la misma línea se
expresa el señor Collot cuando escribe para las alumnas de
Saint-Cyr las Conversaciones sobre diferentes asuntos de moral
muy a propósito para imbuir y educar en la piedad a las
señoritas jóvenes (1787) que, a pesar de que fue
editado en la Imprenta Real, es un manual en exceso clasista y
moralizador, y que fue utilizado como libro de texto por las
Salesas. Parecidos planteamientos encontramos en varias obras de
madame Le Prince de Beaumont,
mujer bien formada que conocía a Locke y Rousseau a pesar de
que discrepara de ellos, quien escribió unas pensadas para
un público general como los dos volúmenes de
Conversaciones familiares de doctrina cristiana entre gente de
campo, artesanos, criados y pobres (1773), y otras con
destinatario expreso femenino: Almacén o biblioteca
completa de las niñas o Diálogos de una sabia
directora con sus discípulas de la máxima
distinción (Madrid, 1778, 4 vols.), traducida por Matías
Guitet, y Biblioteca completa de educación o
Instrucciones para las señoras jóvenes (Madrid,
1779-80, 6 vols.), por Juan Manuel Girón; Cartas de
madama Montier a su hija (Madrid, 1796-98), por María
Antonia del Río Arnedo, en tres volúmenes. Abundan en
los mismos criterios conservadores otras versiones del
francés realizadas por María Antonia Tordesillas
Cepeda145,
hija del conde de Alcolea, titulada Instrucción de una
señora cristiana para vivir en el mundo santamente
(Madrid, 1775), cuyo autor desconozco; o por Cayetana Aguirre y
Rosales de Virginia, la doncella cristiana (1806), tratado
religioso moral de Michel-Ange Marin, de excelente
recepción.
Estas traslaciones de obras francesas sobre la educación de la mujer enriquecieron el debate sobre la misma, inclinando la balanza sobre el bando reformista.