Evolución política del pueblo mexicano
Justo Sierra
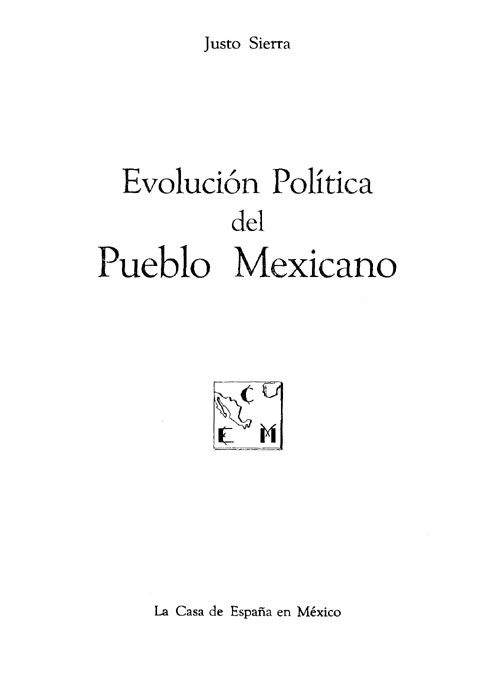
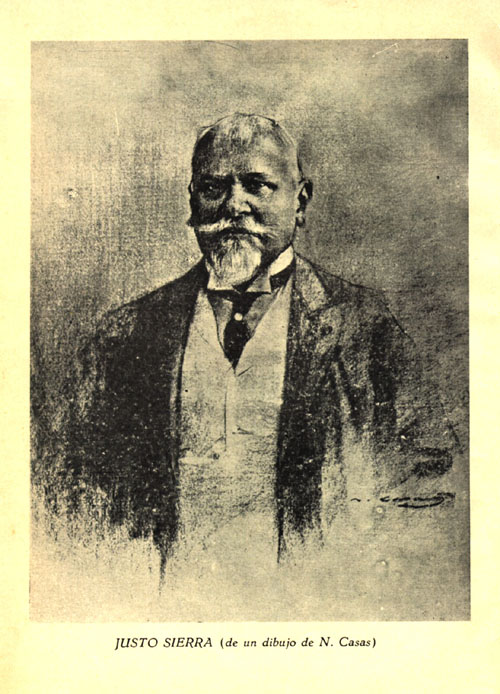
Todos los mexicanos veneran y aman la memoria de Justo Sierra. Su lugar está entre los creadores de la tradición hispanoamericana: Bello, Sarmiento, Montalvo, Hostos, Martí, Rodó. En ellos pensar y escribir fue una forma del bien social, y la belleza una manera de educación para el pueblo. Claros varones de acción y de pensamiento a quienes conviene el elogio de Menéndez y Pelayo: «comparables en algún modo con aquellos patriarcas... que el mito clásico nos presenta a la vez filósofos y poetas, atrayendo a los hombres con el halago de la armonía para reducirlos a cultura y vida social, al mismo tiempo que levantaban los muros de las ciudades y escribían en tablas imperecederas los sagrados preceptos de la ley». Tales son los clásicos de América, vates y pastores de gentes, apóstoles y educadores a un tiempo, desbravadores de la selva y padres del Alfabeto. Avasalladores y serenos, avanzan por los eriales de América como Nilos benéficos. Gracias a ellos no nos han reconquistado el desierto ni la maleza. No los distingue la fuerza de singularidad sino en cuanto son excelsos. No se recluyen y ensimisman en las irritables fascinaciones de lo individual y lo exclusivo. Antes se fundan en lo general y se confunden con los anhelos de todos. Parecen gritar con el segundo Fausto: «Yo abro espacios a millones de hombres». Su voz es la voz del humano afecto. Pertenecen a todos. En su obra, como en las fuentes públicas, todos tienen señorío y regalo.
El último retrato de Justo Sierra, comunicado desde Europa a las hojas periódicas, nos lo presenta como era: un gigante blanco. De corpulencia monumental, de rasgos tallados para el mármol, su enorme bondad hacía pensar a Jesús Urueta en aquellos elefantes a quienes los padres, en la India, confían el cuidado de los niños. De los jóvenes era el tutor natural y entre los ancianos era el más joven. Viéndole mezclarse a la mocedad, los antiguos hubieran dicho que desaparecía, como el dios Término, entre el revoloteo de las Gracias; y viéndole guiar a los otros, a veces con sólo la mirada o con la sonrisa, lo hubieran comparado con Néstor, de cuyos labios manaban la sabiduría y la persuasión. Todo él era virtud sin afectaciones austeras, autoridad sin ceño, amor a los hombres, comprensión y perdón, orientación segura y confianza en el bien que llegaba hasta la heroicidad. Cierto buen estilo zumbón y la facilidad en el epigrama sin hiel disimulaban, para hacerla menos vulnerable, su ternura.
Su obra de escritor asciende de la poesía a la prosa, donde se realiza plenamente para conquistar el primer lugar en nuestras letras: desde la dulzura de las Playeras -la canción de pájaro hija de los trinos de Zorrilla-, pasando por los arrobamientos de la donna angelicata que irradian en los Cuentos románticos, hasta los vastos alientos del historiador, con aquellos últimos estallidos de un genio que se derrotaba a sí mismo en reiteradas apoteosis de entusiasmo. En él se descubre aquella dualidad propia de los apostolados amables. Tiene lo hercúleo y lo alado, como los toros de Korsabad; y se desarrolla ensanchándose como el abrazo de una ola. Del lirismo algo estrecho de su juventud, su poesía se expande a las elocuencias que tanto le censuraba el ingenioso Riva Palacio. Y si su poesía pierde con ello, es porque no ha podido adaptarse al crecimiento del hombre interior. Justo Sierra, entonces, ya no puede cantar en verso: se ahoga en la plétora. Ha brotado en él un atleta de la simpatía humana y del entusiasmo espiritual. El verso se alarga y contorsiona, y se vuelve prosa. Conserva de la poesía la emoción cargada, el gusto dispuesto, la siempre fresca y sana receptividad de la belleza. Pero se desborda sobre la historia, el amor y el afán de todos los hombres, para compartir sus fatigas y sus regocijos con tan intenso pathos y tan honda potencialidad, que acuden al lector las palabras temblorosas de Eneas: «Aquí tienen premio las virtudes, lágrimas las desgracias, compasión los desastres».
Crítico literario un día, su legado es breve, brevísimo, y en esto como en muchas cosas se manifestó por un solo rasgo perdurable: el prólogo a las poesías de Gutiérrez Nájera. Allí la explicación del afrancesamiento en la lírica mexicana, la defensa del Modernismo, todo lo cual está tratado al margen de las escuelas y por encima de las capillas. Entre sus contemporáneos no hay crítica que la iguale, y dudo que la haya entre los posteriores, aun cuando algo se ha adelantado. El solo estilo de aquel prólogo ostenta lujos hasta entonces desconocidos entre nosotros; las imágenes tienen vida; las frases, nerviosos resortes; el paréntesis, sabrosa intención; la digresión, un encanto que hace sonreír. Se siente el temor de profanar la tumba recién sellada del amigo. En torno a Gutiérrez Nájera, unos cuantos trazos fijan nuestra historia literaria. Sobre el mismo Gutiérrez Nájera, no creo que pueda decirse más ni mejor.
Su estilo, después, gana en fuerza y en sobriedad. Renuncia a la sonrisa y a la gracia turbadora. Va en pos de la cláusula de oro, esculpe sentencias. Es ya el estilo, como lo quería Walter Pater, para seducir al humanista saturado de literatura, reminiscencias, casos y cosas. Su oratoria, aun en los discursos oficiales, está cruzada por todas las preocupaciones filosóficas y literarias de su tiempo. Es el primero que cita en México a D'Annunzio y a Nietzsche. En sus discursos hay un material abundante de estudios y meditaciones, y el mejor comentario acaso sobre sus empeños de educador. En la obra histórica a que estas palabras sirven de prólogo, el estilo, sin bajar nunca en dignidad, revela por instantes cierto apresuramiento, no repara en repeticiones cercanas, amontona frases incidentales, a veces confía demasiado el sujeto de los períodos a la retentiva del lector. El autor parece espoleado por un vago presentimiento, por el afán de sacar cuanto antes el saldo de una época cuyo ocaso hubiera adivinado. Pero si hay momentos en que escribe de prisa, puede decirse que afortunadamente siempre pensó despacio. Todo lo cual comunica a la obra cierto indefinible ritmo patético.
El escritor padeció sin duda bajo el peso de sus labores en el Ministerio de Instrucción Pública. Su nombre queda vinculado a la inmensa siembra de la enseñanza primaria que esparció por todo el país. Continuador de Gabino Barreda -aquel fuerte creador de la educación laica al triunfo de Benito Juárez, triunfo que vino a dar su organización definitiva a la República-, Justo Sierra se multiplicó en las escuelas, como si, partido en mil pedazos, hubiera querido a través de ellos darse en comunión a las generaciones futuras. Hacia el final de sus días, coronó la empresa reduciendo a nueva armonía universitaria las facultades liberales dispersas, cuya eficacia hubiera podido debilitarse en la misma falta de unidad, y complementó con certera visión el cuadro de las humanidades modernas. Puede decirse que el educador adivinaba las inquietudes nacientes de la juventud y se adelantaba a darles respuesta. El Positivismo oficial había degenerado en rutina y se marchitaba en los nuevos aires del mundo. La generación del Centenario desembocaba en la vida con un sentimiento de angustia. Y he aquí que Justo Sierra nos salía al paso, como ha dicho uno de los nuestros -Pedro Henríquez Ureña- ofreciéndonos «la verdad más pura y la más nueva». «Una vaga figura de implorante -nos decía el maestro- vaga hace tiempo en derredor de los templa serena de nuestra enseñanza oficial: la Filosofía; nada más respetable ni más bello. Desde el fondo de los siglos en que se abren las puertas misteriosas de los santuarios de Oriente, sirve de conductora al pensamiento humano, ciego a veces. Con él reposó en el estilóbato del Partenón que no habría querido abandonar nunca; lo perdió casi en el tumulto de los tiempos bárbaros, y reuniéndose a él y guiándole de nuevo se detuvo en las puertas de la Universidad de París, el alma mater de la humanidad pensante en los siglos medios. Esa implorante es la Filosofía, una imagen trágica que conduce a Edipo, el que ve por los ojos de su hija lo único que vale la pena de verse en este mundo: lo que no acaba, lo que es eterno». De esta suerte, el propio Ministro de Instrucción Pública se erigía en capitán de las cruzadas, juveniles en busca de la filosofía, haciendo suyo y aliviándolo al paso el descontento que por entonces había comenzado a perturbarnos. La Revolución se venía encima. No era culpa de aquel hombre; él tendía, entre el antiguo y el nuevo régimen, la continuidad del espíritu, lo que importaba salvar a toda costa, en medio del general derrumbe y de las transformaciones venideras.
Yo no lo encontré ya en la cátedra, pero he recogido en mis mayores aquella sollama del fuego que animaba sus explicaciones orales y que trasciende vívidamente hasta sus libros. Ya dejé entender que el historiador, fue, en él, un crecimiento del poeta, del poeta seducido por el espectáculo del vigor humano que se despliega a través del tiempo. Romántico por temperamento y educación, para él seguía siendo la Revolución Francesa, clave de los tiempos modernos, la hora suprema de la historia. Este era el capítulo que estaba siempre dispuesto a comentar, la lección que tenía preparada siempre. En lo que se descubren sus preocupaciones de educador político. Aquí convergían las enseñanzas de los siglos, heredadas de una en otra época como una consigna de libertad.
El alumno, entregado a las apariciones que él iba suscitando a sus ojos, confiándose por las sendas que él le iba abriendo en los campos de la narración, al par que escuchaba un comentario adecuado y caluroso, sufría el magnetismo de los pueblos, y le parecía contemplar panorámicamente (como por momentos se ven los guerreros de la Ilíada) el hormiguero de hombres que se derraman de Norte a Sur, el vuelo de naves por la costa africana, que más tarde se desvían con rumbo al mar desconocido. El maestro creía en el misticismo geográfico, en la atracción de la tierra ignota, en el ansia de encontrar al hombre austral de hielo o al hombre meridional de carbón con que soñaban las naciones clásicas, en el afán por descubrir las montañas de diamante, las casas de oro y de marfil, los islotes hechos de una sola perla preciosa, centellantes hijos del Océano, con que soñaba la gente marinera en la Era de los Descubrimientos. El imán de la escondida Tule, como en Séneca; el imán de las constelaciones nuevas, como en Heredia, también han sido motores de la historia. Los aventureros que buscaban la ruta de las especias saludaban con igual emoción la gritería de las gaviotas que anunciaban la costa, o la deslumbrante Cruz del Sur que parece cintilar, como augurio, desde los profundos sueños de Dante. La historia se unificaba en el rumor de una gigantesca epopeya; la tierra aparecía abonada con las cenizas de sus santos y de sus héroes; los pueblos nacían y se hundían, bañados en la sangre eficaz. Así el relato se enriquecía con las calidades de evocación e interpretación de aquel estupendo poeta que, para mejor expresarse, había abandonado el silabario del metro y de la rima. Maestro igual de la historia humana ¿cuándo volveremos a tenerlo?
Evocación e interpretación, la poesía de la historia y la inteligencia de la historia: nada faltaba a Justo Sierra. Su mente es reacia al hecho bruto. Pronto encuentra la motivación, desde el estímulo puramente sentimental hasta el puramente económico, pasando por el religioso y el político. La historia no es sólo una tragedia, no le basta sacudir la piedad y el terror de los espectadores en una saludable catharsis. La historia es un conocimiento y una explicación sobre la conducta de las grandes masas humanas. A ella aporta Justo Sierra una información sin desmayos, y un don sintético desconcertante en los compendiosos toques de su estilo. Así, en la historia mexicana, resuelve en un instante y con una lucidez casi vertiginosa algunos puntos que antes y después de él han dado asunto a disquisiciones dilatadas. La densidad de la obra, el gran aire que circula por ella, la emparientan con las altas construcciones a la manera de Tocqueville. Justo Sierra descuella en la operación de la síntesis, y la síntesis sería imposible sin aquellas sus bien musculadas facultades estéticas. La síntesis histórica es el mayor desafío a la técnica literaria. La palabra única sustituye al párrafo digresivo; el matiz de certidumbre -tortura constante de Renan- establece la probidad ciertífica; el hallazgo artístico comunica por la intuición lo que el entendimiento sólo abarcaría con largos rodeos. Dentro de las dimensiones modestas de un libro de texto, la Historia General de Justo Sierra acumula una potencia de veinte atmósferas. Sólo peca por superar la capacidad media de los lectores a quienes se destina. En verdad, obliga a detenerse para distinguir todos los colores fundidos en el prisma. Como diría Victor Hugo (evocación grata a Justo Sierra), el escritor suscita una tempestad en el tintero. Y como la buena prosa nos transporta en su música, todavía recuerdo que, en mis tiempos, los muchachos de la Preparatoria, -sin duda para esquivar el análisis- se entregaban a las facilidades de la memoria y dejaban que se les pegaran solos aquellos párrafos alados. Tal vez la Historia General, para los fines docentes, necesita de la presencia de Justo Sierra, como la Universidad por él fundada -y entregada después a tan equívocos destinos- lo necesitaría en su gobierno.
A menos que sea un inventario de hechos inexpresivos, el ensayo histórico deja traslucir, consciente o inconscientemente, el ángulo de visión del historiador y el lenguaje mental de su época, visión y lenguaje que contienen una representación del mundo. Toda verdadera historia, dice Croce, es contemporánea; aparte de que es un vivir de nuevo, en esta época, el pasado de la humanidad. Pero, dentro de este imperativo psicológico, cabe encontrar una temperatura de ecuanimidad y equilibrio que, sin disimular las inclinaciones filosóficas del autor, alcance un valor de permanencia, de objetividad, de verdad; un planteo honrado de los problemas que hasta deje libertad al disentimiento de los lectores; y más si se acierta con los pulsos esenciales en la evolución de un pueblo, como acontece con Justo Sierra cuando construye la historia de la patria.
En Justo Sierra, el historiador de México merece consideración especial. «Nos quedan -decía Jesús Urueta- sus fragmentos venerables de historia patria, tan llenos de ciencia, de arte y de amor, entre los que sobresale un tomito para los niños, que si para éstos es un encanto, es una joya para los viejos». Este juicio sería impecable si la palabra «fragmentos» no indujera a error, por cuanto parece significar que se trata de una obra incompleta, y si el giro mismo de las frases no pareciera dar preferencia sobre la Evolución política del pueblo mexicano a cierto epítome infantil.
Verdad es que este epítome es un libro de calidad rara y acaso único en su género. Como toda obra de sencillez, es la prueba de un alto espíritu. Enseñar la historia a los niños como él la enseña, sin acudir a los recursos tan amenos como dudosos del «salto de Alvarado» y el llanto de la «noche triste», es tener más respeto para el alma infantil del que suelen tener las madres que educan a sus criaturas con la superstición y el miedo; sortear el escollo de la indecisión y dar la verdad averiguada, imbuída de amor al propio suelo, es tener el mejor título a la gratitud nacional. Aun en las leyendas que acompañan a las láminas del epítome hay lecciones de evidencia histórica y enseñamientos intachables.
Pero nada es comparable a la majestuosa Evolución política del pueblo mexicano. Esta obra se publica ahora por primera vez en volumen aislado, desprendiéndola de la colección de monografías escritas por varios autores, en que antes apareció y en que era ya prácticamente inaccesible. Dicha colección de monografías históricas sobre múltiples aspectos de la vida nacional, y confiadas a diversos especialistas, bajo la dirección general de Justo Sierra (parangón moderno del antiguo México a través de los siglos, en cinco abultados volúmenes), lleva el título de México: Su evolución social, y fue editada en México por J. Ballescá y Cía., entre los años de 1900 a 1902, en tres gruesos infolios profusamente ilustrados al gusto de la época, que dista mucho de satisfacer a los lectores actuales. El tomo I consta de dos volúmenes; el primero, de 416-IV págs., es de 1900; y el segundo, que va de la pág. 417 a la 778, de 1902; en tanto que el tomo II, en un volumen de 437 págs., apareció en 1901. El primer volumen anuncia como autores a los Ingenieros Agustín Aragón, y Gilberto Crespo y Martínez; Licenciados Ezequiel A. Chávez, Miguel S. Macedo, Pablo Macedo, Emilio Pardo (jr.), Genaro Raigosa, Manuel Sánchez Mármol y Eduardo Zárate; Doctor Porfirio Parra; General Bernardo Reyes; Magistrados Justo Sierra y Julio Zárate; director literario, el mismo Justo Sierra, y director artístico Santiago Ballescá. En los sucesivos volúmenes se suprimen los nombres de Emilio Pardo (jr.) y Eduardo Zárate, y se añaden los del Diputado Carlos Díaz Dufoó y el Licenciado Jorge Vera [Estañol]. La sola designación de títulos profesionales y aun de cargos políticos es impertinente al objeto de la publicación. Los inacabables subtítulos de la portada, entre los cuales algunos más bien parecen reclamos mercantiles («Inventario monumental que resume en trabajos magistrales los grandes progresos de la nación en el siglo XIX»... «Espléndida edición, profusamente ilustrada por artistas de gran renombre», etc.), dan a la publicación un aire provinciano, a pesar del lujo material que no llega nunca a la belleza, a pesar del rico papel satinado y del claro tipo de imprenta:
Ballescá, el editor del régimen, no escatimaba gastos. En la impresión misma se descubren erratas y descuidos. Los retratos son arbitrarios e impropios de un libro histórico de estos vuelos. La enormidad de los tomos los hace de difícil manejo; su precio los hace inaccesibles. Con buen acuerdo, Pablo Macedo se apresuró a publicar por separado y en libro seriamente impreso las tres monografías con que contribuyó a esta obra (La evolución mercantil; Comunicaciones y obras públicas; La Hacienda pública, México, Ballescá, 1905, 4º, 617 págs. y finales). No se hizo así para la monografía de Justo Sierra, hasta ahora sepultada en aquella primitiva edición; o si ello llegó a intentarse, fue en forma fragmentaria y desautorizada, en un librillo ramplón que sólo contiene los primeros capítulos y no estaba llamado a circular debidamente (Madrid, Editorial «Cervantes», ¿1917?). El ensayo completo de Justo Sierra, que ahora aparece con el nombre de Evolución política del pueblo mexicano, consta en México: Su evolución social, tomo V, vol. Vº, págs. 33 a 217, bajo el título de Historia política, y en el tomo II, págs. 415 a 434, bajo el título: La era actual.
México: Su evolución social es obra compuesta en las postrimerías del régimen porfiriano, para presentar el proceso del país desde sus orígenes hasta lo que se consideraba como la meta de sus conquistas. Pero las páginas de Justo Sierra (lo hemos adelantado al hablar de su estilo) se estremecen ya con un sentimiento de previsión: se ha llegado a una etapa inminente; urge sacar el saldo, hay que preparar a tiempo el patrimonio histórico antes de que sobrevenga la sorpresa.
Dejando de lado las obras de mera investigación, tan eximias como las de José Fernando Ramírez, Icazbalceta u Orozco y Berra (éste ha envejecido por el adelanto ulterior de nuestra arqueología); exceptuando los ensayos históricos de otro carácter, destinados a otros fines y que no podrían ofrecerse como síntesis popular -tales los de Alamán o Mora- la Evolución política ocupa un lugar único, a pesar del tiempo transcurrido desde el día en que se la escribió. A su lado, las demás obras de su género resultan modestas. Podrán completarla en el relato de hechos posteriores -pequeño apéndice de tres o cuatro lustros sobre una extensión de más de cuatro siglos-, pero no logran sustituirla. Algunas de estas obras, al lado del Sierra, hasta parecen extravíos, sutilezas o divagaciones personales al margen de la historia, empeños violentos por ajustar nuestras realidades a una teoría determinada. Muchos han espigado en Sierra, pero exagerando hasta la paradoja lo que en él era un rápido rasgo expresivo. La sacudida revolucionaria acontecida después ejerce una atracción irresistible sobre los problemas inmediatos, invita a la propaganda y a la polémica, y puede perturbar el trazo de ciertas perspectivas fundamentales. Justo Sierra nos da la historia normal de México. Por su hermoso y varonil estilo, su amenidad, la nitidez de su arquitectura y su buena doctrina despierta el interés de todos, y está llamada a convertirse en lectura clásica para la juventud escolar y para el pueblo. No es una ciega apología; no disimula errores que, al contrario, importa señalar, a algunos de los cuales por primera vez aplica el lente. Pero un vigor interpretativo y la generosidad que la anima hacen de ella, en cierto modo, una justificación del pueblo mexicano. Quien no la conozca no nos conoce, y quien la conozca difícilmente nos negará su simpatía. Publicarla de manera que pueda circular cómodamente y llegar a todas las manos era, por eso, un deber cívico.
Sin espíritu de venganza -nunca lo tuvo- contra el partido derrotado; sin discordia; sin un solo halago a lo bajo de la pasión humana; sin melindres con la cruel verdad cuando es necesario declararla, esta historia es un vasto razonamiento acompañado por su coro de hechos, donde el relato y el discurso alternan en ocasiones oportunas; donde la explicación del pasado es siempre dulce aun para fundar una censura; donde no se juega con el afán y el dolor de los hombres; donde, ni de lejos asoma aquella malsana complacencia por destruir a un pueblo; donde se respeta todo lo respetable, se edifica siempre, se deja el camino abierto a la esperanza. La paulatina depuración del liberalismo mexicano no es allí una tesis de partido, sino una resultante social, un declive humano.
Abarca la Evolución política desde los remotos orígenes hasta la epoca contemporánea del autor, vísperas de la Revolución mexicana. Los orígenes han sido tratados con sobriedad, con prescindencia de erudiciones indigestas, con santo horror a los paralelos inútiles, despeñadero de nuestra arqueología hasta entonces, y sobre todo, con entendimiento y lucidez: siempre, junto al hecho, la motivación y la explicación. Ahora bien: la historia precortesiana apenas arriesgaba en tiempos de Sierra sus primeros pasos y es toda de construcción posterior. El lector debe tenerlo en cuenta, y leer esos primeros capítulos con la admiración que merece un esfuerzo algo prematuro por imponer el orden mental a un haz de noticias dispersas; pero advertido ya de que aquellas generalizaciones no siempre pueden mantenerse a la luz de investigaciones ulteriores. De entonces acá la arqueología mexicana hai sido rehecha, aunque por desgracia no haya llegado ya el momento de intentar otra síntesis como la de Sierra, síntesis indispensable en toda ciencia, sea hipótesis de trabajo o sea resumen de las conclusiones alcanzadas. Por lo demás, la apreciación humana y política de Sierra sobre el cuadro de las viejas civilizaciones -que es lo que importa en una obra como, la presente- queda en pie; queda en pie su visión dinámica sobre aquel vaivén de pueblos que se contaminan y entrelazan; queda en pie su clara percepción de que el imperio mexicano, decadente en algunos rasgos, distaba mucho de ser un imperio del todo establecido y seguro.
La época contemporánea fue tratada con toda la respetuosa inquietud y con la diligente afinación moral de quien está disecando cosas vivas y tiene ante sí el compromiso, libremente contraído, de la verdad. Justo Sierra no incurre, ni era posible en nuestros días, en aquel inocente delirio de que es víctima insigne Ignacio Ramírez y mucho más oscura el P. Agustín Rivera1 (el cual escribía la historia por «principios»), para quienes Cuauhtémoc y Cuitláhuac son los padres directos de nuestra nacionalidad moderna. Pero Justo Sierra da al elemento indígena lo que por derecho le corresponde como factor étnico, se inclina conmovido ante un arrojo que mereció la victoria, y pone de relieve aquella solidaridad misteriosa entre todos los grupos humanos que, a lo largo del tiempo, han contestado al desafío de la misma naturaleza, desecando lagos y pantanos, labrando la tierra y edificando ciudades. Lleno de matanzas y relámpagos, el cuadro trágico de la conquista pasa por sus páginas con la precipitación de un terremoto, de un terremoto entre cuyos escombros se alzaban barricadas y se discurrían ardides. Y viene, luego, el sueño fecundo de la época colonial, preñado del ser definitivo, donde las sangres contrarias circulan en dolorosa alquimia buscando el sacramento de paz.
Mas por sobrio y lúcido que sea, para su tiempo, el estudio de la época antigua; por pudoroso y justiciero que aparezca el de la conquista, o por sugestivo y rico que resulte el de la colonia, ninguna de estas partes iguala en la Evolución política a la época moderna, al México propiamente tal, cumpliéndose otra vez aquí la consigna de educador político que este historiador lleva bajo su manto, y cumpliéndose también el sentido contemporáneo, la proyección actual de toda verdadera resurrección del pasado. Aplicación del evolucionismo en boga o mejor de aquella noción del progreso grata al siglo XIX; metamorfosis histórica de aquella teoría física sobre la conservación de la energía (el trabajo acumulado es discernible en cualquiera de sus instantes), todo ello, que perturbaría las perspectivas en pluma menos avisada, parece allí decir, con la hipótesis finalista, que el pasado tiene por destino crear un porvenir necesario y que en el ayer, el momento más cercano es el que nos llega más rico de lecciones. Al abordar período de la independencia, el loco del historiador se acerca como si quisiera ver cada vez más a fondo y con mayor claridad. El episodio más reciente trae más arrastre adquirido. Justo Sierra lo prefiere a todos, porque él es un educador; y acaso por eso sea el más cabal de los historiadores mexicanos. «La Historia -ha dicho- a riesgo de ser infiel a su aspiración de ser puramente científica, es decir, una escudriñadora y coordinadora impasible de hechos, no puede siempre desvestirse de su carácter moral».
Una virtud suprema ilumina la obra histórica de Justo Sierra: la veracidad, la autenticídad mejor dicho. Todo en ella es auténtico, todo legítimo y sincero, resultado de una forma del alma, y no condición exterior y yuxtapuesta: sus directrices mentales, que en otros parecerían posturas en busca de la economía del esfuerzo; su liberalismo, su confianza en la democracia, su interés por la educación («¡Oh -exclama Justo Sierra- si como el misionero fue un maestro de escuela, el maestro de escuela pudiera ser un misionero!», palabras en que está todo el plan educativo que nos trajo la Revolución); sus desbordes de emoción que en otros resultarían inoportunos y aquí fluyen como al empuje de una verdadera necesidad; su expresión retórica, que en otros sonaría algo hueca y aquí aparece íntimamente soldada al giro de los pensamientos. Auténticas la intención, la idea, la palabra. Auténtico el desvelo patriótico que lo inspira. En el fondo de la historia, busca y encuentra la imagen de la patria, y no se siente desengañado. Era todo lo que quería.
Cuando funda la Escuela de Altos Estudios, dice así: «Nuestra ambición sería que en esa Escuela se enseñase a investigar y a pensar, investigando y pensando, y que la sustancia de la investigación y el pensamiento no se cristalizasen dentro de las almas, sino que esas ideas constituyesen dinamismos permanentes traducibles en enseñanza y en acción; que sólo así los ideales pueden llamarse fuerzas. No quisiéramos ver nunca en ella torres de marfil, ni vida contemplativa, ni arrubamientos en busca del mediador plástico; eso puede existir y quizás es bueno que exista en otra parte: no, allí, allí no... Nosotros no queremos que en el templo que se erige hoy se adore a una Atenea sin ojos para la humanidad y sin corazón para el pueblo dentro de sus contornos de mármol blanco; queremos que aquí vengan las selecciones mexicanas en teorías incesantes para adorar a la Atenas Promakos, a la ciencia que defiende a la patria». Cuando estas palabras se escribieron, no se había inventado aún la falsificación de la ciencia al servicio de intereses bastardos, ni se había abusado de los estímulos patrióticos al punto de que inspiren recelo. Hay que entender aquellas palabras en toda su pureza, en su prédica de creación humana, sin sombra de agresividad ni de fraude. Y hay que tener muy presente que las respalda toda la existencia inmaculada de este gran mexicano.
Pudiera pensarse que esta historia, suspendida en los umbrales de la Revolución, necesita ser revisada en vista de la Revolución misma. No: necesita simplemente ser completada. En ella están todas las premisas que habrían de explicar el porvenir, lo mismo cuando juzga el estado social del indio que del mestizo y del criollo; y el candor mismo con que fue escrita es la mejor garantía de que no hace falta torcer ni falsificar los hechos para comprender el presente. Cuando Justo Sierra ve enfrenta con los errores heredados de la Colonia, -y los peores de todos, aquellos que se han incorporado en defectos del carácter nacional- dice así: «Desgraciadamente, esos hábitos congénitos del mexicano han llegado a ser mil veces más difíciles de desarraigar que la dominación española y la de las clases privilegiadas por ella constituidas. Sólo el cambio total de las condiciones del trabajo y del pensamiento en México podrán realizar tamaña transformación». La Evolución política de Justo Sierra sigue en marcha, como sigue en marcha la inspiración de su obra. No digáis que ha muerto. Como aquel viajero de los Cárpatos, va dormido sobre su bridón. La gratitud de su pueblo lo acompaña.
México, XII/ 939.
Alfonso Reyes
Los Primitivos. La Civilización del Sur. Mayas y Kichés
Los Primitivos. Todo se ha conjeturado respecto del origen de los americanos; nada cierto se sabe; nada cierto se sabe de los orígenes de los pueblos. ¿América estuvo en contacto con los litorales atlánticos de Europa y África por medio de la sumergida Atlántida? Entonces precisa convenir en que el hombre americano es terciario, porque la Atlántida pertenece al período terciario; mas no existió el hombre terciario, sino su precursor, el ser de donde el hombre probablemente tomó origen, nuestro ancestro zoológico; de él no existen trazas en la paleontología americana. ¿América se comunicó con el Asia por el estrecho de Behring, por su magnífico puente intercontinental de islas? ¿De aquí vino su población, o fue aborigen en toda la fuerza del término, y el continente americano es un centro de creación, como afirman quienes sostienen la diversidad originaria de nuestra especie? Se ve que estas hipótesis tocan con sus extremidades al problema más arduo de la historia natural del hombre; son irradiaciones de vacilante antorcha que penetran, sin iluminarla, en la tiniebla del génesis. Y, puesto que está fuera de duda la existencia del hombre en América desde el período cuaternario, y que también es indudable su estrecho parentesco étnico con las poblaciones del Asia insular, supongamos que, antes de que el Asia y la América tuvieran la configuración que hoy tienen, en la parte septentrional del Océano Pacífico hubo un vasto archipiélago y que en él apareció el grupo humano que a un tiempo pobló algunas comarcas marítimas del Asia oriental y el Norte del continente americano en vía de formación. Quizás son restos de estos proto-americanos los esquimos, acaso los fueguinos en el otro extremo meridional del continente; es probable también que a estos primitivos se mezclaran otros grupos originarios de la parte continental del Asia. Lo cierto es que la distinta estructura anatómica, la diversidad en la forma del cráneo, muy pronunciada en antiquísimas poblaciones americanas, indican la presencia de familias de diverso origen en nuestro continente.
Sea lo que fuere, la región central de nuestro país estuvo poblada desde la época cuaternaria; el hombre primitivo asistió en el Valle de México a la inmensa conflagración que determinó su forma actual, y en las noches surcaba en la canoa silenciosa el lago en que se reflejaban las llamas, que sin duda juzgó eternas, del penacho volcánico del Ajusco. ¿De estos hombres geológicos provienen las poblaciones sedentarias y cultivadoras del suelo, por ende, que encontraron en el Anáhuac las primeras migraciones nahoas? ¿De ellas viene el grupo de los otomíes, que llegó a organizar considerables entidades sociales y a erigir ciudades importantes como Manhemi en las risueñas márgenes del Tula? A ninguna de estas interrogaciones es dado a la ciencia responder categóricamente.
En las edades cuaternarias, dos fenómenos de suprema importancia determinaron el destino étnico, para expresarnos así, del continente americano: los períodos finales del levantamiento de los Andes, que en siglos de siglos habían ido emergiendo del seno del Pacífico, encerrado en inmensa barrera volcánica, y que terminó en la edad cuaternaria dando su fisonomía actual a la América y disgregándola del Asia, y, consecuencia de esto, y este es el otro hecho de transformación total a que aludimos, el descenso de la temperatura en las regiones septentrionales de los continentes unidos. El clima tórrido y templado que, como lo atestiguan con irrecusable testimonio los restos vegetales y animales en el borde polar encontrados, permitió la indefinida multiplicación de los grupos primitivos, desapareció gradualmente y con esto comenzó el descenso de los americanos hacia el Sur. La fauna y la flora se transformaban; las especies cálidas huían o desaparecían o se transformaban en enanas, perpetuándose como el esquimo y el siberiano en la costra de hielo de las regiones árticas. Los grupos bajaban y se derramaban por la América entera en la larga noche que precedió a la historia, deteniéndose en los valles de los grandes ríos, en las comarcas lacustres abundantes en pesca, huyendo hacia el Sur amenazados siempre por otros nómadas feroces, que venían unos en pos de otros buscando sustento fácil o trepando por los vericuetos de las montañas en busca de caza o de seguridad. Los que pudieron echar raíces en el suelo y resistir los embates del río humano, fundaron la civilización.
La civilización del sur. En los valles del Mississipi, del Misuri, del Ohio, yace quizás el secreto impenetrable de los orígenes de las grandes civilizaciones mexicanas. Como hubo una notable variedad de lenguas, así hubo una bien perceptible variedad de culturas; si no todos, la mayor parte de los idiomas que se hablaron en lo que hoy se llama la América ístmica y comprende en su área las repúblicas Mexicana y Centro-americanas, pueden agruparse en torno de tres grandes núcleos: el maya, el náhoa y otro mucho más vago y difuso que corresponde por ventura al grupo puramente aborigen, que encontraron por todas partes establecido los pueblos inmigrantes y que unas veces se mezcló y confundió con los advenedizos y otras mantuvo, hosco y bravío, su prístina autonomía, como los otomíes.
Al hacer esta distribución, demasiado genérica e incompleta, lo confesamos, de las lenguas en los territorios ístmicos, hemos apuntado la de las civilizaciones. Distínguense claramente en ellas dos tipos: el de los maya-kichés, cuyo centro de difusión pudiera localizarse en la cuenca media del Usumacinta y que predominó en el vasto territorio de los actuales Estados de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, y en Guatemala y el istmo de Tehuantepec, y, en segundo lugar, el de la civilización de los nahoas, que tuvo su centro en las regiones lacustres de la altiplanicie mexicana (el Anáhuac), se derramó por los grandes valles meridionales y penetró en la civilización del Sur, modificándola, a veces, profundamente. La cultura de los mixteco-tzapotecas, de los mechuacanos, es quizás intermediaria y no genuina, y hay indubitables indicios de que las poblaciones primitivas, representadas por los ancestros de los actuales otomíes, alcanzaron también a organizar una civilización, puesto que fundaron grandes ciudades; Manhemi, sobre la que erigieron su capital los toltecas, era una de ellas.
Bien sabido es: en las cuencas de los ríos, hoy arterias principales de la circulación de la riqueza en el mundo anglo-americano, existen vastos montículos construidos por los habitantes de aquellas regiones en los tiempos prehistóricos; estos montículos, mounds, destinados a servir de fortalezas, de sepulcros o de base a los templos, tienen formas diversas. En ellos, o cerca de ellos, se han encontrado objetos de alfarería y vestigios de poblaciones considerables que denuncian la presencia, en siglos lejanísimos, de un numeroso grupo humano que se había encaramado hasta la civilización: este grupo ha sido bautizado por los arqueólogos anglo-americanos con el nombre de mound-builders (constructores de montículos). Los grupos que, en nuestro país principalmente, informaron la civilización del Sur fueron también constructores de montículos, mound-builders. Sus templos, sus palacios, sus fortalezas, lo mismo en las regiones fluviales que en las secas de la península yucateca, se levantaron sobre colinas artificiales; ¿hay parentesco étnico entre unos y otros?2
La particularidad de que algunos de los mounds de las comarcas del Norte tengan la forma de animales que, como el mastodonte, desaparecieron desde la época cuaternaria o muy poco después; las pipas encontradas en los montículos, que representan elefantes, llamas, loros, revelación clara de que la temperatura que hoy llamamos tropical avanzaba todavía hasta los paralelos cercanos a los círculos polares, cuando los mound-builders pululaban en los valles del Mississipi y sus tributarios; la sucesión de selvas seculares sobre las gigantescas construcciones, todo prueba la antigüedad remotísima de la civilización de estos pueblos, que, probablemente, vivían bajo el régimen teocrático o sacerdotal, único capaz de obtener la suma espantable de trabajo manual que se necesita para realizar las gigantescas construcciones de que está sembrada la América continental.
Las invasiones de las tribus nómadas obligaron a los mounds a multiplicar los trabajos de defensa y a ceder lentamente los territorios que ocupaban y devastaban los grupos que, huyendo de los fríos glaciales, buscaron calor y caza en las regiones del Sur. Las playas septentrionales del golfo de México vieron en aquellos obscurísimos crepúsculos históricos aglomerarse desde Tamaulipas a la Florida a los mound-builders emigrantes. Unos o perecieron o volvieron, sin duda, al estado salvaje primitivo y se disolvieron en la oleada de los pueblos nómadas; otros continuaron su éxodo secular por las orillas occidentales del mediterráneo mexicano; otros grupos quizás, los navegantes, acostumbrados a cruzar los ríos y a recorrer las costas en sus embarcaciones ligeras y provistas de velas, como las yucatecas encontradas por Colón lo estaban, se derramaron por el grupo antillano. ¿Pudieron pasar de Cuba a las orillas occidentales del mar Caribe y penetrar en la península yucateca? Nunca será posible afirmarlo, pero es cierto que el habla de los mayas y la de los antillanos parecen pertenecer al mismo grupo lingüístico, y es probable que estuvieran en comunicación antiquísima insulares y peninsulares.
La tradición maya nos ha transmitido el recuerdo de un primer grupo de colonos, los chanes, grupo cuyo totem era la serpiente3. Penetraron en la península, dejando al mar a sus espaldas, lo que indica suficientemente que de él venían. Dominaron y esclavizaron, sin duda, a la población terrígena y le impusieron su religión y su lengua; ella construyó los montículos o cúes esparcidos en la península, desde las fronteras de Honduras hasta los litorales del Caribe y del Golfo. Esta familia de los chanes fue señalando su paso, en la parte de aquel territorio que civilizó y nombró Chacnovilán, con el establecimiento de poblaciones, que crecían al amparo de soberbias construcciones monticulares, destinadas a casas de los dioses, de los sacerdotes y sacerdotisas, de los jefes principales; a sepulcros, a fortalezas, a observatorios, cuyas ruinas, que deja morir lentamente nuestra incuria, pasman y exasperan por su grandeza y su misterio. Bakhalal, primero, y después Chichén-Itzá, fueron las capitales de esta monarquía teocrática, organizada por un personaje o una familia hierática, que lleva en la tradición el nombre de Itzamná. ¿Sería infundada la suposición que hiciese remontar a estas épocas sin cronología segura, pero que los más circunspectos hacen subir al segundo o tercer siglo de nuestra era, la fundación, por una rama de los chanes, de Na-cham, que luego se llamó Palenke, en la cuenca del Usumacinta? Lo cierto es que el parentesco estrecho de los grupos kiché y maya, por su aspecto, por su modo de construir y vivir, por su escritura, por su lengua, es indudable; las diferencias entre ellos constituyen dos variedades de una misma civilización4. Lo cierto es que antiguos compiladores de tradiciones mayas y kichés (Lizana y Ordóñez) asignan a ambos grupos el mismo origen antillano, y que Itzamná, el gran sacerdote fundador de la civilización de los mayas, es igual a Votan, el de la civilización kiché. De esta civilización no conocemos más que las reliquias, los edificios, los monumentos, las inscripciones, y éstas permanecen mudas. Algo más sabemos de los mayas.
Ya estaban fundadas algunas de las grandes capitales mayas y kichés cuando un nuevo grupo de inmigrantes penetró en la península yucateca por un punto de la costa del actual estado de Campeche (Champotón). ¿Era otra rama de los mound-builders, que en el gran éxodo de las poblaciones del valle del Mississipi había ido diseminándose en lentas etapas por toda la orilla del Golfo, desde la Luisiana hasta Tabasco, proyectando algunos de sus numerosos grupos en la Sierra Madre Oriental y en la altiplanicie de Anáhuac? De su entrada a Yucatán guardan memoria las tradiciones katúnicas; la llaman: la gran bajada de los tutulxíus, o para conformarnos más con la pronunciación maya, shíues; esto, dicen los cronógrafos, se verificaba por el siglo V5.
Los itzaes, bajo el gobierno de sus reyes-pontífices, formaban en derredor de Itzamal, Toh y otros centros, una especie de federación bajo la hegemonía de Chichén-Itzá. Cuando los shíues se sintieron bien identificados con los mayas, sus congéneres, tomaron parte con éstos en terribles reyertas contra Chichén, que fue destruida y cuyo sacerdocio emigró a las costas del Golfo y se estableció en Champotón; de aquí los itzaes, los hombres santos, pasados tres siglos o menos, volvieron a entrar en la península, en donde los shíues ejercían predominio y habían construído ciudades monticulares, entre las que descollaba Uxmal. La lucha fue tenaz y parece que acabó por una transacción: los itzaes reconstruyeron su ciudad santa, Chichén, y bajo sus auspicios se erigió la ciudad federal de Mayapán, residencia oficial de itzaes y shíues confederados.
En esta era central de la cultura maya, la Era de Mayapán, comienza su contacto íntimo con la cultura nahoa, que ya se había infiltrado en los grupos kichés. Un profeta y legislador, o mejor dicho, quizás, una familia sacerdotal funda en las orillas del Usumacinta el culto nuevo de Kuk-umátz, y penetrando en Yucatán por Champotón, establece en Mayapán los altares de Kukul-kán; estos vocablos Gukumátz y Kukul-kán son las transcripciones exactas del Nahoa Quetzalcoatl6. Las esculturas de Palenke y las de Uxmal y de Chichén revelan la transformación inmensa que sufrieron los mitos y los ritos con las predicaciones del grupo sacerdotal que llevaba el nombre de su divinidad; aunque a Kukul-kán se atribuye la organización de los sacrificios humanos, su misión fue de concordia y progreso. Algunas costumbres religiosas, como el bautismo y la confesión mayas, parecen tener su origen en la enseñanza de los apóstoles del dios nahoa. Los conocimientos astronómicos y la escritura marcharon con paso más seguro después de las predicaciones del gran precursor nahoa, que pudieran coincidir con la decadencia del poderío de los nahoa-toltecas en el Anáhuac (siglo XI).
Las crónicas yucatecas refieren que, andando los tiempos, los señores de Mayapán y de Chichén, que se disputaban el corazón de una mujer, entraron en lucha abierta; que el primero acudió a los aztecas, o que habían establecido algunas colonias militares en Tabasco y Xicalanco, y con auxilio de estos feroces guerreros venció a sus enemigos; los cocomes triunfantes hicieron pesar terrible opresión sobre toda la tierra maya, hasta que los señores de Uxmal, poniéndose al frente de la rebelión levantaron a todos los pueblos, expulsaron a los aztecas y destruyeron a Mayapán. Lo singular es que los vencedores tutulshíues desocuparon también a Uxmal en aquella tremenda lucha; la gran ciudad de la sierra quedó desamparada para siempre; la soledad y el misterio rodean desde entonces el moribundo esplendor de sus regias ruinas. Luego el imperio maya se dividió en buen acopio de señoríos independientes, regidos por dinastías que entroncaban, según creían, con las grandes familias históricas. Así divididos y en perenne y cruenta discordia, los hallaron los conquistadores españoles.
La civilización del sur, lo mismo entre los mayas, en donde mejor ha podido ser estudiada, a pesar del desesperante mutismo de su escritura, que espera en vano un Champollion, que entre los kichés; lo mismo en Chichén y Uxmal que en Palenke y Kopán, tiene todos los caracteres de una cultura completa, como lo fueron la egipcia y la caldea; y como ellas, y más quizá, presenta el fenómeno singular de ser espontánea, autóctona, nacida de sí misma; lo cual indica inmensa fuerza psíquica en aquel grupo humano. Una religión, un culto, y dependiendo de él, como suele, una ciencia, un arte; una moral y una organización sociales, un gobierno, todo esto encontramos en la civilización del Sur, y no, por cierto, en estado rudimentario, sino más bien en sorprendente desarrollo.
Basábase la religión de los mayas en un espiritismo, fluencia necesaria de la primitiva adoración de los cadáveres, que llegó a ser la de los antepasados del grupo doméstico y étnico; generalmente estos ancestros eran designados con los nombres de los animales de sus respectivos totems, y de aquí el culto zoolátrico; del personaje que se comunicaba con el doble o alma del muerto, nacieron el brujo, el hechicero, el profeta, el astrólogo, entendido en adivinar el destino de cada mortal en los astros, y a la postre el grupo sacerdotal; este grupo o clase recobró las creencias, las organizó, transportó la noción de divinidad o entidad sobrehumana a los objetos naturales o a los grandes fenómenos atmosféricos, y entonces acaso resultó un ser invisible como punto de partida del elemento divino, ser cuyo símbolo era el sol, padre del legislador y civilizador Itzamná, hijo del sol (venido del Oriente). También la divinidad solar había creado cuatro dioses principales, los bacabes, símbolos cronométricos de los cuatro puntos cardinales; bajo ellos venía una miriada de divinidades; no había palmo de aquella tierra misteriosa (la del agua escondida), no había acto de la vida que no tuviera su divinidad tutelar, y muchas de estas divinidades tenían sus sombras, correspondían a una divinidad maléfica o diabólica. La devoción popular había hecho en la península la selección de cuatro grandes santuarios: el pozo de Chichén de los itsaes, el santuario de la divinidad marítima de Kozumel y el que se había erigido sobre magnífica pirámide sepulcral en honor de uno de los reyes de Itzamal, deificado como solían hacerlo los mayas. Después los cultos nahoas, sobre todo el de Quetzal-coatl, llegaron a adquirir en la tierra maya y en la kiché magna importancia.
El culto, como era natural, se componía de ofrendas y sacrificios sangrientos; de sacrificios humanos con frecuencia, testimonio de la profunda influencia de los nahoas; de himnos, plegarias y penitencias horrendas a veces, y de fiestas de todas especies, en tan variada diversidad, que puede decirse que los pueblos maya-kichés vivían en perpetuas fiestas; se disponían a ellas con ayunos, las comenzaban con cantos y danzas sin fin y las terminaban en orgías y borracheras inevitables.
La necesidad de aquellos grupos en constantes migraciones, y ansiosos de encontrar un asiento, un hogar, un templo, dio a la clase sacerdotal inmensa importancia; sin el sacerdocio no habría habido civilizaciones americanas. Los sacerdotes, para distribuir sus fiestas, observaron los movimientos del sol y los astros, lo mismo en Chichén que en Tebas, lo mismo en Babilonia que en Palenke o Tula, y fueron cronólogos, y formaron calendarios y tuvieron numeraciones, modos de contar que aplicaron al tiempo; idearon un procedimiento fonético de escribir, y fue el sacerdocio maya uno de los tres o cuatro que inventaron la escritura propiamente dicha en la humanidad. Aplicaron la experiencia a los viajes, a las enfermedades, al conocimiento de los efectos de las plantas en el organismo, a la historia que consideraban sagrada. Levantaron en sus ciudades, compuestas de habitaciones ligeras, cubiertas de palma, monumentos grandiosos, sobre pirámides por regla general, destinados a la habitación del rey-pontífice o del rey-guerrero, a la de sus mujeres, a la de los dioses. Estos monumentos, obra, por regla general, de diversas épocas, tienen formas y aspectos extraordinarios; su arquitectura es simple, rudimentaria, caracterizada, fuera del tipo monticular, por la forma truncangular de las bóvedas, lo mismo en Palenke que en Chichén o Uxmal; pero lo que en ella llama más la atención es la sobriedad de la decoración de los interiores (en Yucatán, en la tierra kiché, mejor distribuida y más pobre) y la profusión y exuberancia de la ornamentación exterior, sobre todo en los frisos. Las esculturas, monolitos, estatuas, relieves; las pinturas, aun vivas algunas; las inscripciones, cuajaban estos admirables monumentos, que son el índice de la vida de una civilización de extraordinaria vivacidad.
La falta de animales domésticos, de trabajo y de carga, fue la gran rémora para el desenvolvimiento pleno de las culturas americanas; si los hubiese habido, probablemente el antropofagismo habría acabado por desaparecer, aun en su forma religiosa de comunión sagrada. Mas entre los americanos no hubo edad pastoral, y la transición se verificó del estado del pueblo cazador y pescador al agricultor. Su agricultura y su industria exigieron esclavos, que fueron numerosos; pero los grupos de hombres libres vivían sometidos a códigos severísimos que les imponían el respeto a la religión, primero al batab o cacique y a sus agentes después; a la familia, a la propiedad y a la vida; sin embargo, los mayas practicaban mucho el suicidio. La propiedad rural, como en toda la América pre-colombiana, era comunal; el producto se distribuía proporcionalmente.
Hijo de dios, y dios frecuentemente, el cacique era dueño de todo; su tiranía patriarcal era incontestada; disponía de ejércitos organizados; sus guerras eran incesantes. Si el americano hubiese conocido el uso del hierro (poco usaba el cobre y se adornaba con el oro y la plata), los españoles no hubiesen podido quizás conquistar los imperios aquí establecidos. Sus armas ingeniosas, las defensas individuales o colectivas bien organizadas, bastaron para hacerles ostentar su heroísmo a veces, mas no podían darles nunca la victoria.
No iremos adelante; tendríamos que recorrer minuciosamente todos los aspectos de la actividad que conocen cuantos han fijado su atención en los pueblos que colonizaron las regiones ístmicas al Sur de la altiplanicie mexicana: fueron autores de una civilización cimentada sobre las necesidades del medio y del carácter, pero de aspectos interesantes todos y grandiosos muchos, los grupos comprendidos bajo la denominación de maya-kichés; esa fue la civilización del Sur.
Aborígenes en la Altiplanicie. Ulmecas y Shicalangas. Los Nahoas: Toltecas, su Historia, su Cultura. Las Invasiones Bárbaras: Chichimecas. Contacto Íntimo de los Toltecas y los Maya-kichés. Los Herederos de la Cultura Tolteca: Acolhuas; Aztecas. Las Civilizaciones Intermedias: Tzapotecas; Mechuacanos. El Imperio Meshica en los Comienzos del Siglo XVI
Los aborígenes, a quienes los nahoas inmigrantes dieron el nombre de otomka u otomíes, ocupaban de tiempo inmemorial la cuenca del Atoyac desde el Zahuapán hasta el Mexcala, los países en que se da el metl (maguey), y probablemente las comarcas occidentales, en que también es conocida esta planta, de que sabían extraer el jugo embriagante, y en donde recibieron el nombre de meca. En su primera acepción, la palabra chichimeca, aplicada por los nahoas a los que no consideraban de su raza, a los bárbaros, significaba «la madre de los mecas» o la tribu de quien las otras vinieron, según una lectura del eminente historiador Alfredo Chavero.
No es posible precisar los contornos de ninguno de los grupos primitivos en la bruma crepuscular de nuestra vetusta historia; de la conjugación de las crónicas, que a veces consignan tradiciones contradictorias, por lo mal comprendidas quizás, y de los monumentos o de lo que en ellos puede rastrearse, y procurando sortear el tremendo escollo de las interpolaciones hechas de buena fe por los frailes con objeto de demostrar la revelación primitiva, se llega a bien modestos resultados conjeturales sobre los orígenes de la civilización que se desenvolvió con majestad trágica en la altiplanicie mexicana.
Dicen los relatos que más dignos de fe parecen que los ulmecas y shicalancas7, subiendo del oriente (tamoan-chan) a la Altiplanicie, vencieron a los gigantes (quinamés) y dejaron su paso sembrado de construcciones monticulares o piramidales, desde la cuenca del Pánuco hasta las llanuras elevadas de la mesa en que erigieron las de Chololan y Teotihuacán. Estos ulmecas, como los bautizaron los nahoas, son mound-builders, en opinión nuestra, que viniendo de Tejas fueron diseminándose por las costas del Golfo y subieron lentamente a la Altiplanicie, donde fundaron una civilización teocrática en la que representa análogo papel a los de Votan e Itzamná, Shelua, el constructor del gigantesco homul de Cholula, que es tres veces más bajo que la pirámide de Khufu, pero mucho mayor en su base. Sus congéneres, los shicalancas, como los nahoas decían, penetran y refuerzan la cultura de los kichés y se mezclan profundamente a la de los mayas con el nombre de tutulshíues. Lo que parece también seguro es que estos primitivos civilizadores mantuvieron su contacto con la civilización del Sur, y los idolillos de Teotihuacán, por ejemplo, lo revelan por sus tocados y sus tipos.
Los nahoas. Por una transformación climatérica acaso, o tal vez por la tala desenfrenada de los bosques en las cuencas del Gila, del Colorado y del Bravo, en los tiempos prehistóricos americanos, la región sud-occidental de los Estados Unidos se convirtió en desierto inmenso, fue lo que es, el país de la sed. Lluvias escasas, que bebe instantáneamente un insondable suelo poroso, lechos de ríos muertos, montes pelados, rocas y grutas por dondequiera. A medida que la desolación avanzó, los habitantes o morían o huían, y la comarca, densísimamente poblada, como lo demuestran innumerables vestigios de habitaciones y prodigiosas cantidades de alfarería, se vació sobre las tierras fluviales de los mound-builders o bajó al Sur, arrollándolo todo a su paso.
Entre estos emigrantes venían los grupos broncos y feroces que formaron parte del mundo chichimeca, y los nahoas. Éstos, según rezaban sus tradiciones, no eran nómadas; vivían en un país risueño y cultivado, la antigua Tlapalan (¿en las márgenes del Yaqui y del Mayo?), y de allí descendieron al Sur. Los nahoas subieron por el lajo del Pacífico a la Altiplanicie, lucharon con los aborígenes (al grado de que una de sus tribus, los colhuas, se apoderó de la capital de los otomíes, Manhemi) y se tropezaron con los representantes de la civilización del Sur, de la que fueron alumnos.
Una selecta tribu nahoa, más bien sacerdotal que guerrera, siguió la emigración general y siempre arrimándose al Océano Pacífico llegó a las costas meridionales del Michoacán actual. Siguiendo la voz de sus dioses, de sus sacerdotes, subió a la Mesa central y tras larga y trabajosa peregrinación llegó a las riberas del Pánuco; allí estableció su santuario, allí creció y entró en íntima relación con la cultura del Sur en la Huasteca, colonizada antaño por los mayas (vestigio del reflujo de la civilización meridional hacia el Norte). Luego, remontando la cuenca del Pánuco, se hizo ceder por sus congéneres los colhuas la antigua capital de los otomíes y le puso por nombre «la ciudad de las espadañas o tulares, Tol-lan», Tula decimos nosotros. Los de Tol-lan se llamaron desde entonces toltecatl, y luego tolteca significó artífice, ilustre, sabio.
Los cronistas indígenas o españoles han enmarañado por tal extremo la historia y el simbolismo místico de este grupo, interesantísimo entre los que llegaron a una cultura superior en América, que es casi imposible obtener sino una verdad fragmentaria. Su historia parece tener un período de expansión: los toltecas dominan, además del valle feraz del Tula, buena parte del valle de México y del de Puebla; conquistan los santuarios piramidales de Teotihuacán, en donde establecen su ciudad sagrada, dedicando las principales pirámides al Sol y a la Luna, y el de Cholula, cuyo homul queda consagrado al culto de la estrella de Venus o Quetzal-coatl. El segundo período es el de la concentración: llega entonces a su apogeo la cultura de los nahoas. Parece que en uno de los santuarios de la estrella Quetzal-coatl, en Tula la Pequeña (Tulancingo) se había elaborado un culto moralmente superior a los cruentísimos ritos que el culto de la Luna (Tetzcatlipoca) exigía; el sacrificio humano, resto del primitivo canibalismo de los pueblos sometidos a largos períodos de hambre, era el sacrificio supremo; se dice que los adoradores de Quetzal-coatl lo rechazaban, y eran éstos tan renombrados por sus conocimientos astrológicos y por su habilidad en las industrias y lo acertado de sus consejos a los agricultores, como que conocían el cielo, que en la misma Tol-lan tenían partidarios. La casta guerrera, de la que los nahoas-colhuas formaban acaso la porción más activa, había reinado hasta entonces; un día, por una suerte de reacción nacional, se encumbra al trono el sumo sacerdote de Quetzal-coatl en Tolantzinco. Esto, según los cronógrafos, pasaba al comenzar el siglo IX o X. El pontífice-rey tomó el nombre de su divinidad, y la leyenda y la tradición de consuno personifican en él todas las excelencias de la civilización tolteca. Fue el purificador del culto, lo limpió de sangre; sólo empleaba sencillos sacrificios. Probablemente en aquella edad de oro de la teocracia los sacerdocios de Tol-lan, de Teotihuacán y de Chololan consignaron en los monumentos y en los libros ideográficos sus estupendas concepciones sobre el origen y jerarquía de los dioses, sobre el origen del universo, el de la tierra y la humanidad. Dijeron cómo se habían distribuido los hombres en el fragmento del planeta que ellos conocían; consignaron el recuerdo de las primitivas razas, de sus cultos, de sus inmigraciones; de los grandes episodios de sus viajes y de sus conexiones con los otros pueblos. Pintaron en mitos llenos de vida la manera con que a los cultos viejos habían sucedido los cultos nuevos, cómo habían muerto en Teotihuacán los dioses primitivos y había nacido el culto de las divinidades siderales de los nahoa-toltecas8.
Como todas las religiones que, partiendo del culto de un muerto, suben al culto de los antepasados, que se convierte en el ilimitado le la naturaleza; y por la tendencia a la unidad, propia de la estructura intelectual del hombre, se encaminan al culto de un alma o un dios único, y antes de un dios superior, del cual todos los demás dependen, la religión de los nahoas había llegado a considerar al sol, llamado de diversos modos y representado por diferentes imágenes, como la divinidad suprema. Todos los sacerdocios lo reconocían así, y en algunos de sus santuarios, según ciertos cronistas afirman, se creía en la existencia de un ente cuyo símbolo era el sol, pero que, por su alteza, no podía ser ni representado ni adorado, el Tloque-Nahuaque, ser invisible, increado y creador. Era el autor de la primera pareja humana.
En el infinito enjambre de divinidades cuya simbólica historia se enlaza por una prodigiosa corriente de leyendas y mitos, que no ha sido superada por ningún pueblo de la tierra, descuellan, bajo Tonatiuh, el sol, y al par de la divinidad principal de cada tribu, la luna y Venus, Tetzcatlipoca y Quetzal-coatl; y así como las pirámides de Teotihuacán y Chololan son las columnas fundamentales del culto, los tres astros son el vértice de la teogonía de los nahoas. Tlaloc, el dios de las aguas, a quien estaban consagradas las alturas y cuyo gran fetiche era el mismo Popocatepetl, y Chalchiutlicue, su esposa, la tierra fecunda, la de la inmensa falda azul (el Ixtacíhuatl), tenían también un lugar privilegiado en el Panteón tolteca.
Su cosmografía y geogonía andaban confundidas; el recuerdo de grandes fenómenos meteorológicos y plutónicos parecía ligado a la intuición singular de transformaciones cósmicas: creían, como creyó la ciencia hasta bien entrado el siglo actual, que con una sucesión de revoluciones totales estaban marcadas las diversas etapas de la formación de la costra terráquea; llamaban a esta sucesión los cinco períodos o edades, o, como tradujeron los cronógrafos, los cinco soles: un sol, o edad de agua; la edad de los vientos, en segundo término; en tercero, la de las erupciones volcánicas, la edad del fuego, y la cuarta la de la tierra, una verdadera cuaternaria de los nahoas; al fin la edad histórica, la actual. De todos estos cataclismos, según los códices, había sido testigo la especie humana. La raza autóctona en el Anáhuac, la que pudo ver el valle de México convertido en un lago inmenso, la que vio indudablemente el Ajusco en erupción, la que cazó a los enormes paquidermos de la última edad geológica, a los gigantes o quinamés, ¿no comunicaría sus tradiciones a los fundadores de los santuarios piramidales de Teotihuacán y de Cholula? ¿No serían los sacerdocios de esos santuarios quienes transmitieron a los toltecas estas nociones, que se habían ya difundido por el área inmensa de la civilización del Sur?
Tras esta geogonía, en la sucesión de las creencias, venía el recuerdo de la renovación del culto totémico o zoolátrico de los santuarios de Anáhuac, cuyo centro fue la ciudad santa de Teotihuacán, y la consagración al sol y a la luna de las pirámides, que desde aquel instante fueron nahoas.
Mas dentro del sacerdocio nahoa se notan los vestigios de un cisma: de la lucha entre la divinidad de la noche, de la sombra, de la muerte, del sacrificio humano, y la divinidad crepuscular, que muere y renace eternamente en la hoguera gigantesca del sol, de Tetzcatlipoca y Quetzal-coatl, de la luna y Venus. Este cisma, origen de discordias sangrientas, tuvo por causa, seguramente, la proscripción de los ritos del antropofagismo y la reforma del calendario.
La ciencia. Numeración. Astronomía. Cronografía. Escritura. Comerciantes activísimos y constructores ingeniosos, claro es que los toltecas sabían contar y tenían una aritmética primitiva compuesta simplemente de las cuatro reglas, como lo demuestran sus pinturas, en que por su posición, los signos se adicionan al fundamental o lo multiplican. Su numeración, como la de todos los primitivos, y, lo indica la significación propia de algunos de los nombres de esos números, se basaba en la cuenta por los dedos: sumados los de las manos y los pies daban una veintena, y veinte es el número fundamental de las numeraciones nahoa y maya-kiché. Multiplicando los productos de veinte por sí mismos llegaron a contar hasta 160.000, dando a cada total un nombre especial y expresivo. Seguro es que supieron hacer crecer las cantidades hasta donde sus necesidades lo exigieron.
Aplicaron a maravilla su sistema numeral al cómputo del tiempo. Tuvieron un calendario religioso o de fiestas (tonalámatl), que eran numerosísimas: puede decirse que entre ellas se dividían el año religioso entero; y cada fiesta tenía sus sacrificios, sus ritos y sus ídolos; en ellas no están incluidas las domésticas. El tonalámatl era un calendario lunar, como los primeros de todos los pueblos de la tierra; lo componían trece grupos o meses de veinte días. El sacerdocio que usaba este calendario fue el de Tetzcatlipoca o la luna. Luego la base del calendario religioso se refirió al período de visibilidad de la estrella gemela, Quetzal-coatl, y esta reforma produjo probablemente la gran lucha religiosa que marca la decadencia de la monarquía tolteca. Además, en esta época, al año religioso se añadieron los ciento cinco días y un cuarto que compusieron el año civil y lo acercaron al astronómico; este calendario, tan parecido al Juliano, es una de las pruebas aducidas por nuestro insigne maestro Orozco y Berra, para apoyar su hipótesis sobre el origen europeo del apóstol reformador Quetzal-coatl Topiltzin, el sacerdote blanco y barbado, vestido de ropas talares orladas de cruces.
La corrección definitiva del calendario, hecha en los tiempos aztecas, lo acercó más, según los peritos, al verdadero año astronómico, que lo que lo está el actualmente usado en el mundo cristiano.
La cuenta del tiempo indica notables conocimientos astronómicos: los toltecas conocían el movimiento aparente del sol entre los trópicos, y los puntos solsticiales eran los cuatro extremos de la cruz del nahuiollin. Habían observado los movimientos de la luna y Venus; la culminación de las Pléyades desempeñaba un papel importante en la renovación del fuego en el período máximo del tiempo, que era el ciclo de 52 años o el doble de 104, el ajau-katún de los mayas. Las dos osas, la estrella polar, la vía láctea, el escorpión, eran asterismos familiares para los sacerdotes y, puesto que eran divinidades, continuaban en el cielo el eterno drama que se representaba en la tierra. Eclipses, cometas, bólidos, eran observados apasionada y supersticiosamente, como que la influencia de los astros sobre los hombres era tan clara y demostrable que, puede decirse, todos los calendarios eran astrológicos, exactamente como en los pueblos históricos del viejo mundo.
A la astrología estaban ligadas la hechicería y la magia, y a ésta el conocimiento del efecto de los jugos de ciertas plantas y substancias sobre el organismo, que era el balbuceo de la terapéutica de aquellos interesantes pueblos.
La escritura, tal como las escasísimas obras auténticas de los toltecas y sus herederos en cultura nos la revelan, apenas lo es. Es una pintura de objetos para expresar ideas, es una pictografía ya convencional y resumida, es una ideografía; pero varios signos indudablemente son fonogramas, y esto indica a las claras que, en vísperas de la llegada de Cortés, el paso de la ideografía a la verdadera escritura se estaba verificando ya.
El arte y la industria. Organización social. Las reliquias del arte tolteca en Tula, Teotihuacán, Cholula, etc., nos manifiestan las aptitudes prodigiosas, sin hipérbole, de este grupo indio. Sus materiales de construcción, piedra, lava, ladrillo, tierra, empleados simultáneamente, les permitían amoldarse a todas las formas simbólicas o estéticas y útiles que su imaginacion concebía. Templos, palacios, tumbas, lugares destinados a juegos (el de pelota sobre todo), de todo ello quedan la traza, los cimientos, fragmentos de muros, de columnas, de pilastras, de estelas. La decoración escultural de sus edificios, relieves, altares, estatuas, todo muestra en estas culturas espontáneas, facultades singulares. Sus dioses, representados con máscaras deformes, y las primorosas cabecitas de Teotihuacán, ex votos probablemente, son los extremos de una cadena artística, no estudiada aún, pero que maravilla; los estucos, los colores, los frescos empleados en el interior de los palacios y de los túmulos, y todo lo que se ha dejado destruir y se adivina; la cerámica, de múltiples formas y decorada y pintada con una riqueza de fantasía extraordinaria, son como los fragmentos del libro inmenso que se deshace a nuestra vista y que nos cuenta cómo vivía, cómo sentía, en qué pensaba aquel grupo ansioso de revelar una partícula de su religión, de su historia, de su alma, de su vida, en suma, en cualquiera obra que salía de sus manos.
Basta la inconcebible cantidad de objetos que, en fragmentos o en polvo, forman como el pavimento del Anáhuac y de las comarcas en que floreció la civilización del Sur, para comprender que, en derredor de los grandes núcleos toltecas, la población era densa, como lo fue en las comarcas mayas y kichés, en que parecía no haber un palmo de tierra no explotado o cultivado; basta conocer por tradiciones o por vestigios las labores de la industria de éstos, que fabricaban con el algodón, con los hilos de colores, con las plumas, con el oro y la plata, los primores que hicieron el nombre tolteca sinónimo de artífice ingenioso, para adivinar la organización social de aquellos pueblos; los hombres del campo, cultivando la tierra para los señores y los sacerdotes, si eran siervos; si no lo eran, cultivando el terruño de que eran colectivamente dueños, como en el mir de los rusos, repartiéndose, bajo la inspección del jefe, del cacique, los productos, proporcionalmente, dejando una parte reservada al dios y otra al amo; y si eran industriales, aglomerándose en gremios, en los que las recetas de fabricación se transmitían secretamente de maestros a discípulos. Y esta organizacion social revela hábitos de orden, de obediencia y regularidad de costumbres, que constituían un código de justicia y de moral no escrito, pero poderosamente sancionado por la creencia y por el miedo al castigo en esta vida y en la otra.
Esto a su vez es indicio seguro de la preponderancia del sacerdocio, así como lo es también la magnitud de los trabajos de erección de ciudades, de ciudadelas, de monumentos casi todos monticulares y que denuncian la presión divina, el despotismo teocrático ejercido sobre millares de seres humanos apenas vestidos y alimentados, es decir, de necesidades pequeñísimas y que jamás variaban. Las oraciones, los sacrificios, los preceptos morales, el respeto al matrimonio civil y religioso, a la familia, a la autoridad, eran la base de la vida íntima de estos nahoas, según los cronistas que sobre esto escribieron y bordaron a maravilla y según los restos de poemas y narraciones novelescas que de estos adulterados recuerdos pueden desentrañarse; todo ello no hace más que confirmar lo que del simple aspecto y variedad de objetos puede inferirse.
Esta civilización tolteca es la misma que entre los acolhuas y aztecas, sus herederos, florecía en los tiempos de la conquista, es la que penetrando en la civilización del Sur, la transformó y dejó en ella su sello desde Mitla hasta Chichén. ¡Ah! ya lo dijimos hablando de los mayas; si realmente el civilizador Quetzal-coatl hubiese sido un europeo y hubiese traído a los toltecas una fe: «Dios es bueno, el hombre es sagrado para el hombre; la mujer representa en la tierra la función divina de la naturaleza;» si les hubiese traído una escritura, si les hubiese enseñado a servirse del hierro, los toltecas habrían mantenido su dominación sobre la Altiplanicie y Cortés habría encontrado un pueblo indominable. La conquista no habría sido una lucha atroz, sino una transacción, un pacto, un beneficio supremo, sin opresión y sin sangre.
Fin del Imperio tolteca. Nada hay que indique formalmente que no predominase entre los toltecas y los colhuas, sus congéneres, domiciliados también en Tol-lan, el culto que exigía los sacrificios sangrientos, los humanos; todo parece confirmar la aseveración de los cronistas de que el rey-pontífice Topiltzin Quetzal-coatl, como ya dijimos, suspendió estos ritos y disolvió probablemente al sacerdocio de Tetzcatlipoca; éstos minaron el ánimo popular, recurrieron a los grupos nahoas y mecas en estado de barbarie aún, o trogloditas o habitantes de kraales apenas organizados y antropófagos todavía, porque creían que la víctima humana se convertía en divinidad protectora y así fabricaban dioses; y con estos auxiliares, comprendidos bajo el nombre genérico de chichimecas, la tribu colhua y el sacerdocio desheredado emprendieron la lucha con el reformador. Duró largos años, y de las crónicas resulta por extremo confusa; varias veces Quetzal-coatl, vencido, fugitivo y muerto, resucita de sí mismo, lo que parece indicar que el culto de Venus se sobrepuso varias veces al del fiero Tetzcatlipoca; pero las tribus gastaban sus energías en estas guerras de religión y sus individuos, flotando entre los cultos enemigos, abandonados los campos, que las invasiones incesantes de los nómadas mantenían yermos y desolados, empezaron lentamente a emigrar a los valles meridionales de la Altiplanicie, al de los lagos (hoy México), al de Puebla y de Oaxaca; o siguiendo el contorno de las costas del Golfo, penetraron en el Istmo y se diseminaron por Chiapas y Guatemala, o se fijaron en Tabasco y Yucatán. Una leyenda consignada por los cronógrafos nos enseña que el octli o pulque, inventado por los meshi, que vagaban ya por aquellas comarcas (metl-maguey es el radical de meshi), influyó no poco en aquella triste decadencia; aún es así: la bebida regional del Anáhuac ha mantenido, entre otras causas, al grupo indígena lejos de la civilización.
No era difícil desmembrar el imperio tolteca; todo parece indicar que Tol-lan ejercía solamente un poder hegemónico, en una especie de confederación de señoríos feudales y de santuarios como Teotihuacán y Chololan; las luchas religiosas, cuya consecuencia fue la intervención de las tribus nómadas, que de Tlapalan en Tlapalan habían perseguido a los toltecas antes de su llegada al Anáhuac, continuaban así su obra secular.
Cuentan las crónicas que, cuando futigivo el rey-pontífice de su capital, se estableció en Chololan, aquella pequeña ciudad sacerdotal se convirtió en una población perfectamente trazada y organizada, a donde fueron llegando uno en pos de otro, y seguidos de sus familias, los fieles del destronado soberano; probablemente aun el sacerdocio de Teotihuacán llegó a reunírsele, y quizás de esa época data el abandono de la gran hierópolis, en donde aún se hallan señales de un procedimiento singular, que consistia en tapiar los santuarios y en enterrar bajo pequeños montículos las habitaciones sacerdotales. Tal vez esto sucedió en la guerra atroz que las tribus triunfantes en Tol-lan hicieron a Chololan y a su huésped insigne.
Así sucedió efectivamente; la Tol-lan chololteca pareció a Huemac, rey-pontífice también, en quien Tetzcatlipoca había encarnado, un desafío y un amago, y sobre todo, una impiedad; llevó la guerra a la floreciente comarca; el profeta huyó rumbo al Golfo, en donde desapareció, transformándose en la estrella Venus, que los chololtecas vieron brillar sobre el vértice de cristal del Orizaba (Citlaltepetl, montaña de la estrella) como una promesa y una esperanza. Muchos huyeron, otros permanecieron y probablemente transigieron con los sacrificadores de hombres. Pudiera creerse que el sacrificio humano, considerado hasta entonces como una ofrenda a los dioses, al mismo tiempo que como creación de una nueva divinidad (puesto que ese poder debían atribuir al espíritu de la hostia propiciatoria), bajo la influencia del sacerdocio de Quetzal-coatl se convirtió en una especie de comunión con la divinidad misma a quien se ofrecía el sacrificio, y que tomaba parte en el banquete sagrado en unión con sus adoradores, identificándose con ellos, y así esta costumbre ritual, repugnante y atroz como ninguna, estaba informada por el mismo anhelo que movía los ágapes eucarísticos de las prístinas comuniones cristianas.
Lo cierto es que éste era el sentido que parecían atribuir los aztecas al sacrificio, según los cronistas, y que cuando el mismo Quetzalcoatl, fugitivo de Chololan, o una de las colonias religiosas que mandó hacia aquellas regiones, apareció entre los kichés y los mayas, acaudillada por Guk-umátz y Kukul-kán, no pudiendo suprimir los ritos antropofágicos, les dieron el carácter sacramental que en Tenochtitlán tuvieron luego.
Ya dijimos cuán fecundo fue el contacto del sacerdocio de Lucifer con los grupos maya-kichés; si las inscripciones hablaran, nos revelarían claramente en qué consistió la transformación; pero las ciencias, las artes, la religión, las costumbres, la organización política, todo parece haber entrado en un período nuevo desde que los toltecas acamparon en las orillas del Usumacinta, junto al pozo de los itzaes (Chichén-Itzá) o en derredor de las lagunas artificiales de Uxmal; sólo la transformación ocasionada por la presencia de los españoles superó a ésta, verificada por los siglos X y XI.
Huemac, el vencedor de Chololan, pronto tuvo a la vez que abandonar la gran capital tolteca; el imperio quedó deshecho; algunos permanecieron establecidos en los señoríos del valle de México, como Chapoltepetl o Colhuacán; otros se fundieron con los tlashcaltecas y hueshotzincas, otros emigraron en busca de sus hermanos de Tabasco y Guatemala; parecía que el sembrador supremo aventaba por todos los ámbitos mexicanos la simiente de la civilización precursora.
Conservan las rocas de las montañas y cañones del S. O. de los Estados Unidos, copiosas huellas dehabitaciones troglodíticas; aquellas yermas y desoladas comarcas estuvieron regadas antaño y pobladas de bosques; bosques, aguas y poblaciones han desaparecido, dejando ciudades casi pulverizadas en las cuencas del Gila, del Colorado, del Bravo superior, y habitaciones en las rocas y en las cavernas, en lugares casi inaccesibles frecuentemente; la caza y la pesca fluvial eran la única ocupación de aquellos hoy extinguidos grupos y su única preocupación la defensa contra los nómadas, que en corrientes incesantes pasaban y repasaban, arrasando y ahuyentando todo lo viviente en su marcha premiosa hacia el Sur. Estas inacabables invasiones bárbaras determinan todo el dinamismo de la historia precortesiana. Hemos visto a los mound-builders, huyendo de los nómadas, poblar por emigraciones sucesivas las costas del Golfo y del Caribe quizás; hemos visto a los aborígenes del Anáhuac y del México ítsmico y peninsular, o mezclarse a los advenedizos y perder la personalidad o retraerse a las agrias serranías del Oriente y el Occidente; hemos visto a las tribus venir unas en pos de otras a la Altiplanicie, recorriendo las costas del Pacífico, abriéndose paso por entre los mecas (los aborígenes del Occidente) y cruzando en diversos sentidos la Mesa central. Todo es, pues, migración en nuestra primitiva historia, todo es movimiento, que prolonga sus ondas étnicas desde el corazón de los Estados Unidos hasta el istmo de Panamá. La ruina del imperio tolteca se debió, sin duda, a la mayor y más enérgica de estas ondas; cosa singular, después de largos años de vagar, tropezándose con las poblaciones organizadas definitivamente por los toltecas, los jefes bárbaros de los chichimecas o una serie de caudillos del grupo principal, que llevan el mismo nombre, Xolotl, acaban por fijarse, por someter a tributo a los pueblos vencidos y por establecer un curioso imperio troglodita, en que las ciudades, el núcleo principal del imperio por lo menos, se establece en una región cavernosa de las montañas que cercan el valle de México, y los palacios son grutas como las habitaciones de los cliff-dwellres, cuna de las tribus chichimecas.
Estos trogloditas cazadores, sin ídolos, sin más culto que sacrificios rústicos a las divinidades del sol y la tierra, dicen los cronistas, fueron poco a poco saliendo de sus cavernas, agrupándose en chozas, estableciendo pueblos, aprendiendo de los grupos toltecas el cultivo del maíz, del algodón; vistiéndose, tornándose sedentarios, dejando su bronco idioma por el idioma culto de las tribus nahoas, adoptando los dioses de estas tribus, civilizándose. Es por extremo interesante, del laberinto de narraciones con que cada uno de los antiguos señoríos de Anáhuac quiso establecer sus derechos territoriales después de la conquista española refiriendo sus orígenes, extraer la substancia y percibir en ella el trabajo de los grupos bárbaros para asimilarse una cultura extraña y convertirse en toltecas; la intervención del sacerdocio refinado de esta gran tribu (leyenda del sacerdote Tecpoyotl) en la educación de los príncipes chichimecas, la influencia de los nahoas en determinar a los bárbaros a dedicarse al cultivo de las tierras (leyenda de la resurrección del maíz), el advenimiento de tribus exóticas, de origen nahoa como los acolhua, que se asimilaron profundamente la cultura tolteca y a la que se identificaron porciones selectas de los chichimecas, que dieron a su imperio el nombre de Acolhuacán y establecieron su capital a orillas del lago Salado, en la vieja población tolteca restaurada de Teshcoco, son los capítulos heroicos o trágicos o romancescos de esta obscura historia, que se desenlaza con las epopeyas grandiosas de la resistencia de una gran parte de los bárbaros a civilizarse; a ellos únase el recuento de luchas cruentas y la victoria definitiva de los grupos cultos, unidos en la defensa de sus nuevos penates, y la segregación de los refractarios al progreso, y su fusión, en los vericuetos inaccesibles de las montañas, con los otomíes aborígenes.
En estos mal ligados señoríos del imperio feudal de los acolhuas, a otro día de las grandes batallas por la vida de la civilización, surge una entidad, a orillas también del lago, que estuvo a punto de absorber y avasallar todo el imperio: el señorío de los tecpanecas en Atzcapotzalco, acaudillado por caciques o reyes de feroz energía, llegó a sojuzgar todo el Valle, y sin la presencia de los meshi y su unión con los acolhuas, Cortés habría encontrado, no un imperio azteca, sino tecpaneca en Anáhuac.
Los meshi. Si las analogías y los paralelismos tuvieran, por regla general, en la historia, otro valor que el puramente literario, se podría caer en la tentación de mostrar, en estas regiones mexicanas, una especie de compendio de la distribución de la historia antigua de los pueblos del Viejo Mundo; se pondría en parangón la historia de los pueblos orientales con la de los maya-kichés, se hallaría en los toltecas a los helenos de la América precortesiana, y a los aztecas o meshi se les reservaría, no sin poder autorizar esto con ingeniosas coincidencias, el papel de los romanos.
Prescindamos de estos fáciles ejercicios retóricos y resumamos la evolución vital del grupo azteca, que debió a la fuerza el privilegio de encarnar ante la historia el alma de otros pueblos de mayor valor intelectual y moral que él.
Algunos cronistas agrupan bajo el nombre de las siete tribus nahuatlacas a algunas de las poblaciones que luego florecieron en el Valle y aun fuera de él y que hablaban el nahoa; es arbitraria esta denominación: los tlashcaltecas, por ejemplo, son chichimecas (los teochichimecas), emigrados del Valle y conquistadores de la población tolteca, de que recibieron su nombre y en la que se civilizaron, se nahoalizaron. La verdad es que varias familias nahoas, escurriéndose del Norte al Sur, quizás de las cuencas de los ríos que hoy están al Norte de nuestra frontera, bajaron por las vertientes del Pacífico y, huyendo de las vastas aglomeraciones de nómadas que iban formando depósitos movedizos, en guisa de médanos humanos, en las mesas central y septentrional de la gran altiplanicie mexicana, subieron a la altura de los valles de Anáhuac, siguiendo poco más o menos idéntico itinerario; dejaban sembrado su paso con grupos rezagados, que todavía hoy en la geografía de las lenguas vernáculas forma una corriente que marca con señales vivas el antiguo paso de los nahoas. La última de las tribus, afirman los cronistas, que tomaron parte en este éxodo secular fue la de los aztecas, los de Aztlán, el lago de las garzas, situado en las costas sinaloenses, según Chavero; recorriendo en lentas etapas el Occidente, se encontraron con los grupos tarascos, que tenían una cultura peculiar. Los sacrificios sacramentarios tuvieron los mismos ritos, idéntico ceremonial en todos los pueblos cultos del México actual, lo mismo entre los nahoas que entre los tarascos y los maya-kichés, lo que indica claramente un solo origen, y este origen es tolteca, es casi la marca del influjo tolteca en toda la región ístmica; estos pueblos singulares encontraron la transición entre el canibalismo de las tribus hambrientas y el antropofagismo religioso, en que el esclavo y el prisionero, sacrificados y comulgados, es la palabra, unían al hombre con la divinidad, pues éste fue un progreso respecto del canibalismo puro; los que adoptaron el rito sanguinario, sólo en determinadas fiestas celebraban el repugnante banquete y nunca fuera de él, y quedó así reducido.
Los aztecas conocieron estas prácticas religiosas en Michoacán; de allí las tomaron y allí dieron a su divinidad principal, que era el espíritu del ancestro guerrero de la tribu, el nombre de colibrí (Huitziliposhtli), el ave característica de las comarcas tarascas, la que había dado onomatopéyicamente su nombre a la capital misma del reino a orillas del Pátzcuaro, Tzintzontzan. Una casta sacerdotal, un grupo de ritos y leyendas religiosas, forma primera de la historia, éste fue el bagaje moral, digámoslo así, con que salieron de la región tarasca las tribus aztecas. Pueblo lacustre, había venido peregrinando de lago en lago, de Aztlán a Chapalan, de aquí a Pátzcuaro y Cuitzeo, y por último, a las lagunas del valle de México. En torno de ellas peregrinaron los aztecas sin cesar, desde los comienzos del siglo X hasta los del siglo XIV. Venidos de una región en que abunda el agave americana, el maguey o metl en nahoa, cuando encontraron en el Valle una comarca rica en esta planta, para ellos divina, de donde venía el nombre de su primitivo dios, los transmigrantes se detuvieron, y o inventaron o propagaron el uso fermentado del metl, el que hace a los hombres felices, porque los hace valientes: fueron conocidos desde entonces con el nombre de meshí o meshica. Los toltecas, por su desgracia, conocieron y gustaron de la invención mexicana, que contribuyó no poco, interpretando las leyendas, para mantener entre ellos la discordia y acelerar su ruina. La destrucción del imperio tolteca, en la que los meshica tomaron parte, sin duda, era una coyuntura para fijarse definitivamente junto al lago, aprovechando el desconcierto general. No lo lograron; arrojados del formidable peñón de Chapoltepetl por la coalición de los régulos del Valle, sometidos a la esclavitud por los colhuas y emancipados, en fin, gracias a su fiereza y al odio universal que la ferocidad de sus ritos inspiraba, pudieron establecerse dentro del lago mismo; se distribuyeron en los dos islotes principales, construyeron con lodo y carrizos sus miserables cabañas pescadoras, levantaron un templo, un teocali, a sus dioses patronos y obedecieron ciegamente los consejos de su guía y oráculo Tenoch; las pequefias y miserables aldeas insulares se llamaron Tlaltelolco, y la mayor Tenochtitlán. (Del fonograma de Tenochtunal, sobre roca, vino con el tiempo la leyenda del águila y el nopal, de donde nació el actual escudo de la nación mexicana.) La ciudad fundada por Tenoch, y regida por él y sus descendientes algún tiempo, en cuanto pudo ser percibida por los ribereños del lago, tuvo que pagar tributos al Tecpanecatl de Atzcapotzalco y que contribuir a las guerras que constantemente sostenía el belicoso señor.
Los meshi cambiaron su gobierno, de teocrático, en una especie de monarquía electiva y llegaron a celebrar alianza con los reyes acolhuas, despojados de buena parte de su territorio por el señor tecpaneca; esta alianza les fue fatal en los comienzos, y alguno de los señores de Tenochtitlán murió en el cautiverio; mas no desmayaron, y algún tiempo después lograron los meshi y sus aliados, los acolhuas de Teshcoco, vencer a los tecpanecas, matar a su indómito monarca y reducir al vasallaje el señorío de Aztcapotzalco; de entonces data el imperio azteca.
Los intermediarios entre las dos grandes civilizaciones. Nuestro país está sembrado de soberbios monumentos cuyos autores nos son desconocidos, como los de los arruinados edificios que existen cercanos a Zacatecas (la Quemada), en los que entreven algunos cronistas una de las grandes estancias de los ambulantes pueblos nahuatlacas, el legendario Chicomoshtoc por ventura; como los de Shochicalco, que algunos creen obra de los constructores del Sur y que más bien parece tolteca. En los actuales Estados de Oaxaca y Michoacán tuvieron sus núcleos primordiales dos civilizaciones que son, sin duda, mezcla de tres elementos, el aborigen y dos advenedizos, el maya-kiché y el nahoa.
Los de Michoacán (tarascos) no informaron una civilización monumental; su monumento es su lengua, de aspecto completamente distinto del de las lenguas nahoas o ístmicas y en la que algunos de sus descendientes han creido ver, en nuestros días, señales de parentesco con el idioma de los incas; el área lingüística de los tarascos se extendió por parte de Querétaro y Guanajuato. La capital de los tarascos estuvo situada a orillas de la pintoresca laguna de Pátzcuaro y tuvieron una organización social (industrial sobre todo) bien ingeniosa y una organización política que llegó a ser monárquica, pero saturada de teocratismo, como la de la mayor parte de los pueblos cultos de estas regiones. Ya lo hemos dicho: sus ritos eran feroces, y sus leyendas dramáticas e interesantes por extremo. Los tarascos eran tan belicosos, que siempre vencieron a los meshicas; sin embargo, no opusieron resistencia alguna a los españoles; la suerte de Tenochtitlán, la enemiga hereditaria, les sumergió en el estupor en que se olvidan el honor y la patria.
Los tzapotecas en las sierras oaxaqueñas sí tuvieron una cultura monumental; se han descrito muchas de sus ruinas, se ha hablado de los restos de sus ingeniosísimas fortificaciones, de sus industrias, de su exquisita manera de trabajar los metales, como el oro, con gusto verdaderamente artístico, y de sus magníficos edificios moribundos, muertos ya, mejor dicho, y en estado de disolución sus restos.
Algunos ven en los tzapotecas y los mishtecas, sus congéneres, la misma familia de los maya-kichés; otros los suponen nahoas de la primera inmigración, proto-nahoas, como había proto-helenos o pelasgos; la verdad es que las comarcas tzapotecas fueron teatro de la fusión completa de los elementos ístmicos de las poblaciones cultas de la América anterior a la conquista. La ciudad sacerdotal de Mitla, la ciudad de la muerte, contiene en los vestigios de sus maravillas arquitecturales la comprobación de esta verdad.
En suma, nuestro país vio crecer dos grandes civilizaciones espontáneas: la nahoa y la maya-kiché, y algunas otras indican una evolución consciente, un esfuerzo continuado, un cúmulo estupendo, sin hipérbole, de facultades que se atrofiaron lentamente en un período que comenzó antes de la conquista y continuó después.
Sacudido el yugo tecpaneca, celebrada la alianza entre los vencedores, que se repartieron los despojos del vencido señorío, el imperio de los meshicas comienza su gran período final. En él descuellan gigantescas las figuras del primer Motecuhzoma y de Netzahualcoyotl, aquélla un producto superior de una raza guerrera y activa como ninguna; el segundo, el postrero y mejor fruto de la cultura tolteca. Lo que no sin cierta razón se ha llamado «el imperio azteca», no tuvo tiempo para consolidar su dominación, ni ésta habría sido tan extensa como el dilatado espacio por donde extendió sus victorias pudiera hacer creer (desde las cuencas del Pánuco y el Lerma hasta Guatemala), porque en el centro mismo del señorío mexicano los aztecas tuvieron siempre irreconciliables enemigos y porque no tuvieron otro medio de conquista que el terror y la sangre.
Motecuhzoma Ilhuicamina fue el alma de la guerra de independencia y de la destrucción del señorío dominante de Atzcapotzalco; él sometió a tributo y vasallaje las poblaciones del Valle, indóciles y bravías muchas de ellas; sojuzgó a los huashtecas de la cuenca del Pánuco y clavó las insignias victoriosas de Huitzilipochtli en las playas del Golfo, desde Tochpan hasta Coatzacoalco; en los actuales Estados de Oaxaca, de Guerrero y de Morelos penetraron sus ejércitos y sembraron el espanto, destruyendo los templos, incendiando los caseríos, pasando a cuchillo la parte inválida de las poblaciones, talando las sementeras y capturando centenares de prisioneros, que, convertidos en víctimas sagradas, servían para los interminables festines de muerte de los antiguos dioses de la tribu; para asegurar las conquistas, sembraba de colonias los países sojuzgados; algunas son hoy ciudades florecientes.
Vicario de dios y adorado como un dios, Ilhuicamina no sólo brilla como conquistador en la historia, sino como sumo sacrificador, y si su figura guerrera es grandiosa, es aterradora cuando, en la dedicación del templo de Hultzilipochtli, aparece en la cima del gran teocali, irguiéndose ante las multitudes espantadas, rodeado de los sacrificadores, todo untado de negro, cubierto de mantas ricas y de pedrería, coronado de plumas de águila, y en la diestra levantada humeando el cuchillo de obsidiana de los trágicos ritos mexicanos. Su piedad le estimulaba sin cesar a levantar templos, a aplacar con sangre humana a los dioses irritados, a tenerlos ahitos y contentos, para que no descargaran su ira sobre el pueblo infiel. Los antiguos dioses toltecas se convirtieron en divinidades mexicanas, todas tuvieron templos, lo mismo el temido Quetzal-coatl, convertido en dios del viento y de las profecías, que el sanguinario Tetzcatlipoca, y mientras el melancólico rey de Teshcoco levantaba una altísima pirámide en honor de un dios sin nombre, los meshicas erigían un teocali a todos los dioses, ejemplo singular de sincretismo que sólo tiene analogía entre los romanos.
Los dioses habían hecho caer calamidades sin cuento sobre Tenochtitlán y el imperio estuvo, por las inundaciones y las sequías y los períodos de hambre que se sucedieron años y años, a punto de disolverse, como un montón de arcilla en las aguas del lago; a todo acudió el tecuhtli meshica con actividad pasmosa; ayudado del sabio señor de Teshcoco, comenzó la terrible lucha con el agua y el fango, indispensable para cumplir el mandato divino y convertir al islote del tunal en una ciudad gigantesca que llegara a unir su suelo artificial con la tierra firme; esa lucha dura todavía; la empresa iniciada por los tenochca era como un abismo que sólo se ha podido colmar arrojando en él la fortuna y la salud de muchas generaciones.
Pero Tenochtitlán renacía de sus desastres, en torno de sus teocalis y a orillas de sus cuatro calzadas cardinales, centradas en el ara ensangrentada del dios de la tribu-reina y que partían el campo que debía ir conquistando la ciudad sobre el lago. Estos trabajos revelan una organización social poderosa: abajo un pueblo siervo, tan minuciosamente envuelto en la red infinita de las prácticas de devoción supersticiosa, que resultaba esclavo de los dioses; los dioses disponían del trabajo, del fruto del trabajo, de la hacienda y de la vida de aquellos grupos humanos (todos los pueblos del Anáhuac que se tornaban sedentarios adoptaban la misma organización): en donde se dice dioses, léase sacerdocio. Esta era la base del estado social; la propiedad comunal de la tierra, el matrimonio monogámico, sin prohibición ninguna de la poligamia extra-ritual, los deberes mutuos de asistencia y piedad de los padres y los hijos, las máximas morales excesivamente positivas y sensatas, lo que indica un grado notabilísimo de sociabilidad, el respeto a los ancianos, la inflexible tutela respecto de las mujeres (que no excluía cierto respeto), los castigos terribles a la esposa infiel, todo estaba dominado por un profundo sentimiento de temor religioso; nada había más temible que aquellos dioses y diosas de espantable cara, jamás saciados de carne y sangre humanas, y que esperaban al viajero de la tierra a la eternidad, en el puente de la muerte, para atormentarle si no había obedecido, para dejarle ir hacia el Sol si había muerto cumpliendo los preceptos santos o en el campo de batalla, o en la piedra del sacrifio ordinario, o en la lucha heroica del sacrificio gladiatorio.
El sacerdocio se educaba en colegios especiales; allí se renovaba incesantemente, para tener un personal en perenne actividad, cuidando de la puntualidad de las fiestas inscritas en el calendario religioso, velando por las que se celebraban en los shacalis (la choza primitiva del mexicano), usada todavía, y de la que en cada gran casa de tierra o piedra se conservaba un ejemplar en el patio principal, que se enfloraba y adornaba en las fiestas, y las que se celebraban en las casas de los proceres, y dirigiendo las que, con sacrificios cruentos, solían celebrarse en los teocalis y los atrios que los rodeaban.
La religión, la guerra, ésta dependiendo de aquélla, casi como su indeclinable consecuencia, eran los polos de la vida del imperio de Motecuhzoma el primero. En un colegio, especial también, se educaba el joven noble para la guerra; era una especie de efebia como la ateniense de donde salía la flor de los guerreros para las batallas y algunas veces los príncipes de la real familia para el trono. Cuando el imperio se organizó sobre la base de la triple alianza, los pueblos comarcanos comprendieron que sería irresistible; para mantener su independencia convinieron en un pacto que es probablemente singular en la historia humana: de común acuerdo habría guerras periódicas entre la triple alianza y los señoríos de Tlashcala, Huashotzinco, Atlishco, etc. (constituídas en guisa de repúblicas oligárquicas), con objeto únicamente de proporcionarse cautivos para los sacrificios; y como los meshicas, a medida que crecían en poder y grandeza territorial, sentían pesar más gravemente sobre ellos la aterradora obligación de dar de comer al sol, como decían, los otros pueblos se sometían a la misma costumbre, que detuvo la marcha de aquellas civilizaciones hacia una altura superior en la ascensión iniciada por los toltecas; el águila del nopal de Tenoch no pudo volar, no pudo traspasar el ambiente saturado de sangre y de gemidos que condensó en derredor suyo el voraz Huitzilipochtli.
Sin eso, sin la angustia que por todas partes causaba el sonido del caracol de guerra del señor azteca o el redoble de su tambor de oro, las cualidades nativas de aquella tribu activísima habrían crecido pausadamente; los mercaderes aztecas recorrían incesantemente todos los ámbitos del imperio y eran los precursores de las conquistas y de las colonias; educados sistemáticamente en sus casas para ser esclavos de los dioses, para poder andar sin descansar un día entero, para llevar siempre un cargamento sobre las espaldas (cosa indispensable en un país en que, por desgracia, no había bestias de carga), hechos a una sobriedad absoluta, los aztecas cruzaban las mesas superiores de la Altiplanicie en todas direcciones, proponiendo trueques y cambios, mostrándose en los tianguis, observándolo todo, para referirlo todo después en Tenochtitlán y en Teshcoco; y bajaron por los escalones de las gigantescas vertientes de los océanos y se corrieron por las costas y el Shicalanco, en las regiones fluviales donde yacían las ruinas gigantescas que miraron sorprendidos; y de Tabasco y Chiapas se orientaron hacia Yucatán, en donde los mexicanos habían apoyado bravamente la tiranía de los cocomes hasta la destrucción de Mayapán, y por el Sur bajaron a Guatemala. Gracias a una política seguida sin cejar por todos los reyes meshicas, cada vez que un mercader encontraba obstáculos, puestos por los señores extranjeros, en el desempeño de su misión, reclamaban y apoyaban con las armas sus reclamaciones; así fue como, en pos del primer Motecuhzoma, penetraron las huestes imperiales en las playas del Golfo y en el valle de Oaxaca, y sus sucesores las llevaron triunfantes hasta Shoconochco y Guatemala.
Después de una de estas expediciones, que eran, como las egipcias, verdaderas razzias para traer cautivos a Tenochtitlán y establecer tributos, el imperio parecía haber retirado sus límites; pero nunca tuvo tiempo de consolidarlos.
Contemporáneo de Motecuhzoma fue Netzahualcoyotl, que, quizás interpretando tradiciones para arrimarlas a su idea de hacer de los imperios de Anáhuac algo parecido a los pueblos bíblicos, aparece en los cronistas como un David: guerrero fundador de un reino, pecador que llora sus culpas, erótico que se rodea de mujeres hermosas hasta en su vejez, poeta sensual y melancólico, inquieto, fatigado, ansioso de verdad como un dilettante de nuestros días o de la decadencia del imperio romano. Estos reyes de Teshcoco, Netzahualcoyotl-David y Netzahualpili-Salomón, se mezclaban a todos los episodios de la vida de Tenochtitlán como para evitarse desazones: salvaban la ciudad de las inundaciones, dirigían la construcción de los acueductos que traían el agua dulce a la gran capital, formaban parte del colegio de electores que a la muerte de cada rey designaban a su sucesor entre los príncipes de la familia real, eran el principal ornamento de las fiestas de la coronación, en que hacían, por necesidad, el papel odioso de sacrificadores, componían la arenga oficial al flamante monarca, le acompañaban en las guerras floridas y en las otras, cuando eran llamados, y volviendo después a sus dominios se encerraban en el fondo de sus serrallos rodeados de espléndidos jardines, cuyas deliciosas reliquias existen todavía. En compañía de sus sabios y agoreros estudiaban el cielo, para conocer el destino, y las plantas, para encontrar el elixir maravilloso de la juventud; este afinamiento de las aptitudes de los príncipes teshcocanos para mejorar el legado de los toltecas, los habría puesto al frente de la evolución que la espantosa superstición de los aztecas hizo abortiva y frustránea.
De cuando en cuando se levantaba un nuevo templo; cada nuevo monarca necesitaba el suyo, como los faraones, y, entonces, el pueblo esclavo y los cautivos concurrían sin recibir salario alguno, en multitudes profundas, a la obra de los caudillos: sin más agente mecánico que la finísima y admirable articulada palanca que se llama el hombre, a él recurrían y de él, a fuerza de multiplicarlo y hacerlo sufrir, obtenían esos colosales trabajos que admiraron a los españoles y que, en donde fueron hechos en piedra, han dejado grandes vestigios; no en la capital de Anáhuac, en donde el material principal era el barro, revestido o no de piedra, pero casi siempre desmoronado y vuelto al suelo húmedo y fangoso de donde había salido.
Los sucesores de Ilhuicamina siguieron sus huellas, extremando a compás del aumento del poder imperial las empresas del cruel y heroico guerrero. Creció el territorio tributario; no que fueran los meshicas de victoria en victoria; alguna vez los enemigos perpetuos del imperio, como los tarascos, por ejemplo, les infligieron dolorosos escarmientos, mas ellos, o persistían con indómita obstinación o tomaban otros rumbos, pero la guerra seguía y seguía; era el estado normal del imperio; aun no había salido de ese período cuando fue deshecho. Creció la ciudad; las casas, los jardines, los acueductos, los adoratorios se multiplicaron; las inmensas habitaciones de adobes, revestidas de pinturas de crudos colores, ingenuamente combinados, que servían de moradas a los nobles y a los reyes, fueron cada vez más lujosas; reunieron en ellas artefactos de los países tributarios en mayor cantidad y resonaron más frecuentemente con el ruido del teponaztle y del huehuetl, que sólo acompañando, cantos voluptuosos o tristes pudieron reputarse como instrumentos de música. Estos cantos constituían una ingenua y amorosa y melancólica poesía de que nos han llegado algunos ecos.
El culto a los dioses tomó enormes proporciones; dos o tres coincidencias entre las hecatombes humanas de los templos y el fin de alguna calamidad, acrecentaron por tal modo el prestigio de las deidades antropófagas, que los sacrificios fueron matanzas de pueblos enteros de cautivos, que tiñeron de sangre a la ciudad y a sus pobladores9; de todo ello se escapaba un vaho hediondo de sangre. Era preciso que este delirio religioso terminara; bendita la cruz o la espada que marcasen el fin de los ritos sangrientos.
Los sacerdotes, guardadores de las tradiciones astrológicas de los toltecas, hicieron esculpir ídolos simbólicos y piedras cronográficas, entre las que descuella el admirable disco esculpido, acertadamente llamado por Chavero «Piedra del Sol», que, entre la máscara central, representativa del astro, y la estrella doble, y una Quetzal-coatl esculpida en la orla, encierra y resume los sistemas cronométricos y cosmológicos de los herederos de los toltecas, con tal precisión que, puede decirse, no existe otro igual entre los que fueron obra de pueblos aislados, como los primitivos egipcios, caldeos y chinos.
Era aquél un soberbio apogeo: los que lo han negado, contra el testimonio de los monumentos y de los conquistadores mismos, es porque comparan esa tradición con el estado actual de la comunidad aborigen y se empeñan en representarse a Tenochtitlán como un hacinamiento de jacales en derredor de un núcleo de casas de adobes, al pie de una pirámide de tierra, enrojecida de sangre a la continua; algo de esto había, pero indudablemente hubo mucho más; piénsese que de aquellos jacales salían los grupos de mercaderes que prepararon el vasallaje de la Altiplanicie y de las costas; de aquellas casas, el grupo de caudillos que llevó las enseñas victoriosas de los meshicas hasta Guatemala, y que en la cima del teocali ensangrentado brillaba, bajo su barniz rojo, la Piedra del Sol. Fue un soberbio apogeo: comenzaba el siglo XVI; Netzahualpili reinaba sabiamente en Teshcoco; los jóvenes señores meshicas, sucesores de Ilhuicamina, Ashayacatl, Titzoc y Ahuizotl, habían conquistado, afirmado y sacrificado millares de veces sobre el teocali central, reedificado incesantemente con proporciones cada vez mayores. A ellos había sucedido Motecuhzoma II, un sacerdote real, un favorito de Huitzilipochtli. El imperio obedecía, estremecido de ira y de miedo; los enemigos eternos parecían espiar la hora en que el gigante cayese, para disputarse la presa; los bárbaros chichimecas, escondidos en los vericuetos de las sierras, aledaños gigantescos de las mesas, o recorriendo en grupos trashumantes la Altiplanicie septentrional, desde el Lerma y el Pánuco hasta el Bravo y el Colorado; los retraídos e indomables tarascos, los mal sometidos grupos de las montañas huastecas y sempoaltecas, y, sobre todo, los aguerridos y bien organizados tlashcaltecas, que en su territorio, admirablemente dispuesto para la defensa, proporcionaban refugio y protección a todos los enemigos del imperio, parecían presentir que la hora de la ruina se acercaba y se aprestaban al banquete fatídico.
Pontífice y emperador, Motecuhzoma había hecho lo mismo que sus abuelos; pero más penetrado de su carácter divino, su tiranía pesaba más. En sus manos, educadas con el cuchillo de obsidiana del sacrificador y el zahumerio de copali, el imperio militar fundado por Ishcoatl y el primer Motecuhzoma tornaba a ser una teocracia; el pueblo doblaba más la cabeza en la servidumbre, los nobles tornábanse, de fieros conmilitones del monarca, en domésticos humildes que le servían y le cargaban en la hamaca de oro y colores en que hacía sus viajes de recreo o de guerra; un ceremonial complicado apartaba de los simples mortales al joven dios humano, que le escondía en el fondo de sus palacios, de su serrallo, de su camarín sacerdotal, o se dejaba ver rodeado de bárbara suntuosidad ante el pueblo prosternado. «Yo casi nunca le ví la cara», decía un noble azteca a uno de los misioneros españoles.
Aquel sacerdote era un iniciado: sabía que el dios de las profesías, Quetzal-coatl, había anunciado su vuelta o la de los suyos, los hombres blancos y barbados, portadores de cruces, que vendrían del Oriente; y las victorias obtenidas en la guerra florida y las que marcaron su paso por los límites extraños del imperio, no bastaban a sosegar el ánimo del señor meshica; también sus súbditos conocían esos anuncios; los españoles hacía tiempo que estaban en contacto interrumpido, pero seguro, con los pueblos tributarios del imperio. Estas noticias, en forma de rumores, llegaban a Tenochtitlán y Teshcoco, y el anciano Netzahualpili había podido reunir probablemente datos exactos sobre el paso efímero por nuestras costas de las expediciones españolas; así es que todos los fenómenos meteorológicos, sísmicos y cósmicos, recibían la misma interpretación: la luz zodiacal anunciaba ruina, el cometa de 1515 anunciaba ruina, hasta los muertos resucitaban para anunciarla. (Luego los cronistas posteriores a la conquista dieron forma literaria y religiosa a estos presagios.) Moctecuhzoma algunas veces se hundía en la melancólica certeza de la verdad de los agüeros, otras veces decretaba matanzas de adivinos o, más animosamente, consolidaba en guerras sangrientas con Tlashcala y los señoríos libres el prestigio del imperio, o tramaba su unificación absorbiendo los señoríos de Teshcoco y Tlacopa. Pero su orgullo se extremaba y la voracidad de los dioses aumentaba, y el odio de los tributarios al imperio constituía el más fatídico de los presagios.
Los precursores de Cortés. Hernando Cortés y los Tributarios del Imperio: El Conquistador y Moctecuhzoma. Cortés amenazado por Españoles y Mexicanos; Vence a los Primeros y es Vencido por los Segundos. El Sitio de Tenochtitlán; el Emperador Cuauhtémoc.
En la historia de México se intitula La Conquista el período de la lucha con el imperio de los meshicas: la conquista duró más, y, con la imperfecta tarea de la colonización y pacificación, apenas cabe en todo el siglo XVI. Pero ciertamente la obra de Cortés es la fundamental: lograda la atrevida empresa de aquel capitán de aventura, sin mandato ni autoridad legal, todo lo demás fue una consecuencia; finca la denominación bien escogida.
La cantidad de energía depositada en el fondo del carácter español por varios siglos de batalla y aventura, no podía transmutarse en trabajo agrícola o industrial, en labores de lucro modesto; el esfuerzo así empleado dejaba un enorme sobrante sin aplicación, perdía el encanto de lo inesperado, del riesgo sorteado con ayuda de Dios y de la espada, del premio sorprendente al vencedor en la lucha. Aquellos hombres de presa, de codicia ilimitada, pero heroica, que habían vivido en una epopeya continuada, que se habían connaturalizado con la fe en el milagro incesante, en la España del día siguiente de Granada, metida en los quicios de hierro del orden y la seguridad por la mano firme de Doña Isabel y Don Fernando, recibieron la noticia del descubrimiento de Colón como el galardón providencial a sus empeños por la Cruz, como el supremo milagro que marcaba el derrotero de los destinos prodigiosos de España, abriendo un campo en donde todo podría saciarse: la sed de lucro, la pasión de la aventura, los anhelos infinitos de desconocido y de sorpresa, que daban contornos indeterminados y gigantescos a sus perennes ensueños. El tipo español del siglo XVI, que el análisis de Cervantes descompuso en dos elementos, don Quijote y Sancho, se recomponía en la mejor parte de esos aventureros procaces y sublimes: al choque de las circunstancias, uno de aquellos hombres podía ser o un corsario o el fundador de un reino. Sólo la fiebre de oro de los asaltantes de Californía en la época de los placeres o la explotadón del Klondyke, en nuestros días, puede dar idea del estado de ánimo de los futuros conquistadores de América.
De una expedición armada para hacer trata de indios en las Islas y venderlos como esclavos en la Fernandina (Cuba) o en la Española (Santo Domingo), nació la expedición de Hernández de Córdoba; la sugirió, sin duda, uno de los más intrépidos mareantes de la época, Antón de Alaminos, venido todavía mozo a las Antillas en el segundo viaje de Colón y que había tomado parte en 1512 en la expedición llevada por Ponce de León, en busca de la fuente de la juventud, a las costas de la Florida. Antón refería que el gran Almirante había presentido la existencia de tierras ricas y feraces en las regiones que baña el Golfo, y a buscarlas se aprestó la expedición: terminó en las costas de Yucatán, en la bahía de «La Mala Pelea», donde la quebrantó e inutilizó la resistencia organizada, dice un cronista, por uno de dos españoles que en aquellas costas había arrojado un naufragio, y que para libertarse del cuchillo de los sacrificadores, había extremado con sus dueños sus útiles y minuciosos servicios.
Diego Velázquez, gobernador de la Fernandina por el rey Don Carlos I, hombre de gran codicia, emprendedor, comunicativo y franco, era el centro de aquellas tentativas; todas las que España ha hecho para apoderarse de México, desde los comienzos del siglo XVI hasta ya vencida la primera mitad de nuestro siglo, se han organizado en Cuba; sólo la de Cortés tuvo buen suceso. Tras la de Hernández de Córdoba vino la de Juan de Grijalva; Velázquez la destinó a descubrir tierras y a rescatar, es decir, al trueque de bujerías por oro, plata y piedras finas; recorrió de ida y vuelta las costas meridionales del golfo, descubriendo el río que en Tabasco lleva su nombre, las costas actuales de Veracruz, en donde quedó también grabado para siempre el nombre de su santo patrono (San Juan de Ulúa), mientras un río pintoresco de la comarca guarda todavía el de uno de los expedicionarios, Alvarado. La vuelta de Grijalva con un poco de oro y con la noticia de maravillosas tierras entrevistas, caldeó hasta el rojo alambrado la imaginación de los aventureros que ya se habían agrupado en derredor de Hernando Cortés, designado por Velázquez para una nueva y definitiva expedición, desde antes de la vuelta de Grijalva y previa la venia de los frailes jerónimos, a quienes el Regente cardenal Cisneros había dado facultad exclusiva para permitir o no estas expediciones. El nuevo capitán era codicioso como todos sus compañeros, pero más ambicioso que todos ellos; su carácter y su inteligencia eran del tamaño de su ambición; cuando Velázquez encontró que su agente era hombre capaz de todo y sintió el acero que se escondía bajo el terciopelo de las formas cultas, de la verbosidad persuasiva del que hasta entonces había pasado su vida en aventuras pequeñas, como si sólo tuviese aliento para ellas, quiso privarle del mando; podía hacerlo Velázquez, mas no lo supo hacer; quedó desconcertado con la prontitud y la magnitud de las resoluciones de su capitán, que procediendo como un pirata, se apoderó en las costas de la Gran Antilla de cuanto necesitaba para el logro de un empeño que presentía gigantesco, que por eso mismo le atraía con magnética fuerza, y que poco a poco se fue revelando a su genio, que creció a compás de la empresa.
Sin más credenciales que su audacia y su fe, iguales, porque solió poner la primera al servicio de la segunda, en tal manera, que por ésta fincó en grave riesgo su vida y su obra, partió don Hernando; navegó, guiado de Alaminos, y con el lábaro de Constantino enarbolado en la nao capitana, los derroteros que a la isla de Yucatán conducían. En Yucatán (Cozumel) plantó sobre las cruces del santuario maya la cruz de Cristo y aquistó un intérprete (uno de los náufragos españoles), y en Tabasco, luego de bravísima refriega en las márgenes del Grijalva, adquirió a doña Marina, la india a quien los adoradores retrospectivos de los aztecas han llamado traidora y que los aztecas adoraban casi como una deidad, la Malintzin, la lengua, el verbo de la conquista.
En las costas arenosas, ardientes, insalubres, fronteras al islote de San Juan, descubierto por Grijalva, Cortés comenzó su obra prodigiosa; pronto tuvo conciencia de ella. Su exploración costanera, seguida ansiosamente por los pueblos del litoral, que multiplicaban a su vista las señales y avisos, fue conocida por el emperador de los meshicas o culhuas como los llamaban en las costas. Motecuhzoma, desde los primeros anuncios de la presencia de los españoles en el Golfo, había acudido a los dioses y a los profetas; la expedición de Grijalva vino a poner de manifiesto la verdad de los presagios: Quetzal-coatl, curnpliendo su promesa, venía a reclamar su reino; el Tecuhtli quiso huir, los sacerdotes le detuvieron. La desaparición de Grijalva lo serenó; se precipitó en el placer, en el goce de mandar, de tiranizar, de recobrar el ascendiente divino de que el miedo lo había descoronado, sus nobles, el pueblo, los aliados, los tributarios, jamás habían sentido tanto el peso de la opresión imperial. Reaparecen los españoles; Motecuhzoma, de nuevo aturdido, multiplica ansioso sus embajadas, sus presentes (terribles incentivos para la codicia de los advenedizos), sus halagos, sus súplicas, sus repulsas al intento de Cortés de emprender el viaje a Tenochitlán. Envió adivinos y magos para conjurar y desvanecer a los crucíferos, que se oponían al sacrificio de la hostia humana en las aras santas; que eran dioses, porque disponían del trueno y la centella, porque derrocaban, sin ser fulminados, a los dioses patrios de sus aras sangrientas, que pedían oro, oro y oro, y que habían insurreccionado, con su sola presencia, a todos los tributarios marítimos del imperio. El emperador se sentía arrastrado al abismo por sus dioses muertos; era un vencido de Quetzal-coatl, era el vencido de Cristo.
Cortés se puso muy pronto al cabo de esta situación; conoció la historia y las circunstancias del imperio azteca, sus recursos, los temores del emperador; entró en relaciones con los enemigos de Motecuhzoma, procuró unirse íntimamente con ellos y adormecer el recelo invencible del príncipe: la expedición, de exploración y rescate, se transformó en una de dominación y conquista. Probablemente, en esas condiciones, no se ha acometido empresa igual en la historia.
Sus poderes, que eran ya ilegales, estaban, de todos modos, agotados; los partidarios de Velázquez, abundantes en el puñado de hombres que componía el ejército, protestaban indisciplinados y querían arrastrar a la expedición rumbo a Cuba; todos vacilaban; Cortés maniobró. Decidió que se poblaría la tierra, constituyó una municipalidad (la primera Veracruz), y aquella especie de forma natural y primitiva de la vida política, dio vida a la personalidad legal de Cortés, nombrándolo justicia mayor y capitán general de las reales armas y sometiéndolo todo a la sanción del soberano. Astucia, rigor, clemencia, todo lo empleó Cortés y logró así dominar aquel grupo de hombres que se creían capaces de ser cada uno el capitán; destruidas con estupendo arresto las naves que los temporales iban a destruir, salvados los elementos que podían servir para aderezar otras cuando fuere necesario, trasladada la puebla a sitio mejor, y organizada y fortificada, Cortés, ya sin comunicación con el mundo español, atenido sólo a su genio y a su esfuerzo, y sometidos con todas las formalidades legales los tributarlos de Motecuhzoma en la comarca a la obediencia de su nuevo amo el rey Don Carlos, emprendió la titánica ascensión de la sierra oriental; iba a visitar a Motecuhzoma.
No entraremos en los interesantísimos detalles de este viaje épico, cuyos episodios son tan conocidos; lo que en él tuvo importancia suprema fue la alianza con Tlashcalán, que, en odio a Tenochtitlán, se reconoció vasalla de España; a pesar de la superioridad del armamento, que era inmensa y de mayor efecto mientras más apretadas eran las multitudes guerreras de los meshicas, los acontecimientos demostraron que, sin el auxiliar tlashcalteca, que rodeaba de una densa muralla humana al grupo español, éste habría desaparecido en los combates o en el ara de los sacrificios.
Cuando Cortés llegó a Tenochtitlán, cuando se hizo cargo de la imposibilidad de resistencia del monarca, pero de la probable indómita resistencia de la población grave y hostil que lo rodeaba, le pareció que había quedado en rehenes en la inmensa ciudad de los teocalis y los lagos, y con audacia sorprendente decidió invertir aquella posición desesperada y se apoderó de Motecuhzoma; el emperador-dios iba a ser su talismán y su égida. Para los meshica, en el trono vacío de su señor se sentó la imagen divina de la Patria.
Si lo que cronistas veraces afirman es una verdad y no una alucinación, los españoles habían sido hospedados en el centro de un tesoro. Los que lo vieron, quedaron maravillados de tanta riqueza y su codicia tomó proporciones formidables; aquella aglomeración de plumas preciosas, de mantas multicolores, de gemas, de objetos de plata y oro; constituía el tesoro de uno solo de los soberanos, de Ashayacatl; después de éste, las conquistas se sabían extendido, los tributos se habían duplicado; ante tamaña tentación nadie sintió temor por la empresa intentada, todos estaban resueltos a rematarla. La nobleza rodeaba al Tecuhtli cautivo; los españoles, por regla general, lo trataban bien, él tenía con ellos todo género de complacencias; llegó hasta reconocerse solemnemente súbdito del rey de España. Sólo en una cosa no cedió nunca, en lo que a su religión atañía; oía las prédicas de Fray Olmedo, oía a Cortés, que tenía sus puntas de teólogo y poeta y sus ribetes de bachiller, y resistía con el mutismo tenaz de los suaves y pusilánimes.
No tenía Cortés concentrada su atención en Tenochtitlán; estaba en constante comunicación con Tlashcala y con la costa; siguiendo su sistema de dar, de cuando en cuando, un golpe aterrador, como lo había hecho en Cempoalan, como lo hizo en Chololan, en donde ordenó y vio ejecutar a sangre fría una matanza espantosa, durante su viaje a México, hizo quemar delante de la población de los barrios (calpulis) de Tenochtitlán, reunida frente al palacio-cuartel, a algunos tlatoanis o señores, reos de atentados contra los invasores.
Estaba inquieto; sentía que los príncipes preparaban un levantamiento; el ejército meshica, admirablemente jerarquizado, se preparaba a la lucha suprema a la voz de su jefe el Tlacochcucatl, que se hallaba momentáneamente cautivo (Cuitlahuac). Los emisarios a los señores feudales, vasallos todos del imperio, a los tributarios, cruzaban el país en todas direcciones; cuando en el mercado de Tlaltelolco (ciudad rival de Tenochitlán recientemente conquistada y anexada) se reunía la población semanariamente, se veía el odio y la amenaza brillar en los ojos de aquellas ardientes multitudes, que sólo esperaban la voz de su soberano para lanzarse al combate. En esas circunstancias, Cortés visitó el teocali central, y con intrepidez sin nombre, arrojó a los ídolos antropófagos de su santuario; entonces creció de un modo indecible el deseo de venganza en los corazones, y el mar humano apretaba sin cesar el Tecpan en que los conquistadores se repartían el tesoro de Ashayacatl, no sin grave descontento y turbulencias entre los soldados, que esperaban mucho más; Cortés los calmó con promesas.
Era tiempo; naves españolas mandadas por Velázquez habían llegado a la Veracruz, y Motecuhzoma, que había aconsejado a Cortés el abandono de su empresa, si no quería perecer en ella, le comunicó la nueva. Cortés bravamente partió al encuentro del enviado de Velázquez con buen golpe de españoles, y maniobró con tanta habilidad, que Narváez, así se llamaba el enviado, estuvo a pique de perder la vida y perdió su ejército.
Cortés regresó triunfalmente a Tenochtitlán; la ciudad, embravecida y delirante, sitiaba el cuartel español; el insensato Alvarado, a quien Cortés había dejado el mando, había matado a una buena parte de la nobleza en una fiesta religiosa, por robarla, y los calpulis se habían alzado como un hombre solo. En vano Cortés acudió a la interposición del emperador cautivo; éste fue desconocido y herido por uno de los príncipes reales, el joven Cuauhtémoc. No quedaba más que huir, se cargaron de oro los soldados, Motecuhzoma fue asesinado, y rodeados de los tlashcaltecas partieron en las tinieblas los conquistadores. Atacáronlos los meshicas en la calzada de Tlacopan y mataron, ahogaron y sacrificaron a una parte de ellos. El resto huyó en la sombra pavorosa de la noche triste.
Hutizilipochtli estaba vengado; en su templo restaurado, sobre sus aras nuevas, corrió otra vez la sangre en honor suyo: todos los prisioneros españoles fueron sacrificados. El flamante pontífice máximo, Cuauhtémoc (hijo del feroz Ahuizotl), dirigió la purificación de los teocalis y sin duda coronó al bravo Cuitlahuac, el verdadero jefe de la batalla en la noche triste. En enseguida se limpió la ciudad de enemigos, matando del Cihuacoatl (justicia mayor y par del monarca) abajo a cuantos se habían manifestado adictos a los invasores; se dispuso el aseo y la defensa de la capital; reforzáronse todas las guarniciones del imperio, sobre todo en la zona por donde Cortés se retiraba hacia el mar, y se enviaron embajadas a los señoríos independientes y tributarios para establecer alianzas de común y suprema defensa. Pero los meshicas o colhuas, como les llamaban los tributarios, luchaban por una causa desesperada; la viruela, introducida de las islas a Yucatán y luego traída a las costas veracruzanas por los soldados de Narváez, se propagaba con pasmosa celeridad y, dejando casi indemnes a los españoles, se cebaba en los indígenas con voracidad espantosa. Lo mejor del ejército meshica, sus veteranos indomables, el emperador mismo, sucumbieron; la enfermedad divina, como la llamaban por creerla un sortilegio, preparó el camino triunfal de Cortés.
Don Hernando mantenía firme la alianza de los tlashcaltecas (con halagos y con darles libertad absoluta de pillar las comarcas que aún no se sometían y permitirles devorar a sus prisioneros); desde Segura de la Frontera (Tepeaca), segunda de las ciudades fundadas por los españoles en estas regiones, dirigió excursiones en un radio inmenso, verdaderas algaradas de donde resultaban la recolección de inmenso botín de guerra y, sobre todo, de prisioneros, que se libertaban de ser comidos gracias a la esclavitud. Conformábase con la opinión dominante entre los españoles de las islas; para éstos, los indios apenas se diferenciaban de las bestias y todos los que eran antropófagos debían ser reducidos a la esclavitud y marcados con hierros candentes; así se hizo millares y millares de veces. Para colmo de fortuna, Cortés pudo reparar en buena parte sus pérdidas; Velázquez, desde Cuba, enviaba buques en demanda de Narváez, y Garay, desde Santo Domingo, mandaba, una tras otra, expediciones para señorearse de la cuenca del Pánuco, conforme con sus autorizaciones; todo ello recaló en la Veracruz y cayó en poder de don Hernando. Este había resuelto apoderarse de Tenochtitlán, dominando primero los lagos por medio de embarcaciones ad hoc (los famosos bergantines) que se construyeron en Teshcoco, y dio al rey parte de lo que había hecho e idea de lo que iba a hacer, pidiéndole para las nuevas tierras descubiertas el nombre que le daban los soldados desde la expedición de Grijalva: la Nueva España.
Aquel hombre que multiplicaba sus hazañas militares y su actividad política hasta tomar, ante los ya numerosísimos grupos de indios sometidos, una actitud de soberano y árbitro supremo; que consideraba a los meshicas como súbditos rebeldes, pues que Motecuhzoma había hecho pleito homenaje de su reino a Carlos V; aquel prodigioso aventurero, tenía un competidor digno de él, el nuevo emperador de los culhuas, el pontífice Cuauhtémoc-tzin, la más hermosa figura épica de la historia americana. El mismo Cortés, y prolija e interesantísimamente en su inimitable crónica Bernal Díaz, han contado las peripecias del asedio de la capital azteca; la lenta concentración de las fuerzas del emperador, combatiendo palmo a palmo, atacando siempre, volviendo con mayor coraje cada día a la resistencia, a pesar de que la lucha incesante con los aliados de los españoles, que crecían sin cesar, las diezmaba, mientras la peste, hiriendo de preferencia a los jefes, las debilitaba profundamente. Los españoles, incendiando y destruyendo las poblaciones culhuas o amigas de éstas, atentos sobre todo a aumentar el botín de guerra con todo el oro que podían haber y todos los cautivos que podían ser reducidos a la esclavitud, recibiendo la marca de hierro, iban señoreándose del valle, del lago con los bergantines, y después de las cabezas de las calzadas; desde aquel instante los días de Tenochtitlán estaban contados.
Cortés ha hecho el mejor elogio de la defensa de Tenochtitlán: «Yo, -dice en una de sus cartas-, viendo cómo éstos de la ciudad estaban tan rebeldes y con la mayor muestra y determinación de morir que nunca generación tuvo, no sabía qué medio tener con ellos para quitarnos a nosotros de tantos peligros y trabajos, y a ellos y a su ciudad no los acabar de destruir, porque era la cosa más hermosa del mundo». Tenochtitlán iba siendo arrasada a medida que ocupada; flacos de enfermedad, de hambre y de cansancio, aquellos hombres no querían más que morir; en los últimos combates apenas tenían fuerzas para manejar el macahuitl, la espada nacional, y embrazar sus rodelas; los innumerables canales y acequias de la ciudad eran colmados con cadáveres y escombros; por encima de ellos, de los teocalis y los tecpans desmoronados, saltando sobre las piedras esculpidas y sobre los ídolos rotos, avanzaban los sitiadores, que eran millares y millares; el tufo de la sangre y de la muerte había traído de las tierras chichimecas y de los confines de Shalishco a las hordas feroces, que venían a presenciar la agonía asombrosa del águila. Los dioses habían callado y muerto: seguros de ser vencidos, aquellos hombres, aquellas mujeres, que llegaron a devorar a sus hijos antes que verlos esclavos, lucharon hasta el último latido del corazón, sin esperanza. ¡Pobres tenochcas! Si la historia se ha parado a contemplaros admirada, ¿qué menos podremos hacer nosotros, los hijos de la tierra que santificasteis con vuestro dolor y vuestro civismo? Él merecía que la patria por que moríais resucitase; las manos mismas de vuestros vencedores la prepararon; de vuestra sangre y la suya, ambas heroicas, renació la nación que ha adoptado orgullosa vuestro nombre de tribu errante y que, en la enseña de su libertad eterna, ha grabado con profunda piedad filial el águila de vuestros oráculos primitivos.
Debelado y destruido Tlaltelolco; Cuauhtémoc, alma y genio de la resistencia, capturado y encadenado, todo había concluido. La obra de la conquista quedaba zanjada, todo lo demás sería la consecuencia de la incomparable empresa de Cortés.
Los mexicanos somos los hijos de los dos pueblos y de las dos razas; nacimos de la conquista; nuestras raíces están en la tierra que habitaron los pueblos aborígenes y en el suelo español. Este hecho domina toda nuestra historia; a él debemos nuestra alma.