El tema de la dictadura en la narrativa del mundo hispánico: (Siglo XX)
Giuseppe Bellini
Consiglio Nazionale
delle Ricerche
CENTRO PER LO STUDIO DELLE LETTERATURE
E DELLE CULTURE DELLE AREE EMERGENTI
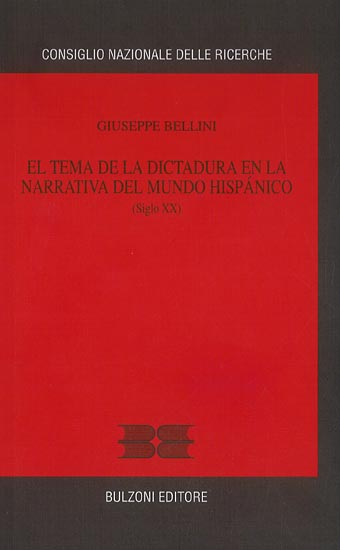
Agradezco al Prof. Jaime J. Martínez, entrañable amigo y precioso colaborador, la atenta lectura de estas páginas.
—11→
El tema de la dictadura ha tenido amplia resonancia en la narrativa del mundo hispánico, especialmente en la novela de la América de expresión castellana, por motivos fácilmente comprensibles: la sucesión incansable en los dos últimos siglos de formas unipersonales de gobierno1. Debido a este recurrente aspecto, Hispanoamérica ha constituido más de una vez el escenario también de novelas españolas que tratan de la dictadura.
Una evidente preocupación de orden moral domina el tema2. Por lo que atañe a la América hispana la historia —12→ de esta preocupación ahonda sus raíces en el pasado y domina el presente, es visible en el Inca Garcilaso como en Neruda y Asturias y otros escritores, pasando por personajes como Nariño, Mutis, Santa Cruz y Espejo, Olmedo, Lizardi, Martí y los innumerables ciudadanos que, sin llegar a una obra escrita que haya entrado en las historias, políticas o literarias, constituyeron el fermento sobre el cual se realizó la Independencia.
El siglo XIX, en los albores de las nacionalidades hispanoamericanas, representó un momento de particular importancia en la vida y en la expresión literaria de los países americanos, para la expresión de una problemática que envolvía su propio destino, siempre en vilo entre la libertad y la esclavitud. El sueño de Simón Bolívar de una América libre y unida, la Gran Colombia, fracasó pronto y las naciones que surgieron de su disgregación fueron inmediatamente agitadas por ambiciones de poder, inaugurando el gobierno de los llamados hombres fuertes.
La libertad era un bien demasiado grande para que no se la insidiara: resuenan todavía las invectivas de Juan Montalvo contra los tiranos ecuatorianos Gabriel García Moreno e Ignacio Veintemilla; sigue aún hoy dominando el imaginario la figura del Doctor Francia, dictador del Paraguay. Pero la figura cumbre de la dictadura hispanoamericana y que domina el siglo XIX es la de Rosas, personaje que insidia la recién conquistada independencia argentina. Contra él se levanta el grupo de los Proscritos. —13→ En El matadero (1838)3 Esteban Echeverría fija para siempre una hora trágica de su nación, formulando una durísima protesta contra el tirano y sus partidarios; en Amalia (1851-1855)4 José Mármol amplía el alcance de las fechorías de Rosas y en Facundo (1845)5 Domingo Faustino Sarmiento denuncia el conflicto insanable entre el poder despótico y la democracia, entre la barbarie y la civilización, dando en su obra un texto de valor permanente.
Con Sarmiento el personaje del dictador empieza a adquirir consistencia; ya es protagonista de carne y hueso y en la trayectoria que lleva al siglo XX su concreción es significativa. El escritor ya no ofrece al público sólo la descripción de un ambiente de violencia y corrupción, sino que introduce la bárbara presencia de quien es origen de todo atropello y de toda corrupción. Sin ocultar la gran fascinación que el hombre bárbaro ejerce, aun sobre sus mismas víctimas, Sarmiento denuncia y condena en su biografía del general Facundo Quiroga los estragos del poder. Su libro, hasta en este sentido, estaba destinado a ejercitar un influjo notable sobre toda la narrativa hispanoamericana de protesta política.
En los comienzos del siglo XX el tema de la dictadura se difunde; algunas novelas de distintas áreas geográficas tratan el argumento del poder despótico, presentan figuras —14→ emblemáticas de dictadores. En 1904 Joseph Conrad publica su novela Nostromo y en 1926 Francis de Miomandre Le dictateur. En el mismo año 1926 Ramón María del Valle-Inclán edita en España su esperpéntica novela Tirano Banderas.
Cada uno de estos novelistas, ajenos al mundo hispanoamericano, asume como telón de fondo de su obra al mundo de la América hispana. Se trata de una aproximación al problema desde una posición externa; falta una experiencia directa, como al contrario ocurre, ya en 1915, con La sangre6, del dominicano Tulio Manuel Cestero, en 1932 con El Señor Presidente del guatemalteco Miguel Ángel Asturias, en 1935 con Canal Zone del ecuatoriano Demetrio Aguilera Malta, en 1949 con El Reino de este mundo del cubano Alejo Carpentier.
Los decenios
iniciales del siglo XX se presentan ricos en narradores que tratan
el tema del poder despótico, sea el que promana de jefes
revolucionarios, como ocurre en la narrativa de los mexicanos
Mariano Azuela en Los de abajo (1916)7,
Martín Luis Guzmán en El águila y la
serpiente (1928) y La sombra del caudillo
(1929)8,
sea el que instauran golpes militares, dictaduras impuestas o
concertadas, como denuncian en el tiempo varios autores desde el
venezolano Rómulo Gallegos hasta el peruano
—15→
Mario Vargas Llosa, el colombiano Gabriel García
Márquez, el mexicano Homero Aridjis, en sus
apocalípticas novelas del fin del mundon9,
el argentino Abel Posse, quien, en Los perros del
paraíso (1987), ve realizarse ya en la rebelión
de Roldán contra Colón el primer golpe militar en
América, una América que desde entonces «quedaba en manos de milicos y corregidores como
el palacio de la infancia tomado por lacayos que hubiesen sabido
robarse las escopetas»
; y el Almirante «Mumuró, invencible: -Purtroppo c'era
il Paradiso...!»
10.
La dictadura no siempre es el tema que domina en la novela; a veces constituye sólo el telón de fondo sobre el cual se suceden los acontecimientos. Sin embargo ya en Canal Zone, denunciando la situación panameña de comienzos del siglo, cuando los intereses de los Estados Unidos en el Canal influyen poderosamente sobre la formación de los gobiernos nacionales11, Aguilera Malta presenta concretamente a un tipo de dictador artero y hábil en su conducta, engañador de su pueblo, hipócrita hasta en el aspecto exterior, pero con un ascendente enorme sobre la gente:
|
De pronto hubo un gran silencio. En el balcón había aparecido el Presidente. Lo acompañaban varias personas. Tenía —16→ el ademán grave, solemne. Al asomarse, la multitud se entusiasmó. Y dio un aplauso largo, caluroso [...].12 |
Otros narradores hispanoamericanos insisten sobre el servilismo que rodea al poderoso y la taimada naturaleza del déspota o su grotesca esencia. En Los perros hambrientos (1939) Ciro Alegría denuncia la retórica del oportunismo, que hace de todo presidente peruano un «salvador de la república», y enjuicia duramente el sistema político de su país echando la culpa de ello al pueblo mismo:
|
A la corta lista de genios que ofrece la humanidad, había que agregar la muy larga de los presidentes peruanos. A todos los ha calificado así, por servilismo o compulsión, un pueblo presto a denigrarlos al día siguiente de su caída. Unos se lo dejaron decir sonriendo ladina y sardónicamente, pero alentando la adulación y los compromisos que crea, como Leguía, y otros se lo creyeron haciendo por esto ridículos o dramáticos papeles.13 |
Tampoco hay que
olvidar la contribución ética del venezolano
Rómulo Gallegos en su novela El forastero (1942),
centrada sobre el problema de la colaboración con el
déspota, que se resuelve con el rechazo total, así
fuera para obtener ventajas en favor del pueblo. El «hombre
isla» tiene un deber para con su gente: el de representar la
—17→
esperanza en el triunfo de la libertad, impidiéndole
resignarse a la sumisión. En la novela el escritor
venezolano presenta la gran comedia latinoamericana de los jefes
aparentemente demócratas, que gobiernan por interpuesta
persona, «dándose así el
soberano gusto de imponerles a sus paisanos una autoridad de
ningún modo lícito constituida en su
persona»14
.
En el ámbito hispánico la narrativa sobre el tema de la dictadura no se presenta particularmente consistente. La larga dictadura franquista ha llegado a ser tema del narrador solamente después de la muerte del general y en obras de no excesivo nivel, si excluimos la pseudo Autobiografía del general Franco (1993), de Manuel Vázquez Montalbán, que se lee como una obra de ficción, y, años más tarde, acudiendo a un título de Pío Baroja, la novela O César o nada (1998), centrada en la familia de los Borgia y el Valentino. Sin embargo, al tema de la dictadura en Hispanoamérica Vázquez Montalbán había dado en 1990 un texto notable en Galíndez.
Mi propósito en este estudio es el de considerar, partiendo de un orden cronológico, además de las novelas más relevantes de autores hispanoamericanos que tratan directamente del dictador y su sistema, las de autores españoles que han asumido como escenario Hispanoamérica, pocas en realidad, pero significativas: con Tirano Banderas y Galíndez, dos textos de Francisco Ayala, Muertes de perro (1958) y El fondo del vaso (1962). También existen otras novelas sobre el tema, debidas a autores —18→ españoles, como Lo que es del César (1981), de Juan Pedro Aparicio, donde el todavía reciente pasado hispánico es objeto de denuncia, y Leyenda del César visionario (1991), de Francisco Umbral, sobre el general Franco y su dictadura15. Sin embargo, el tema me parece más original y artísticamente tratado en las novelas citadas de Valle-Inclán, Francisco Ayala y Vázquez Montalbán.
—19→
En los orígenes de la famosa novela del guatemalteco Miguel Ángel Asturias, El Señor Presidente, está la lección de Ramón María del Valle-Inclán, la lectura atenta y provechosa de su novela sobre el fenómeno de la dictadura, Tirano Banderas, que el escritor español publica en 1926. Asturias vivía entonces una época de formación en París y, según confiesa, en la capital francesa había tenido ocasión de conocer a varios de los autores consagrados del momento, entre ellos a Valle-Inclán16. Son ciertamente los del París «des années folles», de los que trata Marc Cheymol17, años de gran importancia desde el punto de vista artístico para el futuro escritor, que ya había empezado su aprendizaje en la narrativa y la poesía y que había llegado a la capital francesa con un cuento, «Los mendigos políticos», que luego desarrollaría en una novela, El Señor Presidente precisamente.
No cabe duda de que cuando se publicó Tirano Banderas el libro fue lectura intensa y significativa para el joven narrador que ya se había metido en la escritura de su primera novela, además de en las narraciones que reuniría en las Leyendas de Guatemala, libro que publicó en Madrid en 1930, mientras El Señor Presidente tuvo —20→ una gestación más larga y vio la luz, a pesar de haberlo terminado en 1932, solamente en 1946.
Valle-Inclán se proponía en su novela representar a
un singular mundo americano, esa «república
comprensiva de Hispanoamérica» de la que habla Seymour
Mentón18;
el escritor español ofrece en su novela un cuadro de gran
interés artístico, pero inclinado hacia lo
exótico, en la representación de un drama que
califica significativamente «de tierra
caliente»
19.
Lo que corresponde a la idea folclórica que Europa
tenía de América, sobre todo de la América
Central y del Caribe, que ya desde el descubrimiento antillano
había, voluntaria o involuntariamente, difundido
Cristóbal Colón, cuando en su Diario
describía y celebraba la belleza de un paisaje de «árboles muy verdes, y aguas muchas y
frutas de diversas maneras»
20,
de islas fertilísimas donde «todo el año
siembran panizo y cogen, y así todas otras cosas»,
cubiertas de árboles «muy diferentes de los
nuestros», muchos de los cuales
|
tenían los ramos de muchas maneras y todo en un pie. Y un ramito es de una manera y otro de otra; y tan disforme, que es la mayor maravilla del mundo cuanta es la diversidad de la una manera a la otra».21 |
—21→
Por otra parte, la todavía reciente independencia hispanoamericana y la serie de movimientos revolucionarios y de golpes que caracterizó hasta bien entrado el siglo XX a los países del área indicada, sobre todo la centroamericana, debían de haber difundido en España una notable impresión negativa de inestabilidad y desorden, que claramente Valle-Inclán refleja en su novela.
Para dar un tono americano a su libro el escritor acude, como es bien sabido, a una mezcla lingüística de numerosas peculiaridades presentes en el habla de los distintos países de América. En sus intenciones ello hubiera debido representar cabalmente la realidad expresiva de Hispanoamérica, representación positivamente alcanzada según Emma Susana Speratti Pinero22. Al contrario, me parece que esta mezcla arbitraria acaba por aumentar —22→ el sentido artificioso del expediente. Tirano Banderas es ciertamente en sí una gran novela, representa un momento de extraordinario relieve en la narrativa de Valle-Inclán, ya famoso por sus Sonatas, pero adolece de una evidente superficialidad en la interpretación del drama y de la condición americana. Su idea de la dictadura es «esperpéntica», representa una especie de espectáculo deformado, en el que intervienen numerosas curiosidades. El autor, en efecto, se demora en observaciones interesantes acerca del carácter de los «gachupines», que formaban el gremio comercial, los colaboradores del tirano, el cuerpo diplomático, especialmente el embajador de España, presentado negativamente como homosexual. El lector sigue con interés la narración, pero inmediatamente percibe que a Tirano Banderas le falta algo que tienen El Señor Presidente y las demás novelas hispanoamericanas que denuncian la dictadura: una experiencia directa de dolor.
En su libro Valle-Inclán ve el drama desde afuera, no lo siente íntimamente; el panorama de la dictadura es demasiado esquemático; el clima de violencia tiene en ocasiones algo folletinesco, como en el «gran final», cuando el tirano, a punto de ser vencido, mata a su hija idiota y luego cae acribillado por los rebeldes:
|
Sacó del pecho un puñal, tomó a la hija de los cabellos para asegurarla, y cerró los ojos. Un memorial de los rebeldes dice que la cosió con quince puñaladas.23 |
—23→
Y luego «salió a la ventana, blandiendo el
puñal, y cayó acribillado»
24.
La cabeza del tirano queda expuesta al público, el cuerpo
descuartizado y enviados los restos a las más lejanas
provincias como escarmiento:
|
Su cabeza, befada por sentencia, estuvo tres días puesta sobre un cadalso con hopas amarillas, en la Plaza de Armas. El mismo auto mandaba hacer cuartos el tronco y repartirlos de frontera a frontera, de mar a mar. Zamalpoa y Nueva Cartagena, Puerto Colorado y Santa Rosa del Titipay, fueron las ciudades agraciadas.25 |
Final de trágica grandiosidad, inspirado transparentemente en la crónica que relata el fin de Lope de Aguirre, cuando acosado por las tropas reales, abandonado por sus soldados, viéndose perdido, «dio de puñaladas a una sola hija que tenía, que mostraba quererla más que a sí», antes de que uno de sus «marañones» le matara a arcabuzasos26. La suerte que le toca a Tirano Banderas es prácticamente la misma: al «gran rebelde» le fue cortada la cabeza y, llevada al Tocuyo, fue puesta en el rollo «en una jaula de hierro», mientras la mano derecha fue llevada a la ciudad de Mérida, la izquierda a Valencia27. Como si fuera poco comenta el cronista:
—24→|
Y, cierto, me parece que fuera mejor echalle a los perros que lo comieran todo, para que su mala fama peresciera, y más presto se perdiera de la memoria de los hombres, como hombre tan perverso, que deseaba fama adquirida con infamia.28 |
Lo que llama la atención en Tirano Banderas es que en sus opositores falta un ideal verdadero y la lucha contra él es más bien determinada por intereses personales. El régimen aparece representado eficazmente en la novela en toda su brutalidad y su símbolo es la cárcel. La figura del dictador, medio brujo, medio bandido, domina con su ejercicio cruel del poder. El mismo Asturias explicará el ascendente misterioso que el dictador ejerce sobre sus súbditos en países de hondas raíces míticas29. No se comprende, sin embargo, si en el tirano es mayor la sed del poder en sí o si le domina en su ejercicio el gusto malvado de destruir a su prójimo.
Valle-Inclán logra hacer de la figura lóbrega de Banderas una pesadilla que todo lo domina, acudiendo a una repetición obsesiva de imágenes, que presentan al personaje casi siempre «agaritado» detrás del marco de una ventana del convento-fortaleza en que vive. El hombre está siempre avizorando el mundo circundante, como si más que el temor a ser sorprendido por sus enemigos le inquietara un ámbito natural que se escapa a su voluntad de dominio.
—25→Característica del tirano, que pasará al Presidente de Asturias, es el aspecto sombrío, fúnebre. Valle-Inclán lo presenta como un garabato cruel, cadavérico, muerte que va sembrando muertos:
|
Inmóvil y taciturno, agaritado de perfil en una remota ventana, atento al relevo de guardias en la campa barcina del convento, parece una calavera con antiparras negras y corbatín de clérigo.30 |
A partir del libro primero, que inaugura un «Icono del tirano», la figura de Santos Banderas, un ser «con mueca de calavera», aparece concretamente, y desde el momento inicial domina con su presencia toda la novela. La ventana sigue siendo el marco preferido; desde su bien defendida residencia mueve a su arbitrio todo el gran teatro del mundo. Crueldad y falta de escrúpulos se unen en el personaje a una innata habilidad de jugador, con la que se impone a través del chantaje y la corrupción sobre un séquito servil y anónimo:
|
Tirano Banderas, con paso de rata fisgona, seguido por los compadritos, abandonó el juego de la rana. Al cruzar por el claustro, un grupo de uniforme, que choteaba en el fondo, guardó repentino silencio. Al pasar, la momia escrutó el grupo [...]31 |
Figura de mal
agüero, Valle-Inclán acerca siempre al déspota a
la imagen de un pajarraco: «Tirano
Banderas, sumido en el hueco de la ventana, tenía siempre el
prestigio —26→
de un pájaro nocharniego
[...]»
32;
«Tirano Banderas, agaritado en la
ventana, inmóvil y distante, acrecentaba su prestigio de
pájaro sagrado»
33.
Frente a él, un mundo de basura humana estudiado en
profundidad por el novelista, una humanidad servil y corrupta,
cuyas carencias morales son las que le permiten a Banderas el
ejercicio del poder absoluto.
Valle-Inclán construye la figura del déspota acudiendo a detalles no siempre negativos, para subrayar con mayor eficacia las negatividades. Al fin y al cabo, por más aparatosa que sea la escena final de la novela, no carece de valor el personaje, muy al contrario de lo que ocurre siempre en el final de los tiranos, y acaba por sugestionar favorablemente al lector. Frente a la falta absoluta de ideales de sus adversarios, Tirano Banderas es el único que, a pesar de su actuación malvada, se afirma como un hombre verdadero.
Distinto es el procedimiento y el resultado de Miguel Ángel Asturias en El Señor Presidente, novela terminada, como dije, en 1932 pero que por razones diversas y de oportunidad, que expuse en su tiempo34, sólo se dio a la imprenta en México en 1946. El libro adquiere inmediatamente categoría ejemplar en América Latina, dando al tema de la dictadura resonancia inédita, aunque se refería concretamente al gobierno del dictador —27→ guatemalteco Manuel Estrada Cabrera, contra el cual Rafael Arévalo Martínez, en el mismo año 1946, publicaba ¡Ecce Pericles!, denuncia documentada de sus fechorías.
Anteriormente el
mismo Arévalo Martínez había escrito un cuento
largo sobre el tema del «hombre fuerte», Las fieras
del Trópico, que incluyó en su libro El
hombre que parecía un caballo (1915). Creo cierto que
Asturias leyó este cuento, de gran perfección
artística dentro del estilo modernista. Serían pronto
los años en que en Europa el culto por la fuerza iba a tener
sus expresiones en movimientos totalitarios, anunciados y apoyados
por ciertas corrientes de vanguardia como el futurismo. El culto
por la belleza física era una componente importante del
modernismo, que iba a manifestarse también en el culto por
el hombre fuerte, elegante y ágil, un personaje que se
imponía por su masculinidad vigorosa y al mismo tiempo
gentil, así como por la rapidez de sus decisiones, fruto de
una inteligencia despierta. Afirma del individuo el personaje
narrante: «Es uno de los hombres
más bellos que he conocido en mi
vida»
35;
le impresiona su agilidad cuando salta a uno de los carros del
tren, antes de que se pare en la estación, y despierta en el
personaje extraordinario entusiasmo:
|
Yo veía al hermoso ejemplar de la especie humana que deleitaba mis ojos en esa hora, bello como un arcángel, vestido todo de tela blanca, en armonía con el terrible calor de —28→ aquel territorio tropical; con sombrero y zapatos blancos, con ojos claros, de tez blanca, de pelo casi rubio, todo él claro y blanco. Vestía con tan suprema elegancia su modesta ropa de habitante de la zona tórrida, igual a la que a su alrededor llevaban comerciantes y hacendados, que se le hubiera creído un monarca. Sobre su diestra, grande, blanca, cuidada como mano de cardenal o mujer, brillaba un solitario de enorme precio. Se conocía que aquel hombre bello y claro era el señor de la comarca, por derecho propio, con la realeza no usurpada que a orillas del Ganges tienen los tigres del Bengala. En el caliente trópico como aquél tenían que ser los señores.36 |
No cabe duda, de este personaje algo queda en la novela de Asturias, y es en la figura de Cara de Ángel, porque en nada se parece el Señor Presidente al magnífico ejemplar humano: cuanto el de Rafael Arévalo Martínez es luminoso y cinegético, tanto es gris el dictador protagonista de la novela asturiana. El trasvase de elementos se verifica en la figura del favorito, y se resume en el inquietante leit-motiv: «era bello y malo como Satán».
La ausencia, en la novela de Asturias de datos que faciliten la identificación concreta de personajes y de lugares, la falta de indicaciones temporales, transforma El Señor Presidente en un libro de denuncia contra toda dictadura. La lección esperpéntica de Valle-Inclán está perfectamente asimilada, igual que la del surrealismo, pero la novela del escritor guatemalteco cobra ventaja sobre la del autor español por originalidad de materiales lingüísticos y por ser producto de una pasión directamente —29→ sentida, de una experiencia vivida en sus años juveniles, en tiempos de la lucha contra el dictador Estrada Cabrera.
Entre mito y realidad la figura del déspota domina las páginas de El Señor Presidente, pero sustancialmente la novela es distinta de la de Valle-Inclán, a pesar de que se repiten ciertos detalles, que sin embargo asumen significados nuevos. Es el caso de la familiaridad de los altos funcionarios y militares de la dictadura con el prostíbulo: en Tirano Banderas la casa del placer es únicamente un detalle pintoresco, algo que complica la trama con elementos híbridos y un erotismo superficial, mientras que en la novela de Asturias es un elemento relevante, puesto que califica y destruye la aparente dignidad de la dictadura; en Tirano Banderas se tiene la impresión de que la supuesta nación sobre la que manda el dictador no es más que un cortijo, mientras en El Señor Presidente se individua de inmediato que existe todo un país sometido al arbitrio del tirano.
En el mundo sobre el que reina Tirano Banderas no existe valor humano ni moral realmente positivo, personajes que mantengan una verdadera dignidad, a no ser la figura solitaria del indio que ayuda en su fuga al «coronelito» de la Gándara. Nadie se salva moralmente. Por el contrario en la novela de Asturias, en medio del terror, el atropello y la violencia sobreviven los valores humanos, representados en la serie infinita de los que sufren, criaturas humildes en general, todo un pueblo que, a pesar del infierno en el que vive, no ha perdido su dignidad. Lo simbolizan los presos que, al comienzo y al final de la novela, pasan en procesión incesante, cargados de cadenas, camino de la cárcel, la atormentada «niña» Fedina, las mujeres mismas del burdel de doña —30→ Chon, más humanas en su miseria que cualquier exponente de la dictadura, el estudiante que encerrado en la cárcel proclama el valor de la acción frente a la resignación de la oración.
Sobre este infierno humano, en el que actúan los seres más repugnantes, entre ellos, por bello que sea, el favorito del Presidente, Cara de Ángel, domina un personaje del cual Asturias no da ni siquiera el nombre y al que nunca describe físicamente, enigmático, frío y cruel, que incute no solamente temor sino también cierto respeto hasta en sus enemigos. El mismo Asturias refería siempre que cuando fue con otros opositores a exigir la renuncia al vencido dictador Estrada Cabrera, todavía el hombre ejercía una fuerte sugestión sobre todos ellos. Pervivencia, como explicó años más tarde, de la sugestión del mito en países de fuertes raíces indígenas, del
|
hombre-mito, el ser-superior (porque es eso, aunque no queramos), el que llena las funciones de jefe tribal en las sociedades primitivas, ungido por poderes sacros, invisible como Dios, pues entre menos corporal aparezca, más mitológico se le considerará. La fascinación que ejerce en todos, aún en sus enemigos, el halo de ser sobrenatural que lo rodea, todo concurre a la actualización de lo fabuloso, fuera de un tiempo cronológico.37 |
Eran los tiempos anteriores a las aparatosas manifestaciones inauguradas por dictadores europeos como Mussolini, hombre siempre público, y que en América Central, —31→ en Guatemala, debía imitar más tarde el general Jorge Ubico, recorriendo en motocicleta el país y administrando personalmente, a la manera de los reyes medievales, una justicia arbitraria, como bien ha representado Dante Liano en su novela El misterio de San Andrés38.
En El
Señor Presidente Asturias tiende sobre todo a presentar
el poder deformante y desmoronador de la dictadura, la
difusión de un clima en el que la personalidad humana se
anula frente al temor. El mismo Cara de Ángel experimenta
este resultado último de un sistema al que durante varios
años ha apoyado y cuya sustancia se resume en el silogismo:
«pienso con la cabeza del Señor
Presidente, luego existo, pienso con la cabeza del Señor
Presidente, luego existo»
39.
La sombra del hombre nefasto incumbe lóbregamente en la novela por varios capítulos sin que aparezca, y cuando lo hace, en el capítulo quinto de la primera parte, es una pobre cosa, casi sin caracteres humanos. Asturias no acude a largas descripciones y, con la intención de destruir al personaje, presenta al dictador a través de rasgos borrosos, haciendo de él un títere cruel y fúnebre:
|
El Presidente vestía como siempre de luto riguroso: negros los zapatos, negro el traje, negra la corbata, negro el sombrero que nunca se quitaba; en los bigotes canos, peinados sobre las comisura de los labios, disimulaba las encías sin —32→ clientes, tenía los carrillos pellejudos y los párpados como pellizcados.40 |
En su presentación del dictador Asturias adopta un procedimiento distinto al de Valle-Inclán: no construye a su personaje, sino que lo va demoliendo poco a poco destacando a través de escasos detalles cromáticos -negro y gris-, y anatómicos de la cara -encías desiertas, carrillos pellejudos y párpados ralos-, la negatividad de su figura. La crueldad del tirano no procede de la manifestación violenta de sus instintos, como en Tirano Banderas, sino de una fría indiferencia hacia su prójimo; su poder absoluto de vida y de muerte parece fundarse, más que sobre la fuerza material, sobre el desprecio, producto de un alma vulgar. Es en realidad un hombre débil, fácil al miedo, que sólo se mantiene en el poder gracias a su compromiso con el capital extranjero y a la pasividad de un pueblo anonadado por la violencia.
El proceso de destrucción del personaje, característico de Asturias41, se aplica al Señor Presidente en una serie numerosa de detalles que subrayan la indignidad del hombre y lo absurdo de un poder que se explica en parte por la fascinación que ejerce sobre un pueblo todavía apegado al mito. En su representación del hombre nefasto el escritor afirma que se inspiró en Faulkner42, —33→ pero con creces sabemos cómo el poder atrae y fascina siempre hasta a los oprimidos.
La figura del Señor Presidente va afirmándose a través de una serie de elementos únicamente negativos; su crueldad deriva de un deseo de venganza por una infancia ilegítima de privaciones y humillaciones; vive en un palacio frío y de paredes desnudas; le rodea el servilismo y el terror; dudosa es su virilidad; tratos ha mantenido con el prostíbulo; come miserablemente, como un pobre cualquiera. La suya es una comedia vulgar y la descripción del personaje concluye en la novela con el triunfo de lo animal, cuando en el capítulo treinta y dos lo vemos emborracharse y vomitar sobre su ex favorito y en una palangana que en el fondo trae el escudo de la nación. Desprecio por el hombre y por el país. Perversión de los valores, si el subsecretario se apresura a felicitar a Cara de Ángel por el reconquistado favor.
En la escena se hunden varios planos del «edificio» dictatorial: el Señor Presidente queda reducido a pura animalidad y el ex favorito sale destruido en su dignidad de hombre, mientras el estado aparece entidad sin valor alguno para el dictador; el subsecretario representa la abyección de toda una clase política que vegeta sin dignidad bajo la dictadura. Personajes todos de un infierno espeluznante sobre el cual, como Lucifer, reina un ser lóbrego y sangriento, rodeado de un enjambre de sabandijas serviles que lo adulan y a las que él desprecia.
—34→El valor de la novela de Asturias está en la caracterización profunda de los personajes en lo negativo, en la denuncia de una realidad sombría que se repite en toda dictadura. El dictador, su sistema, acaban condenados para siempre como germinación monstruosa de la siempre floreciente planta del mal.
—35→
En todas las novelas hispanoamericanas de la dictadura el mandatario se nos presenta sustancialmente rodeado de soledad. Es la violencia del poder la que determina en torno del tirano la soledad y es su convicción de que es el único individuo relevante del país, destinado a dominar sobre los demás por este sencillo derecho, lo que le vuelve indiferente a los que le rodean y a la nación.
Sobre el tema en 1962 el cubano Alejo Carpentier nos dará la novela El Siglo de las luces, donde representa con extraordinaria eficacia la soledad de Víctor Hugues, el mandatario francés de la época de la Convención en el Caribe, pero, con mayor interés para nuestro argumento, en época anterior, en 1949, él había representado en El Reino de este mundo la grandeza, soledad y fin de un déspota, el negro haitiano Henri Christophe, que en tiempos de Napoleón se proclamó rey de la isla, «el primer rey negro del Nuevo Mundo».
Hay que aclarar que, a diferencia de El Señor Presidente de Asturias, El Reino de este mundo no llega a transformarse en libro-símbolo sobre el tema de la dictadura. La individuación histórica inmediata del personaje y de su aventura, la exacta localización geográfica y temporal de la misma, le impiden un alcance mayor de valor simbólico. En la novela de Carpentier lo que se impone es el clima, definido por el autor «real maravilloso», donde la historia, con sus hechos sorprendentes, se mezcla con la mitología de la religión africana y las maravillas de la naturaleza, formando un mundo de gran sugestión. Escribe Carpentier en el prólogo:
—36→|
Sin habérmelo propuesto de modo sistemático, el texto que sigue ha respondido a este orden de preocupaciones. En él se narra una sucesión de hechos extraordinarios, ocurridos en la isla de Santo Domingo en determinada época que no alcanza el lapso de una vida humana, dejándose que lo maravilloso fluya libremente de una realidad estrictamente seguida en todos los detalles. Porque es menester advertir que el relato que va a leerse ha sido establecido sobre una documentación extremadamente rigurosa que no solamente respeta la verdad histórica de los acontecimientos, los nombres de los personajes -incluso secundarios-, de lugares y hasta de calles, sino que oculta, bajo su aparente intemporalidad, un minucioso cotejo de fechas y de cronologías. Y sin embargo, por la dramática singularidad de los acontecimientos, por la fantástica apostura de los personajes que se encontraron, en determinado momento, en la encrucijada mágica de la Ciudad del Cabo, todo resulta maravilloso en una historia imposible de situar en Europa, y que es tan real, sin embargo, como cualquier suceso ejemplar de los consignados, para pedagógica edificación, en los manuales escolares. ¿Pero qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real maravilloso?43 |
Nada que ver con el «realismo mágico» de Miguel Ángel Asturias, del que ya había dado pruebas en sus Leyendas de Guatemala (1930) y parcialmente en El Señor Presidente, para manifestarse en toda su extraordinaria pujanza más tarde en Hombres de maíz (1949) y sucesivamente en la incomparable novela Mulata de tal (1963). Para Asturias era el misterio del mito, la magia, el animismo, la naturaleza americana, criatura viva y avasallante —37→ en su esplendor, el significado complejo del pensamiento indígena, lo que todo lo transformaba en magia. El «realismo mágico» era para él
|
una claridad otra -otra de la que nosotros conocemos-; es otra claridad: otra luz alumbrando el universo de dentro a fuera. A lo solar, a lo exterior, se une en la magia, para mí, ese interno movimiento de las cosas que despiertan solas, y solas existen aisladas y en relación con todo lo que las rodea.44 |
En su novela Carpentier destaca un destino de soledad. La crueldad, la megalomanía, el afán de grandeza de Henri Christophe introducen en una categoría nueva del tirano en América: la del negro seudo-emancipado que transforma su reino y su corte en un ridículo remedo de Versalles -lo haría también Iturbide en México al proclamarse emperador, y no iría muy lejos de ello el mismo dictador Santa Anna con su amor por las divisas y las condecoraciones45-, mientras actúa contra sus compatriotas como un déspota, fundando su poder en la violencia y el terror, el trabajo forzoso, la represión policíaca, aumentando así su aislamiento, su soledad, y provocando al final, con la del país, su propia ruina.
Frente al sucederse vertiginoso de los acontecimientos, cuando ya el pueblo está a punto de rebelarse, harto de tanto vejamen y locura, mientras el tambor difunde la señal de la rebelión y se verifica la desbandada de los —38→ soldados, dignatarios y criados, el rey de opereta en su palacio suntuoso de Sans-Souci toma conciencia de su fracaso, de la soledad que lo rodea. Como en una de las célebres pinturas de Valdés Leal todo está en poder de la muerte, de la destrucción. Conciente de su condición el hombre, como si se apoderara de él un ansia de destrucción, abre un cofre, saca puñados de monedas de plata con su efigie, las arroja al suelo junto con sus coronas, grandiosa representación barroca:
|
arrojó al suelo una tras otra varias coronas de oro macizo, de distinto espesor. Una de ellas alcanzó la puerta, rodando, escaleras abajo, con un estrépito que llenó todo el palacio. El rey se sentó en el trono viendo como acababan de derretirse las velas amarillas de un candelabro. Maquinalmente recitó el texto que encabeza las actas públicas de su gobierno: «Henri, por la gracia de Dios y de la Ley Constitucional del Estado, Rey de Haiti, [...].46 |
Todo ha acabado y el rey se suicida, se pega un tiro. Su cadáver, llevado a la ciudadela que como último y ya inútil reducto hizo levantar con el trabajo de sus compatriotas, nuevamente esclavos, en un lugar inaccesible de la montaña, es enterrado en la argamasa aún fresca de una plazoleta para piezas de artillería. Carpentier destaca de manera convincente el límite del poder, la posición desamparada del dictador frente a la muerte, la miseria del hombre que se creyó para siempre todopoderoso y que muere solo, en el aislamiento que su actuación aberrante le ha creado en torno:
—39→|
Por fin se cerró la argamasa sobre los ojos de Henri Christophe, que proseguía, ahora, su lento viaje en descenso, en la entraña misma de una humedad que se iba haciendo menos envolvente. Al fin el cadáver se detuvo, hecho uno con la piedra que lo apresaba.47 |
En su novela el escritor cubano no pretende solamente relatar la historia de un dictador, sino destacar también la condición recurrente de la dictadura, mal que se repite incansablemente: antes eran los franceses, la sociedad esclavista criolla y, después de las abortadas esperanzas de libertad, el reino de Henri Christophe. A una figura-símbolo, la de Ti Noel, cumple atestiguar el desgaste irremediable de los tiempos, la repetición incansable de la condición esclava del hombre: él llegará a viejo sin haber encontrado nunca en su país una situación de libertad; su sorpresa frente al látigo que, después de los blancos, ahora enarbolan los negros contra sus compañeros de raza, para que trabajen en la construcción de La Ciudadela, ya no es tal cuando, después de la muerte del rey, toman el poder los mulatos del norte y llega a la conclusión amarga de que la dictadura no tiene extinción. A pesar de lo cual, a última hora, el viejo descubre el verdadero significado del hombre en la tierra, la razón de su permanencia y de su sacrificio:
|
comprendía, ahora, que el hombre nunca sabe para quién padece y espera. Padece y espera y trabaja para gentes que nunca conocerá, y que a su vez padecerán, y esperarán y trabajarán para otros que también no serán felices, pues el hombre ansia siempre una felicidad situada más allá de la —40→ posición que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es. En imponerse Tareas. En el Reino de los Cielos no hay grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de penas y Tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre sólo puede hallar su grandeza, su máxima medida en el Reino de este Mundo.48 |
—41→
En el mismo año en que aparecen El Señor Presidente y El Reino de este mundo, el colombiano Jorge Zalamea publica una novela breve, La metamorfosis de Su Excelencia, que compuso en su país «bajo el terror de la época», como él mismo declara49 es decir en un momento particularmente crítico para Colombia y sus habitantes, debido a la dictadura de Mariano Ospina Pérez (de 1946 a 1950), a la que seguiría la de Laureano Gómez (de 1950 a 1953).
El omnipotente
personaje que aparece en la breve novela está obsesionado
por «un soso olor» a matadero50,
a «agrio tufillo de ropas
sudadas»
51,
o para precisarlo mejor a
|
Lo que determina
en el dictador «un asco incoercible de
los hombres»
53.
Su Excelencia experimenta, pues, encontrados sentimientos, que el
narrador subraya con ironía: —42→
«católico practicante,
fervoroso y ejemplar»
54,
lo asalta un torbellino de escrúpulos en torno a la
salvación de las almas de los individuos que manda eliminar,
hasta desembocar en una visión escalofriante que llama a la
memoria del lector el Sueño del Infierno de
Quevedo, o el comienzo mismo de El Señor Presidente
de Asturias. El sueño del dictador es una especie de
pesadilla infernal; Su Excelencia
|
se veía a sí misma, desnuda, formando el lívido centro de una monstruosa flor de cuerpos humanos que se asían de ellos por los cabellos, los brazos y las piernas mientras se precipitaban todos hacia un nauseabundo piélago de azufradas llamas, entre un desesperado clamor de maldiciones y las interjecciones arrieras de multitud de diablos, diablesas y diablillos que los aguijoneaban en su definitivo derrumbamiento.55 |
El mandatario tiene que convencerse al final de que el «soso olor a muerto» promana de su misma persona, dispensadora más que generosa de muerte. Quien destruye a su pueblo es él; sus «terribles paisajes de sueño», al igual que para el general Franco en el infierno nerudiano de España en el corazón, representan su condena y los componen sobre todo «chiquillos de ensangrentada espalda», «de bruces en la tierra»:
|
Ora veía pasar por un interminable camino de niebla, en una sola fila, millares de niños en cuyos aovados rostros no había más facciones que una boca de amoratados labios que lamía y chupaba desesperadamente un amarillo hueso mondo.56 |
—43→
Para el terrible personaje un recodo apacible lo representa al final el recuerdo de su infancia; de ella promanan frescos aromas de perdida inocencia y para quitarse de en torno el «soso olor» que lo persigue, el hombre decide regresar a los sitios míticos de su remoto pasado, el de los juegos infantiles, y allí se hace llevar a escondidas por su edecán. Tentativa inútil, puesto que quien produce muerte no puede encontrar salvación. En el jardín mítico de la infancia todo huele a cosas difuntas y a crimen:
|
La metamorfosis de
Su Excelencia en un extraño animal, cuyas facciones nos
quedamos sin conocer, es el resultado final: «un nuevo ser en cuyos ojos rodaba la infinita
tristeza de las bestias, aullaba a la
muerte»
58,
asqueando al edecán y al chófer que lo habían
llevado allí. El dignatario cubre con su capote
«aquella desnudez» horripilante, y como la desgracia
del malo da siempre lugar a la esperanza, «los hombres, en
sus lechos, soñaban con la vida». Frase que afirma,
según ha opinado un crítico, «la fe en un futuro mejor a través de los
hombres»
59
.
El Gran
Burundún-Burundá ha muerto, que Jorge Zalamea
—44→
edita en Buenos Aires en 1952, presenta una conexión
directa con la novelita anterior y en cierta manera la novela puede
ser considerada la continuación de La metamorfosis de Su
Excelencia. Al final de esta última narración,
en efecto, no se nos revelan las facciones del animal en el que se
ha transformado el personaje y bien podría ser aquel
extraño y descomunal papagayo «todo él henchido, rehenchido y forrado
de papeles impresos, de gacetas, de correos de ultramar, de
periódicos, de crónicas, de anales, de pasquines, de
almanaques, de diarios oficiales»
60,
que al momento del entierro de la salma del dictador el ceremonioso
Canciller encuentra al abrir el ataúd. Un animal grotesco,
disecado, vaciado de toda consistencia no sólo humana sino
animal, alusión clara al incansable afán legislativo
arbitrario con el que se mantienen los poderes fuertes.
Lo que de Su
Excelencia llegamos a conocer sobradamente en la novela es su
naturaleza mortífera, el desgaste que ha determinado en todo
el conjunto humano del país sobre el cual ha dominado por un
tiempo inmemorial, precursor del matusalénico Patriarca de
García Márquez. La dimensión del Gran
Burundún-Burundá en el mal es hiperbólica; el
narrador acude a una aparatosa descripción del
acompañamiento fúnebre: un desfile larguísimo,
en la «avenida más larga y
más ancha del mundo
61.
La hipérbole es constante en la novela y parece evidente que el procedimiento de Zalamea debe haber influido positivamente en el joven Gabriel García Márquez. A propósito de la omnipotencia del Gran Burundún-Burundá —45→ ha sido llamado en causa acertadamente, cual punto de encuentro entre los dos escritores colombianos, el personaje singular de la poderosa matrona protagonista de Los funerales de la Mamá Grande62, libro que el premio Nobel colombiano publica diez años después, sin que ello implique dependencia o imitación. Ya al comienzo de su narración Jorge Zalamea nos introduce en un clima que podríamos definir «abultado», propio de la pompa fúnebre barroca:
|
Ninguna crónica de la gloria de los actos, sería tan convincente ante las generaciones venideras como la minuciosa, verídica descripción del cortejo que ponderó su poder en la hora de su muerte. Pues cada uno de los pasos de aquella lujosa y luctuosa procesión, obra fue de su ingenio, símbolo de sus designios, eco de su insigne borborigmo.63 |
El todopoderoso nada descuida; hasta predispone el ceremonial para su entierro, siempre que crea posible que un día ocurra. El narrador presenta en el largo desfile la sucesión prevista de corporaciones y altos mandos, cuerpos del ejército y dignatarios de palacio, exponentes de la política y de la iglesia, personalidades que rodearon al difunto en su época de poder y que de él vivieron, dispuestos, ahora que el dictador ha muerto, a devorarse para volver a medrar rápidamente.
Aunque ya cadáver el tirano, su poder sigue intacto hasta el momento de su entierro oficial; es una larga pausa donde todo lo que pasará se está fraguando en la mente de cada uno de los que ya gozaron, por reflejo, —46→ del poder del «ahora Caudillo de los Difuntos»64, definido sucesivamente, incidiendo cada vez más en lo grotesco propio de la retórica servil de las dictaduras, utilizada al revés para denunciar las fechorías del sátrapa: «Gran Brujo», «Gran Destructor», «Gran Cinegistá», «Gran Pesquisante», «Gran Terrorista», «Gran Cismático», «Gran Fariseo», «Gran Charlatán», «Gran Reformador», «Gran Parlanchín», «Gran Extirpador», «Gran Tahúr», «Gran Sacrificador», «Gran Vociferante», «Gran Precursor». ¿«Precursor» de qué? Del demonio y del Apocalipsis.
No satisfecho, el narrador describe al vivo al poderoso personaje, incidiendo en lo bestial, hasta volverlo repugnante:
|
Sólo la grandeza de los actos burundunianos pudo justificar a los escultores que dieron a la apariencia física de su avasallante modelo la enjuta belleza que parece ser propia de las estatuas. Pues visto en carne y hueso -no en mármoles ni bronces-, el personaje fue patizambo, corto de muslos, de torso gorilesco, cuello corto, voluminosa cabeza y chocante rostro. Tenía al sesgo la cortadura de los párpados y globulosos los saltones ojos. El breve ensortijado del cabello y la prominencia de los morros, le daban cierto cariz negroide. Y cuando hubiese querido presumir de romano por el peso de la nariz y el vigor de la mandíbula, quién sabe qué internos humores le abullonaron la frente, le agrumaron la carne en las mejillas, le desguindaron la nariz y le tornaron vultuoso todo el rostro.65 |
La historia del ascenso del poderoso, su «carrera», contada en breve a través de sus mañas, ofrece al narrador —47→ la oportunidad para ahondar más en lo negativo del personaje:
|
Tuvo, por ejemplo, el prurito de volver y olisquear ropas sucias; fue cleptómano de caras íntimas y Champollión de documentos ajenos; discípulo de Dioniso el siracusano, se hizo perito de escuchar tras de las puertas y aojar por las cerraduras; le puso casa al chisme y abrió garito a la calumnia; le ofreció inciensos al Diablo Cojuelo, oro a la Celestina y mirra a Yago. Pero el hombre tenía su malicia y, en vez de inspector de alcantarillado, lo diputaron Catón.66 |
No sorprende, pues, que llegado al poder, hombre tan taimado lo emplee para quitarle a sus desgraciados súbditos hasta el don de la palabra, para hacerlos así más dóciles y por consiguiente, según estima, felices, como lo son los animales. Pensaba que,
|
Si se quiere [...] hacerles dichosos y mansos, es menester extirpar de sus costumbres la más vana y peligrosa: la de hablarse entre sí, la de comunicarse sus cobardes temores, sus ineptas imaginaciones, sus torpes ideas, sus enfermizos sentimientos, sus engañosos sueños, sus inciertas aspiraciones, sus imperdonables quejas y protestas, su torpe sed de amor.67 |
Reducida a puro silencio y animalidad la república, el mandatario puede ejercer con toda seguridad su poder. En el silencio espantoso que desciende sobre el país, mejor se escuchan las altisonantes expresiones de la propaganda —48→ gubernamental, los himnos barrocos propios del culto a la personalidad. En torno seres animalizados, sobre los que se funda la fuerza del dictador: el ejército y la policía, sobre todo, y los que en el momento del entierro están desfilando en la avenida «más ancha y más larga del mundo», acompañando al jefe máximo.
El clima trágicamente ridículo de la dictadura lo representa eficazmente el novelista. Remedando grotescamente a Jorge Manrique en el elogio de las virtudes de su padre, Zalamea denuncia la naturaleza criminal de la marcial compañía representada por el Estado Mayor del ejército:
|
—49→
Por si la denuncia
de este desfile de vanidades no fuera suficiente, el narrador
añade: «Otra cosa sería
verlos por dentro»
69.
Eficaz es
también la presentación de la «Flor del pueblo
mudo», la primera generación que carece de palabra,
«seres de consentimiento previo, criaturas de
agregación, entes de subordinación», una
«proliferación de zoófitos blancuzcos que
asediaba con su erizada rigidez toda vida que quisiera ser
libre», espectáculo escalofriante: «¡Era pavorosa la marcha de la nada a la
nada!»
70.
No menos impresionante es el defile, en «cerrados
pelotones», de la «Policía Urbana y Rural del
Gran Pesquisante». Zalamea presenta a extraños
personajes, sin uniforme, metidos en trajes que mal se avienen con
su medida y más bien denuncian, como ya Asturias en El
Señor Presidente, una virilidad dudosa, además
de emanar un inquietante olor a suciedad:
|
trajes civiles, anónimos trajes civiles un poquitín pasados de moda y casi nunca ajustados en su medida a los cuerpos que cubrían. Unas veces demasiado estrechos para ciertos pechos de gorila y ciertas nalgas excesivas y equívocas; otras demasiado amplios para los hombros caídos y los muslos entecos de los hominicacos. De sus ajadas ropas se desprendían -con cierta nauseabunda regularidad- vaharadas de moho y gasolina, de sudor y de semen, de caries y frías flatulencias, de papel sellado y resobada miga de pan. Superpuestos hedores que acababan por fundirse en un relente abominablemente dulzón de cadaverina.71 |
—50→
Una fauna
espantosa, cuya faz desnuda «era arma
eficaz en manos del Gran Terrorista»
72.
La descripción de sus facciones en la novela es una
página maestra, que bien hubiera podido firmar Asturias,
cuya lección, sin quitarle originalidad a Zalamea, es
más que evidente:
|
Pues los ojos -que eran coágulo de pus, o reventones de sangre, o lívidas ostras verdinosas-, tenían esos rápidos guiños solapados que petrifican la dulce entrada de las mujeres y hacen nacer el yerto vendaval del miedo en los testículos de los hombres más cabales. Pues los cenicientos labios sin bisel sabían alargarse, cerrados, en la sonreída mueca que desta inesperadamente el llanto de los niños; o, si eran protuberantes y amoratados, fruncirse con la gula del impotente que espanta aún a las más viejas rameras. Pues en las mejillas y en las mandíbulas y hasta en las mismas orejas, tenían de repente subcutáneas contracciones que eran como la deglutición de todas las codicias, como el baboso saboreo de todas las concupiscencias; pero aún y más temible: como el azoro que divide al criminal entre su crueldad y su cobardía. Pues los rostros todos tenían esa cerosidad sudorosa de quienes acechan tras el ojo de las cerraduras; de quienes buscan en la cosquilla erótica el camino de la fatal confidencia; de quienes pasan la lengua cirrosa por el engomado de los anónimos; de quienes brindan a la salud del amigo condenado de antemano; de quienes reciben todavía caliente el pan que amasara la madre anciana, cuando han ido a su casa para arrestar al hijo que se oculta en el granero.73 |
Sobre estos y
otros personajes negativos, aterradores, se funda, según la
denuncia de Jorge Zalamea, el poder absoluto. —51→
Con razón Ángel Rama destacó la
«construcción del relato como un gran poema
reiterativo hasta la obsesión», medio que sirve al
narrador «para introducirse en la
significación abarcadora de una experiencia humana que no
podía ya reducirse simplemente a la aventura de un villano
de western
sino que debía investigarse como la coyuntura de una
sociedad, a veces hasta de una naturaleza
tropical»
74.
A no ser por el
paisaje neblinoso y lluvioso en el que se desarrolla el largo
entierro del Gran Burundún-Burundá, parecería
que el escenario siguiera siendo sustancialmente el mismo de El
Señor Presidente. Jorge Zalamea adopta la misma
técnica de ocultación-sugerencia propia de Asturias:
el tirano está presente a través de sus maldades y
sus sicarios, y post
mortem por el obsesivo escenario del hiperbólico
cortejo fúnebre, dominado por el lóbrego ataúd
depositado en un carruaje «pesado de
alegorías, pero aligerado por cabeceantes
penachos»
75,
donde se cree hasta el último instante que está el
poderoso, temido todavía. La befa del enorme papagayo
parecía conocerla, sin embargo, el caballo del dictador que,
negro, reluciente, ostentaba durante todo el trayecto una
enigmática sonrisa, al final incontenible:
Tenía tanta risa el caballo de batalla del Gran Burundún-Burundá que le bajaba de la cabeza altanera al pecho enjuto y de allí se propalaba a las finísimas manos obligándolo, sí, obligándolo en la embriaguez de la alegría, a dimitir de su propia dignidad y belleza para competir con los corceles —52→ circenses. Pues cayó en la flor de hacer de sus manos batutas que quisieran dar otro ritmo al desfile. Su propio ritmo. ¡No le cabía al animal tanta risa en el cuerpo!76
—53→La narrativa española vuelve a denunciar la mala planta de la dictadura asumiendo como escenario, como ya lo hizo Valle-Inclán, el mundo tropical americano, en dos novelas de Francisco Ayala, autor exiliado en América a consecuencia de la victoria franquista en España. En Muertes de perro, que el narrador publica en 1958, Alfonso Armas Ayala encuentra a «uno de los tantos epígonos» de Valle-Inclán77, aunque subraya el valor original del libro desde el punto de vista de su estructura y del lenguaje.
El término «epígono» aparece injustificadamente limitativo aplicado a la novela de Francisco Ayala, si consideramos la calidad artística de Muertes de perro, cuya estructura es completamente original, puesto que la narración se desarrolla fundándose en supuestos documentos, en la intervención de dos testigos presenciales de la tragedia de una nación vagamente tropical-americana, el lisiado Pineda y el favorito del tirano, además de sobre informes del embajador de España a su gobierno. Lo cual significa enfoques distintos: dos al margen de los acontecimientos -personajes de distinta manera implicados en ellos-, otro, el del favorito, interno a los acontecimientos mismos, directo protagonista del núcleo principal de los sucesos, al tanto de lo más secreto de ellos.
—54→El lisiado Pineda desde su silla de ruedas, «testigo de tanto y tan cruel desorden»78, se sirve de la relación escrita del difunto Tadeo Requena -el favorito, asesinado por el dictador, a su vez matado por el comandante Pancho Cortina-; las lagunas del manuscrito, debidas a la muerte de su autor, Pineda las rellena con su propio testimonio y con lo que logra saber a través de una investigación morbosa.
El personaje es un típico producto de la confusión de valores morales determinada por la dictadura; aunque se opone a ella, en su conducta artera, totalmente sin escrúpulos ante el delito -Pineda mata, en efecto, para no ser matado, al viejo Olóriz que, a la muerte del dictador domina la Junta militar al poder-, representa plenamente al régimen que rechaza, y lo representa en sus aspectos peores. El pretende, y parece creerlo sinceramente, pasar por moralizador y patriota; al contrario, Pineda es un ser totalmente negativo, más odioso y repugnante, al fin y al cabo, que el dictador y su favorito. Declara que no ambiciona el poder y que de su invalidez ha hecho virtud, pero en realidad se dedica sólo con habilidad a sus tretas. Su lucha contra la dictadura es pasiva, solamente aparente; su valor es inexistente y no se compromete. Ante la conducta de otros personajes menos prudentes, que denuncian en el déspota a un «dictadorzuelo centroamericano», su postura es precavida:
|
¿Qué decía yo a todo esto? ¿Eh? Yo, por supuesto, no decía nada; escuchaba, y al mismo tiempo miraba con aprensión —55→ alrededor nuestro, pues aquel majadero había perdido todo control y podía comprometerme del modo más necio.79 |
La postura de Pineda es siempre la de un débil, por más que diga o que haga, de un ser moralmente degradado y, en definitiva, anormal.
En cuanto al favorito, éste es un hombre que no tiene escrúpulos, pero no complicado. Su origen es muy humilde y se sospecha que es uno de los muchos hijos ilegítimos del dictador. Cuando es nombrado secretario particular del tirano se transforma él mismo en un tiranuelo para el personal de palacio. El diario que va redactando acerca de los acontecimientos es la clara manifestación de una naturaleza malvada, aunque falta una característica neta que lo defina. Su aventura erótica con la esposa del dictador, mujer intrigante, destinada a ser víctima de sus mismas intrigas, es de una vulgaridad exasperante. Lo cual responde, naturalmente, a un programa del narrador: el de una progresiva destrucción del personaje y de la figura central del drama. La negatividad del dictador se manifiesta, en efecto, también a través de su esposa, detalle que no aparece ni en Tirano Banderas ni en El Señor Presidente y tampoco en las novelas más recientes sobre la dictadura, con excepción de El secuestro del General, de Demetrio Aguilera Malta, puesto que en las anteriores novelas, y en esta de Ayala, el tirano es más bien un ser casi asexuado.
El narrador español incide desde el primer momento, para demoler al mandatario, en el grotesco, destruyendo al mismo tiempo a los individuos sobre los que se funda —56→ su poder. Cuando Tadeo Requena, sacado de la aldea miserable donde vive por decisión improvisa del dictador, es llevado a su presencia, el espectáculo que se le presenta en palacio es caricaturesco y soez, de tal manera que echa a perder de un solo golpe la dignidad del sistema. Recuerda el favorito en su diario:
|
Pues, ahora, de sopetón, me lo veo en aquella sala de baño, entre otros caballeros que, al entrar yo a la zaga del comandante, dardearon miradas de reojo sobre mi encogida presencia, sin distraer no obstante su atención de otro, hacia el que, con ansiosa deferencia, se volcaban todos. Medio oculto por la concurrencia, ese otro era -casi me muero del susto cuando lo reconocí- el mismísimo presidente Bocanegra en cuerpo y alma, con los ojos obsesionantes y los bigotazos caídos que yo tanto conocía por el retrato de la cantina; aunque, claro está, sin la banda cruzada al pecho; pues su excelencia, único personaje sentado en medio de aquella distinguida sociedad, posaba sobre la letrina (o, como pronto aprendí a decir, el inodoro), y desde ese sitial estaba presidiendo a sus dignatarios.80 |
Escena significativa, que descalifica inmediatamente a tan «distinguida sociedad». El parangón con los excrementos es evidente: éstas son las personas sobre las cuales funda su poder el tirano.
La intimidad en la que entra Tadeo Requena presenta extremada vulgaridad. La perversión, el trastorno de valores normales lo subraya nuevamente el favorito en su diario:
|
No podía sospechar yo a la sazón que se me había introducido así, de golpe y porrazo, en un círculo íntimo de los —57→ privilegiados, en un santuario cuyo acceso implicaba el honor supremo en el Estado, ni que centenares y miles de sujetos habrían envidiado, de haberla conocido, mi casi fabulosa fortuna.81 |
Con estas escenas y estas reflexiones el narrador no solamente define la estatura moral del favorito, sino que labra en lo negativo la figura del dictador: un ser grosero, veleidoso, naturalmente violento, con zonas imprevistas que introducen con eficacia creciente en la dimensión ambigua del personaje. Su desprecio por toda forma de cultura es significativo y es característica de los déspotas; para el dictador la cultura es algo superficial, al servicio solamente del poder. El desprecio militar hacia los hombres de letras lo representa vigorosamente Ayala describiendo la ceremonia en la que los miembros de la Academia Nacional de Artes y Buenas Letras acogen en su seno al presidente Bocanegra. El déspota acude a la ceremonia ostentando «sus botas y sus espuelas, y la camisa despecheretada», y durante toda la ceremonia se queda «mirando al techo, con los brazos cruzados y la expresión ausente»82.
El estudio del dictador domina las páginas de Muertes de perro y el personaje acaba por alcanzar una dimensión negativa tan netamente definida que no se encuentra igual en las demás novelas sobre el tema de la dictadura. Es legítimo interpretar en la postura de Francisco Ayala una reacción personal íntima, que se identifica con la situación española del momento y su condición de exiliado, —58→ así que el drama americano es solamente pretexto para una denuncia más directamente dolorosa83.
El narrador trata
a su personaje sin misericordia; lo vuelve y lo revuelve por todas
partes, penetra en sus entrañas y en su cerebro. Bocanegra
alcanza así una dimensión negativa excepcional. Lo
vemos, en la cumbre de su poder, insidiado por el «toque
ridículo» que proyectan sobre el ejercicio de su
autoridad las «fantochadas» y los caprichos de su
esposa, mujer de una superficialidad extravagante; luego,
después de ejemplos de una crueldad implacable,
«pacificado» el estado con la violencia y el delito,
vuelto «muy abúlico» -Pineda aclara: «tal vez porque su voluntad se estimulaba para
destruir, pero se distendía frente a las tareas
positivas»
84-,
cada vez más dedicado al alcohol -detalle que lo acerca a la
plebe: «fiel a la borrachera
sórdida de la gentuza»
85-,
la mirada atolondrada debido al aguardiente, duras las facciones,
«embotadas» las ideas, a veces con una mirada de tigre,
o bien dormitando embrutecido en la intimidad de su palacio.
La denuncia de la
dictadura en Muertes de perro va mucho más
allá y muestra el deterioro del sistema en la subida al
poder, muerto Bocanegra, de una «trimurti» grotesca:
tres sargentos del ejército, títeres en las manos del
viejo Olóriz, tres «orangutanes amaestrados»,
personajes «oscuros, con la mirada tristísima bajo la
visera de —59→
sus gorras militares encajadas hasta las cejas»,
«antropoides escapados de un circo, y
que sólo por sorpresa, sólo por una serie de
asombrosas casualidades hubieran atinado a encaramarse en el
gobierno»86
.
Frente a este
deterioro espantoso de la dictadura, la figura del difunto
Bocanegra cobra hasta un aspecto positivo, que Pineda subraya como
prueba de la relatividad de las cosas. Vista desde el abismo en que
ha caído el país, la imagen del antiguo tirano se
confunde «con la del bien perdido: tan
relativas son las cosas en este mundo»
87.
Ayala lleva ahora el análisis de la dictadura a extremos
inéditos, presentándola como una especie de
deformación gratuita, una suerte de perversión que ni
siquiera se propone gozar de las ventajas que ofrece el poder. Es
lo que ocurre con el viejo Olóriz, el cual inaugura una
forma nueva de poder personal, que consiste en influir ocultamente
sobre la junta militar, sin gozar de aquellos «gajes, ventajas y satisfacciones del mando,
aparte la propia de ejercitarlo»
88.
Con El fondo
del vaso, que Francisco Ayala publica en 1962, el escritor
sigue con el tema. Andrés Amorós ha juzgado las dos
novelas «obras plenamente logradas,
perfectas, de gran maestría tanto en la pintura de
caracteres individuales como en la amplia crítica social y
política»
89.
Dos obras que pueden ser consideradas como su «gran
—60→
novela» y que son las que otorgan al narrador
español un puesto entre los mayores novelistas
contemporáneos90.
Por lo que
aquí interesa, El fondo del vaso requiere un
discurso especial como continuación de Muertes de
perro. En efecto la nueva novela presenta un enfoque distinto
en la condena de la dictadura: en Muertes de perro se
condena el poder personal y la dictadura se revela en sus aspectos
más crueles, negativos y vulgares. Pineda, el lisiado, era,
en cierto sentido, el héroe vengador, un héroe a su
manera, más bien abyecto, porque llega hasta la
eliminación violenta del todopoderoso Olóriz para
defender su propia vida. La novela termina con esta escena, con la
exaltación que el asesino experimenta frente a su obra, que
lo ha puesto a salvo, y mientras pondera sus méritos acerca
de la nación: «Cuál es el
nombre del ciudadano benemérito a quien algún
día deberá levantar una estatua la nación,
reconocida»
91.
Lo que subraya, una vez más, el trastorno moral que la
dictadura determina en los individuos.
Este trastorno se
confirma sustancialmente en El fondo del vaso, donde el
juicio sobre el difunto dictador es determinado por los
sentimientos de José Lino Ruiz, un comerciante de la
capital, notablemente comprometido con el pasado régimen, y
el periodista gallego Luis R. Rodríguez, no menos
comprometido que él. Ambos personajes -y otros, como el
comerciante Doménech- han sobrevivido a la matanza que
siguió a la caída del déspota huyendo al
extranjero o escondiéndose. Restablecido el orden -con un
nuevo dictador, que ha visto con favor circular el
—61→
memorial donde Pineda denuncia las fechorías de su
antecesor-, José Lino Ruiz pretende rescatar de la que
considera una condena injusta al difunto, difamado por el libelo
infame del lisiado -que publicó antes de ser justiciado, reo
confeso de asesinato-, y «menoscabar la
memoria de un gran patriota, pundonoroso caballero y hombre
integérrimo: el inolvidable Presidente
Bocanegra»
92.
El reivindicador se propone «limpiar» al gran hombre de
tantas «tabas rabiosas como, a la hora
de su caída, se mezclaron con las lágrimas de todo un
pueblo»
93.
La dimensión grotesca, no es inédita: siempre, al
acabar una dictadura, o al comenzar otra, hay quien añora al
déspota anterior.
El propósito de José Lino Ruiz, sin embargo, no va más allá de las intenciones: en la página 31 de la novela el personaje no ha entrado todavía en argumento y en la página 41 se denuncia el conflicto entre intención y verborrea superficial, puesto que el reivindicador ha perdido el auxilio del periodista Rodríguez para la proyectada extensión del memorial. El proyecto fracasa y el testimonio del rescatador se refleja solamente sobre sí mismo; en un lenguaje populachero, rico en tópicos, interesante en sí para el lector, se nos revelan los motivos, no ciertamente sublimes, de su desaparición en el momento del peligro: una maniobra soez para atrapar en sus redes a la secretaria que lo ha seguido y hacerla su amante.
La estatura ínfima del personaje se define gradualmente; la técnica de la vuelta constate al pasado, con otras tantas inmersiones en el presente, y a un tiempo cronológico —62→ que sigue su curso, permite al lector reconstruir el mundo de José Lino Ruiz. La dimensión escuálida del personaje proyecta una luz completamente negativa sobre el fracasado proyecto de rehabilitación del dictador, confirmando su condena, consecuencia lógica del hecho de que quien pretende rehabilitarlo es un individuo tan indigno. Es ésta la sustancia de la novela. Intención del escritor es rematar la condena de un régimen que produce seres como José Lino Ruiz, cuando no individuos sanguinarios, crueles, verdaderos asesinos.
La novela, dividida en tres partes, es, fundamentalmente, la historia de un fracaso, el del protagonista, por su misma superficialidad, debido a una insustancial aventura amorosa y a su tentativa de prolongar en el tiempo la relación con su secretaria, que por su parte desea liberarse de él y coquetea con su hijo. En la primera parte de El fondo del vaso, donde José Lino Ruiz ilustra prolijamente su propósito de rescatar del olvido al déspota, elemento dominante es su pasión en cierto modo senil, su actuación poco avisada y la manera vulgar de expresarse. Esta parte concluye dramáticamente, con el asesinato misterioso del joven Rodríguez.
En la segunda parte de la novela el enfoque cambia y cambia el estilo, que ahora es el propio de una crónica periodística que sigue el progreso de las investigaciones de la policía en torno al delito. Investigaciones que llevan a la incriminación de José Lino Ruiz -que el lector sabe que es inocente-, y sucesivamente a una nueva pista, cuando el acusado ha perdido ya con su reputación su fortuna. La novela de pasional se transforma en policíaca; en un clima de suspense el escritor logra crear una atmósfera tensa, mientras a través de un lenguaje periodístico de nivel provinciano denuncia una vez más la negatividad —63→ de la dictadura, responsable de haber achatado con la sociedad también los medios de información.
La tercera parte de El fondo del vaso presenta un enfoque nuevo y distinto estilo, fundado sobre un largo monólogo interior de José Lino Ruiz, o, como él afirma, en un análisis «in mente» de los sucesos por los que ha pasado. Sea en la segunda, sea en la tercera parte de la novela, el proceso temporal marca la vuelta al pasado y luego un regreso al presente, como en la primera parte del texto. Cuando José Lino Ruiz reflexiona, en la cárcel, sobre su situación, se ve obligado a reconstruir el pasado, a pensar en el momento en que su esposa, víctima de un complejo de culpa, le confesó que le había traicionado con su amigo, el periodista Rodríguez. La revelación obsesiona al preso y le lleva a examinar bajo una nueva luz indicios cronológicamente dispersos, a los que antes no había prestado atención. La conclusión a la que llega es que, en realidad, el culpable es solamente él, porque con su conducta ha determinado la venganza de su mujer, y se arrepiente por no haberle concedido el implorado perdón.
Con este sentido
de culpa termina la novela. El lector supone que la nueva
dirección que sigue la policía en sus investigaciones
acabará por establecer la inocencia del desventurado.
José Lino Ruiz es un típico producto del clima de la
dictadura; héroe del compromiso -«a fuer de tonto que
soy», había afirmado al comienzo, «todavía me mantengo vivito y coleando en
este valle de lágrimas, mientras otros muy vivos y
despiertos duermen ahora el sueño de los justos, y aun eso
por obra de justicia»
94-,
—64→
se había distinguido como «caballero moderno e
hijo del Nuevo Mundo, y por añadidura comerciante
respetable», con su «taco de
billar en ristre»
95.
Un pobre hombre, en realidad, producto puro de la dictadura.
Con gran eficacia el narrador denuncia en la novela la retórica y la hipocresía de toda una sociedad, debido a la sucesión incansable de formas totalitarias de gobierno. Muertes de perro y El fondo del vaso representan claramente la reacción del escritor a una situación patria dolorosamente presente en él. La ironía, el proceso destructivo de los personajes, la tensión del estilo, afirman plenamente, junto a una experiencia vivida en carne propia, la autonomía del narrador frente a posibles modelos.
—65→
En el ámbito americano, a pesar de todo, la novela de referencia sobre el tema de la dictadura sigue siendo siempre El Señor Presidente. Su sombra poderosa se proyecta sobre la novela hispanoamericana que trata el tema, hasta las manifestaciones de la llamada «nueva novela», que, por otra parte, justo es afirmarlo una vez más, el escritor guatemalteco inaugura ya claramente en el lejano 1932, fecha en que acaba la redacción de su texto, por el manejo inédito del tiempo, la modernidad de las técnicas expresivas y la conciencia de estilo.
Aunque no han dedicado ninguna novela específicamente al tema de la dictadura, las expresiones más relevantes de la nueva narrativa en Hispanoamérica, Rulfo, Fuentes, Arguedas, Vargas Llosa, Donoso..., aluden frecuentemente a ella y queda manifiesta su condena. Es el colombiano Gabriel García Márquez, en el grupo de los «nuevos» novelistas, quien más abiertamente se ha pronunciado contra el poder personal y sus aberraciones, en su famosa novela Cien años de soledad, que publica en 1967- En el coronel Aureliano Buendía él señala las características del hombre cruel, que gobierna duramente, rodeado de soledad. No se trata de un dictador, sino de un militar revolucionario que en su prolongada rebelión ha adquirido poder de vida y de muerte. En el momento en que todos le reconocen como jefe él experimenta un efecto extraño, enajenante:
|
Un frío interior que le rayaba los huesos y lo mortificaba inclusive a pleno sol [...]. La embriaguez del poder empezó a descomponerse en ráfagas de desazón [...]. Extraviado en —66→ la soledad de su inmenso poder, empezó a perder el rumbo.96 |
En el coronel
Buendía, García Márquez muestra cómo el
poder llega a transformar al hombre en algo inhumano.; «asomado al abismo de las
grandezas»
97
el personaje pierde su equilibrio y se condena a un aislamiento
que, si le protege materialmente de sus enemigos, lo destruye como
hombre. Es cuando decide que nadie pueda acercársele a menos
de tres metros, encerrado en un círculo que sus edecanes
trazan con una tiza en el suelo, dondequiera que él se
encuentre.
El aislamiento
alimenta el terror, significa una irreparable destrucción
interior. La advertencia del coronel Gerineldo Márquez,
primera víctima de su compañero de armas, es
significativa: «Cuídate el
corazón, Aureliano [...]. Te estás pudriendo
vivo»
98.
Al poco tiempo de publicarse Cien años de soledad, el chileno Enrique Lafourcade publica, en 1969, su novela La fiesta del rey Akaib99, dedicada a contar los últimos días de Trujillo, dictador sangriento de Santo Domingo, ya duramente condenado por Neruda en el Canto General y más tarde execrado nuevamente en Canción de gesta. No se trata de una gran novela, pero sí significativa en el ámbito específico de la novela de la dictadura, y se —67→ desarrolla en un ambiente tropical-africano más que caribeño, acudiendo con abundancia al elemento grotesco.
La postura del autor es abiertamente polémica contra las organizaciones internacionales que toleran la existencia de dictaduras, como aparece en el irónico enunciado:
|
Esta es una obra de mera ficción. Por tanto, el escenario y los personajes, incluido el dictador Carrillo, son imaginarios y cualquier semejanza con países, situaciones o seres reales es simple coincidencia. En efecto, nadie ignora que ni las Naciones Unidas ni la Organización de Estados Americanos permiten regímenes como el que sirve de pretexto a esta novela.100 |
De más sólida envergadura y significativo alcance es El gran solitario de Palacio, novela del mexicano Rene Avilés Fabila, que se publica en 1971, centrada en los hechos de la matanza de Tlatelolco. En su tercera edición de 1976 el autor ha «mitigado» los «excesos barrocos» de la novela, «limado las asperezas», «tachado sensiblerías y vaguedades», pero no ha disminuido la virulencia contra un Estado al que define corrupto, dirigido por un caudillo que ya lleva, en sus periódicas transformaciones sexenales, cincuenta años gobernando.
La alusión
es evidente: se trata del sistema de gobierno del Partido
Revolucionario Institucional, que sigue gobernando México
desde más de cincuenta años, acudiendo al solo cambio
de Presidente en cada legislatura. Por eso Avilés Fabila
habla de un «Partido de la Revolución
Triunfante» que sigue en el poder y denuncia en los
candidatos a la presidencia del país la presencia al fin y
—68→
al cabo de una sola persona, transformada, maquillada, para
que parezca nueva cada seis años, con ocasión de las
nuevas elecciones, «de acuerdo a los
factores reales de poder (iglesia, banqueros, embajada
estadounidense) y a las experiencias del
momento».101
Alargándose
en la sátira, el escritor advierte que el candidato recibe a
la vez «dosis de glándulas de
mono (tal vez por esta razón en ocasiones se comporte como
orangután o su físico afiance las teoría
darwinianas) y tratamientos rejuvenecedores que incluyen
hormonas»
, de modo que «De la
clínica emerge un hombre revitalizado para ir a la
campaña y ganar las elecciones»
102.
Sostienen al sistema los intereses económicos y
políticos sobre todo estadounidenses. La fuerza del
mandatario reside en la policía, que ejerce duras y
sangrientas represiones.
La posición política del novelista queda patente en su defensa del comunismo, perseguido en México, pero no se limita a defender una ideología, sino que responde a una preocupación moral realmente viva. La saña de Avilés Fabila contra las expresiones armadas del poder se revela en la animalización a la que en su novela somete a sus miembros:
|
Tres soldados penetraron bruscamente [en la prisión]. Los encabezaba un hombre de facciones caninas, de perro viejo y malvado, que comenzó a ladrar y unos segundos después o los ladridos se convirtieron en palabras o se hicieron inteligibles para Sergio. - Arriba, desgraciado. Ya te toca.103 |
—69→
Los militares son
identificados con los gorilas, pero, al contrario de éstos,
que son animales inofensivos y de buen carácter, escribe
Avilés Fabila, más bien se parecen a los orangutanes,
hasta físicamente: «de brazos en
el suelo, tienen complejos a causa de su fealdad y sus cerebros
poseen capacidades mínimas»
.104
La desconfianza
del escritor en las instituciones de su país es plena.
Él denuncia el periodismo vendido al poder, la
corrupción imperante en los representantes del pueblo, a
quienes acusa de camaleones, siempre dispuestos a cambiar de
color105,
y a los que considera de menor valor que el cerdo, al cual, afirma,
el político se parece, tanto que «La Cámara de Diputados es una
auténtica piara»
106.
A pesar de todo estima «correcto e
inteligente salir en defensa del cerdo»
, porque este
animal, si vivo no sirve para nada, sacrificado proporciona
«manjares exquisitos», mientras el político
«ni en vida ni en muerte tiene valor», y fallecido
«no tiene mayor utilidad que la que tuvo
en vida»
107.
Una
subcategoría negativa la constituye la policía,
«que ejecuta tareas que el orgulloso ejército
desdeña», y en ella el policía secreto,
«todavía más peligroso», un «animal
en cautividad», cuya mentalidad «es inferior a la del militar y a la del
policía»
108.
El gran solitario de Palacio se construye sobre estas acusaciones tajantes. El autor aprovecha la ironía, la nota grotesca, para dar vida a una sátira durísima contra los —70→ responsables de la dictadura. Más que del dictador, a quien liquida apresuradamente, se demora en la denuncia de los ejecutores de sus designios. La novela tiene como objeto principal el de denunciar la matanza injustificada de estudiantes en Tlatelolco presentando una serie de espeluznantes episodios de la represión. Con este libro Rene Avilés Fabila discorre cruelmente el telón hipócrita con el que el gobierno intentó ocultar una realidad política de opresión. Realidad que había denunciado también el dramaturgo Rodolfo Usigli, no tanto en su lejana comedia El gesticulador109, como en ¡Buenos días, Señor Presidente!110, inspirada en los mismos acontecimientos.
Merece
también mención aquí una novela del
guatemalteco Jaime Díaz Rozzotto, que publica en
París en 1971, Le general des Caraibes. El libro ha tenido escasa
difusión en el mundo hispanohablante, puesto que sólo
existe la edición francesa, en la traducción de
Julián Garavito, —71→
con una presentación de Miguel Ángel
Asturias111.
El Premio Nobel valora con entusiasmo la novela de su compatriota,
la celebra como «roman de
combat, de témoignage, de
dénonciation»
, subraya que el autor
denuncia la injusticia sin caer en el panfleto y da a su
creación el sentido de una «satire aiguë, rire
amer, cri vibrant»
, donde «le sens des
réalités vécues ou
rêvées»
revela «toutes les
possibilités d'un auteur en qui se rassemblent le
philosophe, le poète, le narrateur, le libelliste, le
politique»112
.
Le géneral des Caraïbes es una novela donde domina, junto con la denuncia del protagonismo negativo de los militares, de los crímenes y los golpes de estado favorecidos por los intereses del capital norteamericano, la evocación sentida de Guatemala. Por encima de los bárbaros hechos narrados captan al lector las evocaciones intensamente inspiradas del paisaje guatemalteco, como ocurre en las mejores novelas de Asturias. El largo destierro del escritor explica su postura sentimental, que da lugar en la novela a páginas extraordinarias.
En 1972 aparece una interesante novela del nicaragüense Sergio Ramírez sobre el tema de la dictadura: De tropeles y tropelías113. Se trata de un texto curioso, en el cual se detecta inmediatamente, por su estructura y el tono irónico y satírico, la influencia del Cortázar de Historias de Cronopios y Famas y de Augusto Monterroso.
—72→De tropeles y tropelías presenta una serie de textos adversos al dictador, ciertamente el último Somoza, a quien Sergio Ramírez, y con él otros muchos, como Pablo Antonio Cuadra y Ernesto Cardenal, había declarado una guerra sin reservas, que desembocaría al final en la campaña sandinista.
Se trata de una serie de «fábulas» sui generis que conforman una especie de tratado sobre el gobierno del déspota y el sistema sobre el cual se rige. Por lo que se refiere a las aberraciones del poder el cuadro es impresionante. El narrador enjuicia duramente el sistema, como ya lo había hecho Cardenal en sus Epigramas de 1961, donde la dictadura de los Somoza se convierte en una presencia obsesiva y frustrante.
En el libro de
Sergio Ramírez son de especial interés las
páginas que tratan «De las propiedades del
sueño (I)», donde se afirma que el sueño
hace posible lo imposible, como la caída del dictador y la
toma del poder de parte del pueblo: pero «los tiranos nunca
duermen»
114.
Opinión general ésta entre los oprimidos, puesto que
los déspotas velan por interpuesta persona, a través
de sus espías. Del Señor Presidente escribía
Asturias en su novela que «sus amigos
aseguraban que no dormía nunca»
115,
y por otra parte tenía a su servicio un monstruoso aparato
de espías, un «bosque de árboles de orejas que
al menor eco se revolvían agitadas por el
huracán», de modo que «ni una brizna de ruido
quedaba leguas a la redonda con el hambre de aquellos millones de
cartílagos», y
|
Una red de hilos invisibles, más invisibles que los hilos del telégrafo, comunicaba con cada hoja con el Señor Presidente, atento a lo que pasaba en las vísceras más secretas de los ciudadanos.116 |
En la novela de Sergio Ramírez el poder singular del dictador lo representa eficazmente el capítulo que trata De la muerte civil, donde el déspota decreta funerales de estado a un general caído en desgracia y que todavía vive; cuando éste regresa a su casa nadie le hace caso, como si hubiera muerto, así que él mismo acaba por acostumbrarse a su condición de muerto oficial.
Otros pasajes inciden en lo grotesco, como el capítulo titulado Del mal olor de los cadáveres, que trata de la muerte de la madre del presidente. Parece que los tiranos sólo tienen un culto, a su propia madre; por consiguiente el dictador decide mantener a su lado su cadáver, para que todos le sigan rindiendo homenaje, mientras va aumentando de día en día un olor insoportable a putrefacción y pedazos de piel y de carne se desprenden de la difunta. Representación macabra que recuerda a Juana la Loca, paseando por vario tiempo el cadáver de su adorado marido Felipe el Hermoso por los ardientes páramos castellanos. En este mismo episodio se inspirará más tarde Gabriel García Márquez para la madre del vetusto dictador en El otoño del Patriarca.
En otro pasaje de su libro, Del olvido eterno, Sergio Ramírez presenta a la reina de un país todopoderoso -probablemente en las intenciones del escritor se trata de los Estados Unidos-, la cual para vengarse del mal trato hecho a su embajada, decide cancelar del mapa a —74→ un pequeño país dominado por un tirano. Superado el primer fastidio el déspota acaba por apreciar las ventajas de este olvido político, en cuanto puede seguir tranquilo con su sistema, sin que ninguna organización internacional para la defensa de los derechos humanos intervenga. Mundo aberrante éste de De tropeles y tropelías, dominado por personajes cínicos, sin cultura, que sólo ejercen acciones inhumanas y se imponen a sus súbditos por medio de medidas sangrientas.
Novela de notable categoría es, sobre el tema, la que el ecuatoriano Demetrio Aguilera Malta publica en 1973, El secuestro del General117, comienzo de la serie que los más afirmados exponentes de la «nueva novela» dedican en los años 70 a la condena de la dictadura. En su libro el autor afirma una singular novedad de estilo y presenta un mundo deforme y duramente real. Aprovechando la lección de Asturias elimina datos geográficos y temporales, sitúa su infierno en un trastornante país de Babelandia, disfraza a sus personajes bajo eficaces nombres simbólicos, con los que define ab initio su dimensión moral.
Resumiendo esquemáticamente, la trama se concentra sobre el secuestro del general Jonás Pitecántropo, de quien depende en Babelandia la existencia misma del dictador -el Oseo, alias Esqueleto-disfrazado-de-hombre, alias Verbofilia, alias Calcáreo, alias Holofernes y para los íntimos Holo-, por parte del capitán guerrillero Fúlgido Estrella y su ayudante Eneas Roturante. El suceso —75→ trastorna la vida de la capital, Babel. El rescate que piden los secuestradores para liberar al general consiste en la libertad de los presos políticos, trescientos entierros de primera entre personajes escogidos por los raptores y una libra de los huesos del dictador.
De repente entramos en un clima dislocado, que atrapa al lector. Los altos mandos de la dictadura no se preocupan por los presos políticos y sí por los trescientos entierros pedidos y cada uno intenta salvarse a sí mismo pactando con los secuestradores y vendiendo a los demás. Pero la radio de los guerrilleros difunde por todo el país sus palabras y el resultado es el triunfo de la revolución, con la condena popular de todos los culpables.
En la trama expuesta intervienen dos novelitas de amor: la de Fúlgido con María y la de Eneas con Ludivinia. El amor de la primera pareja triunfa, a pesar de las malas intenciones del padrastro de la joven, enamorado de ella; el de la segunda pareja fracasa, debido a la intervención del cura Laberinto, o Polígamo, que se adueña de la muchacha, la cual al final muere dando a luz un diablo.
Es un mundo decididamente anormal, a través del cual se afirma la denuncia del novelista. En Babelandia la dictadura origina todo trastorno y se mantiene reinando sobre un mundo completamente animal. El cascajo óseo representado por el dictador está a su vez sometido a la voluntad del general secuestrado, el cual experimenta continuos y violentos regresos hacia sus orígenes de hombre de la selva, de simio.
El mandatario
está rodeado de seres serviles, como Baco-Alfombra,
alias Rastreante, alias Bueno-para-todo, el cual
cuando entra en el salón al llamado del dictador se acuesta
boca abajo, estira la lengua y la pasa «por el empeine —76→
de las extremidades inferiores de su
jefe»
118.
O bien como el secretario a la Defensa, Equino Cascabel, cuya
vocación irresistible es a cabalgadura del omnipotente
general Pitecántropo:
|
Ya le estaba creciendo la quijada. Por más que lo intentase, ¡inútil! Pies y manos se le convertían en cascos. La esclavitud -infeliz caballo esclavo- le clavaba sus cadenas más adentro. Le nacía la ondulante cola. ¡Inútil! ¡Todo inútil! ¡Todo inútil! Siento que me curvo.119 |
O como el joven
secretario de Gobierno, Cerdo Rigoleto, «albóndiga con cabeza de
merengue»
120,
o el Almirante Neptuno Río-del-Río, o Panfilo
Alas-Rotas, comandante de la detartalada Fuerza Aérea, o
Plácido Ruedas, secretario de Obras Públicas o, en
fin, el jefe del Protocolo, Narciso Vaselina: «los envidiosos lo llamaban la vaselina del
protoculo»
121.
El elemento paródico desacralizador domina en El secuestro del General. El que forma el gobierno es un mundo bestial. La reunión de emergencia convocada para tomar medidas después del secuestro ve presentarse en palacio a una serie de seres animalizados, que el novelista describe haciendo uso de la ironía y un humor amargo:
|
Los altos funcionarios lo rodearon [al dictador], aves de rapiña ante escasa mortecina. Iban llegando en formas diferentes. Unos, con bozal. Otros, en cuatro. Varios, de rodillas. Muy pocos, erectos y tranquilos, sobre sus dos extremidades. —77→ Ya estaba el Gabinete, en pleno. La crema y nata del Ejército, la Aviación y la Marina. La fofa burocracia que digería, como siempre, los banquetes opíparos del Presupuesto. Por su parte Baco Alfombra -ardilla prodigiosa- daba saltos de un lado para otro, realizando múltiples funciones [...].122 |
La técnica
de destrucción del personaje llega, en El secuestro del
General, a extraordinarios resultados a través de un
juego inventivo intenso, incansable. La crítica del escritor
a la clase dominante de la dictadura no admite justificaciones.
Babelandia ha llegado a ser el «país políglota, donde cada
babelandense, usando el mismo idioma, habla un lenguaje diferente.
Donde la comunicación es un tabú perenne: nadie se
entiende con nadie...»
123.
Opinión del mismo dictador, el cual ha hecho del poder
«un negocio», del país «su
hacienda», de sus súbditos «peones con
cadenas124;
un país donde «¡Su palabra es la ley!», el
Congreso está formado por «hombres-camaleones»
que emiten, en vez de «vocablos polifónicos»,
«ronquidos peristálticos»125.
Babelandia es, en la sustancia, el «paraíso de los confundidos y de los incomunicados»126. En la ocasión de festejar al dictador por haber escapado tiempo atrás a un atentado, el acto público sube a ofrecérselo un hombre-animal, un buey. Lo que recuerda el papel desarrollado en ocasión semejante por la «Lengua de Vaca» en El Señor —78→ Presidente de Asturias, motivo para denunciar el clima negativo de la dictadura. Aguilera Malta elabora aun más la escena, hasta alcanzar el resultado destructivo que pretende, a través de una animalización completa del personaje. Si comparamos los dos momentos presentes en las distintas novelas vemos como la «Lengua de Vaca» va hilvanando en El Señor Presidente un discurso vacío e incomprensible; en El secuestro del General el «buey» que ofrece el acto de homenaje al poderoso en realidad no habla, mueve solamente las mandíbulas como si rumiara. La denuncia de la perversión de las conciencias debida a la dictadura, que Asturias realiza valiéndose del lenguaje, la obtiene Aguilera Malta a través de la mueca grotesca.
—79→