Gil Gómez, el insurgente
Novela histórica
Juan Díaz Covarrubias
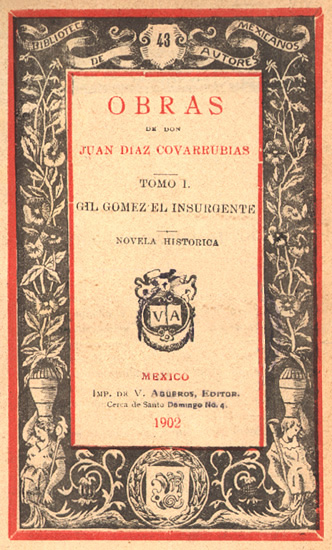
—V→
El nombre de este poeta evoca recuerdos tristes de aquella época aciaga de revoluciones en que los mexicanos no eran hermanos y pensaban nada más en acudir a los campos de batalla a ver correr la sangre y a combatir con un furor y un encarnizamiento que debía haberse reservado para las cuestiones extranjeras; de aquella época en que la patria pasaba por un período de tremenda crisis, debido a esas divisiones que tantos males le causaron y que tanto desprestigio le atrajeron.
Al número de víctimas sacrificadas en holocausto de las discordias civiles pertenece Juan Díaz Covarrubias, que apenas en los albores de la existencia, cuando de la vida sólo había gustado algunos goces y ningunos sinsabores, cuando aún frecuentaba las aulas escolares, olvidó como tantos —VI→ otros los estudios para lanzarse en medio de los partidos, afiliándose al que sus opiniones le llamaban, y encontró la muerte en temprana edad, en fecha memorable de los anales de nuestras discordias.
En la poética y pequeña ciudad de Oriente, asentada en las faldas del Macuiltepetl, en la hermosa Jalapa, que ha dado al país bastantes hombres notables, vio la primera luz Díaz Covarrubias el 27 de diciembre de 1837. Fue su padre un poeta inspirado que también ha dejado en las letras patrias su nombre, por haberlas enriquecido con notables composiciones: don José de Jesús Díaz, que legó al joven Juan no sólo su nombre, sino también su talento.
Niño precoz, según algunos biógrafos suyos, fue éste, que desde sus primeros años reveló su vocación por las letras y su afán por el estudio, en el que muy poco por cierto pudo ayudarle el tutor de sus días, pues falleció en 1846, cuando Díaz Covarrubias aún no cumplía los nueve años de edad. Golpe tan rudo no fue, sin embargo, obstáculo para que interrumpiese su apenas empezado aprendizaje, lo que determinó1 a la viuda de don José de Jesús trasladarse a México en 1849, para que su hijo emprendiera más formales estudios.
Al año siguiente ingresó al Colegio de San Juan de Letrán, donde hizo éstos con el aprovechamiento común a todo huérfano que, teniendo él mismo que abrirse paso en la sociedad por sus propios esfuerzos, desea estar cuanto antes en aptitud de emprender la lucha por la vida. Llegada la —VII→ época de elegir carrera, se decidió por la Medicina, y en sus estudios profesionales demostró el mismo ardimiento que antes; sin embargo, los libros no eran ya su ocupación favorita; una romántica pasión desgraciada llenó de melancolía su corazón en aquella época en que más necesidad se tiene de él para vencer los obstáculos que se encuentran en la senda de la existencia. «La vida de Díaz Covarrubias», dice una biografía, «durante sus últimos cinco años fue triste, amarga, desconsoladora». La muerte de su señora madre, ocurrida por entonces, acabó de llenarle de amargura, y esta serie de sinsabores y desventuras acaso fueron la causa de la muerte prematura y trágica que tuvo.
La revolución llamada de tres años ardía de uno a otro confín de la República, asumiendo de día en día un carácter verdaderamente feroz y horrible; el sistema de sangrientas represalias, inauguradas por Zuazúa en Zacatecas, había tenido presto imitadores, y el vencido que no había podido sucumbir en el momento de la lucha caía después de ella, sobre el mismo campo de batalla, con el pecho atravesado, víctima de ese bárbaro sistema. En vano la sociedad horrorizada protestaba contra él y clamaba por que hubiera clemencia para los vencidos; los partidos no cedían y cada día se levantaban nuevos cadalsos.
—VIII→Dominaba en la capital el gobierno llamado conservador o reaccionario, y la guarnición de la plaza hallábase muy mermada a causa de haber sacado el presidente Miramón las mejores tropas que en ella había para llevarlas a sitiar Veracruz (1859), donde don Benito Juárez, con los elementos liberales de que disponía, se encontraba. Don Santos Degollado, tan hábil para levantar ejércitos y para idear planes como desgraciado para realizarlos, sabedor del estado que guardaba México, y queriendo, por otra parte, distraer a Miramón de Veracruz para salvar a Juárez, cuya situación era comprometida, organizó rápidamente una división en Morelia y Guanajuato, y en unión de Blanco, de Quiroga, de Zaragoza, de Pueblita y de otros jefes liberales, marchó rápidamente sobre México. En vano pretendieron los generales Mejía y Callejo detenerle en su camino; fueron batidos en Calamanda y tuvieron que conformarse con seguir de lejos al ejército liberal. Don Leonardo Márquez, a su vez, salió con una división de Guadalajara en auxilio de México, y tales movimientos dieron a ambos partidos la seguridad de que en la ciudad o en sus cercanías se libraría una gran batalla.
En ella, la capital sería del más activo o del más afortunado. No tuvo ninguna de ambas cualidades Degollado, que, no obstante haber llegado el primero a las lomas de Tacubaya, dejó pasar muchos días sin atacar la plaza, dando así tiempo a que llegasen a ésta Márquez, Mejía, Callejo y otros jefes, que con sus fuerzas, reunidas a las escasas que había en México, decidieron tomar —IX→ la ofensiva y atacar a los liberales en sus cuarteles.
Durante los días de la inacción de Degollado, pasaron a su campo muchas personas de ideas liberales, entre las que se contaron algunos jóvenes que acaso se decidieron entonces a empuñar de una vez las armas en defensa de sus opiniones, siguiendo el ejemplo de Portugal, que no obstante ser médico muy joven ya tenía un grado en las filas del ejército de Degollado. Uno de esos jóvenes entusiastas e irreflexivos, que no midieron las consecuencias del paso que daban, fue Juan Díaz Covarrubias, que permaneció más de quince días entre la división liberal, en Tacubaya.
Al fin se dio la batalla; el 10 de abril en la tarde las fuerzas conservadoras empezaron a batir las posiciones de sus contrarios, y al rayar el alba del día siguiente se empeñó la batalla. A eso de las diez de la mañana la Casa Mata, Chapultepec, el Molino de Valdés y el Arzobispado de Tacubaya caían en poder de las tropas de Márquez, y las columnas liberales emprendían tan veloz retirada que Degollado tuvo hasta que abandonar sus equipajes y su uniforme.
Aquel día negro de la batalla terminó con una hecatombe: en las afueras de Tacubaya, casi enfrente de la pequeña capilla de San Pedro de los Pinos, morían fusilados dieciséis de los prisioneros que había hecho durante la jornada el ejército conservador, entre ellos el general don Marcial Lazcano, el licenciado don Agustín Jáuregui, el médico Portugal, a quien ya hemos citado, varios —X→ otros médicos y el estudiante poeta Juan Díaz Covarrubias.
¿Por qué murió también él? Misterios de la fatalidad y enigma de la historia, que acaso nunca llegue a descifrarse; la mala estrella del joven le llevó a vivir y tal vez a alistarse en las filas del ejército liberal, y en la confusión de la derrota probablemente no pudo ser identificado debidamente; acaso su entusiasmo por sus ideales políticos, unido a la honda tristeza que lo embargaba y a la desesperación que le causara la derrota de los suyos, le hizo buscar la muerte, atribuyéndose un grado imaginario o que no tenía. Cuando haya más datos para escribir esa página de la historia, la responsabilidad del fusilamiento de médicos y paisanos se hará recaer, sin duda, sobre las manos secundarias encargadas de cumplimentar la orden dada por Miramón y trasmitida por Márquez. Hacemos esta afirmación porque un pariente del que esto escribe se encontró en aquella acción; pertenecía a las fuerzas que desde Guadalajara trajo Márquez, y habiendo quedado herido en el campo de batalla estuvo a punto de ser fusilado, por haber sido confundido con los oficiales liberales por el encargado de las ejecuciones.
El cadáver de Díaz Covarrubias, así como los de los demás ejecutados, fue enterrado entre las sombras de la noche en el humilde cementerio de San Pedro, y hoy, en el lugar de la ejecución, se levanta un sencillo monumento.
—XI→
Muy joven empezó a escribir versos, y el medio en que vivía lo llevó a afiliarse en la escuela romántica que predominaba entonces en nuestro país; don Ignacio Altamirano, que tuvo ocasión de conocerle mejor que nosotros por haber sido su contemporáneo, decía de él:
«El carácter literario del joven mártir de Tacubaya es bien conocido para que nos detengamos a analizarlo. Aquella vaga tristeza que no parecía sino el sentimiento agorero de su trágica y prematura muerte; aquella inquietud de un alma que no cabía en su estrecho límite humano; aquella sublevación instintiva contra una sociedad viciosa que al fin había de acabar por sacrificarle; aquella sibila de dolor que se agitaba en su espíritu, pronunciando quién sabe qué oráculos siniestros; aquella pasión ardiente y vigorosa que se desbordaba como lava encendida de su corazón; he aquí la poesía de Juan Díaz Covarrubias, he aquí sus novelas. Hay en su estilo y en la expresión de sus dolores precoces grande analogía entre este joven y Fernando Orozco. Hay en sus infortunios quiméricos como un presentimiento de su horrible martirio, y por eso, lo que entonces parecía exagerado, lo que entonces parecía producción de una escuela enfermiza y loca, hoy nos parece justificado completamente.
—XII→»Juan Díaz, como Florencio del Castillo, amaba al pueblo, pues se sacrificó por él; tenía una bondad inmensa, un corazón de niño y una imaginación volcánica, y todo esto se refleja en sus versos y en sus novelas, en cuya lectura cree uno ver a uno de sus proscritos de la sociedad, que arrastran penosamente una vida de miseria y de lágrimas, y no a un joven estudiante de porvenir, bien recibido en la sociedad, y llevando una vida cómoda y agradable, como realmente era.
»En sus versos, Díaz habla de sus desdichas, como Gilberto, como Rodríguez Galván y como Abigail Lozano. En sus novelas es dolorido y triste, como un desterrado o como un paria. El numen de la muerte le inspiraba, y todas estas quejas eran exhaladas con anticipación, para ir a morir repentinamente y en silencio en el Gólgota de Tacubaya».
El mismo Díaz Covarrubias, al hablar de sus poesías, decía a don José Zorrilla, a quien dedicó una compilación de algunas de ellas:
«Bien sé que ya son muy pocos los que leen versos; y bien sé que en los míos no hay una ideología razonada, un fin marcado, una escuela dominante al menos, porque ellos no son más que reflejos de impresiones sentidas, y no sé qué extraña fatalidad me ha acompañado en mi carrera literaria. Mis primeras composiciones veían la luz pública en los días en que la tormenta revolucionaria rugía desencadenada en nuestra patria y yo tenía que hacer oír mi débil voz entre la grita tumultuaria de los partidos; mis novelas se publicaban en los días en que mi madre, la —XIII→ madre de mi alma, mi único e inolvidable amor, se moría, y en los que siguieron a su muerte; y este pequeño libro nace también bajo el influjo de tristes circunstancias. Por eso mis versos no son más que espejos de mi corazón, y pertenecen más bien a esa escuela, si así se puede llamar, de exageraciones y desvarío a que nos entregamos los que, sin comprender nuestra verdadera misión de poetas, nos limitamos a llorar nuestros propios y ficticios dolores, a lanzar gemidos de lastimera desesperación, renegando de una sociedad que en nuestro error creemos que nos ha perdido, a maldecir hasta a la naturaleza, como si ella fuese causa de los extravíos de la razón humana en ciertas organizaciones fácilmente impresionables en esa época de juventud en que sentimientos tan encontrados luchan en el corazón sin que el buen sentido y la prudencia los presidan.
»Pero, ¿qué quiere usted, amigo? Ése es defecto, más que de poetas, de hombres; además, yo nada pretendo, nada ambiciono con mis versos, y si alguna vez un periódico jocoso, por mareada predisposición contra mí, ha dicho lo contrario, intentando hacer creer que yo sólo anhelo fatigar los oídos de mis lectores, por orgullo y amor propio, ese periódico, o ha querido ofenderme y ponerme en ridículo, o no me ama ni me quiere comprender; ese periódico no sabe tal vez que yo en la literatura sólo veo una hermana que me ha dado ese consuelo de la confidencia y de la expansión en horas muy aciagas de una vida consumida en la monotonía y el marasmo; pero, en —XIV→ general, de la prensa de México no he recibido más que favores que no merezco, favores que me enternecen hasta el llanto de la gratitud. Mi corazón es una tumba de recuerdos y de afecciones, y usted sabe que, retirado del torbellino del gran mundo, sin participar de las agitaciones políticas, sin aspirar el perfume de flores que le guarden sólo para mí, lejos de juveniles bacanales y devaneos, consagro todas mis horas a mis estudios médicos y literarios, y vivo con la vida de mi poesía».
Tal era la exageración del poeta, que cuando apenas tenía veintiún años, ya decía:
|
Hablando de su nacimiento, se expresaba de esta manera:
Que la imaginación del poeta fue la que quiso forjar esta escena, aunque no fuese verdad, se comprende si se reflexiona que Jalapa está a —XV→ bastante distancia del mar para que se puedan ver las olas. El medio en que entonces vivía la literatura entre nosotros fue el que, lo repetimos, imprimió a sus versos el tinte melancólico que tienen; así como la amistad de Zorrilla. También fue amigo de Luis G. Ortiz, Pantaleón Tovar, Francisco Granados Maldonado, Florencio M. del Castillo, José María Ramírez, Ignacio Sierra y Rosso, Francisco Zarco, Pablo J. Villaseñor, José H. González, etc., muchos de los cuales también cultivaron ese género de poesía.
Lenta, pero seguramente, iba dándose a conocer en la sociedad Díaz Covarrubias, y echando las bases de una reputación que le habría permitido ocupar un lugar distinguido en la política en los días, que ya se aproximaban, que imperase su partido, si la muerte no le hubiera sorprendido en tan temprana edad. Tomó parte en el certamen que para el Himno Nacional abrió el Gobierno en 1855; a su composición, que fue aplaudida, le puso música el maestro Gavira, y posteriormente fue cantada en el teatro Nacional, por los artistas de la ópera italiana, la noche del 18 de octubre de 1855; al año siguiente, en el aniversario de la proclamación de la independencia, pronunció en el mismo teatro, en la ceremonia oficial, una hermosa poesía titulada «A la libertad», en la que más que a la independencia, como parecía natural, cantó a la república.
En 1857 reunió sus poesías en un pequeño volumen que tituló Páginas del corazón, y que dedicó a don José Zorrilla, a la sazón residente en México; al año siguiente publicó sus novelas, —XVI→ tituladas Gil Gómez, el insurgente, El Diablo en México, La clase media y La Sensitiva; además, con el título de Impresiones y sentimientos, compiló bastantes artículos de costumbres y escenas mexicanas. El año mismo de su muerte hizo la edición completa de sus obras, por lo que es de creerse que si algunas inéditas dejó, serían muy pocas.
Aunque sus obras en prosa no sean un modelo, ni mucho menos, se advierte ya en ellas el adelanto relativo que en México habían tenido las bellas letras y el cultivo de la novela, en la que, andando el tiempo, habría producido algo digno de llamar la atención. No obstante que su trágica muerte contribuyó en gran manera a darle celebridad y a hacerlo conocer como poeta y escritor, de no ocurrir ese fatal suceso hubiera llegado por solos esfuerzos a hacer su nombre distinguido en la república de las letras, como lo consiguió su amigo, el poeta Luis G. Ortiz, que en 1859 se encontraba en la misma altura que Juan Díaz Covarrubias.
México, noviembre de 1902.
Alejandro Villaseñor y Villaseñor.
—3→
En las inmensas llanuras que se encuentran hacia el Sur en el Estado de Veracruz, entre las pequeñas aldeas de Jamapa y Tlalixcoyan, orillas de un brazo del río Alvarado y no tan cerca de la barra de este nombre para que pudiera considerarse como un puerto de mar, se alzaba graciosa a la falda de una colina, y como oculta a la mirada curiosa de los escasos viajeros que por allí suelen transitar, la pequeña aldea de San Roque, cuyo modesto campanario se podía percibir entre el follaje de los árboles, dominando el pintoresco caserío.
Esta aldea, medio oculta en una de las —4→ quebradas del poco transitado y mal camino que conduce de la barra de Alvarado a la villa de Córdoba, aislada completamente de las relaciones comerciales y políticas, contendría escasamente en la época en que comienza esta narración de seiscientos a ochocientos habitantes, la mayor parte indígenas, labradores en los sembrados de maíz, de tabaco y de caña, que se cultivan en algunas rancherías de las inmediaciones, familias de viejos señores de las ciudades más cercanas, como Veracruz, Jalapa, Orizaba, Cosamaloapán, antiguos guardias de las milicias del virrey, retirados ya del servicio, restos de la aristocracia de segundo orden, cuya decadencia comenzaba ya en aquella época, o hasta media docena de acomodados labradores, que poseían fértiles terrenos, en que cultivaban las semillas que tanto abundan en esos climas privilegiados.
Los habitantes de la primera clase pasaban la mayor parte del día en los campos de las pequeñas haciendas, y sólo en las primeras horas de la noche se veían alumbrarse sus cabañas diseminadas sin orden y al acaso en un radio de cuatrocientas varas.
Los segundos habitaban modestas y graciosas casas de un solo piso, generalmente diseminadas también sin orden y según el capricho de su dueño, ya en el —5→ fondo de una quebrada, ya a la falda de una pequeña colina, ya al fin de una cañada, o en medio de una floresta.
Una tarde de los primeros días del mes de septiembre de 1810, a la hora en que el sol comenzaba a reclinarse fatigado detrás de las lejanas montañas, cuando empezaba a reinar en el espacio esa tinta crepuscular, luz de penumbra que resulta de la lucha entre el sol que se muere y las sombras que nacen; a la hora en que el monótono y lejano ruido de la campana de San Roque se confundía con los cantos de los labradores que volvían alegres del trabajo y el mugido de los bueyes que desuncían del arado, se unieron a los vagos pero infinitos murmullos que reinan en esa poética y sublime hora los acentos de una música lejana.
¿De dónde nacían esas armonías?
¿Quién, en el rincón de esta aldea abandonada y tranquila, así impregnaba de dulces sones el aura soñolienta del crepúsculo?
Para saberlo es necesario que sigamos los pasos de un joven que a la sazón caminaba en dirección de una calle sombría de árboles y a cuyo fin se distinguía una casita, blanqueando entre ellos a los últimos rayos del moribundo sol.
El que a ella se acercaba con precaución y como temiendo ser visto, era un joven que representaba tener de diez y —6→ ocho a veinte años a lo más; pero tan alto, tan flaco, tan nervioso, que nada más propiamente personificaba la imagen de ese personaje que bajo el prosaico nombre de Juan Largo nos ha descrito el Pensador mexicano.
Sus brazos eran largos con relación a su cuerpo y sus manos un poco largas con relación a sus brazos; sus piernas no estaban tampoco en razón muy directa de longitud con el resto de su individuo. Sus facciones, bastante pronunciadas para marcarse perfectamente, a pesar de la escasa luz que ahora sobre ellas caía, no eran precisamente hermosas, puesto que los ojos eran algo grandes y un poco saltones, las orejas y la nariz grandes también, la barba un poco saliente, y la boca con los labios muy ligeramente vueltos hacia fuera, dejando entrever dos hileras de dientes blanquísimos y afilados.
Pero, por una de esas rarezas tan comunes en la naturaleza, el conjunto de aquella fisonomía huesosa y un poco angular, colocada sobre un cuello prolongado como el de una cigüeña, era, si no hermosa, a lo menos simpática y agradable de contemplar, porque en ella se leían a primera vista la franqueza, la sencilla jovialidad, la generosidad, el valor, todos los sentimientos nobles del alma, que por más que se digan en ninguna parte se retratan —7→ más claramente al hombre observador que en la fisonomía.
En efecto, aquellos ojos, vivos, movibles, que lanzaban miradas inmediatamente penetrantes, indicaban desde luego que acostumbraban verlo todo a primera vista; aquellos labios que se entreabrían con frecuencia para formar una sonrisa muy particular indicaban cierta expresión de chiste cáustico y franqueza incisiva, cuando era necesario; aquellas orejas que tanto sobresalían del resto de la cara parecían ir en efecto a la vanguardia para oírlo todo.
Vestía el joven un traje medio campesino, medio de hombre de ciudad. Componíase de una especie de chupa o chaqueta de tela grosera, una corbata de color encarnado vivo, anudada sin orden a su cuello y cayendo sus puntas descuidadamente sobre su pecho, unos calzones anchos como ya entonces usaban los habitantes del campo, muy diferentes a los cortos y estrechos que vestían los de la ciudad, ceñidos con una banda de fino burato verde. Unos zapatos herrados y burdos de piel de gamuza de color amarillo y un sombrero de la tela llamada de «Vicuña», entonces muy en boga, cónico, color de canela, completaban este traje.
Ya hemos dicho que el joven seguía la dirección de la calle de árboles, con precaución y como temiendo ser observado. —8→ A veces, en efecto, caminaba acercándose a la casa que se distinguía al final de la alameda y después permanecía un instante atento, lanzando sus penetrantes miradas a través de los campos ya casi obscurecidos.
En aquel momento la campana de la parroquia de San Roque sonó la oración.
El joven se descubrió respetuosamente dejando ver una cabeza rapada a la puritana, cabeza irregular, que tenía un poco del rombo, del cono y del triángulo, cabeza matemática, terminada por una frente ancha, despejada, convexa, verdaderamente hermosa, que debía encerrar pensamientos bullidores, de vida y de juventud. Sus labios perdieron su habitual expresión de malicia y murmuraron una plegaria. Después, cuando hubo acabado, volvió a cubrirse y continuó su precautoria excursión.
La música seguía sonando y se hacía cada vez más distinta.
Ya tocaba casi al fin de la alameda.
De repente se quedó parado y aplicó el oído en dirección al camino que atrás dejaba andado.
Le parecía haber escuchado un ruido.
El joven no se había engañado, eran los pasos de una persona que se acercaba y que muy pronto se dejó ver.
Era un anciano que por su traje y sus —9→ maneras revelaba a leguas al labrador acomodado y contento con su suerte.
El joven pensó primero en ocultarse, después en huir, pero ambas cosas eran sumamente imposibles, puesto que el que llegaba se encontraba ya a una distancia en que ninguna de estas dos maniobras hubiese escapado a su vista. Así es que el joven se quedó parado y afectó mirar a la luna, que por uno de esos cambios tan comunes bajo el cielo de los trópicos, en que el crepúsculo dura un instante y en que la noche sucede casi sin interrupción al día, comenzaba ya a mostrarse en el firmamento, todavía medio confundida con las últimas inciertas tintas crepusculares.
El que se acercaba era, como hemos dicho, un anciano de fisonomía alegre y jovial, un tipo de hacendado de esos que en México, usando de una metáfora ingeniosísima, se llaman «ricos-pobres».
-Hola, ¿eres tú, Gil Gómez? Por cierto que nadie te conociera en esa posición tan extraña que guardas -dijo al joven con expresión de jovialidad.
-¡Ah!, ¿es usted, tío Lucas? -preguntó éste, afectando sorprenderse y apartando sus ojos del cielo.
-Sí, pero ¿qué diablos haces por aquí, así mirando la luna? ¿Vienes hacia la casa del buen doctor para consultarle? ¿O —10→ estás oyendo tocar a su bella hija la señorita Clemencia?
-Ninguna de las dos cosas, tío Lucas, sino que pasaba por aquí y me ha dado gana de ver entre los claros de los árboles ese cielo tan sereno y esa luna naciente que anuncia una noche tan bonita -respondió el joven con su sonrisa particular.
-Sí, en efecto, la estación se presenta bien este mes; pero ¿de cuándo acá, ¡piel de Barrabás!, eres tú afecto a contemplar la belleza de las cosas naturales, tú que encuentras demasiado corto para tus travesuras el tiempo que te deja libre de los quehaceres de la sacristía el buen padre párroco?
-¡Qué quiere usted, tío Lucas! Con la edad viene la reflexión. Así dice el señor cura que lo ha dicho un sabio cuyo nombre no recuerdo ahora; pero ello es que era un sabio -contestó el joven dando a su cara naturalmente viva y animada un aire de seriedad grave, que a cualquiera otro que al inocente tío Lucas habría parecido fingida.
-¡Vaya!, ¿y está bueno el señor cura? -preguntó el anciano con interés-. Hace algunos días que no lo veo.
-Con razón, tío Lucas, con razón; sus reumas hace una semana que le impiden salir y lo tienen clavado en un sillón de donde no saldrá sino para el sepulcro; yo —11→ lo velo y lo cuido como un buen hijo; pero ya usted ve que la edad tan avanzada a que ha llegado... -y el joven se interrumpió llevando a sus ojos el reverso de su mano y entrecortando su voz con un sollozo, que otro interlocutor que el tío Lucas hubiera calificado de demasiado doliente para ser verdadero.
-¡Hum! -dijo-, no hay que afligirse; dile de mi parte que mañana pasaré al curato para visitarle, y tú sigue así, siendo tan buen muchacho y ganándote el aprecio de las gentes de respeto. Hasta mañana, Gil Gómez.
-Hasta mañana, tío Lucas.
El anciano torció a la derecha siguiendo la dirección de un estrecho sendero que conducía a su posesión.
Gil Gómez permaneció un instante atento, hasta que el ruido de los pasos del anciano se fue desvaneciendo gradualmente y se perdió en el silencio de la noche. Su fisonomía volvió a tomar su habitual expresión de franqueza y travesura, y murmuró entre dientes:
-¡Pobre tío Lucas, qué bien la ha tragado! Pero hubiera yo quedado fresco si me sorprende el secreto de mi expedición. ¡Jesús, qué chismería me hubieran armado en el curato! ¡Puf!, ni pensarlo quiero.
Y dichas estas palabras se preparó a continuar su interrumpida marcha.
—12→La música seguía sonando siempre, y salía, ya no había que dudarlo, de la casa a que llegaba Gil Gómez.
Era una casa de un solo piso, cuyo ancho y sólido portón, pintado de color verde y situado entre dos ventanas de madera del mismo color, se elevaba encima de una escalinata de cuatro gradas; las ventanas por el contrario estaban al nivel del suelo; de cada lado de ellas se había formado un bosquecillo de esos árboles pequeños, siembre verdes, que tanto abundan en los países cercanos a las costas de Veracruz, y que se continuaban de cada lado formando un semicírculo con la alameda que con tanta precaución hemos visto atravesar a Gil Gómez.
La luna, que alumbraba a sus ojos esta escena, se ocultó repentinamente, pareciendo favorecer los intentos del joven, que, con un paso tan silencioso que ni el oído finísimo de un perro hubiera percibido, se deslizó hasta el bosquecillo de su derecha murmurando:
-Ahora sí, aquí estoy bien y puedo calcular el momento más favorable. Pero como no esté ahí ese maldito perro «Leal», que debe ser lo menos primo hermano de Satanás, según su astucia, porque entonces todo se lo llevó la trampa...
Gil Gómez había escogido un buen punto de observación; protegido por los árboles, había llegado hasta un lado de la —13→ ventana y desde allí podía sin ser visto presenciar lo que pasaba en el interior de la habitación.
Avanzó con su misma precaución la cabeza por entre los barrotes, y con una mirada rápida como el pensamiento miró lo que vamos a decir.
La habitación era extensa; no había en ella más muebles que un par de canapés de sólida madera con asiento de lo mismo, ocupando los dos costados de ella, del mismo lado en que se hallaba Gil Gómez; una mesa grande de madera de cedro colocada precisamente enfrente de la ventana y por consiguiente enfrente [...]2 ocupaba los lienzos restantes de la habitación. Pero en cambio ese estante estaba atestado de libros y encima de él se veían pájaros disecados, instrumentos de química, retortas, frascos grandes con fetos o pequeños con líquidos de diverso color, esferas geográficas y otros mil objetos; pero todo colocado con cierto orden, clasificado de cierta manera que revelaba desde luego el gabinete de un hombre estudioso, consagrado a la ciencia, y no la oficina de un charlatán.
Aquél era el estudio de un médico, y por si Gil Gómez lo hubiese ignorado habrían bastado a desengañarle dos esqueletos encerrados en sus nichos y colocados en los dos únicos ángulos de la habitación —14→ que él podía contemplar desde la ventana y que parecían mirarlo sonriendo con esa sonrisa sarcástica de las calaveras, que tal vez se creyera que se están burlando de la humanidad que al verlas suspira.
Un estremecimiento de horror que circuló por el cuerpo de Gil Gómez denunció desde luego al joven todavía cándido que conserva la superstición religiosa de los primeros años de la vida.
De codos sobre la mesa, apoyada su frente en una de sus manos, con la vista fija en un libro abierto, y sentado en una amplia butaca también de madera de cedro con asiento y respaldo de cuero amarillo, había un anciano que leía a los tenues resplandores de una lámpara que alumbraba escasamente el resto de la habitación.
Aquella frente surcada con las huellas que dejan el estudio y la meditación, aquella cabeza cuyos cabellos habían ido arrancando poco a poco las vigilias, e inclinada hacia el pecho, aquella fisonomía tan pensadora, denotaban desde luego una juventud pasada en la reflexión, en la observación de las ciencias naturales3, ciencia de la humanidad que envejece a los hombres en pocos años; pero que en medio de esa vejez les imprime un sello de juventud, por decirlo así, y de vida, vejez que nunca es ridícula, vejez que despierta —15→ en el corazón de la juventud un noble respeto.
Este anciano era en efecto un médico, que después de haber ejercido largos años su noble profesión en algunas ciudades de Europa y de la Nueva España, había venido hacía pocos años, fatigado del bullicio de la sociedad, a vivir con el producto de su trabajo de treinta años, en el rincón de esta aldea oculta y apartada del mundo, con su hija, fruto de su pasión con una joven inglesa, que hacía diez y ocho años había desposado en su país por gratitud y que había muerto al pisar las abrasadas aguas del Golfo de México; con su hija, hermosa niña, que sólo diez y siete veces había visto cubrirse de verdes hojas los árboles, inocente, pura y amorosa como las palomas de los bosques en que habitaba, tierna y sencilla como la primera sonrisa de un niño.
El doctor había dividido su tiempo entre la educación de su hija, sus estudios y el recurso a los desgraciados y a los pobres enfermos que desde diez leguas a la redonda le llamaban, bendiciéndole, su padre querido, su Providencia, el amparo de los desvalidos.
Si en aquel momento el doctor hubiese levantado la cabeza del libro en que atentamente leía, hubiera observado en la ventana frente a él, pegada a los barrotes, —16→ una cabeza que le observaba con cuidado.
-¡Bueno! -dijo para sí Gil Gómez-. ¡Bueno! El doctor estudia en su gabinete y la señorita Clemencia toca el piano en su habitación. ¡Bueno! Como ese maldito perro «Leal» se encuentre ya en los corredores de adentro, la cosa marcha a las mil maravillas. Veamos.
Y con la misma precaución con que lo hemos visto llegar a la ventana de la derecha, Gil Gómez se deslizó, siguiendo la dirección semicircular que limitaban los bosquecillos, hasta la ventana del lado opuesto, y antes de observar lo que pasaba en el interior de la habitación se quedó un momento de pie.
Tocaba el piano, pero desde luego se conocía que la persona que con tanta dulzura despertaba a las dormidas brisas de la noche no era por cierto una aldeana y comprendía perfectamente el sublime espiritualismo de la música.
El piano preludiaba la música de una melancólica balada inglesa ya antigua en aquella época, pero impregnada de triste poesía y dulce misticismo.
Después una voz argentina, pura, vibradora como las notas menores de un clavicordio, es decir, con una vibración medio apagada, se mezcló a las dulces entonaciones del piano y recitó en inglés las estrofas de la balada.
—17→Eran las palabras que una joven dirige al amado de su corazón en el momento en que éste parte a lejanas tierras para buscar fortuna y gloria en la guerra, cada una acabada con ese: «Farewell, for get me not», de los ingleses, con que tanto quieren decir y que no tiene traducción en ningún idioma.
Aquella voz dulcísima que cantaba en un idioma extranjero las estrofas moduladas en la música, música de los puritanos, estrofas que expresaban sentimientos acaso en acuerdo con los que ahora dominaban el corazón de la cantora; aquella voz oída en el rincón más oculto de una ignorada aldea del Nuevo Mundo; aquella joven hermosa, hija de un anciano médico, inglesa por nacimiento y por sentimiento, mexicana por educación y por idioma; aquella noche tan tibia de septiembre, aquella brisa cargada de aromas y de armonías, hubieron de hacer una impresión tan profunda en el corazón de Gil Gómez que se quedó extasiado con las pupilas fijas y los labios entreabiertos, con el oído atento por la emoción, como queriendo aspirar los perfumes, como queriendo escuchar las melodías de aquella brisa que hasta él llegaba.
-¡Oh! -dijo con visible emoción-, ¡cuán hermosa es ella, y él qué dichoso! Pero, —18→ ¡cuán desgraciados van a ser ambos dentro de poco!
Y al decir estas palabras, la cabeza volviendo a recobrar su imperio sobre el corazón, el joven se acercó a la ventana, y con la misma mirada particular con que le hemos visto recorrer el gabinete del médico, registró violentamente el interior de la estancia.
La misma sencillez en los muebles colocados con ese orden que revela la tranquilidad, el bienestar de la vida de providencia; pero ese perfume, esas delicadezas, esos detalles que sólo en el gabinete de una joven hermosa y aristócrata se encuentran: el lecho de metal sencillo, pero con un pabellón blanquísimo de muselina con lados encarnados; el tocador de madera barnizada, pero cubierto de esas chucherías primorosas, arsenal desde donde las mujeres se preparan al combate de corazones; la mesa sencilla y modesta, pero adornada con un jarrón de nívea porcelana cubierto de flores; el pavimento de madera, pero sin que un ojo indiscreto pudiese encontrar ningún objeto que alterase su tersura; flores en todas partes, flores en el tocador, flores en la mesa, flores en la ventana; y por último una joven de diez y siete años, blanca como una inglesa, pálida como una estatua de mármol, con una frente despejada como un cielo de verano, con unos —19→ ojos de ese azul obscuro particular que dejan transparentar las niñas y que lanzan una mirada prolongada, adormecedora, silenciosa; con una nariz recta y fina, casi trasparente hacia las extremidades; con una boca pequeña como la de un niño, que nunca se entreabre para dejar caer un sarcasmo o un chiste, que sólo parece formada para exhalar plegarias o palabras de amor; unos cabellos suaves de color castaño obscuro, bajando a los lados de la frente, cubriendo unas orejas pequeñas y finas y anudándose hacia atrás para formar ese sencillo peinado de las inglesas; un óvalo de cara, un tipo peculiar, un cuello, una estatura altiva y sencilla a la vez, modesta y aristocrática como la más hermosa de las mujeres de la Biblia. «Ruth la espigadora», y luego esa joven que entona un cantar místico y armonioso como todos los de los puritanos, y una joven huérfana que en su semblante está revelando la pureza de sus sentimientos, la inocencia, la pasión, la poesía de su aislamiento.
Todo esto contempló Gil Gómez en un momento; pero también contempló muy a su pesar un enorme perro, que con la cabeza entre las piernas vuelta hacia su ama, dormitaba o aparentaba dormir.
El joven se hizo atrás tan violentamente para no ser visto por el perro que produjo un ligero ruido en la ventana.
—20→El animal volvió la cabeza hacia ella y gruñó sordamente; pero aquel ruido había sido tan ligero, tan semejante al que produciría una hoja seca al desprenderse del árbol, que volvió indolentemente la cabeza a su primera posición.
-¡Maldito animal! -murmuró Gil Gómez-, si no se quita de ese lugar todo se echó a perder y no puedo cumplir fielmente el encargo de Fernando. Además, va haciéndose ya muy tarde y van a extrañar mi presencia en el curato.
Entonces se entabló una lucha entre el animal y el hombre, lucha de astucia, en la que este último debía quedar indudablemente vencido.
Gil Gómez, protegido por el sonido del piano, volvió a avanzar con precaución la cabeza conteniendo hasta la respiración. Pero esta vez, sea que el perro hubiese sentido al joven o que lo hubiese visto, se separó de su sitio y se acercó a la ventana, ladrando estrepitosamente.
-«Leal», quieto, aquí -dijo la joven con su misma voz de música que ya hemos escuchado y con su acento ligeramente extranjero, pero tan ligero como el que se puede recibir de la costumbre de hablar su idioma primitivo los tres primeros años de su vida para no volver a hablar más.
«Leal» lanzó otros tres o cuatro ladridos, que se perdieron por la —21→ vasta extensión de los silenciosos campos.
-«Leal», aquí -volvió a repetir la joven.
El animal, no viendo moverse ni una hoja en el campo que podían abarcar sus ojos, lanzó un último ladrido y se volvió refunfuñando descontento a su sitio, pero con la cara vuelta a la ventana.
La joven seguía cantando sin sospechar la vigilancia de que era objeto.
Gil Gómez consideró que un perro de la especie de «Leal» no sería muy fácil de ablandar, y que al verle en la ventana armaría un escándalo capaz de alarmar al doctor y a los demás criados de la casa; el bosquecillo en que tan violentamente se ocultó durante la presencia de «Leal» en la ventana pudo sólo evitarlo.
Así es que resolvió alejarlo de aquel sitio, para lo cual se internó en el bosquecillo que se confundía con el costado izquierdo de la casa, hacia el cual daban tres ventanas de las piezas interiores de ella, y produjo un ruido en una de las vidrieras, ruido que nadie más que el animal percibió, pues se lanzó ladrando fuertemente al interior de la casa.
Fue tan violenta la acción del perro que la joven dejó de cantar y se separó4 del piano, diciendo de nuevo:
-Vamos, «Leal», aquí.
Pero después, oyendo que los ladridos —22→ del animal se iban alejando hacia el fondo de la casa, volvió al piano murmurando:
-Qué sé yo qué tiene «Leal» esta noche.
Gil Gómez, después de haber llamado la atención del perro a otra parte, alejándolo por un momento, se deslizó por el bosquecillo, ligero como el pensamiento, hasta volver a la ventana, a cuya vidriera dio tres golpecitos tímidos y discretos.
-¿Quién llama? -dijo la joven ligeramente asustada.
-Yo, señorita Clemencia, soy yo -dijo Gil Gómez, procurando dar a su voz un tono de confianza y seguridad para tranquilizar a la joven.
-¡Ah!, ¿es usted, señor Gil Gómez? -dijo ésta acercándose a la ventana.
-Sí, señorita -respondió Gil Gómez sacando precipitadamente un papel y poniéndolo en manos de la joven-, yo, que traigo este encargo de Fernando.
A esta acción y a este nombre la joven se estremeció de alegría y se ruborizó de sorpresa, tomando el papel que le entregaban.
Gil Gómez iba tal vez a continuar hablando, pero los ladridos del perro se escuchaban cercanos y sólo pudo decir precipitadamente:
-Buenas noches, señorita Clemencia.
—23→-Adiós, señor Gil Gómez, mil gracias -dijo ésta con su misma dulcísima y argentina voz.
Después se aproximó a la bujía colocada encima del piano y leyó trémula de emoción las siguientes palabras:
«Clemencia:
»Mañana debo partir; hoy, como ya acaso sabrás por el doctor, que ha hablado con mi padre, ha llegado el despacho y la orden del señor virrey Venegas.
»Tenemos muchas cosas que decirnos por última vez.
»Si me amas, espérame esta noche al dar las doce junto a la puertecilla del jardín que da a los campos, donde podremos hablar libremente, porque esta noche no debe ir mi padre a visitar al doctor.
»¡Ah!, ¡por qué triste motivo nos juntamos!
»Adiós.
»Fernando».
-¡Ah!, crueles, ingratos, quieren separarnos, nos van a arrancar el uno del otro -dijo Clemencia dejándose caer de codos sobre el piano y ocultando su cabeza entre las manos para sollozar.
Cuando «Leal» se acercó a la ventana de la habitación sólo pudo oír el rumor de los pasos de Gil Gómez que se alejaba corriendo.
—24→Esta vez, la primera de su vida, «Leal» había sido burlado, completamente burlado en sus barbas, y cerca de media hora permaneció en la ventana, ladrando fuertemente por intervalos, confundiéndose sus ladridos con los de los demás perros de San Roque, sin ser notado por su joven ama, que con la cara oculta entre sus manos continuaba sollozando dolorosamente.
—25→
¿Qué amores misteriosos eran esos que así se alimentaban en el rincón de esa aldea solitaria?
¡Cuánta poesía debía haber en el amor de esta pobre niña huérfana, aislada con sus pensamientos purísimos y romancescos, lejos de su país natal y del contacto envenenado de la sociedad, entregada a su inspiración, sin que la venalidad ni el interés hubiesen encontrado un eco en su inocente corazón!
¡Pobre ave de blancas plumas!, ¡ave huérfana!, ¡ave sola!, ¡ave extranjera!, ¡que vas atravesando el espacio con raudo y sereno —26→ vuelo, aspirando todo el aire que le llena, recibiendo todos los rayos de luz que le inundan, escuchando todos los murmullos dulcísimos y misteriosos del éter!
¡Pobre ave! Dios no quiera que ese aire se envenene para tu aliento, que esa luz te ciegue al inundarte, que esos murmullos se tornen en adioses, en gritos de dolor, en suspiros de despecho, que esa vida que Dios te ha dado como bendición languidezca y se te torne como castigo.
¿Quién era ese joven Fernando que tan profunda impresión había inspirado en aquel inocente corazón? ¿Quién era, que con sólo una palabra de despido hacía derramar abrasado llanto de aquellos ojos?
Fernando era digno de tanto amor y de aquellas lágrimas.
Hijo de un noble y honrado plantador de tabaco y hacendado de aquella provincia, había pasado una parte de su juventud en un colegio de Puebla de los Ángeles y hacía dos años que había vuelto al hogar a vivir al lado de su padre.
Muy al contrario de lo que sucede casi siempre con todos los jóvenes, hijos de familias acomodadas de provincia a quienes se envía a educarse a la ciudad, fuera de la vigilancia paterna, Fernando sólo había traído buenos sentimientos, instrucción —27→ aristocrática que hace tan interesante a los jóvenes.
Además, Fernando era artista, artista por inspiración, artista por nacimiento si se quiere, y la mayor parte de los cuadros que adornaban los amplios y sencillos cuartos del hogar paterno eran obras que a su mano había dictado su imaginación.
Con una fisonomía hermosa, melancólica y agradable de contemplar, con un porte simpático y distinguido, con una alma llena de pensamientos nobles, de espiritualismo, de amor, de poesía, dejándose arrebatar por todos sus buenos instintos, su vida era una incesante aspiración a todo lo bello, cada pensamiento una ilusión, cada esperanza una fantasía, cada palabra una estrofa de la poesía del corazón.
Sucedió lo que era natural que sucediera.
Fernando, al volver del colegio, encontró a Clemencia, que hacía cuatro años se había ido a habitar la aldea en compañía de su padre, la veía en la misa mayor los días festivos, en los paseos que ella, niña melancólica, y él, joven soñador, errante, admirador de lugares hermosos y solitarios, escogían de igual manera.
Además, el doctor y su padre eran antiguos amigos y se visitaban mutuamente, —28→ acompañados de sus hijos. Así es que en las largas noches de invierno o en las tempestuosas del otoño, mientras los dos ancianos y algunos caballeros de la vecindad conversaban entretenidamente sobre política, sobre viajes, o jugaban al ajedrez en un rincón de la sala, los jóvenes corrían al cuartito de Clemencia y allí, sentados cerca del piano, hablaban también en voz baja, o tocaban juntos, extasiándose con las mismas melodías, alabando las mismas piezas de música, participando del mismo entusiasmo, o se alternaban para leer las obras que, tales como el Pablo y Virginia de Bernardín de Saint Pierre, la Atala y René de Chateubriand, el Werther de Goethe, las Cartas de Eloísa y Abelardo, las Poesías de Meléndez, se encontraban por una casualidad rara en aquella época en la biblioteca del doctor.
Esta semejanza de edad, de carácter de costumbres, de inclinaciones, de pensamientos, este aislamiento común en medio de una aldea solitaria que no presentaba ningunas otras distracciones al corazón, estas largas horas pasadas solos en compañía, escuchando el monótono ruido de la lluvia que afuera azotaba los cristales de la habitación, o contemplando con el mismo arrobamiento, con igual éxtasis, el hermoso espectáculo de los silenciosos y serenos campos iluminados —29→ por la blanda luz de la luna, esta conversación inocente, pero sin testigos, estas lecturas en que figuraban personajes tan interesantes a los ojos de los jóvenes y en situación tan análoga con la suya; esta vida corriendo en común, armonizada por la música del piano y embellecida por ese perfume de melancolía y recogimiento interior que la semejanza hacía nacer, estas palabras vagas, incoherentes, estas confidencias a media voz de lo que se soñó anoche, de lo que se pensó durante el día, de esas alegrías o dolores ocultos de la vida, hicieron nacer en el corazón de los dos jóvenes, sin saberlo, sin comprenderlo, primero una amistad, amistad entre un joven y una señorita que tan pronto degenera en una ternura dulce, en un cariño, en un amor, en una pasión.
Lo que primero había sido un efecto de la casualidad, se hizo una necesidad; los dos jóvenes acabaron por no poder vivir sin verse.
Clemencia pasaba el día inquieta, distraída y melancólica hasta la noche, y Fernando por su parte no hacía otra cosa durante el día que suspirar, pasearse cerca de la casa del doctor, por los campos que estaban detrás del jardín y sirviendo de límite entre ésta y la hacienda, hasta las ocho, hora en que su padre, con ese buen orden, con ese arreglo en las —30→ costumbres que preside a todos los actos de la vida de provincia, tomaba su ancho sombrero, su grueso bastón de nudos y su amplia capa, o su paraguas en tiempo de lluvias, y apoyado en el brazo de su impaciente hijo se dirigía, siguiendo la espalda del jardín y por el bosquecillo que ya conocemos, a la casa del doctor, donde de nuevo entablaban los juegos, las discusiones, las relaciones de viajes o aventuras de la juventud.
Por su parte, los jóvenes se aislaban como de costumbre, y después de haber permanecido un momento silenciosos, como para saborear el recogimiento del placer de hallarse juntos, dejaban desbordar por sus labios el torrente contenido en su corazón durante veinticuatro largas horas, primero con suspiros, después con medias palabras, con frases incoherentes y con discursos arrebatados hasta confundirse, hasta tocar casi sus rostros, para volver después a su silencio y absorción.
Clemencia dejaba caer sus manos sobre el teclado y hacía brotar de él las armonías que la víspera habían extasiado a Fernando, o siguiendo el giro de sus confidencias tocaba fantasías hijas de su imaginación y de su alma.
Fernando, por su parte, presentaba a la joven copias hermosas y vistas de los sitios que la víspera ella había elogiado, —31→ o imágenes de las descripciones que juntos habían admirado en los libros que leían.
Y ese cambio delicioso de pensamientos, de ilusiones, de esperanzas, duraba hasta las diez, hora en que el hacendado sacaba su enorme reloj de plata y, después de haber dado las buenas noches al doctor, a su hija y a los demás vecinos, salía apoyado en el brazo de su entristecido hijo.
Clemencia había hecho una costumbre de salir a acompañar a sus huéspedes hasta el final del corredor que terminaba en el jardín, y allí los jóvenes podían cambiar un último adiós, una última mirada, una última esperanza.
Clemencia permanecía reclinada contra una de las columnillas del corredor hasta que el joven desaparecía a su vista y el ruido de sus pasos se perdía en el silencio de la noche.
Fernando, por su parte, volvía repetidas veces la cara para ver dibujarse aquel cuerpo querido en el fondo obscuro del corredor, para enviar al través de la brisa un último suspiro de despedida.
¿Y sus padres no notaban aquel anhelo de buscarse?
Sí, lo notaban.
¿Pero qué mal podía haber en ello?
Por el contrario, parecían regocijarse interiormente de aquel afecto que debía —32→ tener un desenlace tan feliz y que estrecharía más los lazos de la amistad que los unía.
Así se pasó para los jóvenes un año como un dulce sueño; aquellas dos horas diarias les parecieron poco para verse, para estar juntos, y desearon, ya que no podían prolongarlas, verse a otras distintas.
El doctor, acompañado de Clemencia, acostumbraba pasearse durante las tardes por los sitios más hermosos y más solitarios de la aldea, hasta la oración, hora en que ambos volvían lentamente a la casa.
Fernando lo sabía perfectamente y muchas veces, oculto en un recodo del camino, había seguido con la vista a la señorita Clemencia, cuyo rostro encantador y gracioso vestido veía dibujarse entre los claros de los árboles; pero, por un sentimiento de vergüenza y respeto al doctor, que ciertamente no podía dejar de conocer aquella solicitud en reunirse con ellos, no siempre los encontraba.
¿Clemencia sabía esto?
¡Quién sabe!
Pero una noche preguntó con una voz ligeramente conmovida, sin ver a Fernando y con los ojos en el teclado:
-¿Y no acostumbra usted pasear durante las tardes?
-No, señorita -respondió éste-, paso —33→ unas tardes muy tristes encerrado en mi cuarto dibujando, o en el curato con Gil Gómez, cuya alegre conversación apenas me distrae.
-¿Pues no sería mejor pasear y hacer ejercicio, lo cual sería muy provechoso por el buen sueño que da la fatiga? -continuó la joven con esa misma voz, que quiere ocultar el pensamiento que desea hacer comprender.
-¡Oh!, sí, ciertamente, muchas veces he pensado en ello, pero de no ir acompañado me son ya tan conocidos hasta los rincones más apartados de la aldea de San Roque que no tienen ningún encanto para mí.
-Ah, sí; pero nosotros paseamos también todas las tardes.
No es necesario decir que a la tarde siguiente Fernando encontró «casualmente» al doctor y a Clemencia al volver de la pequeña cañada que conducía al curato, cerca del torrente que se precipitaba detrás de él, y venciendo su timidez y su vergüenza dijo con un acento perfectamente natural, pero que no debió engañar al doctor, que como todos los médicos era filósofo, observador y hombre de mundo.
-¡Oh!, qué casualidad que nos hayamos encontrado.
-Muy feliz, por cierto -dijo el buen doctor, que como hemos dicho no veía —34→ mal aquella dulce intimidad que reinaba entre su hija y el hijo de su antiguo amigo-, y debe usted adoptar esa costumbre de acompañarnos al paseo durante las tardes, que es muy provechosa para la salud.
Los dos jóvenes se ruborizaron de placer.
La costumbre se adoptó, en efecto.
De manera que, mientras el doctor andaba a pasos lentos conversando algunas veces con un vecino, los jóvenes se internaban en las selvas, salvaban con dificultad brincando sobre las piedras el río en los lugares en que corría mansamente, admirando el sublime espectáculo del sol moribundo que se abismaba detrás de las lejanas montañas, que desde ese punto se dirigen a encontrarse y continuarse con la gran cordillera de los Andes, o deteniéndose al pie del torrente, cuyas aguas, después de haber servido para mover las ruedas de una pequeña fábrica, se precipitaban al cabo de un cuarto de legua de camino, rugidoras, blanquizcas, formando una ancha cinta de plata, salpicando de pequeños copos de espuma a los jóvenes, que sentían nacer en su alma esas sensaciones indefinibles de alegría y terror, de gratitud a la Providencia, que se experimentan con la contemplación de todos los objetos de la creación, en esos momentos en que cada —35→ pensamiento es una plegaria, cada palabra un himno de alabanzas al Señor de lo creado.
Allí sentados en una de las grandes piedras que sobresalían del nivel del río, a la sombra de esos verdes y frondosos árboles que orillan todas las confluencias del Alvarado, aspirando esa brisa fresca y agradable que suspira en la superficie de los ríos, apagadas sus palabras por el estruendo rugidor del torrente, bañado su semblante por las últimas suavísimas tintas crepusculares, pasaban juntos instantes que traían siglos de felicidad, hasta que se oía la voz del buen doctor que les llamaba, y entonces volvían lentamente a la casa, cambiando antes de separarse las flores que habían recogido, como para convencerse que no eran sueños mentirosos de inmensa felicidad aquellas tardes de alegría, de esperanzas, de recogimiento interior, separándose para volverse a ver en la noche y hacer recuerdo de la tarde, como temiendo ver borradas tan pronto de su alma aquellas impresiones purísimas de amor.
Los domingos y días festivos traían para los jóvenes nuevos dulces placeres.
A las nueve el anciano cura de San Roque decía en la pequeña parroquia una misa, misa que nuestro conocido Gil Gómez, en su calidad de sacristán, ayudaba —36→ después de haber adornado el altar y haber permanecido desde las ocho en la torre para dar los tres repiques que según la costumbre de las aldeas servían para llamar a la gente de San Roque y de las rancherías inmediatas.
Desde esa misma hora, Fernando, echado de codos sobre el balconcillo de piedra del campanario, desde donde la vista descubría todo el pueblo y sus inmediaciones, permanecía con los ojos fijos en dirección a la alameda que ya conocemos, hasta que descubría entre el follaje de los árboles la gorrita verde, el tápalo encarnado y el vestido blanco de Clemencia apoyado en el brazo del doctor.
Fernando descendía precipitadamente a la iglesia y ocupaba el rincón de una columna cercana a un confesionario, donde Clemencia acostumbraba generalmente arrodillarse.
El templo se iba llenando poco a poco de gente; los jóvenes permanecían aislados en medio de aquella multitud.
El cura era demasiado anciano y la misa duraba por consiguiente más de media hora, que para ellos era un momento, arrobados como estaban por la mística música del órgano y más que todo por el placer de hallarse juntos.
Después el templo se iba vaciando gradualmente, y los jóvenes eran los últimos en salir, pues el doctor acostumbraba conversar un rato con los vecinos notables, —37→ que se reunían formando grupo en el cementerio. Fernando les acompañaba hasta su casa, y aun algunas veces, invitado por el doctor, pasaba el resto del día en su compañía.
Además, hacía algún tiempo que el joven preparaba una sorpresa a Clemencia.
Una noche en que, como de costumbre, ambos permanecían aislados de la pequeña tertulia del doctor, Fernando, con acento conmovido, dijo a la joven:
-Si usted no se ofendiera, le enseñaría una cosa que he traído.
-¿Qué cosa? -preguntó la niña con interés.
-Una pintura -respondió Fernando.
-¿Una pintura? ¿Y por qué me había de ofender?
-¿Me lo promete usted, Clemencia?
-Se lo juro a usted.
Entonces Fernando sacó del bolsillo de su levita una cajita pequeña que abrió con precaución, desenvolvió cuidadosamente una placa de marfil sobre la que se había pintado una miniatura y la colocó ante los ojos de Clemencia, que seguía con curiosidad sus movimientos.
Clemencia hizo una exclamación de sorpresa y se ruborizó por la emoción.
Aquella miniatura era un retrato suyo, pero tan perfecto, tan semejante, que ciertamente la niña no pudo disimular preguntando a quién pertenecía.
—38→Después lo volvió a llevar a sus ojos para contemplarlo de nuevo, y pálida por la sorpresa, por la emoción, por el autor, digámoslo de una vez, lo volvió a colocar en manos de Fernando, diciendo con un acento trémulo y conmovido:
-¿Y por qué gasta usted su inspiración en esto? ¿No valdría más emplearla en otra cosa mejor?
-¿Lo cree usted así, señorita? -preguntó Fernando.
Clemencia no respondió, pero sus ojos se clavaron con sublime expresión de amor en los de Fernando.
Los dos jóvenes sintieron que un fluido magnético circulaba por sus venas, sus rostros se juntaron hasta tocarse, y al darse un beso casto, pero quemador, ardiente, apasionado, que nadie más que la profunda brisa de su alrededor escuchó, pero que resonó con eco de música en su corazón, sellaron para siempre aquel eterno amor, para perderse en recuerdos se había revelado más que por palabras vagas, por miradas y por suspiros.
En lo sucesivo los jóvenes se vieron a hora y en sitio excusados para decirse siempre lo mismo, para jurarse amor y eterno amor, para perderse en recuerdos del pasado, en delirios del presente, en esperanzas y proyectos para el porvenir.
¿Cuáles eran esas esperanzas?
¡Quién sabe! Ellos pensaban en vivir —39→ siempre juntos, sin ver que aquella unión en apariencia tan fácil era casi imposible de verificarse.
¡Ay!, el viento del desengaño debía evaporar algún día el perfume de aquel amor.
Así se deslizaron otros seis meses, mil veces más encantados que aquel primer año de amor silencioso, sin que los jóvenes pensasen en otra cosa que adorarse y esperar.
Pero esta felicidad, como al fin felicidad, no debía durar mucho tiempo.
En efecto, aunque Fernando no desperdiciaba completamente su tiempo, puesto que las horas de la mañana, y las que le dejaban libres su adoración a Clemencia, las consagraba a la pintura, al estudio de las lenguas muertas, que formaban la base de la única educación que entonces se daba a los jóvenes en la Nueva España, al padre de Fernando le entró ese escrúpulo que les entra a todos los padres de provincia de creer que sus hijos no pueden labrar su fortuna sino lejos del hogar doméstico, tomando una carrera, un trabajo diferente, y que el tiempo que en él pasan es perdido para su porvenir.
Una circunstancia vino a convertir en realidad el pensamiento del hacendado.
—[40]→ —41→
El virrey Venegas había desembarcado en Veracruz y el ruido de su llegada había venido como un eco perdido hasta el rincón de aquella aldea ignorada.
El hacendado se alegró demasiado cuando supo por acaso que entre los militares que formaban el séquito del Virrey se encontraba un hermano suyo, de menor edad que él, que desde muy joven había pasado a España, después de haber servido algún tiempo en las milicias de Manila. Además, ahora volvía con el grado de Brigadier, grado demasiado honorífico en aquella época, y con la privanza del Virrey, que ponía en él toda su confianza en los asuntos militares.
Una mañana, tres días después del desembarco —42→ del Virrey en Veracruz, los vecinos de San Roque contemplaron un espectáculo enteramente nuevo en su pacífica aldea, el de un militar de grado superior lujosamente vestido, perfectamente montado y seguido de dos dragones, preguntando por la habilitación del hacendado.
Mientras que los vecinos, después de habérsela mostrado, formaban un corrillo en el que se opinaba que aquel militar venía para vender las tierras o para poner preso de orden del Virrey al hacendado, entraba éste por la maciza puerta de la hacienda y, después de haber dado órdenes en el patio a los criados para que se cuidase de los caballos, subía la amplia y sólida escalera de piedra, atravesaba el extenso corredor que conducía a las habitaciones interiores y, sin hacer caso de los perros que ladraban alborotados al aspecto de aquellos tres hombres, tan desconocidos para ellos y vestidos de tan extraña manera, ni de los criados que salían azorados al ruido de su sable y sus espuelas, penetraba en el salón y caía en brazos del hacendado exclamando con acento rudo y varonil, pero conmovido:
-¡Ah!, mi querido Esteban, al fin te vuelvo a ver después de treinta años de ausencia.
-¡Rafael!, hermano mío -exclamó el hacendado —43→ sorprendido al aspecto de aquella visión tan querida para él.
Y los dos hermanos volvieron a abrazarse, sin hablar, sin que se oyese durante diez minutos otra cosa que sus sollozos, esos sollozos de alegría o de dolor que nos arranca la vista de una persona querida, muerta tal vez para nosotros, pero cuya tumba estaba en nuestro corazón y cuyo recuerdo vivía en nuestra memoria.
Por fin, el militar se desprendió de los brazos de su hermano, y con un acento de chiste y familiaridad, en el que se conocía se trataba de ocultar la emoción del hombre bajo la ruda corteza del soldado, exclamó:
-¡Eh!, pero qué diablos nos estamos jirimiqueando ni más ni menos que dos mujeres, cuando por el contrario debemos regocijarnos, puesto que vengo a pasar dos meses en tu compañía, con licencia del señor Virrey.
-¡Oh!, Rafael, ¡qué dichoso soy con volverte a ver, cuando ya te había creído muerto! ¡Pobre de nuestra madre! En su agonía no pensaba más que en ti, no hizo más que nombrarte hasta su último suspiro -dijo don Esteban con acento conmovido.
-¡Eh!, pero qué diablos nos estamos tan tristes, me obligas a volver a montar a caballo y tomar el pésimo camino por —44→ donde con mil trabajos he venido desde Veracruz -exclamó don Rafael llevando su mano a sus ojos5 para borrar los últimos vestigios de las lágrimas, que acaso por la primera vez después de su infancia le arrancaban los tristes recuerdos de los primeros años.
-No, hermano mío, ya no hablaremos más de eso.
Los dos hermanos se sentaron en un canapé.
-¡Diablo!, cómo hemos envejecido -continuó el militar con su tono naturalmente jovial-. Buen chasco me he llevado yo, que no hace media hora, al acercarme a esta aldea, venía pensando en ti y viéndote como eras hace la friolera de treinta años, es decir, un joven gallardo, y en [...]6 lugar de aquella estatura elegante, aquellos negros cabellos, aquellos ojos vivos, me encuentro con una estatura encorvada, unos cabellos canos y unos ojos que en vez de brillar con el fuego de otros días me miran con tristeza y lloran y más lloran.
-¡Ah, Rafael!, pero qué ingrato has sido con no hacer caso ni contestar a las cartas que en diversas épocas te he escrito a España -dijo don Esteban.
-Pues te aseguro que no es muy fácil, por cierto, recibir cartas de la Nueva España cuando no se está ni una semana en un mismo lugar, cuando se hace la —45→ guerra a los revoltosos o se pelea con los soldados de ese truhán de Bonaparte en Sierra Morena, en Madrid, en Zaragoza; además, sí te he escrito dándote razón de mis grados, pero no era muy fácil que las cartas que yo dirigía a México llegasen hasta este rincón donde te has venido a meter y donde he sabido que vivías por una casualidad que me hizo encontrar a nuestro antiguo amigo Pérez, quien me dio razón de ti. Pero en fin, me alegro, porque según veo no estás tan mal puesto y no falta lo necesario. ¿Te acuerdas de lo que decía nuestra buena madre? -continuó don Rafael procurando disimular con su tono jovial su emoción-. Esteban ha de ser más rico que Rafael, pero Rafael ha de pasar mejor vida que Esteban. ¡Oh, qué bien adivinó la buena señora!
-¿Y tu salud no se encuentra quebrantada, hermano mío? -preguntó don Esteban con interés.
-Así así, Esteban; mi brazo y mi pie izquierdos flaquean un poco, por dos mosquetazos que les debo y no les podré pagar ya a esos pícaros franceses; me los recetaron en Zaragoza. Además, mira mi pecho -añadió desabotonando su casaca de paño de grana y mostrando a su hermano una profunda cicatriz bastante reciente todavía-. Éste —46→ fue un lanzazo con que me obsequió un bribón polaco en Somosierra... Pero no, no bribón, Dios le haya perdonado, porque tuve la satisfacción antes de caer del caballo de responder a su lujoso obsequio con un magnífico sablazo que le dividió la cabeza en dos, lo mismo que si fuera una naranja.
-¿Y cómo fue eso, Rafael? -interrogó don Esteban.
-Figúrate que estábamos el General y yo al pie de una colina, dirigiendo la artillería, porque todos los artilleros habían sido lanceados por los polacos, cuando éste me dice:
»-Capitán, mire usted, mire qué carnicería están haciendo los polacos sobre nuestros pobres guerrilleros.
»-En efecto -exclamé yo, viendo a los lanceros de Poniatowsky cargar sobre nuestros infantes.
»-¡Oh!, y son los guerrilleros de ese bravo capitán don Javier Mina, mi buen amigo.
»-General -continué, señalando a un grupo de dragones que formaban su guardia de reserva-, ¿me permite usted que tome veinticinco hombres de esa reserva?
»-Vea usted lo que hace, Capitán, ya estamos perdidos y va a aumentar la carnicería inútilmente; pero en fin, tómelos usted.
»-Gracias, mi General -dije, y acercándome —47→ al cuerpo de dragones, que veían impacientes y sin poderles auxiliar la matanza de sus compañeros, les grité-: Ea, destáquense treinta hombres, y los que amen al capitán Mina y a sus compatriotas, que me sigan.
»En un instante estuvieron a mi lado.
»-Ahora, muchachos, a galope tendido hasta llegar a donde están esos bribones polacos, y a cerrar a sablazos con todo el que esté a caballo.
»¡Oh!, aquello era magnífico; si no daba uno un sablazo, tenía que recibir un lanzazo, es decir, había que matar o morir. Los polacos, en mayor número, caían sobre don Javier Mina, que viéndose auxiliado se batía como desesperado; todo era gritos, blasfemias, lamentos, vivas a Bonaparte o a Fernando, a Francia o a España; todos nos confundíamos, nos atropellábamos, caíamos del caballo heridos o desmontados por la violencia de la carrera o el empuje para dar un sablazo.
»Yo vi cerca de mi pecho la hoja de una lanza que, para agrado de la vista tal vez, tenía una banderola tricolor; a la extremidad opuesta de esa lanza no vi más que unos bigotes y unos ojos centelleantes de furor.
»Aquí acabó todo, pensé para mí; pero muramos matando, y al sentir en mi pecho el frío del acero, alcé mi sable con las dos manos, y después de haberle dado —48→ la dirección, lo dejé caer con todas mis fuerzas a tiempo que caía del caballo.
»No sé lo que pasó después.
»Cuando volví en mí eran ya las seis de la tarde, según la luz, que ya se iba acabando. Lo primero que vi a mi lado al abrir los ojos, hombro con hombro y pie con pie, lo mismo que si fuera mi hermano, fue al polaco, cuya cara no se me había olvidado a pesar de que sólo le había visto un instante en la mañana; el bribón parecía todavía enojado, a pesar de que en defecto de su cabeza había correspondido con generosa magnificencia a su obsequio.
»Volvime del otro lado para no contemplar aquel espectáculo, llevé maquinalmente mi mano al pecho, donde sentía un dolor agudo, y la retiré llena de sangre; pero no era la herida lo que más me molestaba, yo sentía todo mi cuerpo adolorido, lo cual no era extraño, puesto que, como conocí desde luego, los caballos de los dragones y los fugitivos habían pasado sobre mí, lo mismo que si fuera yerbecilla o césped.
»Me levanté con precaución cuando las tinieblas hubieron inundado completamente el espacio, y favorecido por ellas, como conocí desde luego los caballos de hombres muertos, anduve casi arrastrándome hasta una cabaña donde llegué a la media noche.
—49→»Las buenas gentes que la habitaban me prestaron auxilios y me informaron del éxito de la batalla. La herida por fortuna no era de gravedad; la punta de la lanza, habiendo encontrado un obstáculo en la costilla, se deslizó entre ella y los músculos, causando poco daño.
»Así es que cuatro días después salía yo de allí perfectamente curado; luego que llegué al punto donde se habían reunido los restos del dispersado ejército, supe que se me había creído muerto y se me habían hecho honras fúnebres y no sé cuántas cosas más.
»Ocho días después ponían en mis manos un despacho en el que, en atención a mis méritos, servicios, etc., se me concedía el grado honorífico de Brigadier.
»Di a todos los santos el obsequio del polaco y aun creo que mandé decir una misa por el descanso de su alma.
»Por fin, últimamente he sido destinado a las milicias de Nueva España, que desde la destitución del virrey Iturrigaray creo no está muy contenta, y para acompañar al señor virrey Venegas, que casi ha depositado en mí toda su confianza.
»Conque ya sabes, Esteban, en resumen, mi vida, miseria primero, después balazos, batallas, lanzadas, distinciones, aventuras, y alegría en medio de todo.
»Ahora te toca a ti.
—50→-En mi vida no hay grandes agitaciones -dijo don Esteban-; siempre he vivido pacífico y obscuro. Diez años después de tu partida murió nuestra buena madre, y al verme aislado en la tierra, me uní en matrimonio con una joven colombiana.
-¡Bravo! -interrumpió el Brigadier-. ¡Bravo! Es decir que tendré una media docena de sobrinitos lo menos. Ea, niños, venid a conocer a vuestro tío que llega de España, dispuesto a daros gusto, a pasearse con vosotros por estos andurriales, a referiros cuentos de batallas.
-¡Oh!, no -interrumpió don Esteban con una sonrisa al ver el rapto de su hermano-, mi ventura no debía ser larga, porque dos años después de nuestra unión mi tierna esposa murió al dar a luz un niño, y yo entonces, cansado del bullicio de la ciudad, lastimado mi corazón por tanta pesadumbre, dejé pocos años después Veracruz y me vine a habitar esta aldea, donde había comprado una pequeña hacienda.
-¡Ah!, eso es otra cosa; pero, es decir que siempre tengo un sobrino, ¿no es así?
-Sí, Rafael, un gallardo joven por cierto.
-¡Bravo! ¿Y vive a tu lado? -preguntó el Brigadier.
-Sí, desde hace dos años, pues ha permanecido cuatro instruyéndose en un seminario de Puebla.
—51→-Pícaro, ¿y por qué no me lo habías dicho desde luego para hacerle venir a fin de que le conozca yo?
-Ya que has descansado un poco, despójate de tus armas y vamos a buscarle a su cuarto, para que te enseñemos toda la casa y siembras -dijo don Esteban, que se sentía revivir de treinta años con aquella visita tan querida.
El Brigadier se despojó de sus arreos militares y los dos hermanos salieron a los corredores.
-Bonita casa tienes por cierto: lindas vistas, amplitud, alegre aspecto -dijo don Rafael-; de buena gana viviría yo siempre contigo.
-¿Y por qué no, Rafael?
-¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo presentimientos de que no ha de pasar mucho tiempo sin que el Virrey necesite de mis servicios.
-¡Oh!, no temas -dijo don Esteban con una sonrisa-, aquí en la Nueva España se goza de una paz octaviana; y luego, ¿en qué fundas tus temores?
-En nada, absolutamente en nada por ahora, es un simple presentimiento. Pero en vez de perder el tiempo en presentimientos, llévame donde esté mi sobrino, o hazle venir, que ya rabio por conocerle. ¿Es acaso aquel muchacho flaco y larguirucho que viene subiendo la escalera? -preguntó el Brigadier al ver a nuestro conocido Gil Gómez.
—52→-No, ese joven es un huérfano que se ha criado en mi casa, que ama con exceso a Fernando y a quien éste quiere igualmente bien.
-Qué cara tan franca y tan simpática tiene. Pero, si no me engaño, es un joven que a media legua de esta aldea estaba subido en un árbol y que me ha indicado la dirección del camino mejor y más corto para llegar. Sí, es el mismo -continuó don Rafael, reconociendo a Gil Gómez a medida que se acercaba.
Gil Gómez llegó donde se hallaban los dos hermanos.
-Amiguito, mil gracias por el consejo -dijo don Rafael-, pero, ¿cómo ha podido usted llegar casi al mismo tiempo que nosotros, que veníamos en buenos caballos?
Gil Gómez no respondió, pero bajó los ojos lanzando una mirada significativa a sus largas y ágiles piernas.
-¡Ah!, ya comprendo -continuó sonriendo el Brigadier-, con esas piernas es usted capaz de aventajar al caballo de más largo correr. Pero, ¿qué hacía usted trepado en aquel árbol?
-Cogía un nido para el señor cura, que es muy afecto a los pájaros, señor jefe -respondió Gil Gómez.
-Vaya un gusto. Pero usted, que debe conocer las costumbres de esta casa, ¿quiere decirme qué han hecho con mis caballos y los de mis asistentes?
—53→-Ahora que entraba yo por el corral vi a Juan el vaquero que preparaba la pastura de los tres animales, mientras se revolcaban a su sabor en el estiércol.
-¡Bueno, bueno! -dijo el Brigadier-, porque desde ayer en la tarde que salimos de Veracruz no hemos encontrado casa, ni un ventorrillo, ni una posada; árboles muy hermosos, campiñas muy bellas, flores de muy bonitos colores, pero muy poco pan para nosotros y forraje para los animales.
-Supuesto que ya cuidan de los caballos -dijo don Estaban dirigiéndose a Gil Gómez-, manda poner el almuerzo y haz que coloquen a esos soldados que acompañan a mi hermano en el cuartito que está junto al pajar y... ¿dónde está Fernando?
-Debe estar en su cuarto -respondió Gil Gómez.
-Pues ve y dile que venga a saludar a su tío don Rafael, que como nos habían anunciado ha vuelto de España.
Gil Gómez corrió a ejecutar lo que se le había mandado.
-Me gusta el muchacho, pero ¿qué tiene que ver con el señor cura de la aldea? -preguntó don Rafael.
-Lo he enviado a él para que le ayude en los quehaceres del curato.
-Pues no tiene por cierto aspecto de sacristán. Pero, si no me engaño, aquel —54→ joven que se acerca es mi sobrino -dijo don Rafael viendo llegar por el corredor a Fernando acompañado de Gil Gómez.
-Sí, es mi hijo Fernando.
-Acércate pronto, sobrino Fernando, acércate a abrazar a tu tío que ya rabia por acabar de conocerte -gritó el bullicioso Brigadier saliendo al encuentro del joven y estrechándole con efusión entre sus brazos-. ¡Hola!, y qué guapo mozo eres -continuó volviendo a abrazarle-. Qué bien sentaría a ese semblante pálido y a ese cuerpo elegante un uniforme de Teniente de la guardia particular del Virrey. ¡Oh!, más de un corazoncito mexicano había de suspirar tímidamente. Sí, cuando parta, tú también partirás conmigo a las milicias, ¿no es verdad?
Un ligero rubor y un sentimiento de contrariedad se pintaron en el rostro de Fernando al oír ese deseo, pero tan leves, tan imperceptibles, que pasaron enteramente desapercibidos. Además, se apresuró a responder con cortesanía:
-Mucho me alegro de conocer a un hermano tan querido de mi padre, y me regocijo también de que venga a hacernos compañía acaso por algún tiempo.
-¡Oh!, sí, por dos meses, guapo y cortés sobrino. Ya verás qué hermosos días pasaremos juntos. Tú conocerás perfectamente todos estos andurriales y pescaremos y cazaremos, porque yo sé quién en —55→ esta casa me dará razón de los sitios donde hay pájaros.
En este momento se presentó un criado a avisar que el almuerzo estaba servido.
-¡Bueno! ¡Bravo! ¡Viva el almuerzo! -gritó el Brigadier-, que tengo un apetito como cuatro.
Y los tres se dirigieron al comedor.
-¡Caramba! Sólo la vista de esta pieza es capaz de abrirle a uno el apetito. ¡Qué alegría! ¡Qué luz! ¡Qué aire tan fresco se respira aquí! -continuó con tono alegre don Rafael.
El comedor era en efecto una vasta pieza cuyas amplias y envidrieradas ventanas caían a una huerta, cuyos árboles se veían verdear agradablemente; el pavimento era formado de anchas losas, los muebles de sólida madera; pero todo tan limpio, con un aire de frescura y bienestar, que justificaba ciertamente la opinión del Brigadier.
Los tres se sentaron a la mesa cubierta con un mantel blanquísimo de tela de Alemania, encima del cual se veían cuatro cubiertos, un jarrón con flores y a los lados de éste dos enormes fruteros de porcelana, llenos de cuantos frutos agradables producen esos climas benditos del Señor.
Gil Gómez, después de haber dado sus últimas disposiciones, vino a ocupar su lugar en la mesa.
—56→-Qué vida tan bella la de provincia -dijo don Rafael después de haber satisfecho su apetito con los dos primeros frugales platos que se sirvieron-; de muy buena gana pasaría yo en esta feliz morada los días que me restan, de muy buena gana haría yo la dimisión de mi empleo al señor Virrey.
-Pues, ¿hay cosa más sencilla que eso? -dijo don Esteban.
-En fin, si hay paz, ya veremos.
-¿Que si la hay? ¿Pero de dónde infieres que no, cuando hace tres siglos casi no hemos tenido para alterarla más que la conjuración del Marqués del Valle y el motín de los comerciantes, cuando Iturrigaray?
-Yo sé lo que me digo, Esteban. Yo vengo de Veracruz, y en un momento sólo que he permanecido allí, he observado en los que cumplimentaban al Virrey una disposición de ánimos muy parecida a la que había en Madrid los últimos días de abril, que preparaban un alzamiento nada menos.
-¡Ah! -dijo don Esteban-, pero allí había el dominio reciente de un tirano.
-¿Y la luz que ha derramado en México la independencia de los Estados Unidos? Pero en fin, ¡Dios no lo quiera!
Fernando estaba embebido en sus pensamientos amorosos.
Gil Gómez no perdía una palabra de la conversación.
—57→Reinaron la alegría y el buen humor en todo el almuerzo.
Por la tarde el Brigadier, acompañado de don Esteban, de Fernando y Gil Gómez, recorrió la huerta y las siembras; en la noche fue presentado en casa del doctor, acaso con algún pesar de Fernando, que esa noche no habló a media voz con Clemencia y sólo estuvo cerca de ella en las veces que la acompañó al piano mientras cantaba para complacer al nuevo visitante.
-Linda niña, parece una santita -dijo el Brigadier al salir de la casa de Clemencia-. ¡Ah!, sobrinito, sobrinito, ya he observado qué miraditas se dirigían ustedes a hurtadillas, se me figuran que estoy en mis veinte años, yo te contaré también mis aventuras, no te avergüences ni suspires, mi corazón todavía no ha envejecido y puedo muy bien ser tu confidente y tu padrino... y cuanto quieras.
La habitación que fue destinada a don Rafael estaba situada entre el aposento de Fernando y el cuartito de Gil Gómez.
-¡Oh!, voy a pasar una noche magnífica, como hace mucho tiempo no la paso. El cansancio y esta blandísima cama serán capaces de causarle sueño a un adivino -dijo don Rafael al despedirse de su hermano, que le había acompañado hasta su habitación.
A las once no se oía el más ligero —58→ ruido en toda la hacienda, y sus habitantes parecían dormir profundamente.
Sin embargo, si el Brigadier hubiese tenido un sueño menos pesado, habría escuchado perfectamente el rechinido que produce una puerta al abrirse, en el aposento de Fernando contiguo al suyo, si advertido por ese ruido hubiese espiado desde su puerta lo que en el corredor pasaba, habría visto a Fernando penetrar con la misma precaución en el cuartito de Gil Gómez, y si se hubiese dirigido a la ventana los habría visto descender con facilidad desde el ventanillo que daba a la huerta y se alzaba a poca altura del suelo por medio de una pequeña escalerilla de madera, atravesar con precaución el jardín, a fin de no despertar a los criados y a los perros que dormían en el primer patio, saltar una cerca de una vara de altura y correr a través de los solitarios campos hacia la casa del doctor.
Si, atento a todos los ruidos de la noche, hubiese despertado una hora después al murmullo de unos pasos en la huerta, los habría vuelto a ver subir, introduciéndose después en el aposento, y luego habría escuchado a Fernando retirarse con precaución a su cuarto.
Pero el buen Brigadier dormía profundamente y no oyó ni el lejano ladrido de los perros, ni el canto de los gallos de la hacienda.
—59→
Antes de pasar adelante, es necesario que el lector haga un conocimiento más perfecto que el que ahora tiene con el joven Gil Gómez.
Una tarde en que don Esteban volvía a la hacienda, que hacía poco tiempo había arrendado, después de haber faltado de ella quince días, empleados en un viaje a Veracruz para el arreglo de la exportación a Tampico de un poco de tabaco, lo primero con que lo recibieron sus criados fue con la nueva de que esa mañana se había encontrado debajo de uno de los árboles de la huerta una cuna que contenía a un niño, de un —60→ año poco más o menos, y un papel que nadie había leído aún, esperando la vuelta del hacendado.
Don Esteban se hizo conducir al lugar donde provisoriamente se había colocado la cuna, y encontró en ella un niño de la edad designada; pero lo que más conmovió el corazón del honrado arrendatario fue el ver que su hijo Fernando, entonces de la edad de dos años y medio solamente, hacía caricias y sonreía al recién llegado, que con esa dulce ignorancia del presente y confianza de la niñez se había dormido profundamente.
Los criados pusieron en sus manos el papel que se había encontrado en la cuna; lo abrió y leyó las siguientes palabras:
«Señor:
»El niño que ahora se coloca en vuestras manos, confiando en la bondad de vuestro corazón, es hijo de la desdicha y no del crimen.
»Su padre ha muerto antes que él naciera, y su infeliz madre ha venido casi arrastrándose desde los confines de Yucatán para amparar a su inocente hijo en la casa de un pariente acomodado en Oaxaca; pero la desgracia la persigue en todo, y ayer ha sabido que ese pariente ha muerto repentinamente.
»Ella acaso morirá también muy pronto, —61→ pero será con el consuelo de haber dejado a su hijo bajo el paternal amparo de un hombre tan caritativo como vos.
»El niño no ha podido ser bautizado aún».
El honrado don Esteban se alegró verdaderamente de este incidente, que traía un compañero a su hijo Fernando. Hizo venir a una nodriza que se encargase de la crianza y cuidado del niño, y éste fue bautizado solemnemente, dándosele el nombre de Gil por el día en que había sido encontrado, y don Esteban no vaciló un momento en hacerle llevar su nombre de familia.
El niño creció y se desarrolló rápidamente; a la edad de dos años ya parecía un muchacho de cuatro, según su estatura y la facilidad con que corría por los largos corredores de la hacienda en compañía de Fernando, que como hemos dicho era un año mayor que él.
Nada parecía haber heredado de la tristeza que el infortunio había dejado en el corazón de sus padres, pues por el contrario era vivo, alegre, bullicioso; era, en la extensión de la palabra, lo que se llama generalmente «un muchacho travieso», una «piel de Barrabás», «un Judas». Aunque su inteligencia era naturalmente despejada, sin embargo, desde un principio pareció poco apto para el estudio; el estudio del silabario y las —62→ primeras letras, que desde la edad de cuatro años seguía con Fernando, bajo la dirección del anciano maestro de escuela de San Roque, que venía todos los días a la hacienda; y no era porque dejase de comprender las lecciones que éste le enseñaba; nada de eso, sino que en vez de estudiar gustaba más de correr detrás de las mariposas en las huertas, de jugar revolcándose en el suelo con los perros de la hacienda, que ya le conocían, de seguir a los vaqueros al campo para ver la ordeña o la encerrada del ganado, de lazar a los cerdos en el chiquero, de arrojar piedras a los frutos maduros que estaban fuera de su alcance, y de cantar y armar gresca todo el día.
Eso sí, le bastaban sólo diez minutos para aprender lo que Fernando había conseguido en media hora de trabajo, y por eso el buen cura de San Roque, al ver la prontitud con que comprendía desde luego lo que se le explicaba, y su admirable memoria, decía sonriendo aquel antiguo proverbio latino:
Nolo sed possum, si voluisse potuisse.
Así es que a la edad de diez años, mientras que Fernando leía perfectamente, escribía con corrección, poseía los primeros principios de matemáticas y lo más notable de la historia sagrada y —63→ profana, Gil Gómez, habiendo perdido su tiempo, leía tan cancaneado, deletreando tan a menudo, equivocándose con tanta frecuencia, que era casi imposible entenderle; no era menos con respecto a la puntuación, de la cual tenía ideas tan imperfectas que creía se debía hacer una pausa después de las palabras que tenían acento, y cargar la pronunciación en la letra donde había coma.
Sus planas eran un arlequín, un álbum de historia natural; aquellos signos parecían todos los objetos de la creación, árboles, casas, hombres, y no las letras del abecedario; y no era por torpeza, sino que ni ponía atención a la muestra donde copiaba; además, casi siempre derramaba la tinta sobre la plana, que entonces se hacía más ininteligible, y esto le ocasionaba algunos castigos y reprimendas del bueno y prudente maestro de escuela. En cuanto a la aritmética, hacía números 1 que parecían 9, 2 que parecían 4, y 5 que difícilmente se distinguían de un 8; creía que 4 por 4 eran 8, 6 por 6 12, y que los ceros a la izquierda valían 10. No estaba muy fuerte tampoco en la historia, y respondía con mucho despejo a las preguntas que se le hacían, diciendo que Noé había sido rey de las Galias cuando éstas fueron invadidas por Moisés, y que Nerón, en compañía de Judas, Goliat y la Samaritana, —64→ eran los únicos que se habían salvado del diluvio con que Dios castigó el orgullo de los israelitas; pero en cambio, a los doce años Gil Gómez ganaba las carreras a pie y a caballo que se solían apostar algunos domingos, en el gran corral de la hacienda, entre los mozos; montaba a los becerros grandes sólo pasando a su lomo una cuerda; trepaba a los árboles más elevados para coger nidos de esos pájaros de vivos y primorosos colores que tanto abundan en esas regiones; ponía trampas en los bosques a los conejos y las ardillas, y aun alguna vez desaparecía un día entero de la hacienda, volviendo ya al caer la tarde con un saco de red al hombro cargado de peces, a quienes echaba el anzuelo en un sitio en que el río, bastante profundo, los traía en abundancia, pero situado a más de una legua del pueblo.
Estas travesuras, estas excursiones, le ocasionaban grandes reprimendas de don Esteban; pero el regaño pasaba pronto y, en cambio, Gil Gómez en la noche hacía en el portal que estaba delante de la casa, o en los corredores, una lumbrada como las que había visto hacer en los bosques a los pastores y a los arrieros, y allí condimentaba de mil maneras los productos de su cacería o de su pesca, reservando, antes de comer, la mejor —65→ parte a Fernando, que aunque generalmente andaba y corría junto a él, no siempre se atrevía, por temor de causar cuidado y pena a su padre, a acompañarle en tan largas y peligrosas excursiones.
Hasta aquí no hemos hecho más que la relación de las travesuras y malas cualidades de Gil Gómez, pero nada hemos dicho de sus buenos instintos y de sus nobles sentimientos. Ninguna ruin pasión había encontrado hasta allí acogida en su alma; no era ni envidioso, como es tan común que lo sean todos los niños de esa edad, ni vengativo, ni apegado al interés, ni adulador con sus mayores, defectos que son igualmente generales en la infancia; por el contrario, Gil Gómez se contentaba con lo que se le daba y lo recibía sin murmurar, sin comparar si era inferior a lo de Fernando, sin enorgullecerse si era superior; una travesura o una mala partida que le hiciesen los demás muchachos de la hacienda o del pueblo, entre los cuales tenía por otra parte una gran popularidad, la pagaba con la indiferencia o con una buena acción; era muy poco apegado al dinero, y del que solía recibir de don Esteban, reservaba una pequeña parte para sus gastos menores, tales como recomposición de sus redes, honorarios al —66→ herrero de San Roque por la compostura de su escopeta, por la hechura de anzuelos, por clavos, municiones y pólvora; regalando el resto a los demás muchachos o distribuyéndolo a los pobres, tales como el baldado que se ponía todos los domingos en el cementerio de la iglesia, la ciega que venía en las mañanas a pedir limosna a la hacienda, o el viejo soldado cojo que tocaba la vihuela y refería escenas de batallas, o reservando su pan cuando carecía de reales. En las riñas y cuestiones de los demás muchachos, él era siempre llamado como juez, tomando siempre la parte del que tenía más justicia, o en igualdad de circunstancias del débil contra el fuerte; los contendientes se mostraban generalmente contentos de su fallo, pero si alguna vez un rebelde desconocía a la autoridad o se desmandaba en palabras injuriosas contra su representante, entonces el juez, dejando a un lado la gravedad del magistrado, se convertía en ejecutor de la ley, arrancando de las manos del rebelde litigante el objeto causa de la riña, y pasando de las razones a las obras, aplicaba una dolorosa corrección al mal ciudadano, que se levantaba del suelo lloroso pero convencido.
Gil Gómez ponía en todos estos actos tal sello de grandeza, aplicaba el castigo con tanta sangre fría, sin encolerizarse, —67→ sin que los insultos lo hiciesen parcial, sin humillar al vencido, que éste no se creía con derecho para odiar a un vencedor tan magnánimo, y al reconocer en él la superioridad que dan la fuerza y la justicia, acababa por ser su mejor amigo.
Pero entre los nobles sentimientos que se albergaban en el corazón de Gil Gómez había uno mil veces más desarrollado que los demás; era un amor entrañable, una adhesión profunda a Fernando, su compañero de infancia, su hermano querido. Un deseo de éste era para Gil Gómez una orden impuesta por él; asimismo no había placer completo si Fernando no participaba de él; no podía vivir un momento separado de él; en las excursiones que ambos hacían algunas veces con peligro de una caída, Gil Gómez temía por la seguridad del joven y velaba por ella como lo haría una madre con un hijo pequeño.
Por otra parte, estaba pródigamente recompensado, pues Fernando le amaba con el mismo cariño; desde la infancia ambos habían dormido en un mismo lecho, habían participado de las mismas alegrías o pesares de niños, habían llevado unos mismos vestidos, iguales juguetes; si uno era tímido, estudioso y naturalmente melancólico desde niño, si el otro era travieso, alborotador y alegre, —68→ ambos tenían iguales buenos sentimientos.
Gil Gómez, hijo privilegiado de la naturaleza, seguía en todo las leyes de ésta. Se levantaba al rayar el día, cuando en la hacienda todo el mundo dormía aún; tomaba el desayuno, que consistía en una enorme taza de leche, al aire libre, entre los vaqueros ordeñadores y las vacas que llenaban el patio de la hacienda, y la mayor parte de la mañana la pasaba en compañía de Fernando, ya en excursiones a pie o a caballo a las cercanías, ya en sus juegos en la huerta; distribuía él mismo el maíz y el grano a las palomas y demás animales domésticos, que estaban tan acostumbrados a su vista que luego que se presentaba en el patio destinado para ellos corrían a él, y le rodeaban sin desconfianza; estaba muy al tanto de los animales muertos o nacidos el día anterior, recogía los huevos y vigilaba a las gallinas encluecadas, eliminando del resto de sus compañeras a las que estaban afectadas de algunas de las enfermedades que él conocía ser contagiosas, y que distinguía perfectamente bien.
Sabía el número existente de vacas de ordeña, de becerros, de bueyes para el arado, de caballos, de perros, de palomas, que había en la hacienda, dando siempre importantes noticias de todo esto a don Esteban y al mismo administrador; —69→ conocía todos los animales dañinos a los plantíos de tabaco y maíz y el modo de destruirlos o librarse de ellos, las horas en que éstos acostumbraban caer sobre las siembras para hacer sus estragos; entre los infinitos ruidos que pueblan el aire, sabía distinguir el grito del águila, del gavilán y de todas las aves que giran en derredor de los sembrados; de manera que, advertido de la proximidad de éstos y conociendo los plantíos objeto de su codicia, corría a ocultarse entre ellos, con su escopeta y correspondiente provisión de pólvora y municiones, causando graves estragos sobre las bandadas de tordos y haciendo importantes capturas de algunas aves grandes y de variados colores; en la era distinguía sobre la tierra las huellas de los conejos, de las liebres, de los topos y de las ardillas; disecaba todos estos animales perfectamente, de manera que su cuartito parecía un gabinete de historia natural, un museo zoológico; había allí, en efecto, desde el águila caudal, cuya pupila atrevida parece formada para graduar a su antojo la intensidad de los rayos solares, hasta el ligero y gracioso colibrí, el pájaro o galán de las rosas; desde el gavilán de corvo pico, terror de las palomas, hasta la tortolilla y el rojo cardenal, sorprendidos en su nido al nacer. Pocos libros, muchos instrumentos —70→ de herrero, carpintero y disecador, algunas redes descompuestas o en recomposición, anzuelos, municiones, pólvora, ese pêle-mêle que indica los hábitos y las inclinaciones del hombre; he aquí el conjunto del cuartito de Gil Gómez.
Hasta las doce, diez minutos antes de la llegada del maestro, solía Gil Gómez, cuando solía, leer precipitadamente la lección señalada, o hacer su borroneada plana, para cumplir con los mandatos de aquél, y durante la hora que duraba la lección en todo pensaba menos en atender a la explicación, cansadísima generalmente y siempre poco inteligible.
A la una en punto se comía en la hacienda, y Gil Gómez se deleitaba profundamente viendo que casi todo lo que se servía era producto de la misma hacienda, desde la carne hasta el fríjol y las verduras de la huerta; es decir, había en él una eterna admiración a los objetos maravillosos y provechosos de la creación; cada una de sus palabras era un himno al Autor de la naturaleza; su alegría nunca se había turbado; amado por don Esteban y Fernando, popular entre los criados, libre a su antojo, teniendo todo lo necesario, el cielo de su vida no se había enlutado con las nubes del dolor, a pesar de que ya había llegado a la adolescencia. Solamente un día en que —71→ el maestro, al ver que no sabía una lección atrasada de una semana, le dijo por estimularle:
-Pues, ciertamente, no sé en qué piensas con no querer aprender. Don Esteban puede morir de un día a otro, y tú, siendo huérfano, nada posees. Entonces ya no tendrás quien te mantenga.
Gil Gómez, al oír aquellas palabras, se echó llorando en los brazos de Fernando, que también lloraba al ver el dolor de su hermano, por más que el maestro arrepentido procuraba suavizar la dureza de su reprimenda con expresiones de consuelo y ternura. Aquellas palabras se grabaron profundamente en el corazón del joven, y durante un mes casi olvidó sus juegos y sus correrías para estudiar, poniéndose casi al nivel de Fernando. Pero poco a poco se fue borrando de su ánimo aquella impresión de tristeza, y la alegría recobró su imperio en su alma naturalmente expansiva.
Pero Fernando había ya cumplido quince años, y era imposible que continuase aquella vida casi ociosa; así es que don Esteban determinó, después de consultar con el cura de San Roque y el maestro de escuela, enviar a Fernando al colegio para que se instruyese en la filosofía y en las ciencias metafísicas, o siguiese, si para ello tenía inclinación, una de las dos únicas carreras literarias que —72→ entonces se podían seguir en la Nueva España, la del claustro o la del foro; quedando Gil Gómez, cuya poca inclinación al estudio era proverbial, al cuidado y al manejo de la hacienda en compañía de don Esteban.
Había entonces en la Puebla de los Ángeles un seminario, dirigido por los religiosos de la Compañía de Jesús, que gozaba de una gran reputación en toda la Nueva España, viniendo a instruirse a él jóvenes de los confines más remotos de la colonia. En ese establecimiento pensó don Esteban para Fernando, el cual, deseoso de instruirse, y siguiendo los impulsos de esa ambición que alimentan todos los jóvenes de provincia de habitar en la ciudad, se alegró verdaderamente de aquel pensamiento de su padre, sintiendo solamente que Gil Gómez no le acompañase, y sólo consintiendo en esta separación en el supuesto de que éste iría a la ciudad en compañía de don Esteban una vez al año, viniendo él mismo a pasar en su compañía el tiempo de las vacaciones. Pero el hacendado había contado, como dicen, «sin la huéspeda», porque luego que a los oídos de Gil Gómez llegaron los rumores de aquel viaje, luego que sus ojos comenzaron a ver los preparativos, luego que su corazón midió el sentimiento de una vida pasada lejos de Fernando, se rebeló contra las disposiciones —73→ tomadas, renunció el empleo que sin su conocimiento se le había señalado, y rogó, lloró, habló tanto diciendo que ya que se le creía inepto para los estudios no se le podría impedir acompañar a Fernando siquiera en calidad de criado, que don Esteban, viendo su obstinación y al mismo tiempo el deseo de su hijo, consintió por fin en enviarle también al colegio, bondad que estuvo a pique de volver loco a Gil Gómez, que por un momento había creído verse separado de su hermano querido. Además, prometió solemnemente que estudiaría con empeño y que ¿quién sabe si algún día llegaría a ser una de las lumbreras de la Iglesia, o la gloria del foro?
La partida se verificó por los últimos días de diciembre de 1804; el mismo don Esteban quiso acompañar a los jóvenes para ponerlos bajo la dirección y la tutela de un lejano pariente suyo que habitaba en Puebla y era al mismo tiempo su corresponsal en esta ciudad. A tiempo que partían, saludó el hacendado a un señor de fisonomía noble y respetable que llevaba del brazo a una hermosa jovencita de doce años, pareciendo dirigirse ambos al centro de la aldea.
-¿A quién saluda usted, padre mío? -preguntó con indiferencia Fernando, que como todas las naturalezas melancólicas sentía la tristeza en su corazón al abandonar —74→ aquel hogar querido, asilo de su infancia y relicario de sus recuerdos de niño.
-A uno de mis antiguos amigos, a quien he conocido en Veracruz, el doctor extranjero Fergus, que después de haber habitado algunos años aquella ciudad se viene a vivir en compañía de su hija en esta aldea.
-¿Y desde cuándo ha llegado? -volvió a preguntar Fernando-. Con los preparativos del viaje hace ya algunos días que no salgo de la casa.
-Hace sólo una semana -se apresuró a responder Gil Gómez-, y habita en una casa muy bonita que hace más de dos meses han estado construyendo, al final de la arboleda que sale del río.
Y continuaron su camino.
Don Esteban, después de haber arreglado lo concerniente a los gastos de los jóvenes, regresó a su hacienda.
La llegada de Gil Gómez causó sensación en el colegio; aquel muchacho, flaco, largo y huesoso, a quien el traje talar hacía más exagerado en todo, era necesario que llamase notablemente la atención de sus concolegas, y no habían transcurrido ocho días desde el de su entrada, cuando en junta de colegiales viejos se determinó dar un «capote» al recién venido.
Consiste este acto en esperar a la víctima —75→ designada y, sorprendiéndole, caer sobre ella un número considerable de ejecutores, a golpes con capotes, almohadas y aun palos, hasta dejarla tendida en tierra, molida y atolondrada. Pero Gil Gómez, por una conversación oída una de las noches anteriores, y por algunas palabras sueltas escapadas de la boca de sus compañeros de dormitorio, que eran los que habían recetado la medicina, en el momento en que roncaba estrepitosamente, fingiéndose dormido, había escuchado todo el plan.
El dormitorio donde el acto debía tener lugar la noche siguiente era una vasta sala en que habitaban más de veinte colegiales; se trataba de esperarle, cuando se retirase a acostar, después de haber paseado en los corredores, como acostumbraba, hasta oír el toque de silencio; se apagarían las luces que había en la sala, dejando sólo el gran farol suspendido de las vigas en medio de la pieza para distinguir a la víctima; luego que entrase, se atrancaría la puerta a fin de impedirle la salida, y después cada uno sabía su obligación. Pero ya hemos dicho que, por una casualidad, Gil Gómez había descubierto todo el plan, y en vez de ir a quejarse con el superior, lo cual le hubiera valido la fea nota de «chismoso» o «soplón», en el lenguaje de la universidad, determinó luchar cuerpo a —76→ cuerpo con sus improvisados enemigos y vencerlos si era posible, para lo cual fraguó también su plan.
Se armó de un largo y grueso bastón que ocultó todo el día, y en la noche, después de haber estado observando todos los preparativos desde que salieron de refectorio, requirió su arma; pero en vez de entrar al dormitorio al oír el toque de la queda, como lo acostumbraba, se retiró cinco minutos antes de que la campana sonase a silencio y aun cuando aún no se le esperaba con atención; cuando los contrarios atrancaron la puerta, ya Gil Gómez estaba en medio de la sala, y antes de recibir el cuarto golpe dio un fuerte garrotazo al farol, sumergiendo la pieza en una profunda oscuridad, y deslizándose sin pérdida de tiempo casi por debajo de las camas hasta la puerta, quitó sin ruido la tranca, corriendo con la misma precaución a refugiarse al rincón en que se hallaba su lecho; los estudiantes se precipitaron primero en medio de la obscuridad en la dirección en que Gil Gómez había desaparecido, pero sólo dieron golpes al aire; después se confundieron entre sí y cerraron unos sobre otros sin verse. Gil Gómez, desde su rincón, sólo oyó golpes, quejidos, gritos de cólera, pataleos, sin que a él le tocase nada de aquello. El ruido del farol al romperse y el de la lucha atrajeron al padre maestro y los superiores.
—77→La puerta se abrió repentinamente, la sala se inundó de luz, y los contendientes, cogidos in fraganti delito, armados de almohadas, turcas y palos, fueron a pasar el resto de la noche, después de haber sido contundidos y molidos, a dormir sobre las duras losas del calabozo sin abrigo. Sólo Gil Gómez fue encontrado sobre su cama, dormido profundamente, dormido en medio de aquella gresca con el sueño de la inocencia. El angelito fue el único que, exceptuado del castigo, durmió aquella noche en blando. Este acto de audacia, y algunos otros ejemplos semejantes a los que había aplicado a los rebeldes en San Roque, le dieron gran popularidad entre los estudiantes, y el que primero había sido designado como víctima, fue considerado como caudillo en todas las travesuras y motines.
No es necesario decir que Gil Gómez jamás cumplió lo que había prometido, y la lumbrera de la Iglesia sólo fue, en los cuatro años que permaneció en el colegio, lo que allí se llama un estudiante perdido, ganando al cabo de ello, después de haber sido reprobado dos veces, el curso de artes, como se dice en el lenguaje de las universidades, «en recua».
Pero, lo mismo que Fernando, que por otra parte había seguido los cursos con provecho, Gil Gómez no tenía inclinación —78→ a la Iglesia, y ambos jóvenes volvieron al hogar al cabo de cuatro años. Gil Gómez volvió más largo, un poco serio y hablando en latín, acaso para justificar aquel proverbio, ya popular en la época, de «perritiquis miquis, no me conosorum?», arguyendo en forma silogística, y con cierto aire doctoral que, unido a sus conocimientos en el latín, le hicieron ser solicitado por el cura de San Roque para ayudar la misa y atender a la administración interior del templo.
Si, como ya sabemos, en los dos años transcurridos antes de que tomásemos el hilo de esta historia se había verificado un cambio notable en el corazón de Fernando, nada había sucedido con respecto al de Gil Gómez, que era tan niño y casi tan travieso como antes; lo único que había dado un poco más de gravedad a su carácter eran las confidencias de los amores de Fernando; pero, por otra parte, había vuelto a sus antiguas costumbres, a sus cacerías, a sus excursiones, lanzando a los aires papalotes de diversas dimensiones, casi fabulosas, y mientras refiriendo escenas de colegio a los azorados muchachos, que le rodeaban considerándolo como un ser extraordinario, como un personaje de los que habían admirado en los cuentos.
Además de su empleo de sacristán, desempeñaba también el de practicante de —79→ medicina, para no decir el de flebotomiano; acompañaba, en efecto, al doctor Fergus en las visitas que éste hacía en la aldea o en las rancherías inmediatas, montado en una jaca, conduciendo los instrumentos, las medicinas, las sanguijuelas, y sabía ya muy regularmente sangrar, curar los cáusticos y aun las heridas.
¿Y no se había albergado alguna vez un amor en aquel corazón de diez y ocho años? No se puede dar este nombre al episodio que vamos a referir.
Gil Gómez había notado que, al volver de sus excursiones, siempre encontraba en la ventana a la Manuela, la hija del tío Lucas, linda, robusta y colorada moza de diez y seis años. Gil Gómez la veía con timidez; Manuela le lanzaba ternísimas miradas. Sea casualidad o hecho pensado, el caso es que Gil Gómez comenzó a pasar por su casa con más frecuencia; después vio y le vieron, tosió y le tosieron, hizo señas y sonrieron, enseñó una carta y bajaron la cabeza en señal de asentimiento; marcó la hora de una cita con los dedos de su mano derecha, presentada por la palma y por el dorso para indicar las diez, y después de haberle respondido afirmativamente con la cabeza, se retiraron de la ventana, enviándole con la mano una graciosa despedida.
Gil Gómez corrió a la casa, buscó el —80→ escritorio de Fernando, el papel de color azul más subido, le pintó dos corazones inflamados y atravesados por una flecha, y con su letra grande y gruesa escribió la siguiente carta, no sabemos si inocentemente o por burlarse de la aldeanita.
«Señorita Manuela:
»Nadie diga: ‘de esta agua no beberé’, como dijo el otro, pues no sé qué fue primero, si verla o amarla, como el chupamirto a los mirtos. Es usted más hermosa que una mazorca en sazón; dígame si por fin me ha de querer de veras, o si nada más hemos de estar embromando. Mañana en la noche vengo por la respuesta. Piénselo usted bien antes de resolverse, no luego salgamos con un domingo siete y...
| »Yo le juro amor eterno | |||
| »sin andarme con rodeos, | |||
| »pues si son así los diablos, | |||
| »aunque me vaya al infierno. |
»Quien usted sabe.
»Posdata.- No se le vaya a olvidar a usted que a las diez de la noche he de venir a recoger la razón.
»El mismo».
Hemos visto que Gil Gómez había apurado su elocuencia oratoria y poética en —81→ su misiva, que fue entregada aquella misma noche; a las diez de la noche siguiente recibió la siguiente contestación en letra casi ininteligible:
«Señor don Gil Gómez:
»Si lo que dice es cierto, me alegro mucho; pero siempre, como luego ustedes son tan malos, no le quiero responder todavía si ‘sí’ o ‘no’. A la otra sí ya le digo con seguridad lo que haya. Viva usted mil años, como lo desea su criada.
»María Manuela Tiburcia de la Luz Sánchez».
La segunda carta de Gil Gómez contenía sólo estas palabras:
«Señorita doña Manuela:
»¿Qué hay por fin del negocio que traemos entre manos? Lo que ha de ser mañana, que sea de una vez.
»El mismo».
La contestaron así con el mismo laconismo:
«Señor don Gil Gómez:
»Muy señor mío y de todo mi aprecio. —82→ Pues siempre me resuelvo que ‘sí’, pero no se lo vaya usted a decir a nadie, porque donde lo sepa mi padre, quedamos frescos, y es muy capaz de darle una paliza.
»Quien de veras le quiere».
Gil Gómez volvió a escribir esta carta a fin de romper aquellos prosaicos amoríos:
«Señorita doña Manuela:
»Pues si de veras me quiere usted, deme una prenda, como un mechoncito de su cabellos, una tumbaga, o lo que fuere más de su gusto. Cuando yo veo a usted, todo mi corazón late, porque me parece que veo a la burra de Balaam.
»El de siempre».
Esta galantería nada debió agradar a la señorita Manuela, que por ignorante que fuese, siempre conocía el simile, pues ya no volvió a presentarse en la ventana a las horas que pasaba Gil Gómez, ni a aceptar ninguna carta suya.
Gil Gómez, por otra parte, que no tenía por norma la constancia, en vez de llorar aquel desvió repentino, se rió de él y no volvió a pensar más en la señorita Manuela.
Así acabaron al nacer estos poco espirituales amores.
—83→
-¡Diablo!, repito que te vendría a las mil maravillas un uniforme de Teniente en los Dragones de la Reina, sobrino Fernando -dijo una mañana el brigadier don Rafael, que durante los cuatro días que habían transcurrido desde su llegada no había hecho otra cosa que pasear, cazar y armar gresca todo el día en compañía de Gil Gómez, a quien había tomado una fuerte afición-. ¿Qué dices tú de eso, Esteban?
-Me alegraría demasiado que el pobre Fernando, en vez de consumirse aquí en el tedio y la melancolía, disfrutase algo y conociese un poco el mundo, pues al fin mientras yo viva no tiene otra cosa en qué pensar -respondió don Esteban, a quien lisonjeaba la idea de que su —84→ hijo alcanzase un grado, que en aquella época valía tanto como hoy un generalato.
-¿Qué dices tú de eso, sobrino?
-Daría yo gusto a mi padre -respondió Fernando, que, por mucho que sintiera abandonar a Clemencia, no podía menos de lisonjearse, como todos los jóvenes, con una distinción que era tan honorífica en aquella época.
-¿Y si supieras -continuó el Brigadier- que ese soldado, uno de los asistentes que me acompañaban y que ha partido al día siguiente de mi llegada a esta aldea, ha conducido a Jalapa una carta dirigida al señor virrey don Francisco Javier Venegas?
-¿Por qué?
-¿Y si pudieras adivinar lo que contenía esa carta?
-Ciertamente que no es muy fácil -dijo Fernando.
-Pues mira, voy a decírtelo en dos palabras -prosiguió el Brigadier-. El día en que he llegado, en que he vuelto a ver a mi querido hermano después de una ausencia de treinta años, me he sentido rejuvenecer; he creído volver a los días felices de otra edad, y me he puesto a pensar de qué manera recompensaría el placer que me ha causado esa vista, diciendo para mis adentros: Vamos, Rafael, ya que no tienes otro bien que una —85→ espada, siempre desenvainada en defensa de la justicia y la buena causa; ya que no puedes en nada favorecer a tu querido hermano Esteban, puesto que él es diez mil veces más rico que tú, haz a lo menos algo por tu sobrino, ese bello muchacho Fernando, tan simpático y de una figura tan interesante, alguna de esas cosas que no siempre se consiguen con dinero, y que al mismo tiempo halagan tanto a la juventud; después he pedido a ese locuelo de Gil Gómez papel y plumas, he subido a su cuartito y he escrito una carta al señor Virrey, incluyendo dentro de esa carta, ¿a que no adivinas qué cosa, sobrino mío?
-No, ciertamente.
-Un despacho en toda forma de Teniente en el mejor cuerpo que hay ahora, según noticias, en la Nueva España, el de Dragones de la Reina.
-¿Y en favor de quién era ese despacho? -preguntó Fernando con una ansiedad que ciertamente no se podrá decir a primera vista si era causada más por el sentimiento que por la alegría.
-¡Cómo! ¿Aún no adivinas? -preguntó el Brigadier.
-¡Ah!, sí, ya comienzo a entender -murmuró el joven en voz baja.
-Pues eso es, a favor del joven don Fernando de Gómez, cuyo buen nacimiento, excelente conducta, buena presencia, —86→ corteses modales, etc., etc., se han anunciado en la carta solicitud, que firmó su tío, el brigadier don Rafael de Gómez.
-¿De manera que esa carta...? -murmuró Fernando.
-De manera que esa carta y ese despacho deben haber sido leídos ya por el señor Virrey, que al momento pondrá su firma al pie del segundo, y como el conducto va advertido de que son papeles interesantes, cuya contestación importa demasiado, acaso a estas horas ya haya salido de Jalapa para volver aquí.
-Pero acaso el Virrey se niegue a firmar ese despacho, así sin ninguna fórmula, con una solicitud que ni el mismo solicitante ha presentado -observó don Esteban.
-El señor virrey Venegas nada negará al hombre que ninguna gracia le ha pedido todavía, a pesar de sus ofrecimientos; y más cuando ese hombre le ha salvado la vida en la malograda batalla de Almonacid, libertándole del furor de los soldados de Sebastiani, cuando todos los generales y hombres que le rodeaban habían huido cobardemente, dejándole aislado a los esfuerzos de la compañía del capitán don Rafael de Gómez, que protegió su retirada por un estrecho, en el que indudablemente habría —87→ perecido sin ese auxilio a manos de los rabiosos soldados franceses que le perseguían -dijo el Brigadier con ese orgullo del militar honrado y valiente que, sin jactarse de los servicios prestados a sus jefes, ni hacer mérito de ellos, los recuerda, sin embargo, cuando se presenta la ocasión.
Fernando permanecía silencioso.
-Vamos, ven a mis brazos, sobrino querido -continuó el Brigadier jovialmente estrechando al joven con efusión en sus brazos-. Ya verás, partiremos juntos, y al mes de haber permanecido por mera fórmula en las milicias, serás nombrado oficial de la corte del señor Virrey, y entonces vivirás a mi lado, te cuidaré como a un niño, serás el oficial más elegante y más mimado de la corte; suspirarán por ti las damas, y de tiempo en tiempo vendremos a pasar algunas semanas en la hacienda; cada vez que vuelvas, vendrás con una graduación más. ¡Bravo! Viva la vida de militar, que por más cosas que se digan es lo mejor que hay.
Los tristes pensamientos que Fernando había experimentado al sentimiento de una separación de Clemencia se disiparon al aspecto de aquel porvenir tan brillante, tan color de rosa, que su tío le presentaba; después, en su corazón de amante había también encontrado siempre un hueco la vanidad y la ambición del —88→ hombre. Además, ¿acaso perdía a Clemencia? Por el contrario, luchando con las seducciones del mundo iba a hacerse más digno de ella, en pocos años adquiriría un nombre, distinciones, méritos que poner a sus pies, y entonces se uniría a ella para no volverse a separar más; la ausencia encendería y avivaría más el fuego de su pasión, que tal vez la costumbre, y las pocas dificultades, podrían llegar a entibiar, si no a apagar completamente.
Así pensó Fernando.
¡Dulce privilegio de la juventud, que entre cien esperanzas halagadoras que le sonríen a la vez, bien puede dejar perder una, segura que antes que las espinas del desengaño lastimen su planta todavía encontrará muchas flores en el camino de la vida!
¿Qué pasó aquella noche entre Fernando y Clemencia?
¡Quién sabe! Nosotros no podemos decir más que la niña entró llorando a su habitación, y que Fernando y Gil Gómez volvieron a la hacienda a las dos de la mañana, es decir, dos horas más tarde de lo que acostumbraban hacerlo en las citas en el jardín del doctor.
En la mañana del 3 de septiembre, es decir, dos días después de la conversación que hemos referido, se oyeron en el patio de la hacienda las pisadas de un caballo —89→ que entraba precipitadamente y el ruido de un sable sobre las losas.
Don Rafael, al ruido aquel que tan bien conocía, salió a los corredores y vio apearse del caballo al soldado que hacía sólo tres días había enviado a Jalapa con la carta del Virrey, y que sin desmontar al animal subió, sudoroso y pálido por la precipitación y la fatiga, y puso violentamente en sus manos un pliego que extrajo de su piqueta, donde parecía haberlo ocultado.
Don Rafael lo tomó con violencia. Decía el sobre:
«Al señor Brigadier de las milicias de la Nueva España, don Rafael de Gómez (‘Urgente’)».
Rompió el sello, y al leer en el primer renglón «Reservada», dejó al soldado, que casi próximo a desmayarse esperaba de pie y descubierto delante de su jefe.
-Retírate un momento a descansar; pero, ¿cuándo has salido de Jalapa?
-Ayer en la tarde -respondió el soldado-, pero he corrido noche y día sin parar.
-¿Por qué?
-Porque el mismo señor Virrey ha hablado conmigo y me ha dicho que importaba que su merced leyese ese pliego lo más pronto posible.
-Está bien, ve a descansar -dijo don Rafael retirándose a su habitación, y cerrando la puerta por dentro se acercó a —90→ la ventana, separó después de haberlo recorrido ligeramente el segundo pliego que dentro del papel venía, y leyó lo siguiente:
«Muy estimado señor Brigadier:
»Por los señores don Juan Antonio Yandiola y don José Luyando he tenido aviso de la conspiración que ha sido descubierta en Querétaro, y en la cual está interesado el corregidor Domínguez y algunas otras personas influyentes; parece además que esta conjuración tiene ramificaciones extensas en las provincias de Guanajuato y Querétaro, y mucho me temo un alzamiento en toda la Nueva España. En mal tiempo hemos llegado a este país; pero ya no hay más que luchar con las circunstancias y vencerlas, si es posible. Yo estoy resuelto a todo, y en este mismo instante salgo de esta ciudad para ponerme de acuerdo en Puebla de los Ángeles con el señor intendente Flon. Pero, como no tengo ninguna confianza en las personas que me rodean, desearía, mi amado Brigadier, que me sacrificaseis, como tantas veces lo habéis hecho, el tiempo de descanso que os he concedido, y que os unieseis a mí antes de llegar a la capital, adonde me debo encontrar del 13 al 14 de este mes. Quiero tener a mi lado en circunstancias tan difíciles —91→ a un militar tan leal y tan valiente como vos. En cuanto al despacho para vuestro sobrino, ya va firmado, como veis; sólo algunas semanas hará su noviciado en las milicias, y después le haré venir a formar parte de mi guardia de honor; pero, para que no se califique este acto de favoritismo, haced que al momento se dirija a su destino, que según me han informado es en San Miguel el Grande, en la provincia de Guanajuato, en la compañía de guarnición que está a las órdenes del capitán don Miguel de Allende, a quien se deberá presentar con su despacho, y a quien en este momento se libran las órdenes convenientes.
»Jalapa, 1810.
»Francisco Javier Venegas».
Al acabar de leer el Brigadier la carta del Virrey, la guardó con precaución; tomó el despacho de su sobrino y salió al corredor. El soldado que los había conducido no había tenido fuerzas más que para descender la escalera y dejarse caer en un corredor del piso bajo, donde dormía profundamente; su compañero desensillaba su fatigado caballo.
-¡Hola, cabo! Llama a uno de los mozos de la hacienda para que cuide de ese animal, y tú en el momento ensilla mi caballo y el tuyo; pon a la grupa mi maleta; —92→ pero todo como un rayo, porque dentro de un cuarto de hora partimos. En cuanto a ese soldado -dijo don Rafael-, le dejarás dicho que luego que haya descansado parta a unirse con nosotros en México.
-Está muy bien, mi jefe -dijo el soldado corriendo a ejecutar lo que se le mandaba.
Don Esteban, Fernando y Gil Gómez habían salido al ruido de los corredores.
-¡Cómo! ¿Por qué vas a partir? -dijo don Esteban, que había escuchado las órdenes de su hermano.
-¡Hermano mío! Los dos meses se convirtieron en cuatro días; pero ese soldado me ha traído una carta del señor Virrey, en la cual me ordena que parta inmediatamente a unirme con él. Ya lo ves, sobrino, como era cierto cuanto te había dicho -continuó el Brigadier, poniendo en manos de Fernando el despacho que dentro de la carta había venido.
Mientras que Fernando y Gil Gómez leían el despacho, don Esteban preguntó a su hermano:
-¿Por qué causa quiere el señor Virrey tenerte a su lado?
-¿No te lo había dicho ya, Esteban? -respondió el Brigadier en voz baja-. Se ha descubierto una conspiración en Querétaro, y el señor Virrey teme también un alzamiento en todo el país.
—93→-¡Dios nos valga! -exclamó el hacendado.
-Siento que Fernando entre a la milicia bajo estas circunstancias; pero en el último caso yo conseguiré su retiro, como he conseguido su nombramiento. Además, el señor Virrey me dice que, para que forme pronto parte de su guardia de honor, es necesario que inmediatamente se dirija a San Miguel el Grande, donde es su deseo que sólo permanezca unas semanas, para salvar las apariencias y acallar la maledicencia; de manera que ya no puede ir conmigo en este momento, haz que parta mañana mismo o pasado.
-¡Oh! -exclamó don Esteban-, luego que Fernando esté a tu lado en México, ya nada temeré por él, porque tú lo cuidarás mucho, ¿no es verdad?
-Como a un hijo, acaso más que tú -respondió el Brigadier enternecido, y luego, para disimular su emoción, continuó dirigiéndose a Fernando-. Conque, ¿qué dices tú de eso, sobrino?
-Está muy bien, tío mío; y ¿cuándo debo partir? -dijo Fernando.
-Mañana mismo te dirigirás a San Miguel el Grande, en la provincia de Guanajuato, y entregarás ese despacho a... ¿a quién? -dijo el Brigadier abriendo la carta del Virrey para volver a leer —94→ el nombre designado-. Al capitán don Miguel de Allende, a cuya compañía vas destinado por un poco tiempo; después yo te escribiré cuando el señor Virrey determine que vayas a nuestro lado.
Fernando apuntó en un papel el nombre del pueblo y el del militar, y guardó cuidadosamente su despacho.
-Pues ahora -dijo el Brigadier con un acento jovial para ocultar la emoción-, ahora, hermano mío, ¡quién sabe hasta cuándo nos volvamos a ver! ¡Quién sabe lo que va a pasar en este país! Yo, mexicano por nacimiento y por afecciones de familia, español por costumbre y por gratitud, me encuentro en una posición harto aflictiva; pero de cualquiera manera mi espada no se desenvainará sino para defender la buena causa, la causa de la justicia y del honor, y creo que nuestro cariño nunca se debilitará por rencores de partido, ¿no es verdad, Esteban?
El hacendado no respondió, y los dos hermanos se abrazaron en silencio, conteniendo los sollozos que estaban a punto de estallar.
El asistente subió a avisar que ya todo estaba pronto.
Don Rafael se desprendió de los brazos de su hermano; estrechó igualmente entre los suyos a Fernando, recomendándole el cumplimiento en el servicio, —95→ y sobre todo su pronta partida; y luego, dirigiéndose a Gil Gómez, le dijo:
-Amiguito, mil gracias por las compañías y los buenos consejos de cacería; no sé por qué me parece que nos hemos de volver a ver muy pronto; pero de todos modos, estreche usted esta mano y cuente conmigo para siempre.
-Mil gracias, señor Brigadier -dijo Gil Gómez.
-Pues ahora, ¡hasta otra vista!
-¡Adiós! -respondieron todos.
Y cinco minutos después el Brigadier y su asistente galopaban en dirección a la capital de Nueva España.
-¡Qué franco y qué valiente! ¡De buena gana combatiría yo bajo sus órdenes! -exclamó Gil Gómez entusiasmado.
-Si tú amaras como yo -dijo Fernando en voz baja-, no sería tan grande tu alegría.
Aquella tarde, mientras que Fernando disponía con una triste lentitud los preparativos de su viaje, mientras que Gil Gómez se paseaba por los corredores de la hacienda triste y pensativo, acaso por primera vez en su vida, don Esteban se dirigía a la casa del doctor Fergus, llamaba a la puerta de su estudio y, después de haberse saludado cordialmente y tomado asiento, se entablaba entre ambos el siguiente diálogo:
-Doctor, dispénseme usted que le interrumpa —96→ en sus estudios, viniéndole a visitar a una hora no acostumbrada entre nosotros.
-Nunca interrumpe ni es molesto un amigo como usted, señor don Esteban.
-Además, esta visita tiene mucho de negocio, doctor.
-Me alegraría de poder servir a usted en algo, mi querido amigo.
-Mi hijo Fernando parte mañana a San Miguel el Grande, al ejército donde va destinado -dijo don Esteban.
El doctor Fergus miró fijamente a su amigo, y su mirada de costumbre, radiosa e inteligente, se veló con una nube de tristeza; como padre, temió por su hija; como filósofo y observador del corazón humano, sabía lo que es una ausencia en materia de amor; y como hombre, sabía que la mujer lleva la peor parte en esas separaciones; pero, como caballero y hombre de honor, no quiso hacer comprender, aun a su mejor amigo, que aquellos pensamientos habían cruzado por su mente, y se limitó a decir con un acento en el que mal se ocultaba el desconsuelo:
-¡Ah! ¿Conque Fernando parte mañana?
-Sí, doctor; ya usted ve que ha cumplido veintiún años y que, teniendo algunos recursos con que poder vivir descansadamente el resto de su vida, aun cuando —97→ yo le falte, es necesario que deje esta vida casi ociosa que aquí lleva; que se enseñe a luchar con las circunstancias, a sufrir un poco; en fin, es necesario que adquiera algún mundo, que sea menos niño, para no poder ser engañado con tanta facilidad el día que se encuentre ya sin mi consejo.
-Mal consejero es el mundo para un joven de veinte años, separado del hogar paterno -observó el doctor.
-Pero reflexione usted, amigo querido, que si yo faltase de un día a otro, como es necesario que suceda, ¿qué sería de ese niño, dueño de algunos intereses, ciego al deslumbramiento de la pompa del mundo, no sabiendo cerrar sus oídos a los sonidos engañosos de la adulación y de pasiones interesadas? ¿No cree usted acaso que se lanzaría ávido de gozar de esos halagüeños placeres, cuyas delicias nunca probadas tanto le brindaban? ¿Que teniendo en sus manos el medio de comprar goces que no conocía, en un instante dilapidaría su patrimonio en la prostitución, para caer después en la degradación y la miseria? Yo he observado ese resultado en todos los jóvenes que han quedado entregados a esas circunstancias.
El doctor iba tal vez a desvanecer este segundo argumento, pero se detuvo, por —98→ temor de hacer creer que el interés de su hija le movía a ello, y sólo dijo:
-En fin, usted, como padre, sabe mejor que yo lo que debe hacer, pero...
-No prosiga usted, doctor, ya comprendo todos sus justos temores; Fernando y Clemencia se aman.
-Eso no es un secreto para nosotros, amigo mío.
-Usted teme, y con razón, por su hija, doctor.
-Me ha evitado usted la pena de decirlo.
-Pues, ¿qué piensa usted de esta partida?
-Creo que hasta cierto punto es necesaria, pero auguro mal de ella.
-¿Por qué?
-Por la experiencia, tal vez por un presentimiento; pero no creo que a un simple presentimiento se le dé tanta importancia cuando se trata acaso de la felicidad de un hombre.
-¿No cree usted, doctor, que tres o cuatro años de ausencia avivarán más el fuego de esa pasión?
-¿Me pide usted francamente mi opinión, don Esteban?
-Francamente.
-Pues bien, creo que ese amor morirá con la ausencia.
-¡Oh, Dios no lo quiera!
-Creo que esa muerte será en mal de mi pobre hija. Fernando, además de ser —99→ hombre, va a encontrar nuevos objetos, a recibir nuevas impresiones, a contraer tal vez nuevos afectos; pero Clemencia es mujer, y se queda aquí aislada con sus recuerdos, que se avivarán más y más con la contemplación de los mismos objetos, se queda aislada sin que su pasión imposible se borre por otras impresiones.
-Pienso que son algo infundados los temores de usted, doctor.
-Permítalo el cielo.
-Hagamos entonces otra cosa.
-¿Cuál?
-Si esa niña Clemencia sufre demasiado, como usted lo cree, esa ausencia cesará, y mi hijo se vendrá a unir a ella, tal vez antes del tiempo en que ese matrimonio debía haberse verificado, con lo cual habrán ganado ellos, y nosotros también.
-Es el único recurso que queda. ¿Me da usted palabra de que así lo hará, don Esteban?
-Palabra de caballero, doctor.
-Está bien, esa promesa me consuela un poco.
Y después de haber conversado otro rato de diversos asuntos, los dos amigos se despidieron cordialmente, prometiendo volverse a ver muy pronto.
-¡Oh! -dijo el doctor dejándose caer abatido en su sillón, después de haber acompañado a don Esteban hasta la —100→ puerta-. ¡Necia humanidad! ¡A la calma del placer le llamas ociosidad! ¡Te hastía que los pesares del mundo no hayan desgarrado tu corazón, dejas el fértil vergel y corres alegre a precipitarte en el abismo! ¡Mísera humanidad! ¡Mal te comprendes todavía!
—101→
Si el lector tiene buena memoria, recordará que hemos dejado en el capítulo primero a Gil Gómez, después de haber vencido a «Leal» en lucha de astucia, corriendo a dar parte a Fernando del resultado de su misiva.
Era la media noche; la luna, después de haber luchado durante algún tiempo con las nubes que intentaban velar su brillo, había aparecido por fin, fulgorosa y radiante, iluminando con su, cuanto pálida, suavísima luz la extensión de los silenciosos campos de San Roque; Fernando y Gil Gómez, después de haber descendido del ventanillo del aposento del último, salvaron con precaución la pequeña tapia que limitaba el jardín de —102→ la casa de Clemencia, y se deslizaron sin hacer el menor ruido hasta una especie de cenador, o más bien invernadero, que el doctor había hecho construir allí. Más de un cuarto de hora esperaron sombríos, preocupados, sin hablarse una palabra, hasta que por fin Fernando interrumpió el silencio, diciendo a Gil Gómez:
-Son cerca de las doce y media, ¿qué habrá sucedido a esa pobre niña?
-Acaso le sea imposible salir al jardín todavía -respondió Gil Gómez.
-¿Dices que le has entregado mi carta en su propia mano?
-Por supuesto, y por cierto con algún trabajo.
-¿Y nada te dijo?
-Nada, porque por ese bribón de perro me dejó con la palabra en la boca. Sólo me dio cortésmente las gracias.
-¡Oh!, ¡cuánto la amo! -exclamó Fernando con entusiasmo, siguiendo esa vaguedad del pensamiento de los amantes al hablar del objeto amado.
-Sí, lo creo -murmuró lacónicamente Gil Gómez.
-¿Y qué harás tú? ¿Qué haré yo? ¿Qué haremos, hermano mío, separados? -dijo Fernando con expresión de angustia.
-En cuanto a lo que haré yo, bien me —103→ lo sé, porque desde ayer tengo formado mi plan.
-¿Qué plan es ése?
-Ya lo sabrás en el camino -respondió Gil Gómez con expresión de misterio.
-¿En el camino?
-Sí, en el camino.
-¿Y cómo?
-¡Oh!, eso es cuento mío -dijo Gil Gómez.
-Misterioso cual nunca estás esta noche conmigo.
-Un poco.
-Es extraño, cuando nunca hemos ocultado el uno al otro ni un pensamiento.
-Sí, es extraño. Pero ese franco y buen Brigadier, tu tío, ha venido sin intentarlo, creyendo por el contrario hacer un bien, a trastornarlo todo en la hacienda.
-¡Oh!, sí. Sus palabras lisonjeras han despertado en mi corazón, y en el de mi padre, la ambición, el deseo de brillar, el tedio de esta tranquila vida que hasta aquí había llevado.
-Pero, ¿hay cosa más fácil que desistir de este fatal viaje? -dijo flemáticamente Gil Gómez.
-¿Y la orden del señor Virrey, y el compromiso contraído con mi tío, y el deseo de mi padre, y...?
-Y tu deseo también, Fernando.
-Gil Gómez, tú tienes algo esta noche. —104→ Si te he ofendido, perdóname -exclamó Fernando al oír las últimas palabras de su hermano.
-No, Fernando, nada tengo más que el temor de perderte; nada tengo más que un presentimiento de fatal agüero para este viaje -dijo Gil Gómez enternecido-. Pero, ¿has oído? -continuó al percibir un ruido ligero, como el de una reja que se abre a lo lejos.
-Sí, y es Clemencia que se acerca -dijo Fernando al distinguir entre el follaje de los árboles del jardín el vestido de la niña, alumbrado por los rayos de la luna.
Gil Gómez se retiró discretamente del cenador, yendo a sentarse en un tronco que estaba debajo de la tapia y a alguna distancia.
Fernando, loco, apasionado, salió al encuentro de la niña, conduciéndola al cenador, donde ambos se sentaron.
-Clemencia, ¡por qué triste causa nos juntamos! -exclamó el enamorado joven.
-Sí, para vernos acaso por la última vez -dijo la hermosa niña con tristeza y con un acento dulcísimo y vibrador.
-¡Oh!, no lo digas. ¿Por qué para siempre? Si así fuera, no partiría, te lo juro. ¡Clemencia de mi vida!
-La ausencia es el sepulcro del amor -murmuró la niña con desconsuelo.
-Clemencia, ¿lo dices acaso por ti? -exclamó —105→ Fernando con acento de reproche.
-¿Por mí? ¿Por mí? ¿Puedo yo acaso olvidar? Mira, mira, hace seis horas que he recibido tu carta, y en este corto tiempo he envejecido de seis años por tanto sufrimiento y tanta lágrima.
-¡Clemencia, te adoro!
-¡Te idolatro, Fernando!
-¡Jamás te olvidaré!
-Mi amor morirá contigo.
Y los dos jóvenes se estrecharon, sintiendo exhalar toda su vida en un beso silencioso que resonó en su corazón.
-Mira -continuó Fernando-, si es cierto que nos dejamos de ver un poco de tiempo, en cambio nuestro corazón se purifica más con la concentración de un pensamiento solo, fijo, eterno, de un pensamiento que es vida de la vida, y al mismo tiempo alimento de la llama inextinguible que nos consume.
-¡Oh!, ¿me amarás mucho? ¿Me amarás en cualquier lugar donde el destino te arroje, como yo te adoro en este momento, como te adoraré en silencio todo el tiempo que dure esta fatal ausencia?
-Te idolatraré con toda mi vida, pensaré en ti a todas horas, y aspiraré a la gloria, a los honores, a las distinciones, para venir a ofrecerlas a tus plantas.
-¡Quién sabe! Tú vas al bullicio del mundo. Allí tal vez te cegará la ambición de gloria, allí encontrarás otras mujeres —106→ que te ofrecerán encantos que no tengo yo, pobre huérfana, educada en la soledad, sin conocer más amor que el tuyo. ¡Oh!, ¿para qué te conocí, si había de perderte tan pronto, cuando mi felicidad había durado tan poco, cuando apenas por la vez primera se confundía mi vida con la tuya? -y al decir estas palabras la niña rompió a llorar amargamente, ocultando su rostro entre las manos.
-Clemencia -dijo con apasionada exaltación Fernando-, por el recuerdo siquiera de esos días tan felices que hemos pasado juntos, si algo te vale el juramento del hombre que te adora, no despedaces mi corazón de esa manera tan dolorosa con tu llanto.
-Ya no lloro, no, mira -continuó la niña después de un rato, procurando borrar en vano las huellas de sus lágrimas-; mira, ya estoy tranquila acerca de tu amor. Un presentimiento me hacía llorar, pero tus palabras me vuelven la calma y la confianza.
-¡Gracias, Clemencia! ¡Gracias! Me acabas de quitar un peso que oprimía dolorosamente mi corazón.
-Tú serás bueno, ¿no es verdad? Tú siempre me amarás al través de la distancia que nos separe; pensarás en mí, en las alegrías como en las tribulaciones; mi recuerdo será tu consuelo; y yo esperaré en silencio, sufriré con resignación —107→ tu separación; pero si ésta durase mucho tiempo, entonces, no lo dudes, Fernando, entonces moriré -dijo la niña con inocente candor.
-Mira -exclamó el joven abriendo su camisa y enseñando a Clemencia un medallón suspendido a su cuello de un cordón de seda-, ¿ves este retrato que formó la primera página del libro de nuestro amor?
-¡Oh!, ¡qué triste recuerdo!
-Hace dos años lo he llevado sobre mi corazón, y te juro no apartarlo jamás de él mientras esté lejos de ti. ¿Quieres un juramento más sagrado aún?
-Basta, basta, Fernando, perdóname si he podido dudar un momento de tu amor.
Y los jóvenes se acercaron hasta juntar sus manos, hasta tocar sus labios, hasta cerrar sus ojos con sus ojos, hasta confundir su aliento, hasta escuchar los latidos de su corazón agitado por el amor, pero por el amor casto, todo espiritualismo, todo poesía, todo silencio, todo resignación.
¡Dormid, jóvenes, en el silencio de la noche! ¡Dormid despiertos y soñando! Soñad por la última vez, adormecidos por ese éxtasis divino en que los labios se cierran sin exhalar una sola palabra, porque el fuego del interior las vaporiza y las confunde con el aliento de la persona —108→ amada; en que los ojos no miran, pero derraman lágrimas; en que el oído, cerrado a todos los ruidos verdaderos del mundo, sólo escucha músicas lejanas que modulan un nombre, un nombre querido, tantas veces repetido en el delirio de la pasión.
¿Qué pensamiento ocupa vuestro corazón? ¿Acaso un recuerdo? ¿El poema del pasado? ¿Aquellos paseos solos, debajo de la bóveda espesa de los árboles, cuando el brazo se apoyaba indolentemente en el brazo; cuando la dulce atmósfera del presente, serena porque las sombres del pasado habían desaparecido, porque ni la lontananza del porvenir se presentaba aún; solo, mentira, campos, luz, cielo, aves, música, misterios; cuando veíais retratada una imagen adorada en las aguas, la imagen de la realidad que a vuestro lado os miraba amorosa; cuando las aves y las brisas pasaban murmurando a vuestro oído en son de música el nombre de la imagen de aquella realidad; cuando la naturaleza toda os decía: «ama y goza»?
¿Soñáis en aquella mirada lánguida, prolongada, adormecedora, que se humedecía al fijarse en la vuestra?
¿Soñáis en aquella sonrisa que el fluido del amor formaba graciosa y melancólica a la vez?
¿Aspiráis todavía el perfume de aquellas —109→ flores que os dio una mano trémula que llevasteis a vuestros labios?
¿Escucháis de nuevo los acentos de aquella música que un indiferente no hubiera comprendido, pero que para vosotros decían tanto, porque cada una de aquellas vibraciones formaban el eco de un sentimiento, la expresión de una esperanza, el aliento de un suspiro, la traducción de una dulce palabra, y esos sentimientos, esas esperanzas, esos suspiros, esas palabras, formaban el poema de vuestra felicidad; porque vosotros siendo dos os habíais convertido en uno, porque de dos criaturas humanas se había formado un ángel?
¡Soñad y no despertéis, porque al fin sueño es la vida! ¡Soñad y no despertéis, porque al despertar hallaréis la fría realidad, el desengaño descarnado, la duda, la separación dentro de pocas horas, el olvido, el llanto, el adiós!
¡Soñad y no despertéis, porque a la amarilla luz de la verdad se desvanecerá el encanto de la ilusión, y los recuerdos felices del pasado vendrán, torcedor del corazón, a escarnecerle con una perspectiva de amor que ya no existe, porque el cielo que creísteis hallar en el suelo se trocará en árido y obscuro yermo de pesar, porque las palabras de amor se trocarán en palabras de despedida; el silencio de la fruición, en el silencio del —110→ desconsuelo y el marasmo; las esperanzas, en dudas; los suspiros en que exhalabais el aliento aspirado del ser amado, en suspiros de despecho; las lágrimas tibias de entusiasmo y felicidad, en lágrimas abrasadoras de martirio!
¡Soñad despiertos a la ilusión y dormidos a la realidad!
A las cuatro de la mañana los jóvenes se dieron el último adiós, y entre lágrimas, promesas, juramentos y suspiros, se arrancaron de los brazos el uno del otro.
Fernando y Gil Gómez volvieron a la hacienda; mientras que el último se paseaba silencioso en los corredores, el primero se encerró en su cuarto para acabar de arreglar su maleta de viaje, pues dentro de dos horas debía partir. Luego que hubo cerrado con cuidado la puerta, como temeroso de ser sorprendido en lo que iba a ejecutar, abrió un cajón de su guardarropa, el más escondido de todos, y comenzó a extraer lentamente los objetos que en él se contenían.
Era uno de esos cajones, relicario de nuestros recuerdos más queridos, que todos nosotros, jóvenes, siempre tenemos; allí están reunidas las dulces reminiscencias de la infancia, y las aspiraciones de la juventud; allí los rosarios, los juguetes de niños, y todos esos objetos en cada uno de los cuales encontramos la mano —111→ amorosa y la cariñosa previsión de nuestra muerta madre; allí las memorias más dulces de nuestro país natal, de ese país querido que dejamos para buscar fortuna, nombre, gloria, y que nunca hemos vuelto a ver; allí las impresiones más gratas de la juventud; flores ya secas, que nos dio una mano temerosa; rizos de cabellos que todavía esparcen su suave perfume; cartitas primorosamente dobladas, cuyas palabras escritas apresuradamente con el fuego de la pasión y el temor de una sorpresa apenas podríamos deletrear, si no comprendiésemos de antemano el pensamiento encerrado en cada una de ellas; pañuelos con una cifra; recuerdos de amigos que se han muerto, se han ausentado o nos han olvidado; fragmentos de versos; diarios de memorias y confidencias interrumpidas; recuerdos de viajes, de bailes, de días de campo; retratos, y, en fin, ese conjunto que revela todas las esperanzas, los deseos, las ilusiones, las lágrimas de un corazón de veinte años; un guante que nos dejaron como recuerdo de un baile, todavía manchado ligeramente con el vino que formó el juramento de un amor que se disipó en sus vapores; una flor que cortamos en la mañana de un día de campo, y que, después de haberse prendido todo el día en un seno, se nos dejó caer en la mano a una simple insinuación; —112→ un anillo que cambiamos por otro con un juramento, hoy ya olvidado; el amor bajo todas sus fases, el amor embellecido, porque ya ha pasado y lo perfuman los recuerdos.
Fernando no podía referir todos estos objetos más que a un solo amor, el único que había sentido en su vida, pasada lejos de la bacanal del mundo.
Vosotros, jóvenes de las ciudades, habéis experimentado en vuestra vida muchos sentimientos que se parecen al amor; a los seis años ya jugabais a los esposos con una niña de igual edad; a los diez amasteis a vuestra hermosa prima, a quien ibais a esperar a la salida de la escuela para hablarle furtivamente, sin ser visto; a los catorce os quemabais en dulce fuego por una amiga de vuestra casa, que era ya una joven completa, puesto que tenía cuatro años más que vosotros; a los diez y seis fueron unos amorcillos democráticos, porque a esa edad domina el deseo animal; y a los veinte, ¡oh! a los veinte, son veinte amores a un tiempo: en la mañana vais a ver a la iglesia a vuestra vecina; en la tarde corréis delirante detrás de un carruaje; en la noche vais al teatro para no apartar las miradas de un palco, adonde os miran también y os envían graciosos saludos y sonrisas; después en vuestro sueño continúa el delirio y veis —113→ pasar a un tiempo mil imágenes brillantes, que todas hablan a vuestro corazón.
O bien, es una pasión desgraciada, amáis a una joven orgullosa y más rica que vosotros, y que os desprecia, y la amáis, la adoráis desde el rincón de vuestro aposento de colegio, y a ella sacrificáis vuestro amor propio, vuestra dignidad, vuestra reputación, y pasáis una semana entera delirando para salir a recoger el domingo una mirada de desprecio o una sonrisa de odio, y después, cuando os habíais resignado a esperar un título, una reputación, un nombre que os hiciese superior a ella para ponerlo todo a sus plantas, entonces ella se casa, y entonces el desengaño, ocupando vuestro corazón, roe y carcome vuestros buenos instintos y vuestros nobles sentimientos, y os hacéis hombres de teorías, y comenzáis a dudar del amor y a cerrar vuestra alma a las dulces afecciones de la vida.
O bien, es un amor dulce, sereno, sin grandes tempestades; vais a pasar una temporada en el campo y allí hay una joven que os mira, que os conduce a los sitios hermosos, que sólo vuestro brazo acepta en los paseos, que os regala flores mirándoos con particular expresión de ternura, que os da celos con vuestras conocidas de la ciudad, que casi llora cuando habláis de partir, y a quien conocéis que habéis amado sólo cuando la —114→ distancia y las conveniencias sociales os separan ya de ella.
Y sin embargo, todos esos recuerdos ocupan a la vez vuestra memoria, y pensáis al través de los años con la misma ternura en la niña de seis años que en vuestra prima, y guardáis con igual cuidado el velo de la amiga de vuestra casa que el anillo de la costurerita, que las flores de la aldeanita, que las cartas vuestras que os devolvió despedazadas la orgullosa cortesana, que el pañuelo que os dieron en el baile. Pues bien, si habéis podido amar igualmente a veinte mujeres, con un amor de un día, de un mes, de un año a lo más, y si lloráis al separaros de los objetos que os conservan el recuerdo de esos veinte amores, pensad cuánto sufriría, cuánto lloraría el pobre Fernando, al ver pasar ante su vista todas aquellas prendas de un solo, de un único, de un purísimo amor de dos años, pensad cuántas ardientes lágrimas caerían sobre aquellas flores secas, sobre aquellas cartas que sólo le hablaban de Clemencia, y sólo de Clemencia, a quien iba a perder. Le pareció que aquellos objetos no debían quedar allí abandonados, y los ocultó en el rincón de su maleta para poder al menos pensar siempre en el amor de Clemencia, para poder llorar con los testigos de su dicha en cualquier sitio que el destino le arrojase.
—115→Porque así es el corazón humano; Fernando lloraba por una partida que bien podía, si él quisiese, dejar de verificarse; pero habría llorado más si esto hubiera sucedido. Porque así es el corazón: un abismo impenetrable, fábrica de todo lo bueno y de todo lo malo a la vez; hoy se encuentra la ilusión donde mañana el desengaño; ayer lágrimas, hoy sonrisas, mañana tal vez más lágrimas.
A las seis de la mañana llamaron a la puerta del aposento; Fernando se apresuró a ocultar en su maleta los últimos objetos, compuso su cabello desordenado, procuró borrar de su rostro las últimas huellas de sus lágrimas, y abrió al que llamaba. Era su padre, que le dijo con emoción:
-¡Buenos días, hijo mío! ¿Cómo has dormido esta noche?
-Bien, padre mío -dijo Fernando ruborizándose ligeramente al tener que decir una mentira a su padre.
-¿Has arreglado ya tu maleta de viaje?
-Sí, padre mío.
-¿Has puesto en ella el despacho del señor Virrey, y el papel en que apuntaste el nombre del pueblo donde vas y el del Capitán de tu compañía?
-Esos papeles los llevo en mi cartera para más seguridad.
-¿Y el dinero?
—116→-Aquí -dijo el joven extrayendo de su gabán un bolsillo lleno de oro-, además de las monedas de plata que tengo conmigo.
-Está bien -dijo el hacendado-, con ese dinero te alcanza para los gastos del viaje y para tus necesidades durante algunas semanas, mientras envío más a mi hermano para que te entregue.
-¡Mil gracias, padre mío!
-Pues ahora ya todo está listo, y es tiempo de que partas.
-¿Han ensillado ya el caballo?
-Sí, y llevas el mejor y más fuerte que hay en la hacienda.
-¿Es acaso el «Huracán»?
-No, porque está enfermo de la vista hace algunos días, y sería expuesto caminar en él. Sólo Gil Gómez se ha atrevido a montarlo en ese estado.
-¿Dónde está Gil Gómez?
-Ha ido a un negocio que le he encargado -dijo don Esteban.
-¡Oh, padre mío!, lo ha querido usted alejar de mí en este último instante.
-Pues bien, así ha sido, porque considero imposible que ese niño pueda sufrir el verte partir.
-Pero, ¿le dirá usted que me he acordado de él hasta el último momento? -exclamó el joven enternecido.
-Le diré todo, y durante tu ausencia —117→ no haremos otra cosa que hablar de ti, que rogar al Señor por tu felicidad, que esperar tu vuelta, hijo de mi corazón -exclamó el hacendado casi entre sollozos-. Nada tengo que añadir a lo que ayer te he dicho: hazte digno de la estimación del mundo, aprende a luchar con las circunstancias y a vencerlas, piensa mucho en mí, y ya sabes, ya te he dicho el premio que te aguarda a tu vuelta.
-¡Clemencia!
-Sí, Clemencia y el amor de tu padre. Ahora abrázame por último, toma tu maleta y parte.
-¡Adiós, padre mío! Y dé usted mi adiós a mi hermano.
-¡Adiós, hijo de mi vida!
Y los dos, después de haberse abrazado, se separaron.
Fernando, en vez de seguir la ruta que debía sacarle al camino real, quiso hacer un pequeño rodeo para pasar por detrás de la casa de Clemencia, acaso para verla por última vez. Pero la puertecilla del jardín estaba cerrada, y al través del enverjado no se distinguía ninguna persona en él.
Por consiguiente, el joven no vio a Clemencia, que oculta detrás de un bosquecillo le siguió con la vista durante algún tiempo hasta que le hubo perdido.
-Y ahora -exclamó la niña con acento —118→ desgarrador, tendiendo los brazos en la dirección en que el jinete había desaparecido-, ahora, amor mío, ¡adiós! ¡Adiós! ¡Adiós para siempre!
Y al decir estas palabras cayó desmayada sobre el frío y duro suelo del jardín.