Tomo I, núm. 5, diciembre de 1907

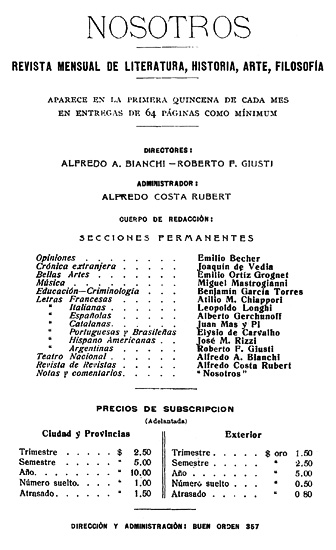
—273→

La sinceridad en arte, proclamada como única base y punto de apoyo exclusivo, sin correspondencia directa con ninguna otra causa emocional que pueda ser considerada como fuente estética, no ha tenido en el vasto desarrollo de que ha sido objeto en los tiempos presentes en que se realiza la bancarrota de las doctrinas, mayor defensor que el espíritu luminoso de Antonio Azorín, ese pequeño filósofo que en castizo lenguaje suele darnos las más sutiles y complicadas filosofías modernas, al par que hace vibrar con toda la intensidad de lo nuevo el viejo organismo adormecido por los narcóticos corruptores de las literaturas en boga.
Cuando Martínez Ruiz, padre y creador de ese tipo inimitable de Azorín, lanzó su primer folleto, nada dejaba esperar la obra reposada y original con que años más tarde habría de honrar la literatura española. Todo hacía suponer que ese joven atrevido, autor de Anarquistas literarios, fuese uno de tantos panfletistas políticos, uno de tantos guerrilleros de la literatura menuda, aunque ya muy luego esa opinión se desvaneciera cuando aquel ruidoso Charivari, piedra de escándalo en el charco de la España literaria, donde sólo era permitido el coax-coax de los maestros reconocidos, vino a demostrar que Martínez Ruiz no luchaba por luchar, sino que bregaba para consolidar un ideal en el que venía —274→ envuelto un temperamento nuevo y audaz, empleando para ello los medios que las circunstancias le sugerían.
No era posible esperar de un joven ardiente, cuya combatividad juvenil crecía por el convencimiento de su valer y de su fuerza, pasividad y calma sólo comprensibles en los que vencidos de antemano resígnanse íntimamente a la mediocridad de su destino. Los fuertes, los que aspiran a ser porque ya son presentan siempre recios caracteres de rebeldía, iconoclastas y destructores. Martínez Ruiz, viendo el campo acotado por viejos y por inútiles, cerradas todas las puertas, obstaculizadas todas las sendas, adoptó el partido único; el correspondiente a los que tienen la fuerza de una afirmación insustituible dándoles vida y marcándoles el camino: invadir el campo rompiendo puertas y destruyendo vallas, presentándose en lucha franca y leal contra todo lo juzgado pernicioso, por lo tanto inútil.
Ni el escándalo hecho en torno de su obra, ni la ignominia de que fue rodeado su nombre (porque los detentadores del movimiento literario conservadores por impotencia creadora, sólo saben defenderse llenando de insultos el nombre del audaz aventurero), fueron bastantes para detenerle: Martínez Ruiz prosiguió su vida de labor obstinada y paciente, pidiendo al tiempo la confirmación de su bondad combativa.
Muchos fueron los que sobre él se engañaron, y aun aquel mismo clarovidente que era Clarín cometió el error de considerarlo «esperanza de la literatura satírica», sin acertar descubrir el hombre serio y reposado que después vendría, cuando calmado el oleaje tempestuoso de Charivari apareciera el autor de El alma castellana, el padre de Azorín, hoy identificado a su manera de ser, de tal manera y en tan alto grado que la vida ideal de ese personaje ha llegado a convertirse, para quien pretende estudiarlo, en la vida misma del genial autor levantino.
Es lógico y natural, empero, que de aquel combatiente audaz y terrible, considerado en su tiempo como escritor político de acerada y terrible pluma, temido por cronista demoledor, surgiera el sereno comentarista que ahora nos deleita con las sutilidades de su ingenio paradojal. Solitario, reflexivo, artista siempre, huyendo de las vanidades malsanas del llamado Todo el mundo, Martínez —275→ Ruiz fue durante su época de lucha la representación vívida de aquellos hombres que por exceso de combatividad caen en el misticismo y que como Íñigo, el guerrero de Loyola, extreman su condición de lucha y caen en el ascetismo aniquilador.
El misticismo llevó a Martínez Ruiz a los límites de la sociología en brazos de Hamon y de Kropotkine, algunas de cuyas obras tradujo, inclinándose al socialismo anarquista, no con caracteres de batallador a que su espíritu es completamente ajeno, sino con los de íntimo convencimiento apasionado, que podían, con un leve esfuerzo, hacerle caer por completo dentro del campo sectarista. El arte le salvó, porque al arte le ligaban ese personalismo que puso siempre en todo cuanto escribe, la espontaneidad de su pensamiento y la intransigencia con que supo proclamar la verdad en todo terreno y en todas las circunstancias.
Con esas condiciones érale imposible figurar dentro de un partido, dentro de una secta, dentro de cualquier dogma, político o filosófico, social o religioso. Esa fue su salvación, y si la Idea Nueva (con mayúsculas) perdió un propagandista, la literatura vio exclusivamente suyo el que debía llegar a ser el más notable escritor de las nuevas generaciones españolas.
Martínez Ruiz prueba una vez más lo que ya tuve ocasión de decir respecto de otro escritor: que todas las ideas avanzadas, todas las teorías radicales, no son de corrupción ni de duelo para los espíritus jóvenes, como se complacen en afirmar los viejos dómines; creolas por el contrario crisoles indispensables para la depuración de todas las nuevas inteligencias, piedra de toque de las voluntades jóvenes que se presentan a la liza con aspiraciones dominadoras. ¿Tal escritor joven pasa por el crisol radical y en él se deshace, se desvanece, cayendo por entero en el lugar reservado a la escoria? es porque en su espíritu no había nada, nada valía nada. ¿Tal otro pierde parte de su valor y lo poco que se salva va a aumentar el montón de lo frágil, de lo quebradizo, de lo sospechoso? es porque su espíritu ha sido formado sin conciencia, sin mérito propio, sin valor personal. Otros hay, en cambio, que al calor del fuego adquieren más consistencia, petrifícanse, solidifícanse, tórnanse duros, brillantes, luminosos, demostrando que solamente vale lo que puede llegar a ser, a pesar —276→ de todos los obstáculos, pese a todas las opiniones y contrariedades.
Y en nuestros días de lucha, de combate constante, monótono, feroz, sólo puede triunfar e imponerse el espíritu que haya pasado por el crisol de los radicalismos a ultranza, sin dejarse imponer por el ambiente de secta, conquistando a su vez el libre examen y la plena conciencia, característica de los espíritus libres.
«Azorín, a raíz de la muerte de Justina abandonó el pueblo y vino a Madrid. En Madrid su pesimismo instintivo se ha consolidado; su voluntad ha acabado de disgregarse en este espectáculo de vanidades y miserias. Ha sido luego periodista revolucionario, y ha visto a los revolucionarios en secreta y provechosa concordia con los explotadores. Ha tenido luego la humorada de escribir en periódicos reaccionarios, y ha visto que estos pobres reaccionarios tienen un horror invencible al arte y a la vida».
Esta humorada empero, esta humorada que llevaba a Azorín a escribir en todas partes y a figurar en todos los círculos, llevado por su afán de conocerlo todo y de analizarlo todo; esta humorada, es la que no le perdonaron jamás los pobres sectarios de un ideal cualquiera que en serio toman su papel y bátense con el atrevido que tiene, para esos juegos de los niños grandes, amargas sonrisas, muy escépticas y muy amables. No le perdonaron jamás los progresistas, ni le perdonaron los reaccionarios, y en ese su juego paradojal con las pobres opiniones humanas no alcanzó más que el odio de unos y otros, atrayéndose la enemistad y desconfianza de todos.
En el fondo, el intelecto especulador y filosófico de Azorín no cree en nada; ya no es el combativo Martínez Ruiz, cada uno de cuyos artículos levantaba roncha; hoy es el pequeño filósofo Azorín, cuya vida «no se presta a complicaciones y lirismos», pero que, monótona y vulgar, sin accidentes de melodrama, sin catástrofes de folletín, transcurre serena y noble como la de un filósofo peripatético, cual la de un espíritu libre, descendiente del teutón —277→ que proclamó la fórmula del vertiginoso pensar moderno: «los pensamientos que surgen andando son los únicos que valen».
Azorín anda; Azorín no tiene punto de reposo; y si su vida es sencilla, es, empero, bastante movimentada para que sus pensamientos valgan mucho.
Piensa como un moderno y dice como un antiguo. Su habla es lenta, suave, reposada, castiza; genuinamente, lógicamente hija de su suelo y de su ambiente. Las raíces espirituales de ese noble tipo húndense en el terreno clásico y su conocimiento del mismo es profundo, intensivo (Los hidalgos, El alma castellana); hurgando en él ha extraído la esencia de la raza, luego dada en libros como La ruta de don Quijote, como Los pueblos, donde alienta y vive el espíritu castellano con mayor intensidad que en los mismos artículos de costumbres de Larra y Mesonero Romanos.
Azorín dice lo que observa; pero todo lo que observa es por él comentado en disquisiciones sutiles, paradojales, contradictorías. Su perspicacia psicológica, aguijoneada por un deseo de lo mejor, le lleva a adoptar el temperamento ironista; no aquel usado por Anatole France, cuya ironía sólo se reviste de piedad después de la disección; él es compasivo deliberadamente, conscientemente, ya antes de acometer la aventura observadora. Azorín pasa por sobre paisajes y hombres y cosas, desentrañando la oculta poesía que en todo se encierra, penetrando en el cerrado huerto de los interiores del alma, para cantar en un lirismo original y sugestivo la belleza de todo lo vivo.
Su frase evoca lejanías espirituales esfumadas en viejas brumas de añoranza, llenando el alma del lector de recuerdos propios, muy íntimos y muy sugestivos que dan la medida de todo su poder evocador. La prosa de Azorín, canta; canta con el ritmo de esas viejas canciones sin palabras que sólo conocen las madres y a cuyo ritmo fueron mecidas nuestras cunas, en los largos crepúsculos morados de la infancia, repletos de las figuras trágicas de pueriles leyendas asustadoras. La prosa de Azorín mece el espíritu y le aduerme, como todo lo que hace sentir, como todo lo que conmueve. Hay en aquel «pequeño libro que trata de la vida del peregrino señor Antonio Azorín», capítulos de los que se desprende todo un vago e invisible sahumerio de añoranza, de fe, —278→ de consolación; hay capítulos llenos de un lirismo cantante y emocionador, que hacen parpadear los ojos, temblando bajo el peso de lágrimas inmediatamente evaporadas; hay imágenes sentimentales que traen al recuerdo otras, amadas o soñadas; hay frases rítmicas que dan la emoción de la poesía; hay palabras sugestionadoras, evocadoras, despertadoras de emociones.
Martínez Ruiz es algo más que un literato, más que un observador sagaz, cuando nos cuenta la vida de su álter ego. La vida vulgar, pero trágica, de ese hombre sencillo y afable que es Antonio Azorín, adquiere el contorno definido y acabado de un mármol esculpido por el cincel brutal de un Rodin. La personalidad contradictoria de ese specimen de nuestro modo de ser contemporáneo, se destaca en un alto relieve magnífico, modelado con mano segura y firme.
Pensando mucho, Azorín no es un pensador de oficio; escribiendo, no es un literato; no es más que un hombre que vuelca sus pensares y sentires en una forma propia, en la única forma de que hablan Flaubert, dejando, no «una fugitiva estela de gestos, gritos, indignaciones, paradojas», como dice de sí mismo con notable injusticia, sino una acabada representación de un momento de la vida moderna, observada al través de un temperamento raro y original, quizá peligroso por no conformista, pero bravo, nuevo y ascendente por excelencia.
En todas sus obras, en todos sus escritos, aparece sintetizado, pero muy oculto, muy hondamente oculto, como buen filósofo que huye de la filosofía, el espíritu ascensional, de progreso, de mejoramiento «como un puente tendido al superhombre». No habla así Azorín; él no emplea el tecnicismo pedagógico de los académicos y de los ateneístas; pero, de todo ese afán, nos da la oculta y deseada sensación, tanto cuando habla discurriendo alrededor de la Vuelta Eterna, como cuando cualquiera de sus personajes, cualquier tío Juan de cualquier pueblucho manchego, se lamenta en castiza fabla de no haber en el lugar más que una fuente. Siempre da la sensación exacta, definitiva, del momento descripto; y siempre, al través de la vívida pintura, ceñida estrictamente a la realidad, se ve el deseo y la fantasía del artista, pugnado por brotar en un desborde original y audaz de fuerzas vivas, exuberantes, —279→ lozanas, tal como en las carnes torturadas, flácidas, carcomidas por ascetismos o por martirios, de los lienzos de Ribera y Zurbarán, el observador vital acierta a ver la fantasía del pintor, cuyo era el deseo de hacer resaltar con más vivos colores y más lozanía de forma la belleza inmortal, que surgía como una llama en el corazón del espectador, angustiado por el desborde cruel de las paletas macabras.
Azorín describe hombres tristes, paisajes monótonos, complaciéndose en ello; así, también, cuando se ve forzado a decir de alegrías, de bellezas, de hermosura física o espiritual lo hace aumentando su melancolía, haciendo más lenta su frase, más pesadas sus palabras, hasta conseguir que del fondo vivaz y reidor del paisaje, o de los labios húmedos y sensuales de la amada Pepita, asome la tristeza, subiendo en espirales tan lentas, tan diáfanas, que contribuye a hacer más bella y agradable la visión prometida, ya por su talento asimilado a nuestro espíritu o, más bien dicho, ya asimilado nuestro espíritu a la irradiación de su talento.
¿Novelas? ¿cuentos? ¿fantasías? Las obras de Azorín no se ajustan a ninguna clasificación de las existentes, y sólo como una muy leve, muy sutil impía puede llegarse a comprender aquella primera denominación puesta a Las confesiones de un pequeño filósofo, donde la trama, el enredo, el argumento de la novela, tal como se entiende y se practica actualmente, no aparecen, siendo antes bien una colección, sistematizada de impresiones, muy hondas y sugestivas, completamente personales, a guisa de libro de memorias.
Partes fragmentarias del gran todo de una obra que será su vida toda, podemos decir que esta será una gran novela cuyo argumento son las aventuras de Antonio Azorín con sus pensares audaces, con sus amistades, con sus rencores, con sus alegrías, con sus duelos, con sus amores, con sus amores sobre todo, con ese su grande y oculto amor por aquella visión delicada de Pepita que irrumpe como un claro de sol, en una de —280→ sus obras y en la mayor parte de sus cuentos, desvaneciendo otras figuras femeninas aunque aparentemente sean más acentuadas, tengan mayor relieve, y les sea dada mayor importancia en la colocación escénica, tales Justina, Iluminada y algunas otras que no alcanzan a las proporciones de la hermosa hija de Sarrió, tan rápidamente surgida como presto desvanecida. Todo ese conjunto toma la forma de una novela, pero tan leve, tan sutil, tan poco aparente que a muchos costará seguir la hilación de los personajes, en ese encadenamiento de filosofías, divagaciones, fantasías que surgen a cada momento, cortando la intensidad dramática de la fábula.
¿Por qué Azorín reniega del viejo molde novelesco y hace de lo que pudiera ser obra compacta y homogénea, un heterogéneo amasijo de impresiones, a veces discordantes, a veces contradictorias, siempre desiguales? Oid a Azorín; su prosa rancia, su prosa rítmica, establece en los siguientes términos su nueva concepción del arte de novelar:
—281→
Ejecución práctica de esa noble y veraz teoría son todas las obras de Azorín; todas carecen de fábula en el sentido novelesco, teniendo la fábula variada, incoherente, multiforme de la vida; en ellas los personajes no son rectilíneos, geométricos, hechos de una sola pieza, sino que viven la vida natural y ríen o lloran, y penan o gozan, como seres verdaderos, presentados por el autor en los momentos álgidos, heroicos de su vida, no en los cotidianos de la vida vulgar y sosa por los que se asemejan a todos los seres con estómago y sexo. El interés de sus obras es casi por entero cerebral y el goce está en las meditaciones que al lector sugieren.
No hay cuidado que Azorín olvide la enseñanza de Galdós, que este mismo -¡oh, viejo Vizcacha!- no sigue: «Las historias verdaderas no tienen desenlace... Los desenlaces son artificios inventados por los malos poetas...». Huyendo de la fábula no caerá Azorín en el peligro de los desenlaces, y así los tipos de sus obras cuando se tornan inútiles para la intensidad del pensamiento, sin que esa misma necesidad sea óbice para que en otra obra resurjan y pasen, como visiones evocadoras de otros días, puentes de añoranza: así Sarrió, el epicúreo; así don Víctor, así Pepita la nunca bastante mentada Pepita, la del bello pelo rubio, abundante y sedoso, la de los ojos azules, la de la tez blanca y fina, la de las blancas, carnosas, transparentes y suaves manos que urden los encajes, mientras el dedo meñique enarcado vibra nerviosamente... Y con ellos todos los otros personajes, las buenas viejas de pueblo, vestidas de negro, apañadas, sencillas, suspirantes; los labradores atezados, rudos, humildes, de parco hablar y andar sosegado; los viejos hidalgos de pueblo «un poco echados a perder», y con ellos los animales: los galgos, los grillos, hasta las arañas y los coleópteros, y más abajo las plantas, y más abajo aún, la misma tierra, esa amarilla, seca, brutal tierra manchega, que él ha hecho tan suya y que nadie ha pintado con tanta precisión, con tal vigor, con tan rigurosa y artística exactitud...
—282→
Aquel periodista político terrible, lleno de mala intención, que escribía sendos artículos furibundos comentando lo que no le interesaba y que por hacerlo fríamente, calculadamente, resultaba más agresivo, más malo, es hoy, en toda su plenitud, el «hombre de recogimiento y de soledad, de meditación», que siempre ha sido íntimamente; y por esto sus producciones van haciéndose cada vez más íntimas, más particulares y personales, llegando poco a poco a un exclusivismo egoísta, que sería irritante sino obligara al perdón inmediato su manera de ser que no mueve contra él ningún rencor mezquino. Y ese gran cambio sufrido en la personalidad literaria de Martínez Ruiz, no siendo voluntario ni calculado, debe de haberse producido bajo el influjo de una de esas grandes y fatales emociones humanas, una de esas emociones que trastornan por completo el modo de ser, cambiando el prisma a cuyo través se suele contemplar la vida y la causa de ese cambio quizás pueda encontrarse en ese trágico Diario de un enfermo, libro de memoria, cuyo título no figura hoy en la lista de sus obras. Ese Diario puso punto a la parte combativa de su obra. En ella el estilo se transforma y la idea se aquieta. Señala un momento de transición -como todos los grandes dolores.
En La voluntad, en Antonio Azorín, este peregrino señor aparece como un ser que no tiene autotelia, que se deja llevar por sus impresiones del momento, por sus emociones del minuto; en Las confesiones se hace un tipo suave, recogido, algo desengañado, íntimamente desilusionado, viviendo agarrado a recuerdos que en vano tratan de asfixiar las olvidanzas que el mundo amontona en su incesante trajín; en Los pueblos surge como un observador paciente, perspicaz, que en momentos de aparente calma recuerda el ambiente cálido y sereno de los viejos pueblos, terminando en una sangrienta aunque apacible ironía; en La ruta de Don Quijote conviértese en un analista ducho y cruel, haciendo la disección de la raza en un momento preciso de su historia, mientras en su obra diaria, en sus cuentos, crónicas, impresiones y fantasías publicadas en las hojas diarias madrileñas, muéstrase el incansable trabajador que ha sido siempre, obstinado en una labor intensa, personalísima y elocuente.
Azorín, pensando claro y sintiendo hondo, libre de prejuicios, —283→ exclusivo en su manera de ser, personal en su modo de decir, aparece hoy a la vista de quien vea y piense con precisión como el más pujante pensador de las nuevas generaciones literarias españolas, el más independiente y que por serlo dispone de la mayor autoridad para afirmar o negar, opinando sobre una persona o sobre un hecho... Además de que nunca dejará de ser el pequeño filósofo que al opinar hácelo conciente, deliberadamente, previo firme razonar sobre el pro y el contra.
Es Azorín la personalidad más interesante de la literatura española y la que, una vez aceptada como tal, más rápidamente hace camino en el corazón del lector, conquistando de golpe todas las simpatías. Lo difícil es, en este caso, que llegue a ser aceptado incondicionalmente, porque «su manera», tan especial y propia, aleja de su amistad a las personas que suelen correr detrás de la bullanga ruidosa, detrás del colorín de cromo, detrás de la brillazón del adjetivo y que por lo mismo huyen de los raros, esos hombres originales y audaces que tienen su estética y su moral.
En cambio, no le faltan los aplausos de los que en el arte quieren ver algo más que un simple pasatiempo, algo más que un modo de vivir. Van con él los que en el arte ven la exteriorización de la vida interna del artista y la intensificación de la vida universal, bajo formas bellas y útiles. Con él están los sensitivos, los emotivos, los románticos (en el buen sentido de este desnaturalizado vocablo), los hombres de buena voluntad que aman la vida con la plenitud exuberante de un epicúreo, aunque mezclando a todo su amor un leve tinte de tristeza crepuscular, propia a todo lo que por muy amado, por excesivamente amado, lleva consigo el amargor doloroso de lo condenado a irreparable pérdida; pues, por un doloroso complemento, la vida es más amarga para quienes más dulcemente la saborean, ya que a su placer se une el duelo de la pérdida próxima... Y he aquí por qué en los ojos de las mujeres más bellas pasan agoreras sombras de muerte; por qué los labios que ríen forman al terminar la carcajada un rictus semejante al que precede al llanto; por qué en toda alegría, en todo placer, en todo espontáneo movimiento de confianza —284→ hay un leve temblor de agonía, caído como una sombra del reino de lo invisible, de lo inenarrable...
Ver, observar, comentar todo esto; dar la síntesis dolorosa de ese no sé qué he aquí la gran misión del arte a que ha llegado Emerson, a que Maeterlinck nos ha conducido muchas veces y a la que Azorín entre burlas y veras conduce todos sus tipos, comentando con ellos las grandes y obscuras páginas del Gran Libro.