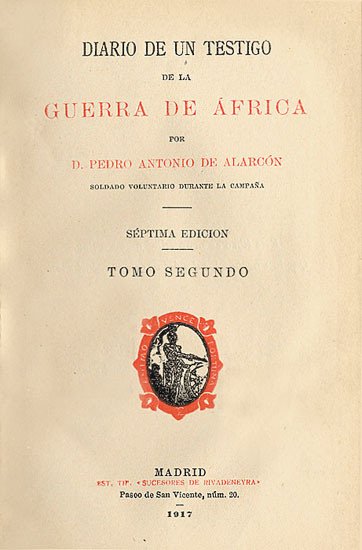
Del campamento enemigo, a 4 de febrero de 1860.
| (HERRERA.) | ||
¡Victoria! ¡Victoria! ¡Dios ha combatido con nosotros! ¡Tetuán será nuestro dentro de algunas horas!
¡Echad las campanas a vuelo!, ¡vestíos de gala!, ¡corred a los templos y alzad himnos de gratitud al Dios de las misericordias! ¡Regocijaos, españoles! ¡Pasead en triunfo, por ciudades y aldeas, por campos y montañas, el pabellón morado de Castilla! ¡Empavesad los barcos! ¡Prended de los balcones vistosas colgaduras; recorred las calles con músicas y danzas; visitad los sepulcros de nuestros mayores; despertad de su sueño eterno a los once Alfonsos, a los Sanchos y Fernandos, a Isabel la Católica y a Cisneros, al Cid y a D. Juan de Austria; encomendad al padre Tajo que lleve la fausta nueva a nuestro hermano el Portugal; repique gozosamente la campana de la Vela, cubrid de negros paños el alcázar de Sevilla y la Alhambra; sembrad de flores las llanuras del Salado, de las Navas y Clavijo; resuenen desde Irún a Trafalgar y desde Reus a Finisterre salvas y aplausos, vítores y serenatas; canten los poetas; entonen un Tedéum los sacerdotes; enjuguen su llanto las madres, las huérfanas y las viudas que han perdido en esta guerra las más queridas prendas de su alma, y sea la tierra leve, y gloriosa la resurrección a los ínclitos héroes que han muerto a nuestro lado!
Pero dejemos ya la poesía de las palabras y vengamos a la poesía de los hechos. La mera fecha de este capítulo lo dice todo... ¡Hemos vencido una vez más! ¡Hemos vencido una vez para siempre! ¡Hemos coronado nuestra larga obra! Estamos a las puertas de Tetuán: los campamentos enemigos han caído en nuestro poder; los ejércitos marroquíes huyen deshechos y atribulados por esas montañas. ¡Sus cañones, sus tiendas, sus equipajes, sus víveres todo lo han dejado en nuestras manos! Escribo en la tienda del Príncipe y general Muley-Ahmed. Nuestros más humildes soldados dormirán esta noche sobre las alfombras y bajo las tiendas de los vencidos jefes del imperio. ¡El pabellón de España ondea sobre la Torre de Jeleli, sobre la tienda de Muley-Abbas, sobre cien quintas y caseríos! Los himnos que tocan en este instante nuestras músicas son repetidos por los ecos de las murallas de Tetuán. Nuestros cañones, puestos ya en batería, amenazan a la ciudad infiel, y solo la inclemencia y el respeto a la desgracia nos impiden reducirla a escombros... ¡Qué triunfo tan rápido, tan completo, tan maravilloso! Anoche a estas horas (bien lo recordaréis) nos hallábamos a dos leguas de aquí, en la arenosa playa, agitados por mil ocultos temores. Hoy... ya está todo terminado. La misma guerra acaso ha concluido. El sitio de la plaza será de todo punto innecesario. ¿Qué puede hacer sino rendirse? ¡Se acabó, pues, la sangre! ¡Terminó el largo martirio de nuestras tropas! ¡Oh, qué dichosa será España dentro de algunos momentos! ¡Patria del corazón! ¡Cómo nos gozamos desde ahora en tu alegría!
Pero demos tregua por un instante a tan noble entusiasmo. Recordemos el día de hoy; retrocedamos a nuestro antiguo campamento; describamos la portentosa batalla, antes de que nuevas impresiones borren o empalidezcan sus vivísimas imágenes; hagamos, en fin, que vuelva a aparecer en oriente el fausto sol que acaba de ocultarse, y alumbre otra vez su bendecida llama este venturoso 4 de FEBRERO, que vivirá eternamente en las páginas de la historia.
***
Toda la noche de ayer sopló un helado viento del norte, que por vez primera nos hizo probar este año el riguroso frío del invierno. Antes del día nevó un poco, después de lo cual mudose el viento en manso levante, que dulcificó la temperatura y convirtió la nieve en ligera llovizna. Por último, al amanecer de hoy observamos que todos los buques surtos en la rada se hallaban ya en franquía, dispuestos a abandonarnos si arreciaba el viento; en cuya virtud, y visto el cariz que presentaba la atmósfera, revocose la orden de decampar, y se mandó a todo el ejército esperar armado y con los equipajes corrientes hasta recibir nuevo aviso. ¡Figuraos nuestra desesperación!...
Pero, dichosamente, a eso de las ocho y media quiso Dios que se cambiara de pronto el levante en poniente seco y apacible: despejose inmediatamente el cielo; salió el sol, y los vapores apagaron en el acto sus calderas.
Diose, pues, resueltamente la orden de marcha, y la más dulce alegría volvió a todos los corazones.
Un momento después no había otras tiendas a las orillas del Martín que las del CUERPO DE RESERVA, el cual debía permanecer allí defendiendo los fuertes últimamente construidos y protegiendo nuestra retaguardia. Las demás tiendas desaparecieron como por encanto, y una larga hilera de acémilas empezó a desfilar río arriba con dirección a Tetuán. Es decir, que jugábamos el todo por el todo.
Entretanto, la tropa había tomado un ligero rancho y se formaba ya por batallones en el lugar que antes ocupaban sus tiendas. El general en jefe y su cuartel general recorrían la llanura en observación del enemigo, y los oficiales de estado mayor iban de un lado a otro, a todo escape, transmitiendo órdenes y organizando la expedición.
En el campamento moro notábase también alguna novedad. El número de sus tiendas se había aumentado, y muchas habían cambiado de lugar durante la noche, ocupando ahora las crestas de las montañas, cual si se hubiesen puesto también en franquía... Indudablemente, los moros sabían que les atacábamos hoy.
Dada la señal de partir, las tropas atravesaron el río Alcántara por cuatro puentes que el cuerpo de ingenieros había echado anoche al amparo de las tinieblas, y a los pocos minutos de marcha aparecían formadas a la vista del enemigo, en el mismo orden que debían conservar durante toda la refriega.
Este orden era el siguiente:
El SEGUNDO CUERPO, al mando del general Prim, marchaba por la derecha, con dos brigadas escalonadas por batallones, y las otras dos, a retaguardia, en columnas cerradas. Entre unas y otras iban dos baterías de montaña y dos del segundo regimiento montado.
El TERCER CUERPO, mandado por el general Ros, caminaba a la izquierda en la misma forma, llevando en su centro tres escuadrones del regimiento de artillería de a caballo.
Entre ambos cuerpos de ejército iba el regimiento de Artillería de Reserva, precedido de los Ingenieros.
Y detrás de estos extendíase toda nuestra CABALLERÍA en dos líneas, como cerrando la marcha y escoltando a las masas de batallones.
En cuanto al CUERPO DE RESERVA, a las órdenes del general D. Diego de los Ríos, ya dejo indicado que debía avanzar independientemente por nuestro flanco derecho, hasta la altura del Reducto de la Estrella, en donde permanecería amenazando de continuo la extrema izquierda del campamento moro; pero sin empeñar acción, a menos que el enemigo cayese sobre él o intentase atacar nuestra retaguardia.
Quedaban con este cuarto cuerpo dos baterías, una de ellas de montaña, y la otra del quinto regimiento montado.10
Cerca de una hora pasaría aún sin escucharse ni un solo tiro. El SEGUNDO y el TERCER CUERPO adelantaban lentamente por el llano, con el arma al hombro y en la más correcta formación. Un silencio imponente y majestuoso reinaba en las filas, interrumpido tan solo por el acompasado andar de las masas sobre la hierba y por el áspero crujir de las ruedas de los cañones.
A eso de las diez se saludaron al fin los dos ejércitos. Una de las lanchas cañoneras que subían por el Martín protegiendo nuestro flanco izquierdo contra el daño que a mansalva hubiera podido hacérsenos desde el lado allá del río, avistó algunos moros que venían por aquel lado y les hizo fuego. Este primer cañonazo bastó para alejarlos; pero, como si aquella hubiese sido una señal aguardada con impaciencia, a nuestro disparo respondieron inmediatamente los cañones de las trincheras moras, y diose por principiada la batalla.
Los gruesos proyectiles que nos lanzaba el enemigo alcanzaban a nuestros batallones, si bien no les causaban gran daño. Los artilleros marroquíes tiraban por elevación, y las balas caían en los claros de nuestras filas. Seguimos, pues, caminando, sin atender a aquel mal dirigido fuego ni contestarles por entonces.
Así llegamos a situarnos a unos mil setecientos metros de las baterías contrarias. Su cañoneo era cada vez más vivo; la Torre de Jeleli había unido sus disparos a los de la llanura; los globos de plomo pasaban zumbando sobre nuestra frente, como aerolitos atraídos por la tierra; las columnas de aire que conmovían azotaban a veces nuestro rostro, y el golpe brusco y ahogado que daban al sepultarse en el suelo se parecía al último resoplido del toro cuando fenece o de la locomotora cuando se para.
Los moros entretanto, viendo que nuestro movimiento era siempre de frente y con dirección al extremo sur de sus trincheras, comprendieron en parte nuestro plan; y, dejando a sus cañones y a sus infantes el cuidado de defender los amenazados campamentos, avanzaron por nuestro flanco derecho en número de cuatro cinco mil jinetes, con el visible propósito de interponerse entre nosotros y el terreno que acabábamos de abandonar, y atacarnos por retaguardia cuando más empeñados estuviésemos por el frente.
Pero al general O'Donnell no le inquietó aquella maniobra. Lo admirable de su plan era haber adivinado y prevenido todo lo que los mahometanos habían de intentar hoy. El CUARTO CUERPO, que permanecía inmóvil y sobre las armas en el Reducto de la Estrella, tenía precisamente otro encargo que evitar: el que los moros nos envolviesen de la manera que ya procuraban hacerlo. Dejó, pues, el conde de Lucena al general Ríos el cuidado de entenderse con la caballería marroquí, y continuó marchando hacia el campamento de Muley-el-Abbas.
Llegamos, en fin, a encontrarnos a un kilómetro de las baterías enemigas, y solo entonces se mandó hacer alto a nuestras masas y avanzar a la Artillería de Reserva. Diez y seis cañones ocuparon instantáneamente la vanguardia, y rompieron vivísimo fuego contra la posición enemiga. Densa cortina de humo nos robó un instante la vista del campamento moro, largo trueno ensordeció el espacio, y la salvaje soledad de los montes circunvecinos se estremeció hondamente con el fragor de la descomunal batalla... ¡Magnífica, soberbia sinfonía; digno prólogo de la espantosa tragedia que se preparaba!
Ya en adelante, la ruidosa tempestad fue aumentado en rápido crescendo. A la Artillería de Reserva, que empezó a ganar terreno, marchando por baterías, unió pronto sus bárbaros estampidos la Artillería Rayada de a cuatro, de la que un regimiento entero salió al galope por nuestra izquierda, principiando a batir el flanco derecho de los atrincherados marroquíes.
Aflojó, en su consecuencia, un poco el fuego de las piezas enemigas. El nuestro, en cambio, se duplicó en breves instantes. Dos nuevos regimientos de artillería entraron juntos en fuego, vomitando granadas encendidas, mientras que dos baterías más, del segundo regimiento montado, cañoneaban el extremo norte del campamento moro y rechazaban las fuerzas de infantería y caballería que bajaban a apoyar a los seis mil jinetes agrupados en torno de las posiciones del general Ríos.
Por lo que allí pudiera acontecer, mandó entonces el conde de Lucena al brigadier Villate que se corriese por aquel lado con sus escuadrones de Lanceros, y obrase en combinación con el CUERPO DE RESERVA si los moros insistían en atacar nuestra retaguardia; dispuesto lo cual, nosotros continuamos marchando por nuestra parte en el seno de una verdadera tormenta.
Aún no se había disparado un tiro de fusil o de espingarda. Sólo el cañón tronaba reciamente en la llanura. Así llegamos a unos seiscientos metros de las fortificaciones enemigas. En este momento se presentaron por nuestra izquierda, siguiendo el curso del Guad-el-Jelú, algunos moros de a pie y de a caballo; pero el general Mackenna se adelantó a su encuentro con dos batallones, y el fuego de nuestras guerrillas bastó para rechazar a los agarenos hacia la plaza. Sin embargo, el bravo general (ya protegido por la Brigada de Lanceros, que mandaba en persona el general Galiano) permaneció hasta el fin del combate en aquella comprometida posición, interpuesto entre la ciudad y el campo de batalla. En el ínterin, el TERCER CUERPO se adelantaba al SEGUNDO, que había vuelto a hacer alto; seguía un recodo del Martín; rebasaba denodadamente el ángulo de la trinchera enemiga; hacía un cambio de frente sobre la derecha, y amenazaba el flanco izquierdo de los moros, a cuatrocientos metros de distancia de sus cañones...
A igual altura se puso por el frente el SEGUNDO CUERPO. Es decir, que el campamento de Muley-Ahmed estaba medio envuelto. ¡Acercábase, por tanto, el momento de la suprema embestida!... Nuestras columnas se pararon por tercera vez.
Tratábase de apagar los fuegos de la artillería enemiga antes de emprender la lucha de unos infantes contra otros. Pero las trincheras de los musulmanes, construidas con tierra, y arregladas a los adelantos del arte, no permitían a nuestras piezas desmontar las suyas. Causaban, sí, grandes destrozos en las fortificaciones; introducían la muerte y el espanto en los que las custodiaban; hacían callar a veces a todas sus bocas de fuego..., mas al poco rato volvían estas a bramar sedientas de matanza, mientras que desde la Torre de Jeleli, desde la alcazaba de Tetuán y desde las artilladas puertas de la misma plaza nos enviaban una incesante lluvia de sólidos proyectiles...
Nuestros bizarros artilleros no desisten, sin embargo, de su propósito; y adelantados a todo el ejército, a pecho descubierto (y no detrás de espesas murallas, como los marroquíes), colocan en batería cuarenta piezas, y rompen un cañoneo horroroso, cerrado, incesante, contra los fuertes enemigos. ¡Nunca faltan del aire diez o doce granadas! ¡Nunca se interrumpe el prolongado trueno de los bronces!
En esto principian a alzarse nubes de polvo revueltas con el humo de las baterías contrarias. ¡Es la trinchera que se derrumba! Además, muchas granadas entran en el campo contrario y revientan a nuestra vista, incendiando las tiendas y destrozando a los hombres, cuyos cuerpos vemos volar en pedazos... ¡Todo inútil, sin embargo! ¡Nada quebranta hoy el desesperado valor de los agarenos!
De pronto, elévase una anchísima, densa y aplomada columna de humo, que, arrancando de entre las tiendas islamitas, sube a nublar el infinito cielo; y un estruendo nunca oído, superior al estampido de mil truenos, resuena al mismo tiempo en aquel lugar, haciendo estremecerse hasta el húmedo suelo que pisamos... ¡Oh, ventura! ¡Es que una granada nuestra ha caído en un repuesto de pólvora, y lo ha volado! ¡Qué regocijo en nuestras filas! ¡Cómo se adivinan los estragos que habrá producido esta catástrofe en el ejército enemigo!
Y nuestra artillería avanza siempre, corriendo y disparando, estrechando cada vez más en un círculo de bronce el codiciado campamento... Las Baterías de a caballo se baten en guerrilla... Hay una, la del capitán Alcalá, que gallardea vistosamente delante de los cañones marroquíes... En pos de ellas avanzan las restantes con pasmosa serenidad. Y por los claros de las piezas adelántanse también los batallones, paso a paso, porque así lo mandan los jefes; pero agitados, impacientes, fogosos, enardecidos hasta el frenesí, por el olor de la pólvora, por el estallido de los cañones, por la proximidad de la presa...
-¿Cuándo?¿Cuándo? -parece que dicen nuestros soldados, nuestros bizarrísimos infantes, requiriendo sus bayonetas...
-¿Cuándo? ¿Cuándo? -parece que preguntan Ros de Olano y Prim, refrenando sus impacientes bridones, a la cabeza de las ordenadas tropas...
-¿Cuándo? ¿Cuándo? -exclama todo el mundo, viendo caer deshechos a algunos de nuestros soldados bajo las poderosas balas de los cañones enemigos...
-¡Ahora! ¡Ya! ¡Viva la Reina! ¡A la bayoneta! ¡A ellos! -grita de pronto el general O'Donnell, cuando calcula que nuestra infantería puede llegar de un solo aliento, de una sola carrera, a las trincheras moras, y saltarlas, y penetrar en los campamentos.
-¡A la bayoneta! ¡A ellos! -contestan veinte mil voces. Y todas las músicas, todas las cornetas, todos los tambores, repiten la señal de ataque; y los treinta y dos batallones, y la caballería, y el cuartel general, y la artillería, y los ingenieros, ¡todos, en fin!, acometen furiosamente a las posiciones enemigas, como impulsados por un solo y único resorte, como un pantano que rompe su dique, como la mar, cuando la vuelca sobre la playa un terremoto. ¡Oh momento! ¡Yo no sé describirlo! Su mero recuerdo inflama mis sentidos y agolpa a mis ojos lágrimas de entusiasmo... ¡Qué embriaguez!, ¡qué vértigo!, ¡qué locura aquella! ¡La alegría, el furor, la soberbia española, el miedo de que los moros tuvieran tiempo de rehacerse, y nuestros soldados para cansarse; la súbita aparición de la patria, regocijada por tan hermoso triunfo; la admiración y la gratitud que los unos sentíamos hacia los otros; la curiosidad de conocer el campamento árabe: todo nos enardecía, todo nos arrebataba a tal punto, que jóvenes y viejos, próceres y reclutas, nos saludábamos y hablábamos sin conocernos, como para transmitirnos tanta felicidad!
¡Y, sin embargo, aquel momento era horrible, mortal, desastroso! Corriendo como íbamos, entre músicas y aclamaciones, entre vivas y jubilosa fiesta, mil y mil tiros nos recibían a boca de jarro. ¡Treinta mil enemigos guarnecían las dilatadas trincheras! ¡Treinta mil espingardas nos apuntaban al corazón!
Y ¡cómo caían nuestros jefes, nuestros oficiales, nuestros soldados! ¡Cuántos, cuántos, Dios mío! Fueron treinta minutos de lucha, treinta minutos solamente..., ¡y más de mil españoles se bañaban ya en su sangre generosa!
Pero ¿qué importaba? Y ¿quién reparó en ello? ¿Qué importaba, si nuestras tropas habían acometido de frente y de flanco, escalado el muro de tierra con manos y pies, derribado a las numerosas huestes que lo guardaban, tomado los cañones a la bayoneta (después de recibir sus últimos y mortíferos disparos a quemarropa), invadido el campamento como una inundación, luchado cuerpo a cuerpo fuera y dentro de las tiendas, sembrado de muertos su triunfal camino, y puesto en vergonzosa fuga a todo el ejército mahometano?
¿Y he de decir yo quién mereció más, quién penetró el primero, quién derramó más sangre enemiga? ¡Todos fueron iguales! ¡Todos eran uno solo! ¡Todos acometieron con igual brío! ¡Nadie pensó en sí propio, sino en el resto del ejército! ¡Nadie deseó triunfar por sí mismo, sino que triunfase España! ¡Nadie trató de llegar al término de aquella carrera, sino de que llegase el estandarte nacional!
Y, con todo, ¿cómo pasar en silencio los más culminantes episodios de la jornada? ¿Cómo callar los hechos inmortales que he tenido la felicidad de ver?
Diré, pues, en primer lugar, el arrojo y bravura del general en jefe, de D. Leopoldo O'Donnell, del héroe de la batalla... Desde el día de los Castillejos, nadie le había vuelto a ver convertido de ordenador de la lid en instrumento de ella, de jefe supremo en batallador, de caudillo en soldado... ¡Hoy sí! Hoy volvió el entusiasmo a su alma, el fuego bélico a sus venas, la ardiente poesía del combate a su corazón. ¡Hoy, como nunca, inflamado, vehemente, impetuoso, dominaba con su talla marcial y arrogante las masas de infantería y caballería; hoy, como en sus heroicos tiempos de coronel, de brigadier y de mariscal de campo, lanzábase a las balas con el acero desnudo; buscando al enemigo, arengando a las tropas, lleno de actividad y fuerza, resplandeciente el rostro de júbilo y ternura, con el llanto de amor patrio en los ojos!
-En avant! En avant! (¡Adelante! ¡Adelante!) ¡Viva la Reina! -gritaba, saltando la trinchera, metiendo su caballo en lo más recio de la lid, y penetrando de los primeros en el campamento enemigo.
-¡Soldados! ¡Viva España! -exclamaba otras veces, dirigiéndose a los que luchaban y a los que morían.
-¡Viva la Infantería española! -añadía, por último, volviéndose hacia el cuartel general, también entusiasmado al ver la violencia irresistible de nuestros batallones.
Y la voz, el gesto, la actitud del noble capitán nos arrebataban a todos; nos subyugaban materialmente; nos hubieran hecho despreciar mil vidas que tuviéramos.
-¡Viva O'Donnell! -gritaban generales y soldados.
-¡Viva la Reina! -gritaba el general en jefe.
-¡VIVA EL DUQUE DE TETUÁN! -se oyó por primera vez en las filas de no sé qué regimiento.
-¡VIVA EL DUQUE DE TETUÁN! -repitieron mil y mil voces, saludando espontánea y cariñosamente al antiguo vencedor de Lucena, al actual vencedor del moro.
Y los acordes de la Marcha Real, confundidos con el toque de ataque que resonaba en una extensión de legua y media, solemnizaban aquella augusta aclamación, la más verdadera, la más legítima y soberana de cuantas he presenciado en toda mi vida.
Diré también de los Voluntarios Catalanes la singular hazaña con que en un solo día han levantado su nombre a la altura del merecimiento de que ya gozaban los más afortunados héroes de toda esta guerra.
Según solicitaron ayer, los nobles hijos del Principado iban de vanguardia, capitaneados por el general Prim; pero en el instante crítico de la carrera y del ataque, cuando ya les faltaban veinte pasos para llegar a la artillada trinchera, viéronse cortados por una zanja pantanosa, que altas hierbas acuáticas disimulaban completamente.
Caen, pues, dentro las primeras filas de Voluntarios Catalanes, y no bien lo notan los moros (que contaban con semejante accidente), pónense de pie sobre sus parapetos, y fusilan sin piedad a nuestros hermanos. ¡Pero estos no retroceden! ¡Sobre los primeros que se han hundido pasan otros, y los muertos y heridos sirven como de puente a sus camaradas!...
¡Vano empeño! ¡Inútil heroísmo! Los moros siguen cazándolos a mansalva, y ya no apuntan sino a aquellos que penosamente logran salvar el pantano y pasar a la otra orilla... ¡Así van cayendo, uno detrás de otro, aquellos bravos!...
Y, a pesar de esto, no desisten... Aunque la zanja está llena de muertos y heridos, han logrado juntarse al otro lado unos cien Catalanes... Intentan, pues, avanzar hacia la próxima trinchera; pero los moros, que han crecido en número por aquella parte, los aniquilan con descargas cerradas... ¿Qué partido tomar? Los Voluntarios se paran, como preguntándose si deben morir todos inútilmente en lucha tan desigual y bárbara, o si les será lícito retroceder...
El general Prim, que estaba a retaguardia de los Catalanes, alentándolos para que ninguno dejase de pasar el tremendo foso, ve aquella perplejidad y oscilación de los que ya han saltado a la otra orilla, y corre a ellos, a todo escape de su caballo moro; pónese a su frente, sin cuidarse de las balas, y, con voz mágica, tremenda, irresistible:
-¡Adelante, Catalanes! -grítales en su lengua-. ¡No hay tiempo que perder!... ¡Acordaos de lo que me habéis prometido!
¡No fue menester más! Los Voluntarios bajan la cabeza y acometen como ciegos toros a la formidable trinchera.
Prim va delante, como el día de los Castillejos... Llega, ve un portillo en el muro, y mete por él su caballo, cayendo como una exhalación en el campo enemigo.
Espántanse los moros ante aquella aparición... Algunos retroceden... Uno, más osado, llega blandiendo su gumía a dar muerte a nuestro bizarro general...
Este se convierte en soldado: blande su corvo acero, y derriba a sus pies al insolente moro.
¡Simultáneamente, los Voluntarios se encaramaban como gatos por la muralla de tierra; penetraban por las troneras de los cañones; ensangrentaban bayonetas hasta el cubo; vengaban, en fin, a sus compañeros, asesinados poco antes a mansalva.
¡Brava gente! La tierra que los ha criado puede envanecerse de ellos. La primera vez que han entrado en fuego han perdido la cuarta parte de su fuerza. ¡Su jefe, el comandante Sugrañés, ha muerto como bueno a las veinte horas de desembarcar en África, cumpliendo al general Prim la palabra empeñada de dar su vida por el honor de Cataluña! ¡Honor a él y a sus valientes soldados! ¡Gloria a la tierra de Roger de Flor! ¡Vítores sin cuento a la madre España!
Mientras así se portaban los Catalanes, los batallones de León y Saboya hacían iguales prodigios por su lado.
Saboya acometió de frente a un cañón..., al último que pudieron cargar los moros... Ya le tocaba con la mano, cuando el formidable monstruo vomitó un torrente de metralla sobre la compañía de granaderos; y, ¡ay!, ¡la mitad de ella fue barrida, deshecha, bárbaramente mutilada! Un teniente (D. Miguel Castelo), todos los sargentos y treinta y cinco soldados, cayeron muertos o espantosamente heridos. El teniente murió en el acto.
Mandaba la compañía el capitán D. José Bernad y Tabuenca. Mi General (había dicho este a Prim pocos momentos antes), ¡quíteme usted de delante esa guerrilla! Y, una vez despejado su frente, entró en columna por la tronera, perdiendo la mitad de su tropa del modo que he dicho. ¡Pero la primera persona que Bernad encontró en el campamento moro fue al mismo general Prim, quien le tendió la mano, felicitándole ardorosamente!
Proezas semejantes realizaban en otros puntos del parapeto el regimiento de León, los cazadores de Alba de Tormes, el primer batallón de la Princesa y los dos de Córdoba. ¡Todos iban penetrando en los reales enemigos bajo el más espantoso fuego, ora disparando sus carabinas, ora empleándolas como mazas, ora acometiendo a la bayoneta! ¡Prim, estaba henchido de gratitud y de entusiasmo al verse a la cabeza de tales hombres!
Al mismo tiempo que se tomaba de este modo el frente de la trinchera, el cuerpo de ejército del general Ros de Olano, con el cual iba el general O'Donnell, penetraba como un torbellino por el flanco izquierdo... ¡También allí encontramos fosos, acequias y parapetos; también allí el aire estaba cuajado de balas, y la muerte se cernía sobre todas las cabezas; también allí cada paso costaba una preciosa vida, y cada grito de ¡España! ¡España! celebraba prodigios de valor, arranques de heroísmo!
El regimiento de Albuera, mandado por el intrépido Alaminos; Ciudad-Rodrigo, mi ilustre batallón; el de Zamora, y uno de Asturias, entran los primeros en aquel teatro de gloria y de matanza... Cada tienda mora, cada árbol en flor, cada cañaveral, cada seto, presencia un desafío, un lance personal, una lucha cuerpo a cuerpo. Los jefes ensangrientan sus espadas; los oficiales responden a pistoletazos a las espingardas marroquíes. El fuego es a quema ropa... El arma blanca y la de fuego se emplean a igual distancia. Los gritos de triunfo y los de agonía resuenan en discordante confusión. La Muerte, ciega va y fatigada, no escoge sus víctimas, sino que blande su segur a diestro y siniestro, y así derriba a moros como a cristianos, y acaso muchas veces una misma bala hiere al adversario y al amigo, o un moro mata a otro, o un español derrama sin querer la sangre de su hermano...
¡Horror! ¡Horror! Una escena semejante no podía durar mucho tiempo sin acabar con una y otra hueste... ¡No duró! Fue, según he dicho, una tempestad de treinta minutos... ¡Treinta minutos en que más de tres mil hombres quedaron fuera de combate!
Llegó al cabo un momento en que los moros se vieron envueltos materialmente. El temerario general García, con algunos guardias civiles, llegaba por retaguardia... El general Mackenna los estrechaba más arriba... Ros de Olano, Turón y Quesada arremetían por toda la extensión de sus posiciones... Prim y Orozco avanzaban de tienda en tienda, siempre de frente y cada vez con mayor brío... Don Enrique O'Donnell subía ya por la derecha, con su división, apoderándose del campamento de Muley-el-Abbas y encaminándose a la Torre de Jeleli. Nuestros cañones, en fin, volvían a tronar, lanzando una lluvia de granadas sobre los barrancos en que podían estar escondidos los musulmanes tratando de rehacerse... ¡Un minuto más de resistencia, y aquel anillo se cerraba y todo su ejército era nuestro prisionero!... ¡Ceder o morir! ¡Abandonar su campo o entregarse con él!... A tal alternativa habíamos reducido al enemigo.
Decidiose, pues, por la fuga... Pero ¡de qué modo! ¡Nadie la vio nunca más resuelta, más declarada, más lastimosa! Alguien debió de dar la voz de «¡Sálvese el que pueda! ¡Estamos envueltos! ¡Estamos cortados!...» Ello es que, repentinamente, aquellos indómitos luchadores, que sabían pelear como acosados jabalíes y que parecían hoy decididos a perder la última gota de su sangre antes que abandonar sus campamentos, depusieron las armas, prorrumpieron en gritos de terror, saltaron de entre los setos y la loma, y huyeron por todos lados, levantando las manos al cielo, y volviendo la cabeza para maldecirnos o para saludar sus amadas tiendas, en que dejaban todo su haber, y además su honra y su esperanza...
Este pánico cundió por todas partes. La caballería mora, tendida por la llanura (y que no había osado rebasar el Reducto de la Estrella, temerosa de verse envuelta por los batallones del general Ríos), salió también a todo el escape de sus corceles, dispersa, desordenada, despavorida, y se amparó de las montañas colindantes, por cuyas crestas desapareció bien pronto. ¡Todos..., todos huyeron! Y nadie les seguía, y ellos continuaban su cobarde fuga...
Dijérase que los habían abandonado a un mismo tiempo la fe, el valor, la dignidad, el patriotismo, ¡todo!... ¡Está escrito!, habrían exclamado probablemente; y corrían, corrían a ocultar su desventura, a reconciliarse con su Dios, a hacer penitencia, a llorar a solas, o tal vez a matarse los unos a los otros, en fratricida contienda, para no ver su mutuo dolor, o para demostrarse recíprocamente que aún quedaba en sus almas abatidas un resto de ferocidad africana.
¡Y cuán numeroso era el miserable enjambre de los fugitivos! Y cuánto nuestro orgullo al verlos desaparecer atropelladamente! ¡Ya no podrían negarse a sí mismos, ni ocultar a su emperador, ni disfrazar a los ojos de sus compatriotas el desastroso sentimiento que había castigado su soberbia! ¡Ya no podrían menos de confesar que siempre los habíamos derrotado; que todas las fuerzas del imperio eran nada contra nosotros, que su Dios temblaba ante nuestro Dios; que Marruecos debía rendir homenaje a España!
-«¿Qué ha sido de vuestras tiendas, de vuestros cañones, de vuestra pólvora, de vuestras vituallas? -les preguntarán mañana las ciudades en que irán a guarecerse-. ¿Por qué tenéis hambre? ¿Por qué pedís pan? ¿Por qué lloráis? ¿Qué habéis hecho de nuestros hermanos y de nuestros hijos?»
Y ellos tendrán que responder:
-«¡Todo, todo ha caído en poder de los españoles! ¡Dios no quiere que podamos resistir a los cristianos!»
***
Pero olvidemos a los moros por un momento... ¡Volved, amigos míos, volved las miradas a nuestras vencedoras tropas, que recorren los cuatro campamentos enemigos al son de la Marcha Real!
¡Ah! ¡Qué glorioso botín! ¡El ejército marroquí ha dejado de merecer este nombre! Ochocientas tiendas de campaña de gran tamaño, muchas con adornos de colores, y entre ellas las de los dos príncipes y las de todos los jefes, están en nuestro poder. En las de los muleyes había ricas alfombras, blandos divanes, lujosos muebles y vajillas de mucho precio. Algunas se hallaban atestadas de víveres: las había llenas completamente de naranjas, de harina, de cebada, de galleta, de dátiles y de maíz; en otras encontramos grandes provisiones de pólvora, de balas y de metralla; en todas había mantas, esteras, jaiques, arneses, espingardas, gumías, pistolas, puñales, jarros, morteros de piedra, mil y mil objetos de que se ha incautado al paso nuestra regocijada tropa, como señora y dueña, por derecho de conquista, de lo que ha ganado en buena lid.
Yo me he contentado con una guzla estrecha y larga (una especie de bandurria de dos cuerdas), sumamente melódica, construida con madera de olivo y piel de cordero, y en cuyo mástil torneado se ven misteriosas inscripciones. Pienso conservarla toda mi vida, formando trofeo con mi vieja espada toledana. ¡Será una reliquia que legaré a mis hijos, si Dios me los concede en su gracia! Y cruzados en humilde panoplia, ambos instrumentos encerrarán toda mi pobre historia de poeta y de soldado, admirador y enemigo de los moros...
En la trinchera y en la Torre de Jeleli hemos tomado nueve cañones. A la puerta de varias tiendas pacían mansamente algunos jumentos enanos y hasta veintiséis camellos, que nos servirán de acémilas. Infinidad de granadas y bombas han sido encontradas en el campamento del oeste; y, por último, Nuestra Señora de Atocha ha enriquecido su museo heroico con dos hermosísimas banderas, azul la una y la otra amarilla, cogidas en el real del príncipe Muley-el-Abbas.
Pero nada de esto es lo que yo quería deciros. Lo que yo quisiera que os imaginarais es la impresión que nos produjo esta tarde el aspecto general de los campamentos. Desearía, sí, haceros ver el pintoresco cuadro que presentaban las tiendas entre los floridos árboles; los cañaverales donde estaban atados los asnos y los camellos; las vistosas ropas y raros muebles esparcidos por tierra; las pilas de naranjas y los cajones ingleses llenos de pólvora; la regia hermosura de la tarde, y las flores silvestres que ya decoran algunos parajes de estas antiguas huertas; y desearía además que comprendieseis el encanto que nos causaba el pensar que todo aquello había pertenecido a los moros hasta pocos minutos antes; que cada objeto acreditaba nuestra victoria, la documentaba, la materializaba, por decirlo así; que podríamos mandar a España aquellos trofeos como testimonio de nuestro completo triunfo; que lo habíamos ganado, en fin, al glorioso juego de las armas, y que nada semejante habían conseguido de nosotros los africanos cuando atacaban nuestros campamentos del Serrallo, de la Concepción, del Río Azmir y de Guad-el-Jelú.
Pero, ¡ay!, aún nos estaba reservada hoy una impresión de tristeza, digna de mención por sus especialísimas circunstancias.
Hallábase parado O'Donnell con su cuartel general en medio del campamento de Muley-Ahmed, dictando medidas para guarnecer las posiciones que rodean estas huertas y las muchas casas de labor que se ven por todos lados.
Ya no se oía ni un solo tiro... Todos los individuos y agregados del cuartel general estábamos en torno del conde de Lucena, llenos de júbilo y entusiasmo, dándonos el parabién como españoles antes que como militares.
Allí se encontraban también los periodistas extranjeros, que hablan llegado a cumplimentar a O'Donnell; los corresponsales de La Época y de La Iberia, Sres. D. Carlos Navarro y Rodrigo y D. Gaspar Núñez de Arce, que nos habían acompañado todo el día y asaltado la trinchera, como todo el mundo; el Sr. D. Jorge Díez Martínez, distinguidísimo caballero, que no se ha separado un instante del general en jefe durante toda la campaña; el conde d'Eu; los oficiales extranjeros; todo el cuartel general, en fin, verdadera tertulia amistosa, en que el continuo trato y la comunidad de penas y alegrías han unido con inextinguibles afectos todos los corazones.
De pronto óyese un tiro próximo, y percibese el silbido de una bala, que pasa por entre nuestras apiñadas cabezas, y al mismo tiempo siéntese un golpe seco, como el de una aldaba, seguido de un ¡ay! entrecortado por la muerte...
Miramos y vemos a un respetable anciano, correo de gabinete, que ha hecho toda la campaña, doblarse pausadamente sobre la silla... De su cerebro cae un caño de sangre sobre la grupa del caballo, y la barba blanca de la infortunada víctima levántase lentamente, a medida que su cabeza, atravesada de parte a parte, va inclinándose hacia atrás...
-Muerto... Está muerto... -murmura, el general O'Donnell- Quitémonos de aquí.
Y, mientras pronuncia estas palabras, pasa otra bala por en medio de nosotros; pero sin tocar a nadie... Indudablemente, un marroquí se había quedado escondido en alguna tienda, decidido a asesinar al general O'Donnell.
En tanto que se le buscaba (y por cierto que no se le encontró), nos alejamos de aquel sitio, tristemente afectados por una desgracia tan estéril y por la consideración de que aquellas balas habían podido matar, después de su gran victoria, al que ya denominábamos todos EL DUQUE DE TETUÁN; bajamos a la trinchera mora, prudentes y egoístas por la primera vez, como si el triunfo hubiese despertado en nuestro corazón cierta codicia de vivir.
En aquel lugar nos aguardaba otro espectáculo mucho más espantoso, pero que no por eso nos conmovió en manera alguna. Veíase allí el efecto producido por nuestra artillería en el campamento de Muley-Ahmed. Tiendas incendiadas, armas rotas, centenares de cadáveres destrozados; aquí una mano, allá una cabeza; en este lado un cuerpo hecho carbón, en el otro charcos de sangre; huellas de pólvora inflamada, jirones de ropas berberiscas, caballos muertos, vituallas y municiones esparcidas al acaso... ¡Oh! Era una cosa horrible; pero era también una patente de gloria y de fortuna para nuestra artillería. Sobre los parapetos y las trincheras veíanse también los muertos por la bayoneta o la carabina de nuestros infantes, y muchos heridos que se quejaban lastimosamente. A estos se les curó; pero ninguno tenía remedio.
En cuanto a nuestros muertos y heridos, habían sido ya retirados a las casas de campo inmediatas. No nos amargó, pues, las alegres horas de esta tarde el cuadro de nuestras lamentables pérdidas, que (según acaban de decirme) han consistido en mil ciento quince hombres.
Voy a concluir.
En este momento son las nueve de la noche.
Nuestras tiendas han sido levantadas entre las de los moros; pero muchos dormiremos en las de ellos..., más por ufanía que por comodidad.
Nuestros caballos están atados con los mismos cordeles y en las mismas estacas que les servían a los agarenos para amarrar los suyos, y se comen el pienso que tenían preparado para esta noche.
En fin, las reses recién muertas (vacas y ovejas) con que pensaban refocilarse los marroquíes después de la batalla, han sido condimentadas y consumidas por nuestros soldados...
¡Ah! ¿Qué será entretanto de nuestros desgraciados enemigos? ¿Cómo pasarán la noche? ¿Qué comerán? ¿Dónde encontrarán amparo?
Infelices! ¡Allá se fueron, por lo más áspero de esas montañas, desprovistos de todo, solamente cargados de vergüenza y de infortunio! ¡Qué frío pasarán, qué hambre, qué desesperación!
Pero a todo esto no os he dicho lo más importante que está ocurriendo mientras dejo correr la pluma sobre el papel. ¡Admiraos de nuestro valor, y ved si somos o no somos ya soldados aguerridos!... ¡Es el caso que los cañones de la Alcazaba de Tetuán no dejan de lanzar balas rasas a este campamento! ¡Cuatro horas hace que terminó la lid, y desde entonces, de minuto en minuto, caen entre nuestras tiendas pesados proyectiles, que afortunadamente no nos han causado todavía daño alguno, pero que bien pudieran más tarde convertir nuestro reposo temporal en sueño eterno!...
Creemos, sin embargo, que estos disparos cesarán muy pronto... Los habitantes de la ciudad se habrán reunido en consejo al vernos acampados a sus puertas, y no podrán menos de resolver la rendición de la plaza, con lo cual dejará de hostilizarnos la vigilante fortaleza.
Son las diez de la noche y los cañones de Tetuán siguen haciendo fuego...
Que yo sepa, hasta ahora no nos lla causado ninguna baja; pero, moralmente, esos cañonazos nos incomodan mucho, pues nos revelan que los marroquíes son tan tercos que van a obligarnos a reducir a cenizas, en cuanto amanezca, la ciudad que idolatran tanto...
Yo, sin embargo, espero todavía en su prudencia... ¡Ah! ¡Fuera horrible que entrásemos en Tetuán a sangre y fuego!
Y seré franco... No es solo la piedad o miedo lo que me mueve a pensar así. Es curiosidad artística. ¡Yo tiemblo a la idea de que todos sus habitantes tomen el camino de la montaña! Yo quiero ver la población, las costumbres, los trajes, los ritos, las fisonomías de los moros. Quiero hablarles; ser amigo de ellos; penetrar el fondo de su alma; sorprender el misterio de su extraña vida.
¡Las diez y media, y todo sigue lo mismo!
Voy a apagar la luz, no sea que el lienzo de la tienda deje paso a la claridad, y esta sirva de blanco a los cañones moros...
¡Adiós..., amigos míos; y adiós, cuatro de febrero! ¡Oh! ¡Qué día tan largo! ¡Qué día tan grande! ¡Él sera eterno en nuestra historia!
A estas horas sabrá ya toda España el triunfo que han alcanzado hoy sus hijos. ¡Quién estuviera ahí! ¡De placer y entusiasmo se me eriza el cabello cuando me imagino la alegría que va a experimentar nuestra bendita patria!...
¡Ah, noble madre; viuda de ínclitos reyes y capitanes! ¡Arroja tus crespones de luto; rejuvenécete, y haz alarde de la antigua fiereza! ¡Tenías hijos..., y estos han mirado por tu honra y alegrado su triste ancianidad! ¡Tenías hijos, y ellos te vuelven a hacer soberana! ¡Gloria a ti, que no a ellos! ¡Gloria a ti, que fuiste el modelo de sus virtudes y de su gloria!
Vuelvo a encender la luz. ¡El cañón ha dejado de sonar! Son las once, y hace ya más de un cuarto de hora que no dispara.
Es cosa hecha: el titán ha muerto... Tetuán se rinde... La guerra ha concluido. Mañana lucirá la paz en oriente, traída de la mano por la dulce y sonrosada Aurora.
Día 5 de febrero, antes de amanecer.
¡Qué grato ha sido esta noche el sueño de los que algo hemos dormido! Diríase que nuestra alma, libre ya de todo recelo acerca de los enemigos que acabábamos de aniquilar, ha aprovechado las horas del reposo para volver a España y tomar parte en su alegría. Hemos dormido, en fin, como patriarcas, debajo de estas tiendas imperiales, y aún dormiríamos si no nos hubiese despertado el ya extemporáneo toque de diana.
Al escuchar los primeros sones hemos abierto los ojos con cierta pena, creyendo que la total victoria de ayer había sido muy un sueño, y que los clarines matutinos nos avisaban, como otras veces, la hora del combate; pero pronto, el mismo júbilo que respira hoy la conocidísima tocata nos ha recordado a todos la brillante realidad de nuestra fortuna, y de aquí el largo aplauso y gozoso vocerío con que saludan en este momento las tropas (ni más ni menos que al principio de la campaña) los madrugadores acentos de tambores, músicas y cornetas.
Por lo demás, aún no lucen en el oriente señales del amanecer. Son las cinco, y la más densa obscuridad reina en el campamento. Solo se ve alguna leve claridad al través del lienzo de tal o cual tienda, cuyos moradores acaban de encender luz, mientras que muchos soldados soplan a los mal apagados tizones de las hogueras en que anoche guisaron, a fin de reanimarlos y hacer el café. Cesa, por último, la diana: pasa un cuarto de hora, y principia a clarear el día sobre las olas del remoto mar...
Suena entonces una nueva diana, que no habíamos oído hasta ahora en los inhospitalarios parajes que hemos habitado. Hablo del canto de los pájaros. Ni los montes bravíos ni los estériles arenales son sitios a propósito para que los ruiseñores y las alondras entonen su matutina música; pero en este alegre campamento, poblado de tantos árboles como tiendas; en este jardín de Marte; en este verdadero oasis, lleno de flores y de verdura, los cantores del aire saludan el primer albor de la mañana, sin sospechar que los guerreros aquí acampados que oyen hoy sus gorjeos no son ya africanos, sino españoles; como a nosotros nos parece oír los mismos suaves conciertos que escuchábamos algún día en las alamedas del país nativo.
Amanece al fin. El cielo está azul y transparente. Ni una nube, empaña su lucidez. Torna, por último, a nuestro horizonte el padre Sol, gloria y alegría de los mundos, y con él renace en todos los pechos el ansia de nuevas emociones.
Ni los cañones de la alcazaba ni los de las puertas de Tetuán han vuelto a hacer disparo alguno en toda la noche ni en lo que va de mañana. Es, pues, seguro que la ciudad se rinde.
Sin embargo, nuestros artilleros lo disponen todo para un bombardeo inmediato, mientras que en la tienda del general en jefe se determina alguna cosa de gran importancia que yo necesito averiguar inmediatamente.
¡Ya lo sé todo! ¡Se trata de enviar a Tetuán un mensaje intimando la rendición!
Los comisionados elegidos son el preceptor de Aníbal Rinaldy, o sea, el cosmopolita Mustafá Abderramán (que, como sabéis, habita en la misma tienda que yo), y un moro de cierta categoría, hecho prisionero en la batalla de ayer, y llamado Sidi Mahommad. Mustafá Abderramán va vestido a la europea, y usa hoy su primitivo nombre, que es Pedro Dejean; lo cual indica que este hombre, hoy universal, fue francés en sus primeros años.
La intimación a la plaza está redactada de una manera sencilla y solemne, propia del capitán que la suscribe, de las circunstancias que la ocasionan y del mísero pueblo que ha de leerla.
Dice así:
«Al Gobernador de la plaza de Tetuán.
»Habéis visto a vuestro ejército (mandado por los hermanos del Emperador) batido, y su campamento, con la artillería, municiones, tiendas y cuanto contenía, ocupado por el ejercito español, que está a vuestras puertas con todos los medios para destruir esa ciudad en cortas horas.
»No obstante, un sentimiento de humanidad me hace dirigirme a vos.
»Entregad la plaza, para la que obtendréis condiciones razonables, entre las que estarán el respeto a las personas, a vuestras mujeres, a las propiedades y a vuestras leyes y costumbres.
»Debéis conocer los horrores de una plaza bombardeada y tomada por asalto: evitadlos a Tetuán, o, de otro modo, cargad con la responsabilidad de verla convertida en ruinas y desaparecer la población rica y laboriosa que la ocupa.
»Os doy veinticuatro horas para resolver: después de ellas, no esperéis otras condiciones que las que imponen la fuerza y la victoria.
»El capitán general y en jefe del ejército español,
»LEOPOLDO O'DONNELL.
»Campamento junto a la plaza, 5 de febrero de 1860.»
Al mismo tiempo se ha leído a nuestras tropas la siguiente orden del día, documento no menos notable que el anterior:
«Soldados: En el día de ayer habéis conseguido una completa victoria, tomando al enemigo sus reductos y atrincheramientos, su artillería y sus cuatro campamentos con todas sus tiendas y bagajes. Habéis correspondido dignamente a lo que la Reina y la Patria esperaban de vosotros, y habéis elevado a una grande altura la gloria y el nombre del Ejército Español.
»Soldados: Continuad con la misma constancia con que habéis luchado durante tres meses contra los elementos de un clima duro y en un país inhospitalario, hasta que obliguemos al enemigo a pedir gracia, dando a España satisfacción cumplida de sus agravios e indemnización de los sacrificios que ha hecho.
»Vuestro general en jefe,
»O'DONNELL.»
Volviendo a la intimación, habéis de saber que Iriarte y yo hemos resuelto seguir extraoficialmente a nuestros mensajeros, saliendo antes que ellos por una senda que nos han indicado. Una vez fuera de las avanzadas de nuestro ejército, nos uniremos a la embajada, y mi amigo Pedro Dejean nos hará penetrar con él y con el moro en la Ciudad Santa de los marroquíes... ¡Figuraos, pues, nuestra alegría! ¡En este momento no nos cambiaríamos por ningún monarca de la tierra!
-¡Que lleves tu álbum de dibujo! -le digo yo a Iriarte.
-¡Que lleves tu libro de memorias! -me dice él a mí.
Y apenas nos acordamos de almorzar, ni de que esta expedición nos puede costar la vida. ¡Para el uno como para el otro, lo primero de todo es el arte; es ver a Tetuán, es verlo habitado; es contemplar sus seculares misterios..., antes de que los profanen nuestros cañones!
Son las nueve de la mañana, y Mustafá Abderramán, y Sidi Mahommad están ya listos...
Van a pie... ¡Tanto mejor! Nosotros dejamos también nuestros caballos, y penetramos en unos cañaverales muy intrincados, que no recorreríamos con tanta calma a no respirarse paz y amistad en el ambiente de esta mañana inolvidable. Sin embargo, vamos armados de revólvers, por lo que pueda acontecer.
Sidi Mahommad nos ha dicho que los aguardemos donde terminan estos cañaverales. El general O'Donnell ignora nuestra determinación, para la cual no le hemos pedido permiso, adivinando que nos lo hubiera negado, como a todos, pues dicho se está que el ejército entero querría formar parte de la embajada.
Acompañan a nuestros parlamentarios cuatro guardias civiles, más bien con objeto de evitar que les siga nadie, que como escolta de seguridad contra el enemigo. Así es que, no bien se encuentran ambos comisionados fuera de nuestras avanzadas y en la estrecha senda empedrada que conduce a la ciudad, los guardias hacen alto para contener a los curiosos, mientras que Mustafá y Mahommad siguen, ya solos, por el camino.
Nosotros damos entonces un gran rodeo hacia la izquierda, y nos unimos a ellos.
El moro lleva un pañuelo blanco izado en una baqueta, como señal de parlamento...
De nuestro campo a la plaza habrá poco más de un cuarto de legua. Todo este espacio es un laberinto de árboles, acequias, puentecillos, casas de campo, setos y bardales, vestidos ya de gala por una primavera precoz.
Descubrirnos, al fin, completamente a Tetuán. Sobre sus murallas aparecen algunas cabezas adornadas de blancos turbantes, las cuales se ocultan a medida que nos ven avanzar. Ya percibimos distintamente los cañones, la bandera verde del Profeta levantada en la alcazaba, los arcos de herradura de dos puertas de la ciudad, los alicatados de colores que revisten los alminares, las agujas que los coronan, las blancas azoteas, a que dan acceso estrechos y bajos postigos; mil y mil accidentes de arquitectura, impregnados del más genuino orientalismo, del más característico gusto árabe... ¡Ah! ¡Nos parece un sueño!
¡Y qué silencio! ¡Qué calma en derredor! ¡Qué mañana tan apacible! Solo las flores de los árboles frutales y los pájaros que saludan la vuelta de la estación amorosa parecen habitar en estas comarcas. Respírase un ambiente cargado de balsámicos aromas. El sol hermosea con sus caricias, piedras, aguas, troncos, praderas, edificios, montañas, cuanto su luz cariñosa alumbra... ¡Y el corazón, con su fiel instinto late alborozado dentro del pecho, como adivinando largos días de felicidad y reposo, de gloria y bienandanza!...
-¡Escribe! -me dice Iriarte.
-¡Dibuja! -le digo yo a él.
Y, al par que andamos, vamos tomando apuntes de cuanto vemos...
Mas ¿qué gente es aquella que viene hacia acá por entre unos cañaverales? ¡Forzosamente, ha salido de Tetuán al mismo tiempo que nosotros de nuestro campo!... ¡Ah! ¡Traen también bandera blanca! ¡Bendigamos a Dios! ¡La ciudad capitula, anticipándose a nuestra intimación...! ¿Qué otra cosa pudiera significar ese mensaje?
Nuestros enviados se paran y dejan avanzar a los del enemigo.
Estos son cinco. De ellos, cuatro vienen a pie, y el otro encaramado, que no montado, en una mula, enjaezada vistosamente.
Tan raro caballero constituye la retaguardia. A vanguardia camina el de la bandera, que es un tosco morazo, vestido con jaique blanquecino.
De los otros tres, uno viste con lujo, y más bien al estilo de Argel que al de Marruecos. Los dos restantes parecen moros de rey, o sea soldados regulares.
Sin embargo, los cinco vienen sin armas.
No bien divisa esta comitiva a la nuestra, los cuatro de a pie empiezan a agitar sus arremangados jaiques y a tremolar la bandera blanca...
-¿Qué significa eso? -preguntamos a Mahommad.
-Significa paz y buena intención -responde el moro.
-Pues guardemos nuestra carta, y recibamos la que indudablemente traerán ellos -responde el sabio cosmopolita Pedro Dejean.
Y se mete en el pecho el mensaje de O'Donnell.
Mahommad responde entretanto a las señas de los marroquíes con otras semejantes; hecho lo cual, nos adelantamos los unos hacia los otros y se entabla en árabe el siguiente diálogo entre Pedro Dejean y el moro de la mula.
-¡Alá te guarde! -dice este último.
-¡El te conserve! -responde nuestro enviado-. ¿Qué mensaje es el tuyo?
-De paz.
-Bien venido seas.
-Busco al Gran Cristiano...
(Así designan los moros al general O'Donnell.)
-¿De parte de quién?
-De parte de los vecinos de Tetuán. ¿Quieres llevarme a la tienda de tu emir?
(Emir significa General en Jefe.)
-Vamos andando -responde Dejean.
Y todos nos dirigimos hacia el cuartel general de O'Donnell.
Los moros vienen tristes, pálidos, con el sello de un profundo terror en el semblante. Durante el camino, trábase naturalmente conversación entre ambas embajadas, y de todo ello, y de mis indagatorias y observaciones, resulta lo que sigue:
El parlamentario principal de los moros (el de la mula) es un anciano de severa y trabajada fisonomía, alto, flaco y duro como una palma combatida muchos años por los vientos. Viste ancho calzón azul, media blanca europea, babucha amarilla, jubón de merino negro bordado de seda, largo caftán de paño de color de café y gran turbante blanco, como la faja redoblada que envuelve su cintura. Llámase el Hach-Ben-Amet.
Este ilustre moro desempeña en el imperio el cargo de cónsul de Austria. Ha viajado mucho, y habla algo el español. Acompáñale un niño de poca edad, que parece ser su hijo, el cual se quedó atrás cuando nos descubrieron, y no ha tardado en agregársenos al ver que también nosotros veníamos de buenas.
De los otros cuatro personajes, el único digno de mención es el que viste a la argelina. (El traje argelino recuerda, más que ningún otro, al moro tradicional de España, o sea al que sale todavía en nuestras mascaradas y teatros. Las prendas que lo componen son: calzón anchuroso de color muy vivo, albornoz ondulante, vistoso chaleco, lujosa faja y muchos alamares y bordados en toda la ropa.) Este enviado, viejo también, habla el español a las mil maravillas, según nos dice con expresivas señas el de la bandera blanca, y aun paréceme entender que es tan español como yo, o, por mejor decir, que lo ha sido... Sin duda se trata de algún ex presidiario andaluz, renegado o sin renegar. Entretanto, Dejean habla con el cónsul de Austria, el cual le cuenta las grandes cosas que ocurren en Tetuán. He aquí la traducción libre de su relato:
«La ciudad se halla en la mayor tribulación. Muley-el-Abbas y Muley-Ahmed entraron en ella ayer tarde, después de la pérdida de los campamentos, a todo el escape de sus corceles y seguidos de algunos jefes principales.
»-¡El cristiano está a las puertas! -dijo Muley-Abbas-. ¡El que me quiera, el que sea fiel al Emperador, que me siga! Nosotros no podemos defender a Tetuán. ¡Dios ha abandonado nuestras huestes! Dejemos a Tetuán como una isla.11 ¡Que el cristiano no encuentre nada en ella!... Pero el que quiera quedarse, que se quede. ¡Dios Todopoderoso lo juzgará en su día!
»Después de pronunciar estas palabras en medio de la plaza, el Emir entró en casa del gobernador. Cargáronse de dinero y alhajas hasta treinta mulas; sacó de la cárcel, para que no quedasen impunes, algunos presos políticos, casi todos alcaides que habían sido; proveyose de una tienda y de algunos víveres, y partió por la puerta que da al camino de Tánger. ¡Según su cuenta, anoche mismo debíais dormir dentro de nuestros muros!...
»Muchas familias de Tetuán han seguido hoy en su fuga a los príncipes y jefes militares del imperio, sobre todo las mujeres y la gente rica. El camino de Tánger esta cubierto por una larga caravana de camellos, caballos, mulas y asnos, cargados de muebles, ropas y víveres. La emigración es espantosa...
»Los príncipes y los pocos servidores que aún les permanecen fieles, acamparon anoche en otra llanura que hay del lado allá de Tetuán. Con ellos van los susodichos presos. En cuanto al ejército derrotado, vivaqueó anoche en la Sierra; pero a las dos de la madrugada el hambre y el frío les hicieron acercarse a Tetuán.
»Vieron entonces las feroces, y desesperadas cabilas que los cristianos no ocupaban todavía la ciudad, y acordaron aprovechar la noche saqueando el barrio de los judíos...
»-Todo lo hemos perdido esta tarde -dijeron-; pero la Judería nos ofrece abundante desquite. ¡A la Judería! ¡A la Judería!
»Asaltaron, pues, las murallas del norte, hacia donde cae el barrio de los judíos..., ¡y yo no podría explicaros lo que ha pasado allí esta noche! Sólo sé que hemos oído tristes lamentos, confundidos con el golpe del hacha sobre las puertas... Por las azoteas de las casas vagaban doloridas sombras, que elevaban los brazos al cielo... El incendio alumbraba a veces aquel cuadro... ¡La sangre ha debido correr como un desatado torrente! ¡El saqueo y la violencia habrán sido espantosos! Nosotros, los pacíficos habitantes de Tetuán, que no podemos abandonarla porque la amamos demasiado y tenemos en ella grandes intereses, estábamos entretanto reunidos en consejo... ¡Ah..., ninguno ha dormido! ¿Qué hacer en tamaña tribulación? ¡Si estuviéramos solos, os entregaríamos la plaza; pero las cabilas nos observan; Muley-el-Abbas acecha nuestros movimientos desde la otra llanura, y no bien comprendan que nos rendimos, antes que vosotros hayáis penetrado por una puerta, nuestros cadáveres habrán salido arrastrando por otra! Al fin, esta mañana nos hemos resuelto los que aquí ves a demandaros consejo y protección... Tetuán quiere entregarse, pero no puede. Nosotros hemos venido sin que nos vea la gente de guerra; pero la gente de paz lo sabe, y nos bendice. Si vosotros nos hicierais el favor de acometer hoy nuevamente a Muley-el-Abbas y a las cabilas, todos se irían mucho más lejos, y la ciudad os abriría sus puertas, porque nosotros sabemos que los cristianos no queman, ni roban, ni matan al moro desarmado, ni hacen llorar a las mujeres... Pero a lo que no nos atrevemos, en el actual estado de cosas, es a seguir entre dos fuegos.»
Por aquí va en su discurso el Hach-Ben-Amet cuando llegamos a nuestras avanzadas.
Por consiguiente, ya no nos es posible entendernos con ellos, ni pensar más que en la propia conservación...
Innumerable multitud de soldados nuestros se apiña al paso de los marroquíes...
-¡Tetuán se rinde! -gritan mil y mil gozosas voces, al ver la bandera blanca de los enviados de la ciudad.
Y la alegría, la curiosidad, la sorpresa, mil afectos que podéis figuraros, agitan nuestros campamentos, haciendo salir de sus tiendas a generales y soldados.
Los parlamentarios moros miran con terror y admiración esta muchedumbre vencedora, tantos y tantos pabellones de fusiles, tantas largas hileras de artillería, todo este cúmulo de poder y de fuerza amontonado a las puertas de su ciudad amada... Cruzan, pues, tristes y pensativos uno y otro campamento. ¡Las tiendas moras se levantan aún entre las nuestras! ¡Qué espectáculo para los míseros islamitas!...
«Este... (dirán), este ha sido el teatro de la batalla que ayer ensordecía los vientos... Estos son los vencedores de nuestros príncipes... Estos son los indomables guerreros de que hemos oído contar tantas hazañas... Estos son los que nuestros Santones y Derviches nos dieron tantas veces por derrotados... ¡Estos son los que luchaban allá abajo con las tormentas, con la epidemia, con el Levante y con las privaciones! ¡Y aquí, aquí mismo, han aniquilado hace pocas horas a nuestro soberbio ejército! Este suelo, está húmedo todavía de sangre de nuestros hermanos... ¡Nuestro ha sido cuanto nos rodea! ¡La marea creciente que se desbordó de Ceuta hace dos meses y medio ha subido hasta el Boquete de Anghera, ha devorado después seis leguas de costa, ha invadido una llanura de dos leguas, penetrado en las huertas de Tetuán, inundado los campamentos musulmanes, y hoy amenaza tragarse a nuestra ciudad santa, a nuestra ciudad querida!...»
Y solo ahora comprenderán los tetuaníes toda la extensión del infortunio que ha militado bajo el estandarte del Profeta, y las derrotas sucesivas que ha experimentado Muley-el-Abbas desde el principio de la guerra.
Pero henos junto a la tienda de O'Donnell.
El general en jefe no se encuentra en ella. Dícese que montó a caballo hace una hora, y que recorre todas las posiciones ganadas ayer al enemigo desde la orilla del Guad-el-Jelú a la Torre de Jeleli.
Búscasele, pues, por todas partes, a fin de que reciba a los enviados de la plaza; pero no se le encuentra en ningún lado...
Esta circunstancia da tiempo a que se ordene y solemnice en cierto modo la entrevista de nuestro caudillo y de los embajadores africanos. La gran calle que, como en todos nuestros anteriores campamentos, trazan las tiendas del cuartel general del general en jefe ha sido despejada, y está cubierta por dos filas de carabineros. A la puerta de la tienda del general O'Donnell hállanse alineados los cinco parlamentarios, en actitud humilde, pero digna. Cerca de ellos forman un grupo todos nuestros generales. La habitual comitiva de O'Donnell y una infinidad de jefes y oficiales de todas armas componen otro grupo más a la derecha; y, a los dos lados de esta explanada, vense oscilar millares de cabezas, agitadas por vivísima curiosidad... ¡Son los soldados..., los beneméritos soldados, a quienes interesa tanto o más que a nadie el resultado de la entrevista que se prepara!
Así pasan algunos minutos de inmovilidad y silencio. Solo se escucha de vez en cuando alguna orden para que se busque al general en jefe por este o por aquel camino.
Al fin resuenan de pronto las majestuosas armonías de la marcha real; los centuplicados centinelas presentan las armas, y el general O'Donnell aparece a caballo por un lado de la extensa vía, seguido de un solo ayudante.
Apéase el victorioso caudillo delante de su tienda; saluda con grave y cortés ademán a los enviados, y penetra en ella el primero, indicando al paso a los embajadores, con otra acción llena de exquisita superioridad, que pueden penetrar en pos de él.
Hácenlo así los moros, no sin clavar antes a la puerta de la tienda la bandera blanca, y un nuevo silencio, que deja adivinar la preocupación de todos, reina en nuestros dilatados campamentos durante los breves minutos, a que se reduce aquella conferencia tan solemne.
Los que estamos más cerca de la tienda percibimos algunas palabras de O'Donnell y de los parlamentarios. Todos hablan en español. El general en jefe se produce con sentido enojo, con severa fortaleza, con cierta mezcla de rigor y lástima. Las palabras crueldad, inhumanidad, barbarie, salen de sus labios. (Alude sin duda a la sana feroz con que los moros han tratado a nuestros prisioneros, degollándolos despiadadamente.) Luego habla de generosidad, de perdón, de tolerancia con los vencidos, de Tetuán reducido a escombros, de bombardeo, de plazo improrrogable...
Los marroquíes tartamudean excusas; hablan en voz baja, se quejan, repiten mucho las palabras Cristiano..., piedad..., protección..., y protestan de su buena fe, de la verdad de sus palabras, de la lealtad de su mensaje.
Al fin el general en jefe llama a un ayudante, y le pide el pliego que Dejean y Mahommad se habían encargado de llevar a la plaza.
Vuelve el pliego a poder de O'Donnell, y al cabo de un momento los marroquíes salen, trayéndolo en la mano.
Es decir, que ellos mismos harán en nuestro nombre la intimación a Tetuán.
-Mañana a las diez tiraré el primer cañonazo -dice O'Donnell al cónsul de Austria cuando este le saluda para marcharse.
-Antes de las diez tendrás la contestación... -responde el moro-; pero desde el amanecer debes mirar a la alcazaba. ¡Si no ves en ella nuestra bandera, es señal de que Tetuán se rinde!
-Pues hasta mañana -concluye el general en jefe.
Parten, finalmente, los marroquíes escoltados por algunos caballos nuestros, mientras que mil y mil voces preguntan en nuestro campo:
-¿Qué hay? ¿Qué dicen? ¿Qué se ha resuelto?
Entonces corre de boca en boca el siguiente resumen auténtico de la conferencia:
-La ciudad quiere entregarse, pero no se atreve a hacerlo por miedo a las cabilas. Los tetuaníes nos ruegan que vayamos a ayudarles contra su mismo ejército. Nosotros hemos contestado que si mañana a las diez no ha abierto la ciudad sus puertas, a las once será un montón de escombros. ¡Allá arreglen los marroquíes sus desavenencias domésticas! ¡El ejército y el vecindario de Tetuán verán, pues, lo que más les conviene! Por nuestra parte, no estamos dispuestos a fiar la vida de un solo soldado a la lealtad de cuatro moros oficiosos...
Reprodúcense, pues, las cavilaciones y las conjeturas. La rendición de Tetuán (pensamos todos), aún dado caso de que se verifique, no traerá forzosamente consigo, como creíamos antes, la terminación de la guerra, puesto que el ejército marroquí, o, por decir mejor, Muley-el-Abbas, representante del imperio, protesta contra la entrega de la plaza, lejos de capitular con ella... Es decir, que quien demanda paz no es el enemigo que combatíamos; no es el Emperador, no son sus tropas, sino los habitantes inermes de una ciudad desguarnecida. ¡Es decir, que tantas derrotas no han quebrantado aún el fiero orgullo de nuestros adversarios; los cuales, o esperan todavía en su valor, o están resueltos a perecer desde el primero hasta el último, sin confesarse vencidos!...
Ciertamente, nada peor podía sucedernos... Las guerras de desesperación, o, por mejor decir, las guerras a la desesperada (como la de la Independencia, que sostuvimos nosotros contra los franceses hace cincuenta años), no tienen término ni límite, y si llegan a concluir es por consunción de los ejércitos que comienzan triunfando. Cuando un pueblo se resuelve a no capitular con el invasor, las victorias son vanas quimeras, máxime si se trata de una nación desorganizada, sobria, que carece de industria y de grandes intereses colectivos, como el imperio de Marruecos.
Aquí, donde casi no existe unidad social; donde cada individuo se rige y sostiene por su propia cuenta; donde apenas se reconocen otras necesidades que el comer, y el comer se limita a tragar un poco de maíz triturado; aquí, digo, casi no tendría trascendencia nacional la pérdida de una plaza, de una provincia o de la mitad del imperio. La población, arrojada de sus hogares, se replegaría al sur, y, provista de pólvora y de balas, volvería todos los días sobre nosotros, y lucharía años y años sin debilitarse, mientras que nosotros empobreceríamos lentamente nuestra hacienda y aniquilaríamos nuestro ejército.
Aquí no hay ejército ni hacienda: todos son soldados voluntarios, y todos viven de recursos propios...
Para herir, pues, de muerte al Estado tendríamos que extirpar toda la raza; que hacerla desaparecer; que matar diez millones de hombres, y ocupar veinte mil leguas cuadradas de territorio... ¡Yo me estremezco, por consiguiente, a la idea de que el enemigo no se dé ya por dominado; de que no se alarme por la pérdida de Tetuán; de que se resuelva, en fin, a hacer la guerra indefinidamente!
Pero ¿adónde vamos a parar? Volvamos a nuestra relación, y esperemos los sucesos. ¡Quién sabe si todas estas reflexiones serán anticipadas y prematuras! ¡Muley-el-Abbas y su hermano el Emperador podrían muy bien abrir los oídos a los consejos de la prudencia!...
Decía que acaban de marcharse los parlamentarios de Tetuán. Nosotros, aunque poco satisfechos de su mensaje, no estamos, sin embargo, tan serios y preocupados como pudierais deducir de las precedentes reflexiones; pues lo cierto es que, a lo menos por ahora, se acabó la sangre; que el ejército enemigo está deshecho; que hemos coronado felizmente la campaña; que nos hallamos vivos en el momento dichoso de la victoria; que el cólera ha desaparecido casi completamente; que Tetuán nos abrirá sus puertas de un modo o de otro dentro de veinticuatro horas, y que allí nos aguardan curiosísimos espectáculos... Si más adelante es menester volver a pelear, ¡pelearemos!
Por otra parte, el regocijo que ahora mismo conmoverá a toda España parece que vibra ya en el ambiente que respiramos... ¡Fuera pues, melancólicos pensamientos! ¡Abandonémonos al placer de nuestra fortuna; bendigamos a Dios, que nos ha sacado salvos y con honra de tan multiplicados peligros, y creamos y esperemos en mayores felicidades!
A cosa de las doce vienen a visitarnos otros cuatro vecinos de Tetuán. Este segundo parlamento no tiene ningún carácter oficial ni oficioso, guerrero ni municipal. La curiosidad solamente trae a nuestras tiendas a los cuatro africanos.
Dos de ellos son argelinos, y todos parecen gente pacífica y de mediana posición. Nos agasajan mucho, y ponderan el deseo que tenían de que ganásemos la ciudad. Describen los malos tratos que han recibido de las autoridades imperiales; nos ponderan la oposición de los tetuaníes a la continuación de la guerra, y nos hablan de futuras concordias, de alianzas entre moros y españoles, del odio que sienten hacia los ingleses y de otra porción de falsedades...
«¡Los ingleses nos han engañado! ¡Nos han vendido! (dicen). Primero nos aseguraron que erais muy pocos y muy cobardes; que no teníais cañones ni comida, y que al cabo de ocho días de penas, os veríais obligados a volver a España, o quedaríais todos aquí muertos y prisioneros, como el antiguo ejército del rey D. Sebastián. ¡Después nos prometieron ayuda y protección contra vosotros, y ya veis que nos han abandonado! Español..., bueno y valiente... (concluye uno, que medio habla castellano). Moro..., también valiente y bueno. Inglés..., falso, y tú y yo cortar cabeza de inglés.»
En esta segunda diputación viene también un renegado, el cual ha tenido la franqueza de confesarnos que lo es. Llámase Robles; fue relojero en Cádiz, y vive en el imperio hace más de veinte años. Cualquiera le hubiera tomado, por un árabe puro y neto... ¡Tan mora es su fisonomía!
En lo demás, la aparición de cada uno de estos desenterrados o resucitados que van surgiendo a nuestra vista a medida que turbamos el largo silencio en que ha yacido el imperio de Marruecos, quiero decir, la contemplación de cada renegado que encontramos en estas tierras no pertenecientes al mundo conocido, nos produce una emoción extraordinaria muy digna de análisis.
En efecto, experiméntase no sé qué asombro parecido al que os causaría hallar vivo al tiempo de derribar una casa a un hombre que hubiese sido emparedado muchos años atrás, o a la impresión que os produciría descubrir repentinamente una ciudad subterránea, ignorada de los geógrafos y arqueólogos, y habitada por gentes incomunicadas siglos y siglos con el resto de los humanos.
Digo más, al encontrar en esta inexplorada región semejantes personas, olvidadas del mundo en que se agitaron algún día, muertas civilmente, muertas también para sus parientes y amigos, perdidas en el tiempo como fantasmas disipados en el espacio, y al encontrarlas vivas, con memoria de lo que fueron, hablando la lengua patria con cierto rubor, cual si creyesen ofender el venerable idioma de sus padres (aquel idioma que abandonaron, que procuraron olvidar, que no ha resonado en sus oídos durante tanto tiempo, pero que dormía en su alma, vívido, inalterable, incorruptible, como un remordimiento en la conciencia); al oír a estos miserables decir: «Yo soy, o (más bien) YO ERA Fulano»; al oírlos citar su nombre, que ya no es su nombre; hablar de su pueblo, que ya no es su pueblo; referirse a una esposa, que han reemplazado con varias; aludir a sus hijos o a sus padres, de los que ignoran (¡viles, inicuos, desalmados como fieras!) ¡hasta si existen todavía!...; al oír todo esto, digo, acuden a mi mente mil maravillosas escenas ideadas por la fantasía de los yates...
Y ya recuerdo la bajada de Eneas a las regiones plutónicas, y sus encuentros con los pasados griegos y los futuros romanos; ya el paseo de Dante por los tres Reinos de la Muerte; ya el prodigioso descubrimiento de Pompeya y Herculano; ya la exhumación de las seculares momias egipcias; o bien presiento las supremas entrevistas del Valle de Josaphat, el día de la gran cita de los pecadores, y los diálogos que luego tendrán lugar, en la gloria, en el infierno o en el purgatorio, entre los hijos de todas las edades...
Pero veo que estoy por demás hablador. Reservemos para mañana tan felices disposiciones; pues mañana no han de faltarme interesantísimos asuntos en que emplearlas si, como creo, se verifica nuestra entrada en Tetuán.
TETUÁN, 6 de febrero.
¡Al fin llegamos! ¡Al fin puedo fechar estas cartas en Tetuán, después de haberlas fechado en tantos puntos del áspero camino! Ceuta, el Serrallo, la Concepción, Castillejos, Río Azmir, Cabo Negro, Guad-el-Jelú, las tiendas enemigas..., todos estos nombres, teñidos de sangre, con que he encabezado tantas veces mi DIARIO, me parecen ya ensueños de la imaginación. Aquellas móviles ciudades de lona han desaparecido como vanas quimeras. Nuestros campamentos solo viven ya en la historia. Tantas noches pasadas bajo la tienda o al amor de la lumbre, en la cima de las agrias montañas, en ignorados bosques, en solitarias llanuras, a la margen de olvidados ríos; el triste invierno en que hemos vivido, a la intemperie, como las fieras, en parajes despoblados y melancólicos; esos dos meses de peregrinación, de lucha con los elementos, de incomodidades y privaciones. ¡todo ha concluido! Mi dura penitencia ha terminado. Mi alejamiento de la sociedad y del mundo entero; mi vida sin hogar; aquella soledad y desamparo en que pasé la Nochebuena, el Año Nuevo, el día de Reyes, el de San Antón, el de la Candelaria, todo queda relegado a la región de los recuerdos inmortales; todo huyó para no volver... ¡Ya me cobija un techo; ya me alberga una ciudad; ya estoy otra vez en el mundo!
Pero ¡en qué mundo! ¡En un mundo no civilizado! ¡En el mundo islamita! ¡En el inundo de los misterios! ¡En una ciudad musulmana!
¡Tetuán! ¡Estoy en Tetuán! La poética aspiración de toda mi juventud se ha convertido en un hecho, y mi ardiente deseo de toda la campaña, en viva y palpable realidad... Pero ¿qué importo yo? Ni ¿qué es mi júbilo en comparación del de la madre Patria?
«¡Tetuán por España!» He aquí lo que debemos exclamar todos. Siglos hace que no han resonado en oídos españoles palabras semejantes. ¡La bandera amarilla y roja ondea sobre una ciudad extranjera! ¡Feliz la generación que asiste a esta vuelta de nuestras antiguas glorias! El día de hoy, para sumarse o hallar consonancia, busca otros días análogos en apartados tiempos, y a su vivo fulgor se divisan los muros de Nápoles, de Oran, de Bruselas, de Pavía, de San Quintín, de Méjico, de Roma, de Breda y de otras mil y mil ciudades tomadas por nuestros ilustres antepasados. ¡Venturosos los que presenciamos esta magnífica resurrección!... Las horas de hoy serán eternamente las más grandes y luminosas de nuestra vida. ¡Nada tan digno y noble tendremos que recordar en los días de nuestra vejez, por larga y gloriosa que Dios haga nuestra existencia! Siempre, siempre diremos, llenos de orgullo y de entusiasmo, y como una prueba de que nuestro destino no se ha deslizado inútil y obscuramente: «¡Yo fui uno de los que entraron en Tetuán!»
Y ahora séame lícito volver a hablar de mis emociones personales. ¡Qué día el de hoy! Aun prescindiendo de lo que he gozado en él como español y como cristiano, todavía es el más sublime de mi existencia si lo considero por el lado artístico y poético, y atiendo a los maravillosos cuadros que he visto, y a las sorprendentes escenas que han herido mi imaginación. ¡Hoy sí que desconfío de tener fuerzas para describir los múltiples y solemnes espectáculos a que he asistido! ¡Hoy sí que desearía la pluma de Jenofonte, el arpa de Virgilio o el pincel de Rubens, a fin de poder fijar ciertas impresiones y eternizar ciertos instantes!... Pero, aunque no sea mas que reseñados en mi humilde prosa, paso a referir todos los pormenores y accidentes de nuestra feliz entrada en Tetuán y de cuantos objetos extraordinarios llevo vistos en este inolvidable día.
Cuando al amanecer resonó el toque de diana, casi todo el ejército estaba ya de pie.
Dos razones justificaban tanta diligencia: primeramente, todos ansiábamos ver si ondeaba la bandera marroquí sobre las almenas de la alcazaba; y en segundo lugar, queríamos tener dispuesto nuestro equipaje para el momento en que el general en jefe diese la orden de marchar a Tetuán.
La mañana se presentó al principio fría y nublada; pero a eso de las siete salió el sol, y sus primeros rayos disiparon la bruma que empañaba la atmósfera...
Todos fijamos los ojos en la alcazaba de Tetuán...
¡Oh, dicha!... ¡La bandera mora no estaba izada! Con anteojos y sin ellos, percibíase claramente el asta, desnuda, lisa, escueta, trazando una delgada línea sobre el azul del cielo...
¡Tetuán se rendía, por consiguiente!... ¡Los emisarios de la plaza no podían tardar!...
Almorzó, pues, rápidamente todo el mundo, y diose prisa a liar su equipaje, mientras que los que ya estábamos libres de estos quehaceres montábamos a caballo y nos dirigíamos a escape a nuestras avanzadas, a fin de ver llegar a la indefectible diputación mora.
Una vez allí, preguntamos a diferentes oficiales, que habían pasado la noche en la trinchera, si había ocurrido algo de particular mientras nosotros dormíamos...
-Creo -díjome uno-, y lo mismo cree toda mi compañía, haber escuchado algunos tiros dentro de Tetuán y al otro lado de sus muros. También nos ha parecido oír (pero esto puede ser una preocupación, nacida de lo que nos contó ayer mañana el Hach) lejanos lamentos y lúgubres ruidos que turbaban el silencio de la alta noche. No sé qué había en la atmósfera o en mi corazón..., pero yo he respirado con dificultad en medio de las tinieblas; he sentido vago terror y secreta angustia, y cuando esta mañana rayó el día vi a Tetuán en su sitio, tan blanco y tan inmóvil como cuando anoche lo perdí de vista, me sorprendió extraordinariamente, pues me habría parecido mucho más natural no encontrar piedra sobre piedra o hallarme con que la ciudad se había desvanecido como por arte de magia...
-¡Lo de los tipos es seguro, mi capitán! -exclamó un soldado-. Yo estaba de escucha allá, bien lejos, y he oído más de veinte en toda la noche. ¡Y debían de ser en las calles de Tetuán, pues retumbaban mucho, y los tiros en campo abierto retumban poco!
En esto ya eran las ocho menos cuarto, y empezamos a notar cierta agitación en nuestro campamento, como si desde alguna altura y con ayuda de anteojos hubiese visto alguien salir por las puertas de Tetuán a la ansiada comitiva.
Entonces nosotros (una docena de curiosos que teníamos libertad para ello) metimos espuelas a los caballos y avanzamos hacia la ciudad...
Pocos pasos habíamos andado, cuando, al revolver de unos cañaverales muy espesos, distinguimos como a medio cuarto de legua un jinete con traje blanco, que avanzaba al trote hacia nuestro campamento.
-¡Trae bandera blanca! -exclamó uno de mis compañeros de descubierta.
-No viene a caballo... Viene en mula... -añadió otro al cabo de un momento.
-¡No viene solo, le acompaña otro moro a pie! -dijo un tercero, cuando hubieron pasado algunos instantes.
-¡Es Robles! ¡Es el renegado de ayer! -repuso al fin el que primero había divisado al tetuaní de la mula.
Entretanto, el tal jinete había llegado ya a pocos pasos de nosotros. En efecto, era Robles.
Respondimos con los pañuelos a las señales que él nos hizo con su bandera blanca, y entonces se acercó sonriendo.
-Buenos días, caballeros -nos dijo en intachable español.
-Buenos días, paisano... -le respondimos-. ¿Qué hay de nuevo?
La pregunta era excusada. El semblante de Robles, pálido y demudado; su jaique manchado de sangre, y su mirada torva y afligida, nos revelaron los horrores que habían ocurrido en Tetuán la noche última.
-¡Mucho malo para los moros! ¡Mucho bueno para España! -respondió Robles con indefinible expresión.
A todo esto íbamos marchando hacia el cuartel general de O'Donnell, y rodeaba ya al enviado copiosísima muchedumbre.
-Pero ¡bien! ¿Se entrega la plaza o no se entrega? -le preguntamos en confianza.
-¡Se entrega! -contestó el renegado en voz baja, llevándose una mano al pecho, como indicando que entre sus ropas traía un importantísimo documento.
¡Figuraos nuestro regocijo!
-Hace bien Tetuán en entregarse -observó un soldado de artillería-, pues nuestro general tiene puestos ya en batería, doce morteros como doce rosas, con abundante dotación de municiones...
-¡No quiera Dios que hagáis uso de vuestra fuerza contra la infortunada ciudad! -replicó Robles-. Tetuán es a estas horas un mar de sangre y llanto. ¡Qué noche! Si la de anteayer fue horrible, la de ayer ha sido desastrosa... Y aun en el momento que os hablo, ahora mismo..., ¡Dios sabe lo que estará sucediendo dentro de aquellos muros!... Cuando yo salía por una puerta, las cabilas volvían a la carga por otra... El robo y la matanza de dos noches no les han bastado... Buscan nuevo botín y nuevas víctimas... ¡Están locos de furor!... ¡Ya no son hombres!... ¡Son perros rabiosos! ¡Después de haberse ensañado con los hebreos, ahora atacan también las casas de los moros pacíficos! ¡Ah! ¡Por humanidad solamente, no debéis tardar ni un momento en ocupar a Tetuán!
Al llegar a este punto, hizo alto la cabalgata.
Estábamos en el cuartel general de O'Donnell.
El general en jefe, que se paseaba en aquel sitio, entró en su tienda seguido de Robles, quien ya había sacado una carta de su jubón...
La conferencia duró breves instantes.
El conde de Lucena volvió a aparecer, visiblemente afectado por el espantoso relato que acababa de oír.
-¡A caballo! -dijo-. ¡Que formen todas las fuerzas para marchar!
No había acabado de pronunciar estas palabras, cuando todas las tiendas habían desaparecido... Y ¡qué júbilo, qué entusiasmo demostraba el ejército!... «¡A Tetuán!» «¡A Tetuán!», decían treinta mil soldados.
O'Donnell daba, entretanto, varias órdenes... Prim, que estaba acampado en las alturas de Sierra Bermeja, faldearía la montaña con sus batallones, y ocuparía la alcazaba, situada al norte de la ciudad, en una altura. Ríos marcharía por el camino que había traído Robles, y entraría en la plaza por una puerta que encontraría abierta, al decir del pobre mensajero. En pos de él iría el mismo general en jefe, con el TERCER CUERPO, mandado este por Ros de Olano.
Emprendiose, pues, el movimiento en tal forma.
Eran las nueve de la mañana.
-¿Qué dice el pliego que ha traído Robles? -nos preguntábamos unos a otros.
-Lo que ya saben ustedes -respondió uno que se había enterado de todo-: que Tetuán gime bajo la violencia y el saqueo, y que la escasa población pacífica que allí ha quedado nos pide auxilio con la mayor angustia. Nosotros, pues, vamos a entrar en la plaza de grado o por fuerza, es decir, a todo riesgo. ¡Un deber de humanidad nos impone semejante conducta, por imprudente que pueda parecer!
Hablando así, avanzamos lentamente hasta la ciudad.
Yo tenía formado propósito de no separarme del cuartel general de O'Donnell en tan solemnes momentos. El conde de Lucena era la representación del ejército y la personificación de España, y solo aquellos que entrasen a su lado en la ciudad marroquí presenciarían la verdadera toma de posesión y verían los episodios más importantes de tan supremo acto. Renuncié, pues, al gusto, muy peligroso por otra parte, de ser de los primeros que penetrasen en la plaza, y caminé siempre lo más cerca posible de nuestro afortunado caudillo.
Delante de nosotros iba un batallón de la infantería mandada por el general Ríos; y, como las sendas eran muy estrechas, nos veíamos obligados a llevar nuestros caballos muy lentamente y a pararlos a cada instante, detenidos por aquella gente de a pie.
La mañana, aunque fresca, estaba deliciosa. El sol brillaba más alegremente que nunca, y parecía sentirse la palpitación de la tierra, ansiosa de desarrollar los tesoros de flores, de hojas y de frutos, que ya germinaban en su seno...
En cuanto a nosotros..., ¡imaginaos el alborozo que sentiríamos, el placer que inundaría nuestra alma! La misma inquietud, el mismo sobresalto que aún nos agitaban respecto de la sinceridad de los emisarios moros o renegados, eran parte a conmover y exaltar todos los corazones, y la febril impaciencia que experimentamos hacía locuaces a los más taciturnos, y convertía en alegres y decidores a los más graves y circunspectos.
¿Cómo olvidar nunca este paseo matinal tan interesante? ¡Yo creo firmemente que será uno de los recuerdos que conservaremos todos en la memoria durante el resto de nuestra vida!
El general O'Donnell, excitado como el que más por tan varios y poderosos afectos, abandonábase a una expansión franca y cordial, y nos refería episodios de la Guerra Civil de los Siete Años, en que también mandó en jefe. La mariana de hoy le recordaba otras semejantes... Él lo decía del modo más sencillo, fijándose solamente en la lentitud de nuestra marcha y en la circunstancia de ir detenido el cuartel general por una columna de infantería; pero todos los que lo escuchábamos comprendíamos que el general O'Donnell, sin darse cuenta de ello, se veía a sí mismo esta mañana a la fulgente claridad de su propia gloria, y coordinaba instintivamente los más célebres días de su vida de soldado, uniendo por primera vez a sus pasados hechos de armas las grandiosas jornadas de esta guerra, ya coronadas por una brillante y definitiva victoria.
Entretanto, veíamos cómo iban ganando las alturas de la próxima sierra las tropas del general Prim, con dirección a la Alcazaba. Los voluntarios catalanes se distinguían por sus gorros encarnados... ¡Iban en la vanguardia como anteayer, y trepaban y corrían por las escarpadas peñas con la agilidad propia de todos los hijos de montaña!...
En cuanto a los batallones que nosotros seguíamos, su cabeza debía de encontrarse ya muy cerca de Tetuán, y cada vez que se paraba la columna, obligándonos a detener nuestros caballos, experimentábamos cierta emoción de placer, como si aquello nos indicase que habíamos llegado ya al pie de los muros de la ciudad...
Pronto, empero, volvía a moverse dicha columna, y nosotros seguíamos en pos de ella, devorados de curiosidad acerca de lo que sucedería allá delante y de lo que ya verían los que marchaban en la vanguardia...
Por lo demás, el camino que recorríamos no podía ser más pintoresco. A veces pasábamos bajo bóvedas de naranjos; otras teníamos que ir a la deshilada a lo largo de estrechos y sombríos callejones formados por altos y verdes setos o espesos y sonantes cañaverales, y en todas partes veíamos, ya recientes fosas, de las que salía un pie, una mano o la cabeza de un cadáver mal enterrado por los moros durante la batalla del 4; ya caballos o camellos muertos; ya instrumentos de labor, ya casas de campo abandonadas; aquí pozos, allá acequias; en un lado prados de flores, en otro crecidos sembrados; ora puentecillos rústicos, ora chozas y cuevas de tan gracioso como miserable aspecto...: ¡mil señales, en fin, de la antigua paz y de la reciente guerra!
Era aquel un espectáculo tan alegre como melancólico, que predispuso nuestro ánimo a la piedad para con los vencidos musulmanes, por lo mismo que a todos nos recordaba los alrededores de nuestro pueblo natal... En cuanto a mí, declaro que hallaba maravilloso parecido entre aquellos lugares y los callejones de Gracia, por donde se entra en Granada yendo del Norte; o bien creía recorrer, como en tiempos inolvidables, las afueras de aquella otra ciudad morisca en que rodó mi cuna y florecieron todas mis esperanzas...
Eran las nueve y media cuando salimos al fin de tales laberintos y volvimos a descubrir a Tetuán. Ya sólo distaba de nosotros unos cuatrocientos metros... ¡Su blancura nos deslumbraba enteramente! En aquel momento habíamos hecho alto para dejar avanzar a los que nos cortaban el paso, y todos mirábamos a los altos de las mezquitas y a los muros de la Alcazaba, esperando a cada instante ver ondear encima de ellos la nobilísima bandera española...
¡Qué momentos tan largos y tan solemnes! ¡Qué emoción la nuestra! ¡Qué hora para España!... ¡Para España, que nada sabía de lo que estaba sucediéndonos!
Reinaba un silencio religioso. ¡Era el instante crítico!... ¿Habían encontrado nuestras tropas algún obstáculo? ¿Las aguardaba una traición? ¿Íbamos a ver volar la ciudad?... Nada se oía tampoco en nuestra remota vanguardia... Sólo algún tiro (o a veces dos o tres) se escuchaba a grandes intervalos. Todos aquellos tiros eran de espingardas, según lo ronco de la detonación... Sin embargo, no podían significar resistencia, sino protestas aisladas o emboscadas individuales, como las que siempre abundan en los alrededores de Melilla... Aquellos disparos nos arrullaban, pues, como lamentos de un enemigo moribundo.
-¡Veo gente en la Alcazaba! -exclamó en esto uno de nuestra comitiva.
-¡Son los Catalanes! -dijo otro.
-¡Tratan de izar una bandera!... -añadió un tercero.
-¡Sí!... ¡Sí!... ¡La Alcazaba está en nuestro poder!...
-También se ve gente en las murallas de Tetuán... ¡Y otra bandera!... Ved... ¡Es la española!...
-¿Dónde?
-¡Sobre la puerta de la ciudad! ¡Ya estamos dentro! ¡Tetuán por España!
Era cierto, lejanos vivas y los ecos de la Marcha Real, que allá tocaban músicas, tambores y cornetas, no nos dejaron lugar a duda... ¡Y, para colmo de dicha, un momento después ondeaba ya la misma enseña vencedora sobre el asta bandera de la Alcazaba, sobre los muros, sobre las azoteas, sobre las torres de la ciudad!...
Entonces hubo una gran explosión de júbilo en los batallones que nos precedían, y aun en el cuartel general...
-¡Viva España! ¡Viva, O'Donnell! -se oyó gritar por todas partes.
Eran las diez.
En tal instante sonó a lo lejos un cañonazo...
Todos nos miramos sorprendidos...
Un sombrío recelo anubló el rostro de O'Donnell...
Cesaron las músicas, y un nuevo cañonazo, y luego otro, y hasta cinco o seis, resonaron dentro de la ciudad...
¿Qué era aquello? Mil confusos temores nos asaltaron en tropel... Sin embargo, nadie hablaba.
-¡Adelante! -gritó, por último, el conde de Lucena.
Y, poniendo su caballo al galope, se dirigió a Tetuán, pasando por medio de la columna de infantería.
Todos echamos detrás de él.
El trozo de camino que recorrimos a escape era una carretera empedrada, que pasaba luego por una calzada o puente y terminaba bajo los propios muros de la ciudad. Los caballos producían un estrépito formidable sobre las gruesas y desnudas piedras, y este marcial ruido inflamó de nuevo en el corazón de todos el espíritu bélico, amortiguado hacía ya dos días...
-¡Si se resisten, tanto peor para ellos! -nos dijimos unos a otros-. ¡Tendremos drama, y venceremos como siempre!
Llegamos, por último, a la puerta.
Era esta un arco de herradura, con dos ajimeces encima, por los que asomaban dos cañones.
El arco formaba el principio de una calle embovedada y retorcida, que nada nos permitía ver del interior de la ciudad.
En el dintel había centinelas españoles y un oficial de estado mayor.
-¿Qué cañonazos son esos? -le preguntó a este el general O'Donnell.
-Son los voluntarios catalanes, que disparan los cañones de la Alcazaba contra fuerzas rezagadas del fugitivo ejército marroquí...
-Pues ¿dónde está ese ejército?
-Estaba en un nuevo llano que hay al otro lado de Tetuán, y amenazaba entrar de nuevo a saco en la ciudad por la puerta de Tánger. Pero ya han salido a rechazarlo y perseguirlo algunos batallones nuestros con piezas de montaña...
-¿Dónde está el general Ríos?
-En el Zoco o plaza principal.
-¿Y el conde de Reus?
-En la Alcazaba. Tengo orden de decir a V. E. que nuestras tropas van recorriendo toda la ciudad sin encontrar resistencia alguna.
Y entonces el oficial le refirió a O'Donnell, con más pormenores, todo cuanto había sucedido en aquellos minutos, que era lo siguiente:
Los generales Ríos y Mackenna llegaron los primeros al pie de las murallas, seguidos de algunos batallones y acompañados de Robles, el parlamentario de la ciudad.
Contra lo prometido, la puerta estaba cerrada y no se veía a nadie por ningún lado.
-¿Qué significa esto? -preguntó Ríos al mensajero, que se hallaba pálido como la muerte.
-Señor..., ¡no sé! Quizá habrán vuelto los moros...
-¡Tanto mejor! -replicó Ríos-. ¡A ver! ¡Que avancen dos cañones y derriben esa puerta!
En esto se vio aparecer la cabeza de un moro sobre un cañón de los que guarnecían los altos ajimeces...
Mackenna y Ríos se miraron con asombro. Aquello tenía todos los aires de la más negra traición.
-Descuida, señor... -dijo Robles-. Ese moro no va a hacer fuego... Es un amigo mío.
-¡Dile que abra la puerta, o teme por tu vida! -exclamaron nuestros generales.
El moro, montado en el cañón, daba entretanto, en árabe, unas voces que nadie entendía...
-Dice ese moro -balbuceó Robles- que el gobernador acaba de huir, llevándose todas las llaves de la ciudad.
-¡Que abra la puerta..., o ponemos fuego a Tetuán! -respondió el general Ríos.
Nuestros artilleros llegaban ya con dos cañones y los cargaban con bala rasa.
Al mismo tiempo se asomaron algunos judíos por lo alto de las almenas, gritando desaforadamente:
-¡Entrad pronto! ¡Entrad pronto!... ¡Los moros están penetrando por la otra puerta! ¡Vienen a matarnos!... ¡Viva la reina de España!
Mientras tenían lugar estas conversaciones, algunos soldados del Regimiento de Zaragoza pugnaban por forzar con sus bayonetas y a pedradas la cerradura de la puerta, a lo cual conocieron que les ayudaban por la parte de adentro...
-¿Quién anda ahí? -preguntaban nuestros soldados.
-¡Somos judíos! ¡Somos amigos! -respondían algunas voces en español, a través de las ferradas tablas.
Y los golpes de adentro y los de fuera se respondían como ecos.
Saltaron, al fin, las cerraduras, y la puerta se abrió de par en par...
Al otro lado de ella no había nadie. Los judíos habían desaparecido llenos de miedo.
Pero los de la muralla, más audaces porque tenían asegurada la fuga caso de que nuestras tropas se hubiesen manifestado hostiles, exclamaron con grandes voces:
-¡Tocad la música! ¡Tocad los tambores! ¡Tocad las trompetas, para que huyan los Morios!
(Así nombran los hebreos a los moros.)
-¡Adelante! -gritó Ríos a sus tropas.
Y las músicas entonaron la Marcha Real; y, acompañado de Mackenna, avanzó resueltamente por las tortuosas calles de la ciudad, seguido del Regimiento de Zaragoza, que fue el primero a quien cupo la gloria de pisar las calles de la ciudad musulmana.
Diez minutos habrían transcurrido después de todo esto, cuando nosotros llegamos a la misma puerta.
O'Donnell hizo allí alto.
-Nadie me siga -dijo.
Y, acompañado de un solo ayudante, pasó bajo el profundo arco o torcida bóveda de la puerta. Y entró en Tetuán, sin que nadie pudiera seguirle con la vista, por la cautelosa configuración de tal entrada.
Veinte minutos después estaba de vuelta.
Aquello habla sido una mera fórmula oficial de toma de posesión; y, una vez realizada, tornó el caudillo a colocarse a nuestro frente, pronunciando estas palabras:
-¡Es un espectáculo horrible! Vamos ahora por aquí...
Y, apeándose del caballo, empezó a subir una empinada cuesta en que se apoya la muralla por aquella parte. Cauto y previsor como siempre, quería, antes de penetrar en la ciudad con nuevas tropas, estudiar la estructura de esta y las posiciones que la rodeaban.
La cuesta susodicha hallábase cubierta de escombros, de menudos cimientos y de algunas diminutas construcciones. Todo esto nos hizo creer, a primera vista, que allí había habido un barrio extramuros; pero, considerando aquel paraje más de cerca y con más detenida atención, conocimos que era un antiguo Cementerio.
Y en verdad que nadie habrá visto campo santo tan primoroso y alegre como aquel. Su posición en anfiteatro, y vasta extensión sobre la montaña, me recordaron el Enterramiento del Padre La Chaisse, de París, aunque la forma oriental de las sepulturas, sus arcos árabes, sus filigranados doseletes y todo el ornamento de recintos y panteones, semejantes en cierta manera a grandes muebles góticos, le dan un carácter monumental, religioso, exquisitamente artístico, que no se nota en ningún cementerio de nuestra Europa. Entre los sepulcros, de una blancura deslumbrante, crecen el jazmín y la hiedra, festoneándolos con gracia. Flores silvestres, higueras, pitas, algarrobos y otros árboles sombrean los panteones más lujosos. En cambio, no vimos sobre ninguno de ellos ni un nombre, ni una fecha, ni una inscripción... La muerte es allí tan muda y elocuente como en la imaginación del hombre...
Por lugar tan sagrado subíamos nosotros, indiferentes y sacrílegos, saltando de tumba en tumba, escalándolas materialmente, y haciendo resonar sobre sus losas el regatón nuestras espadas. A este rumor de armas extranjeras, de aceros cristianos, debieron de estremecerse en su eterno lecho las pasadas generaciones tetuaníes, los nobles moros que nacieron en Granada y vinieron a morir en esta tierra, los antiguos guerreros, los fanáticos santones, los difuntos alcaides de esta ciudad hoy conquistada, que nunca imaginaron llegase un día de tanta mengua y tribulación para los descendientes y adoradores del Profeta...
-¡Oh! ¡Si despertaran!... -pensaba yo con cierta mezcla de cruel orgullo y de respeto religioso-. ¡Si levantaran la cabeza y nos viesen, con la cruz al pecho y ociosa al cinto la vencedora espada, cansada ya de triunfos sobre ejércitos marroquíes!... ¡Si supiesen hasta dónde ha llegado el infortunio de sus hijos!...
Trepamos, al fin, a la cumbre del cementerio, a lo alto de la montaña... El vasto panorama que desde allí se descubría nos dejó completamente absortos. Todo Tetuán se desarrollaba a nuestros pies. A un lado veíamos entera la llanura del Guad-el-Jelú, teatro de los últimos combates, y, como término de ella, el mar. Al opuesto lado de la ciudad se nos presentaba una nueva planicie, no tan ancha pero más larga que la anterior, y muy más verde, graciosa y pintoresca. Es decir, que la ciudad, engarzada entre las dos montañas que forman el lecho del Martín, es la divisoria de dos llanos; los domina; se enseñorea sobre ellos, y presenta a los que vienen de Tánger o de Fez una perspectiva semejante (siquier invertida) a la que nos había ofrecido a nosotros hasta entonces por la parte del Mediterráneo.
Tetuán, contemplado así, a vista de pájaro, era todavía interesantísimo. Su planta tiene la forma de una estrella. Las calles son tan angostas, y el caserío tan apiñado, que toda la población parece componerse de un solo edificio. Una vastísima azotea, dividida en pequeños cuadros, más altos o más bajos, la cubre por completo. El piso de esta azotea, o de estas mil azoteas yuxtapuestas, hállase escrupulosamente bañado de cal, y su blancura es tan deslumbradora, que daña a los ojos y hace que Tetuán parezca revestido de una chapa de plata acabada de cincelar por primoroso artífice. Nada más monótono que semejante aspecto de ciudad; pero nada tampoco más misterioso y característico. Solo interrumpen de acá o allá la uniformidad de aquella enorme colmena de marfil (donde no hay balcones ni casi ventanas) los altos alminares de las mezquitas, cubiertos por lo regular de alicatados de vivísimos colores. El de la Mezquita Mayor es elegante a sumo grado, y recuerda la Giralda de Sevilla. Todos los demás lucen por su esbeltez y artísticas proporciones.
De buena gana me hubiera pasado horas y horas contemplando a Tetuán desde aquella altura. Ciertamente, nada habría visto que no hubiese observado a la primera ojeada... Pero ¿era acaso la materialidad de un conjunto de edificios lo que yo consideraba con tal avidez, con tal emoción, con tal recogimiento. ¡Oh..., no! ¡La ciudad que yo miraba no era aquella que se extendía bajo mis pies, sino la ciudad de mis recuerdos, la de mi soñadora fantasía, la de mis amores de poeta! ¡Era la ciudad oriental, la ciudad árabe, cualquiera que ella fuese, llamárase de este o de aquel modo; era el secreto albergue de una raza apartada del mundo; era el misterio de una olvidada historia; era la Granada del siglo XIV; era Damasco; era Medina; era Ispahan...; era la díscola civilización mahometana, que no va ya nunca a visitarnos a Europa, que quiere pasar por muerta, que vive escondida y solitaria!... Suelen los vates llamar la desposada del conquistador a cualquiera ciudad que abre sus puertas al extranjero... ¡Imagen exactísima! ¡Ella traduce perfectamente lo que he sentido hoy al tocar con la mano la verdad, la presencia, el ser del orientalismo!
En tanto que mi imaginación viajaba de este modo mis ojos se entretenían en seguir un bando de palomas blancas que revolaba sobre la ciudad. Estrepitosas músicas, vivas y otras voces resonaban allá abajo en las invisibles calles; las tímidas aves vagaban en el espacio, no sabiendo en dónde guarecerse. Al fin hicieron lo que suelen hacer los humanos en sus grandes tribulaciones: se refugiaron en un templo. El alto alminar de la Mezquita Mayor las albergó a todas, y allí, sin recelo de ningún peligro, y ajenas al gran tumulto que las había asustado, descansaron de sus temores y de su vuelo.
Al mismo tiempo (y hasta quizá por idéntico motivo) aparecieron en varias azoteas algunas personas, que así podían ser hombres como mujeres; pues como unos y otras llevan aquí faldas, no era fácil determinar desde tan lejos el sexo de cada figura... Solo puedo decir que todas aquellas personas vestían jaiques blancos.
Ni una ráfaga de humo empañaba la transparencia del aire azul, donde se destacaba la limpia silueta de los muros que ciñen a Tetuán con estrechísimo abrazo. Del lado afuera de ellos veíanse huertas y jardines, cubiertos ya de verdor y de flores. El Martín corría a poca distancia de la ciudad por la parte del sur, poniendo en comunicación los dos llanos que he dicho. Pasado el río, empezaban a escalonarse, hasta perderse en las altas quiebras de arbusta montaña, mil caseríos medio ocultos en la arboleda, graciosos aduares y algunos sembrados. En fin, la mañana era hermosa; el aire sano y ligero, el sol estaba alegre como nosotros; los campos esperaban vestidos de gala la llegada de la primavera; los montes proyectaban largas sombras que convidaban a la siesta y al placer... ¡Todo, todo sonreía en la comarca, menos sus antiguos moradores!
La mayor parte de estos huían en tropel por el llano de poniente, o sea hacia el Camino de Tánger, cuya descripción he reservado para lo último, por lo mismo que sospecho que es la que esperáis con más curiosidad.
¿Cómo no? Tetuán, la llanura del Guad-el-Jelú, el Serrallo, el Boquete de Anghera, los Castillejos; todo el terreno que habíamos recorrido hasta hoy se descubre a lo lejos desde los mares; lo ve todo el que pasa por este litoral; está mirando a Europa; es, por decirlo así, la fachada pública del África, y todo el mundo sabe que de nada se cuidan menos los moros que de las fachadas. El aliño de todos sus goces es el misterio; la mejor habitación de sus casas, la más oculta; su mujer más preciada, la que nadie haya visto; su más profunda convicción o puro sentimiento, el que nunca manifestaron a nadie. Yo sabía esto de antemano, y de aquí deducía que la verdadera patria de los moros debía de empezar allí donde nunca hubieren penetrado Miradas infieles, o sea en la llanura que principia detrás de Tetuán; llanura que no se descubre desde el Mediterráneo, y donde, por consiguiente, puede ya gozar el africano de su querida soledad, considerarse libre y vivir más en contacto con su alma, más cerca de su Dios...
Y, en efecto, aquella comarca aparecía más poblada y mejor cultivada que el llano de Guad-el-Jelú. Muchas casas de campo (algunas de ellas vistosísimas), aduares, morabitos y aldeas, veíanse esparcidos en los pliegues de las montañas. El Martín, serpeaba en medio de huertas y campiñas hasta desaparecer por el sur en busca de su origen. Una faja amarilla señalaba, en fin, sobre los verdes prados, el ancho camino del Fondak, camino que se perdía de vista al noroeste por entre dos elevados montes...
Marchando en esta dirección, y en confusa y numerosa caravana, alcanzamos a ver, con ayuda de los anteojos, la emigración tetuaní; los restos del ejército de Muley-el-Abbas; las feroces, cabilas enriquecidas por el saqueo; ¡todo aquel mundo que huía espantado ante nosotros!...
Las fuerzas que el general Ríos había enviado en seguimiento de los fugitivos acababan de recibir orden de volver, dejando en paz a aquella infortunada gente, en la cual figuraban casi todos los ancianos, mujeres y niños de la población mora de Tetuán...; y específico lo de mora, porque la población judía ha considerado más prudente quedarse con nosotros, los vencedores, que marcharse con los vencidos...
¡Ah! ¡Pobres moros! ¡Cuán interesante y conmovedor era el lejano aspecto de aquel pueblo, reducido de nuevo a la vida nómada, que fue su origen! Las mujeres, con sus pequeñuelos en los brazos; los viejos, llevando de la mano los niños; los heridos, atados sobre camellos o mulas; los guerreros, confundidos con los paisanos desarmados; los caballos de batalla, cargados de muebles, ropas y dinero, y los príncipes y los generales, cabalgando en medio de sus más humildes súbditos, traían a mi imaginación mil recuerdos de escenas semejantes, consagradas por la historia o por la poesía, siendo de todas ellas la que más vivamente representada veía allí, el desamparo de moriscos y judíos cuando fueron expulsados de España.
No se niegue que hay dignidad y grandeza en este modo de abrazarse a su infortunio. Los moros han sido vencidos, y saben que somos generosos en la victoria: en nuestra intimación a la plaza les prometíamos respetar su religión, sus costumbres, sus mujeres, sus propiedades..., y, sin embargo, prefieren todo género de trabajos, privaciones y miserias, a la humillación de aceptar su derrota y declararse dominados. Esto es heroico, antiguo, clásico, propio de la vieja Roma y de la inmortal Esparta. Hacer ilusorios los triunfos de la fuerza denota gran virtud, de que ya se ven raros ejemplos. Para ello es preciso poseer el temple de alma, que aún conservan los africanos: es necesaria su profunda y sincera fe religiosa y su sencillez de costumbres. Sólo el pueblo ruso, retirándose hacia el norte, según avanzaba Napoleón el Grande por aquel dilatado imperio, y quemando sus ciudades para que el conquistador no dominase sino sobre cenizas, ha dado modernamente en Europa pruebas de un patriotismo tan exaltado como Sagunto y Numancia las dieron en la antigüedad.
En tanto que yo me entregaba a estas fantasmagorías, el general en jefe había terminado sus observaciones militares cerca de Tetuán. Bajamos, pues, atravesando de nuevo el cementerio, hasta donde nos esperaban los caballos; montamos con el apresuramiento y el gusto que podéis suponer, y nos dirigimos, por último, a la ciudad, esperando que aún encontraríamos en ella algunos moros con quienes trabar amistad y adquirir confianza.
Desde que penetramos por la almenada y artillada puerta de Tetuán, ofreciéronse a nuestra vista lúgubres señales de los pasados horrores y claros indicios del tremendo espectáculo que nos aguardaba en el Zoco o plaza principal. La primera calle en que entramos era larga, desigual y sombría. Cubríanla espesos emparrados y zarzos de cañas, que impedían que el sol bajase a ella, y estaba muda y solitaria, como uno de aquellos barrios malditos de nuestras ciudades del siglo XIV, en que no habitaba nadie por miedo a duendes o a los demonios.
Era evidente que aquella calle había sido asiento del comercio, a juzgar por los miles de armarios, escaparates y cajones destrozados que se veían por el suelo, entre destruidos restos de mercancías. Vajilla rota, cristales quebrados, raíces de hierbas, semillas, muebles deshechos, ropas desgarradas, cofres descerrajados, pedazos de alfombra, de estera y de pintadas pieles; herramientas de varios oficios; multitud, en fin, de objetos inutilizados, como se ven en el Rastro de Madrid, formaban altos montones, o, por mejor decir, obstruían la calle, haciendo, sumamente difícil la marcha de nuestros caballos, que cada vez que sentaban un pie rompían o trillaban con melancólico estrépito aquellos despojos del saqueo, aquellos desperdicios del completo botín que se habían llevado las cabilas...
Por lo demás, la estructura de la tal calle y de cada uno de sus edificios, respondía exactamente a la idea que yo me había forjado de los pueblos árabes.
Las casas no tenían ventanas ni balcones, sino, cuando más, algunas estrechas hendeduras, como aspilleras, cubiertas de seculares telarañas. A cada paso, la vía pública se convertía en amigable cobertizo que ponía por arriba en comunicación las casas de una acera con las de la otra. Todas las puertas se hallaban cerradas, y no se veía alma viviente por ninguna parte. Las destrozadas tiendas no pertenecían al cuerpo de los edificios adyacentes, sino que eran adherencias exteriores por el estilo de nuestros puestos callejeros de libros, y habían sido como arrancadas de cuajo.
Al penetrar en la segunda calle, también llena de tiendas destruidas, encontramos al fin un ser humano. Érase un moro viejísimo, de luenga barba, blanca como la nieve, adornado con recio turbante y vestido con ancho jaique de lana. Estaba sentado a la puerta de una tiendecita, que indudablemente había sido suya, y cuya puerta y armarios veíanse también por el suelo...
Aquel anciano, de rostro patriarcal, tenía cruzadas las manos sobre las rodillas, y los ojos clavados en tierra, como sumido en la consideración de tantos desastres. Nuestra ruidosa marcha no le hizo levantar la cabeza para mirarnos, ni moverse a fin de evitar que los caballos lo pisasen. Todos lo compadecimos al pasar; todos lo contemplamos en silencio, mostrándonoslo unos a otros con la mano, y él siguió inmóvil, indiferente, yerto como una estatua, aguardando yo no sé qué..., ¡tal vez una muerte que apetecía, y que por lo mismo no llegaba!...
Más adelante empezaron a aparecérsenos flacas y pálidas mujeres o endebles y afeminados mancebos, vestidos con raros trajes de vivísimos colores. Eran judíos, apostados en los huecos de las puertas y en las esquinas de las calles para saludarnos al paso...
-¡Bien venidos! ¡Viva la Reina de España! ¡Vivan los señores! -gritaban en castellano aquellas gentes; pero con un acento especial, enteramente distinto del de todas nuestras provincias.
Y, diciendo así, las mujeres agitaban sus delantales, y los mancebos echaban al aire unos gorrillos negros como solideos, que apenas les tapaban la coronilla, y unas y otros se metían entre los pies de los caballos para besarnos las manos o las piernas, todo ello con falsa y aduladora sonrisa, ¡cuando sus ojos estaban marchitos de tanto llorar!...
Lo mismo sus figuras que su actitud, y que aquel estudiado alarde de hablar el español, me repugnaron desde luego profundamente... Yo les comparé con el anciano moro que más atrás habíamos encontrado, y conocí en seguida la profunda diferencia que hay entre raza y raza. ¡Cuánta dignidad en el agareno! ¡Qué miserable abyección en el israelita!
Al principio creí que aquellas palabras españolas las habían aprendido ayer para lisonjearnos; pero luego recordé que el castellano es el idioma habitual de todos los judíos establecidos en África, Italia, Alemania y otros países. De cualquier modo, la alegría que siempre causa oír la lengua patria en suelo extranjero, se eclipsaba hoy al reparar en la vileza de las personas extrañas que así se producían... ¡Y, con todo, aquello halagaba nuestro orgullo de españoles y de cristianos, ya que no nos ufanase por el momento! ¡Sin duda recordábamos glorias de nuestra raza y supremacías sobre la hebrea mayores que la toma de Tetuán!
-¡Viva! ¡Viva! -seguían gritando con desentonadas voces aquellas pobres gentes sin patria.
Su número crecía por momentos, y la variedad de sus trajes (que ya describiré) era cada vez más rara y sorprendente...
Las hembras llamaban, sobre todo, nuestra atención... ¡Ya veíamos mujeres! Habíalas muy bellas..., y chocábanos en particular la precoz pubertad de algunas muchachas, así como el que, tanto estas como otras mozas más formales, y hasta las mujeres hechas y derechas, estuviesen casi desnudas, especialmente de la cintura para arriba...
Según he sabido luego, tamaña desvergüenza es vicio inveterado de las hebreas, llevado hoy a la exageración por las de Tetuán, para afectar suma pobreza, en virtud de un miedo ruin a que las creyéramos ricas y acabásemos de robarles lo poco que, según aseguran, les han dejado los Morios... Como quiera, todas aquellas singularidades eran parte a aumentar el interés artístico y la ardiente curiosidad con que yo había entrado en la ciudad musulmana..., ¡y, de consiguiente, mi entusiasmo político no tenía límites!...
Por de pronto, la raza judía resultaba tal como yo me la había figurado..., ¡tal como me la habían o negros, cruzaban a veces de una casa a otra; lo cual quería decir que la ciudad no estaba completamente vacía de musulmanes. ¡Todo, pues, me ofrecía una larga temporada de observaciones, estudios y aventuras!
Entretanto, seguíamos marchando hacia el Zoco o plaza principal, cuya distante rumor me hacía comprender que allí nos esperaba el verdadero cuadro de la Toma de Tetuán, del que no eran sino episodios las cosas que iba viendo al paso. Y, sin embargo, ¡qué multitud de escenas interesantísimas, de espectáculos extraordinarios dejábamos atrás!... En cualquiera otra ocasión, ellos hubieran bastado a detenerme horas y horas.
Porque todavía no os he dicho que, sobre los escombros, hallábamos a veces el cadáver de un moro o de un judío, víctima de la tremenda pasada noche; todavía no os he hablado de los charcos de sangre que veíamos en las puertas de algunas casas; de las huellas de manos ensangrentadas que descubríamos en las paredes, ni del rescoldo de recientes incendios que había por doquier. Tampoco he hecho mención de las fuentes públicas que murmuraban bajo los emparrados, como en los días de paz y bienandanza; de las fachadas, elegantísimas por cierto, de algunas mezquitas, en que apenas teníamos tiempo de fijar los ojos, y de algunos preciosos patios que distinguíamos al través de las rotas puertas... Pero ya lo describiré todo en mejor ocasión.
Cerca de la plaza hízome reír y diome que pensar el siguiente diálogo, que acabó de revelarme la historia entera y el carácter de los judíos.
-¡Viva la Reina... inglesa! -exclamó un hebreo de diez o doce años, fingiendo un entusiasmo loco al vernos pasar.
-¡No digas eso! -le advirtió una muchacha, o, por mejor decir, una mujer de su misma edad.
-¡Viva la Reina... francesa! -rectificó entonces el chico con redoblada energía.
-¡Hombre, no!... -repuso la joven, llena de miedo.
-¡Viva la Reina... española! -exclamó, por último, el israelita, temblando, como un azogado.
Pero en esto llegábamos ya a la plaza.
Un ayudante se había adelantado a anunciar la llegada del general en jefe, y una corneta había lanzado dentro del Zoco12 el agudo toque de atención. Al tumulto y vocerío que poco antes escuchábamos, empezaba a suceder una tregua de silencio... Solo las sonoras pisadas de nuestros caballos se oían ya bajo los arcos de la Calle de la Meca.
Mi corazón latía aceleradamente... En aquel momento no pensaba ya tanto en lo que iba a ver, como en lo que verían los moros y judíos reunidos en el Zoco. Mi imaginación se transportó de nuevo a los antiguos tiempos, y, convirtiéndome de actor en espectador, creía encontrarme en Roma, el día que entraron en ella las tropas de Carlos V; en Granada, cuando la tomaron los Reyes Católicos, o más bien en Jerusalén, cuando llegó Tito a cumplir la profecía...
Penetramos, por último, dentro del Zoco.
El general O'Donnell iba delante. A su aparición, prorrumpen las músicas en solemnes armonías, y mil y mil vivas se unen a los acordes de la Marcha Real.
Algunos batallones del general Ríos están formados en medio de la extensa plaza. Todas las azoteas que la circuyen se ven coronadas de israelitas. Las aclamaciones de las mujeres resaltan sobre el universal estruendo. Las quejas, los lloros, las súplicas, los discursos de niños y viejos, de ancianos miserables y de jóvenes doncellas, forman en torno nuestro una infernal algarabía que nos aturde y vuelve locos... ¡Qué espectáculo! ¡Qué momento! ¡Qué confusión! ¡Qué desorden! ¿Por dónde principiar a pintarlo?
Declaro desde luego que yo no he visto ni espero ver en toda mi vida cuadro tan grande, tan imponente, tan lleno de animación y poesía, como el que pretendo copiar en este instante. El género artístico y literario a que pertenece, no es ya el clásico que entreví en la carga de caballería del 31 de enero; tampoco es el moderno con que Horacio Vernet ha pintado la epopeya napoleónica; menos aún recuerda el estilo romántico, el fantástico o el realista..., ¡no!... El espectáculo que tenemos enfrente pertenece a aquella gran pintura mural en que solemos ver representados asuntos como la Degollación de los Inocentes, el Paso del mar Rojo o el Escándalo de Babilonia; a la pintura de los tapices célebres; a la familia de los frescos más famosos.
Empezad por imaginaros las masas del pueblo, no a la manera que hasta ahora las conocéis, sino como fueron en la antigüedad, como se reunían en Jerusalén o en la plaza de Atenas. Fingíos a los hombres, no con nuestros trajes, refractarios a la estatuaria, sino todos con la ropa talar que tanto ennoblece a las figuras; no con sombreros de esta o de aquella forma, sino con la frente descubierta, como los Pericles, Alcibíades y Escipiones; no con la vulgar patilla o el prosaico bigote de nuestros tiempos, sino con toda la barba, al modo, monumental y mitológico; no, en fin, vestidos de negro o de gris, como estamos acostumbrados a ver a nuestras muchedumbres, sino ostentando los colores más vistosos: el amarillo, el verde, el rojo, el azul, el blanco y el violado. Figuraos venerables cabezas de ancianos israelitas verdaderas cabezas de patriarcas, llenas de una majestad en que no se descubre la vileza de los pensamientos; rostros de mujeres, envueltos en cándidas tocas, como nos pintan a las Dalilas, Rebecas y Saras; decrépitas abuelas, mostrando su desnudez entre los harapos; mancebos esbeltos, ciñendo luengas túnicas; impúdicas doncellas, cuyos ligeros y escasos vestidos marcan todas las formas del cuerpo, el seno, los hombros, los brazos, las caderas y las piernas, como vemos en las antiguas estatuas... Imaginaos todo esto, digo; y, cuando os lo hayáis imaginado, aunad todos esos personajes, inflamad todas esas cabezas, agitad todos esos rostros, dadles la expresión del terror, de la alegría, de la admiración, del sobresalto; las lágrimas falsas o la sonrisa mentida, el gesto hipócrita, la actitud del ruego, el ademán de la oración o la compostura del verdadero sentimiento... Aquí la virgen ultrajada, pálida aún y llorosa; allí la madre que estrecha a un hijo contra su corazón, mientras que otros dos o tres pequeñuelos se asen a sus faldas; acá el adolescente acobardado, allá la esposa de rostro dulce y enamorados ojos, herida en la frente por el bárbaro montañés; en este lado el viejo rabino que reza los salmos del Antiguo Testamento meciéndose como una caña batida por el aire; en aquel otro algún mahometano sombrío y taciturno, que pasa sin mirar a nadie por entre las oleadas de la multitud... ¡Formad un grupo inmenso con todas estas figuras, y decidme si puede darse cuadro de más vida, de mayor interés, de tan maravillosa grandilocuencia!
Pero donde la perspectiva se presenta con caracteres verdaderamente indescriptibles, es desde el arco que da entrada a la Judería... Por allí se descubre una larga calle cuajada de cabezas, que se asoman unas sobre otras... Miles de ojos ávidos se fijan en la plaza... Hace siglos que los hebreos viven encerrados en aquel barrio, de donde les estaba vedado salir en gran número y sin formal licencia... Todavía dudan muchos de ellos si los cristianos serán mas tolerantes... Todavía no se atreven a invadir el Zoco, lugar de honor en que jamás se les permitió esparcirse... ¡Qué espectáculo aquél! ¡Qué gritería en árabe, en español y en hebreo! ¡Qué río de gente! ¡Qué variedad de colores en los trajes! ¡Qué movimiento! ¡Qué drama! ¡Qué gestos! ¡Qué delirio!
Poco a poco va desembocando en la plaza aquella detenida corriente, y las primeras escenas habidas con las tropas de Ríos se reproducen con el cuartel general...
-¡Todo, señor! ¡Todo nos lo ha robado el Morio!... -exclaman lastimosamente los hijos de Israel.
-¡Mire, señor! ¡Nos han dejado en cueros!...
-¿Por qué no vinisteis ayer mañana?
-¡Nos han saqueado los baúles!...
-¡Nos han matado los padres!...
-¡Nos han maltratado las mujeres!...
-¡Nos han quemado las casas!...
-¡Saúl ha muerto, señor!... ¡El virtuoso Saúl, que no hizo daño a nadie!...
Y hablando así, hombres y mujeres, viejos y niños, nos mostraban sus heridas, o sus cuerpos desnudos, o sus trajes rotos, mientras que algunas madres levantaban a sus hijos sobre la cabeza, diciendo con desgarradores gemidos:
-¡Mire, señor, al hijo de mis entrañas! ¡Tiene hambre!... ¡No ha comido en tres días!
Vierais entonces a nuestros oficiales vaciar sus bolsillos en las manos de los judíos; vierais a los judíos pelearse como furias del infierno por arrebatarse las monedas; vierais a los soldados entregar sus fusiles a las mujeres para abrir el morral y repartir todo su pan, toda su galleta, ¡su rancho de dos o tres días!..., entre los quejumbrosos hebreos...; vierais aquella santa y bendita escena, en que los ángeles del cielo debieron de llorar de gozo; en que la caridad cristiana bañó de una alegría divina el semblante de los vencedores; en que los afanados y adustos moros, que en escasísimo número por allí pasaban en virtud de urgentes asuntos, y que aún no se habían dignado mirarnos, levantaron la frente por primera vez y fijaron la vista en nuestras tropas, asombradas de tan noble comportamiento; y en que los judíos, comparando nuestra benignidad, con la inhumana fiereza de los musulmanes, nos abrazaban y besaban, gritando medio sincera, medio interesadamente:
-¡Dios os ha traído! ¡Ya era tiempo! ¡Vivan los españoles! ¡Viva la Reina del mundo! ¡Viva el general O'Donnell!...
Vierais luego a nuestros noblejones soldados, crédulos y llorosos, consolando a los judíos y a las judías, ofreciendo no hacerles daño alguno, y cobrando tales ofrecimientos con alguna mirada codiciosa dirigida a la desnudez de las doncellas... Vierais a los jefes contemplar extasiados la generosidad de las tropas, que se indemnizaban de tantas privaciones y sufrimientos socorriendo las necesidades del prójimo... Vierais tremolar pañuelos y tocas sobre las azoteas, hervir la muchedumbre en la plaza, combinarse artísticamente millares de grupos episódicos, dignos de los más sabios pinceles; grupos en que formaban primoroso contraste los conquistadores y los conquistados; aquéllos, relucientes, pardos, armados, caballeros en briosos trotones, ciñendo el duro casco, embrazando la robusta lanza, llenos de galones, cruces y otras insignias y adornos que entonaban fuertemente sus figuras, y éstos, humildes, descubierta la cabeza, inermes, a pie, con sus pacíficos trajes talares... Vierais, en fin, este lienzo inconmensurable, de contornos bíblicos, palpitante de realidad, alumbrado incesantemente por el sol, y animado por la gritería y por las músicas, y confesaríais, como yo confieso, que no hay palabras, que no hay imágenes, que no hay elocuencia suficiente en genio, humano para poder dar ni remota idea de tan múltiple acción, de tan variada tragedia, de epopeya tan descomunal y grandiosa.
Pues aún había de punto el interés de esta escena; aún podía rayar más alto una situación tan culminante... Faltaba la catástrofe final.
Fue el caso que mientras algunos nos hallábamos en la puerta de la judería, en medio de aquellas masas, que no nos cansábamos de mirar, rodeados nuestros caballos por una multitud de desarrapados hebreos que nos referían tremendos episodios de la pasada noche, el conde de Lucena y su cuartel general habían penetrado en la casa del gobernador, situada al otro extremo de la plaza...
Este edificio es a la vez palacio y castillo, y sobre su plataforma había cañones y pertrechos de guerra. De pronto, y cuando más ajenos estábamos ya a ciertos temores de que varias veces os he hablado, óyese allí una espantosa detonación que estremece a todo Tetuán... Veinte mil alaridos de espanto resuenan al misma tiempo... Una dilatada y espesa humareda tapa la casa del gobernador... La muchedumbre se repliega, huyendo hacia la Judería... Los batallones se precipitan también sobre ella... Los caballos atropellan a los infantes... Los lamentos ensordecen el espacio...
-¡Pólvora! ¡Pólvora! -exclama todo el mundo.
Una segunda detonación y una segunda humareda aumentan la consternación general...
Yo me acuerdo de mi fatídico sueño... -¡Tetuán va a volar hecho cenizas! ¡Nuestras victorias terminarán al fin por un desastre!...
Ni es este el único peligro que nos amenaza. Hay otro más inmediato... ¡El atropello; la confusión; el tumulto; los caballos que se meten espantados entre las olas de la muchedumbre; el peligro, en fin, de ser aplastados o ahogados en aquel infierno!...
Yo creo perecer... Pero ¡ah! ¡Bien sabe Dios que no pienso en mí! ¡Sólo pienso en que el general en jefe se halla dentro del pavoroso edificio en que suenan aquellas horribles explosiones!... ¿Qué vale mi vida, qué valen mil vidas, comparadas con la de nuestro caudillo, con la del vencedor de África?
En esto, por un claro del humo que rodea la casa del gobernador, veo al general O'Donnell atravesar corriendo la plataforma, como quien huye de incontrastable riesgo... Otros generales y jefes del cuartel general corren también en varias direcciones por las azoteas inmediatas...
El terror obscurece mi vista... Y ya creo ver vacilar la casa... ya creo ver hundirse sus paredes, sepultando a nuestro general y a su comitiva... ¡Morir! ¡Morir tantos héroes en el momento del triunfo! ¡Ah, bárbaros marroquíes! ¡Desventurada España!...
-¡No es nada! ¡No es nada! ¡No correr! -gritan en este momento muchas voces desde el lugar de la catástrofe.
Y vemos aparecer en la puerta de la casa del gobernador al general O'Donnell seguido de su cuartel general.
La explicación de aquel pánico cunde entonces rapidísimamente. Ha ardido una cantidad insignificante de pólvora. El conflicto ha sido casual. Los moros no han tenido parte alguna en él. En la casa del gobernador había habido durante la guerra un almacén de municiones. Ayer, al escapar Muley-el-Abbas, se las llevó consigo; pero la operación se hizo tan de prisa, que el suelo quedó regado de pólvora. Un soldado nuestro tiró sobre ella inadvertidamente un cigarro encendido, y he aquí el origen de tan alarmante acontecimiento.
De él han resultado gravemente quemadas dos o tres personas, y muchas otras heridas y contusas, a causa del tropel que se movió en la plaza. Pero ¿qué es esto en comparación de lo que hemos temido?
Pasado aquel momento de angustia, procediose al alojamiento de la guarnición de Tetuán, y nosotros, los poetas de oficio, nos desparramamos por las calles, en busca de nuevas emociones y extraordinarias aventuras.
Antes de entrar a referir los mil curiosos datos que he recogido y las peregrinas escenas que he presenciado durante mi primer paseo por esta rarísima ciudad, juzgo conveniente y hasta necesario dar una ligera idea de su conjunto, empezando por advertir que mi opinión acerca de Tetuán no es la de la mayoría de mis compañeros de armas. La generalidad de los individuos del ejército, incluso jefes y oficiales, están desencantados desde que han visto de cerca a la odalisca que tanto habían adorado desde lejos... ¡Yo, en cambio, estoy más enamorado de ella que nunca!
A todos nos sobra la razón, y la diferencia de nuestras opiniones en que consideramos la ciudad por diferente prisma.
Sus detractores, comparándola con los pueblos europeos, echan de menos en ella una porción de cosas que real y verdaderamente no tiene. «Tetuán (dicen) es peor que la última ciudad de España. Sus calles son sucias, irregulares, tortuosas y estrechas; están completamente desempedradas, y no tienen aceras, alcantarillas, nombre ni numeración. El aspecto de sus casas, totalmente desprovistas de balcones, es pobrísimo y miserable. Apenas se ve entre ellas un edificio que merezca llamarse tal. Aquí no hay monumentos, ni paseos públicos, ni teatros, ni fondas, ni cafés, ni casinos, ni mercados. La policía urbana no se ha imaginado siquiera. De noche no hay alumbrado ni serenos. ¡Esto es horrible! ¡Esto es detestable! ¡Aquí no se puede vivir! ¡Un pueblo de la Mancha ofrece más comodidades y recursos!...»
Todo esto es verdad; y, por lo mismo que lo es, encuentro yo a Tetuán delicioso, curiosísimo, inmejorable... ¡Si poseyera todos los encantos europeos que le faltan, sería para mí una de tantas ciudades como he visto en este mundo y como habría podido ver, sin necesidad de venir a África! ¡Para calles tiradas a cordel, soberbios edificios, suntuosos teatros, lindos paseos, buenas fondas y excelente policía, ahí están París y Londres, Marsella y Burdeos, Cádiz y Sevilla, Málaga, Bilbao y Barcelona, y mil y mil otras capitales! El mérito de Tetuán consiste precisamente en no parecerse a ninguna de ellas. ¡Desgraciado de mí si me las recordase en cualquier modo! ¡Adiós, entonces, mis ensueños africanos! ¡Adiós arte! !Adiós poesía! ¡Adiós originalidad! ¡Adiós orientalismo! ¡Adiós todo lo que he venido a buscar en esta tierra!
Comprenderéis, por lo ya dicho, que yo no considero a Tetuán utilitariamente, sino con ojos de poeta o de artista. Tetuán, es lo que debía ser, lo que yo deseaba que fuera: una ciudad completamente árabe; un pueblo diferente en todo de los de Europa; un nido de moros; una resurrección de la antigua Granada. La forma de sus calles, la disposición de sus casas, todo lo que encierra y aquello mismo de que carece, revelan la índole, la historia y las costumbres de sus moradores. Solamente los islamitas pudieran hallarse bien avenidos en una ciudad semejante: las preocupaciones de su espíritu y los afectos de su corazón se ven retratados en los menores accidentes de cada barrio, de cada vivienda, de cada aposento, así como en el aspecto general de la población en conjunto.
El moro desconoce o desprecia todos los goces sociales; es individualista; ama la soledad del campo y la del hogar, y pasa su vida entregado a sus propios pensamientos, sin cuidarse para nada de los del vecino. Por eso no decora con balcones buenos ni malos la fachada de su querido albergue; por eso hace pequeña la puerta y la sitúa en el lugar más escondido; por eso no repara en el estado de las calles ni se afana en construir puntos de reunión, tales como teatros y paseos, ni tan siquiera boulevards en que perder el tiempo conversando con sus amigos. Para él la calle es el camino de su casa, y nunca sale a ella sino para trasladarse de un lugar a otro. Procura que esta calle sea estrecha y retorcida, a fin de que esté fresca y llena de sombra durante los perdurables días de verano, y con este mismo objeto prodiga en ellas las bóvedas y los cobertizos. Las autoridades, por su parte, no piensan tampoco en el interés común, ni se les ha ocurrido que exista tal comunidad. Preocúpanse, sí, de los actos de este o de aquel individuo; mézclanse en sus negocios (acaso más de lo justo); fiscalizan sus operaciones, y hasta intervienen su particular hacienda; pero jamás les pasa por la imaginación la idea de adoptar ninguna medida de utilidad pública, ya higiénica, ya de ornato, ya de vigilancia general. De aquí el que no haya alumbrado ni otras muchas cosas. El que necesita luz de noche, la lleva, y el que no la tiene, marcha a obscuras: ni más ni menos que hace veinte años acontecía en muchas ilustres ciudades españolas. En cuanto a seguridad personal, cada uno cuida de la suya, y Dios de la de todos. Resumiendo: la calle no tiene existencia oficial; el vivir unos cerca de otros no causa estado; la vecindad no imprime carácter; la población no es una sociedad, es una muchedumbre, y todo ello, más que una ciudad, es un Campamento donde los acampados viven mutuamente de incógnito.
Los únicos sitios públicos de Tetuán, son las mezquitas, y consecuencia de esto es que sus fachadas sean ostentosas y que sus grandes y labradas puertas estén en lugar visible y despejado. Pero, en cuanto a las casas, fuera imposible discernir dónde concluye una ni principia otra. El exterior de cada manzana forma una pared desigual y tortuosa, que se prolonga como una muralla. De trecho en trecho, y siempre a bastante altura, vense unas rendijas muy parecidas a las aspilleras de un fuerte. Son las únicas ventanas que miran a la calle. Apenas cabe una mano por ellas, y, más que para dar aire o luz a las habitaciones, sirven de acechadero, a los recelosos marroquíes. Cuanto más lujosa y bella es una casa por dentro, tanto más pobre es su entrada y más deforme e insignificante su frente. Así, pues, nunca sabe uno si el edificio que tiene delante es un miserable tugurio, o un magnífico palacio, cuyas labradas estancias, frescos patios y sombríos cenadores constituyan verdaderas maravillas del arte.
De todo esto se deduce que los moros hacen amable únicamente la remota perspectiva de su ciudad y el interior de sus hogares, lo cual explica también su carácter y sus inclinaciones. Amantes de los placeres domésticos, de las felicidades solitarias y silenciosas, sitúan sus pueblos en distintos parajes y los blanquean cuidadosamente, a fin de que les sonrían desde lejos, de que los atraigan, de que les recuerden las dulzuras de su harén o de su baño; y una vez dentro de la ciudad, no encuentran en ella nada que les halague, que los entretenga, que les ofrezca comodidad ni reposo, sino el interior de su albergue, su mansión oculta, su blanco y amoroso nido.
Hay, sin embargo, dentro de Tetuán una excepción que hacer en todo lo enunciado. Aludo al Fondak, pequeñísima plazoleta cubierta por una gran parra, y en la que ciertos Argelinos han establecido la moda de los cafés tan renombrados de su tierra... Ya iré yo por allí a hacerles compañía, y describiré minuciosamente ciertas escenas (interrumpidas hoy), cuyos pormenores me ha hecho entrever el judío que me sirve a la vez de cicerone y de intérprete, y de quien también hablaremos a su debido tiempo.
En toda la ciudad (que es bastante grande y muy apiñada, y que, según me dicen, ha llegado a contener hasta cincuenta mil habitantes) solo hay dos plazas: la Mayor o el Zoco, de que ya hemos hablado, la cual es un extenso y no muy perfecto cuadrilongo, y la plaza Vieja, de forma irregular, que da entrada a la Alcaicería.
La Alcaicería (bien lo dice su nombre) es un barrio cerrado en que está, o, por mejor decir, estaba el comercio principal de la población. Cúbrela un espeso toldo de zarzos de cañas, y comprende más de trescientas tiendas, destrozadas y saqueadas todas, primero por las cabilas, y después por los judíos. Estas tiendas, como todas las de Tetuán, son una especie de alacenas embutidas en la pared, dentro de las cuales se sentaba el mercader sobre las piernas cruzadas, teniendo al alcance de la mano todas sus mercancías... ¡Y yo no los he visto así!... Pero el judío me asegura que llegaré a verlos.
En muchos parajes de la ciudad hay fuentes públicas, nada monumentales, que consisten en caños de agua cayendo en pilones de piedra. Con todo, fin blando y monótono murmullo presta un encanto particular a las silenciosas y entoldadas calles...
En resumen, Tetuán tiene sobre otras muchas capitales que le exceden en lujo y en belleza, el privilegio de hablar al alma del viajero, de contarle su historia, de hacerle comprender a primera vista el genio y naturaleza de sus moradores. Cierto es que carece de grandiosos monumentos por el estilo del Acueducto de Segovia o del Coliseo de Roma, que inspiren al alma la grave melancolía de lo pasado, haciéndole ver la huella del hombre antiguo sobreviviendo a imperios, razas y civilizaciones... Pero, en cambio, muestra la obra del tiempo: no lo que el tiempo destruyó, sino lo que ha creado; no edades desvanecidas, sino edades condensadas, superpuestas, fósiles, como vemos; en los cortes geológicos que se hacen en las montañas...
Y es que en estos pueblos islamitas, tan indiferentes al progreso, tan enemigos de toda variación, nada cambia de forma, nada se altera ni modifica. Un siglo no corrige a otro; jamás se derriba lo construido: nunca se atreve la mano del hombre a la fatalidad consumada de las cosas. Amontónanse, pues, hechos sobre hechos, vidas sobre vidas, pavesas sobre pavesas, polvo sobre polvo. Es decir, que lo muerto no se entierra; que la mugre no se barre; que lo que nace vive adherido a lo que ya pereció; que, levantando una y otra capa de ceniza, se encontrarían aún las raíces del primitivo Tetuán; que la humanidad aquí no debe ser representada por aquella vívida y simbólica serpiente que muda su piel de tiempo en tiempo, sino una especie de banco de moluscos, cuyas partículas están todas animadas, pero cuya suma es un pólipo sin vida.
Ahí tenéis la ciudad de Tetuán considerada en globo y por fuera. Si ahora fijamos rápidamente la vista en lo interior de sus casas, encontraréis algunas comprobaciones de todo lo que llevo asentado.
Las casas de Tetuán recuerdan en su mayor parte las de Andalucía. Su planta y disposición son completamente idénticas. El centro del edificio lo ocupa el patio, dando luz a casi todas las habitaciones. En medio de él hay una fuente, y en torno de esta cuatro cenadores, formados por arcos o por columnas. Largas cortinas aíslan aveces uno o dos de estos cenadores, convirtiéndolos en dormitorios de verano. En el piso superior hay cuatro corredores, también descubiertos, y con barandas que dan al mismo patio. El lujo de las casas principales consiste, sobre todo, en las puertas, en las ventanas interiores y en los techos, labrados exquisitamente con madera de varios colores, así como en los alicatados y mosaicos de que están revestidos los suelos, el tercio bajo de las paredes y los peldaños de las escaleras. Es muy frecuente que las grandes estancias, sobre todo las destinadas a las mujeres, reciban la luz por el techo y se dividan en dos partes, mediante una arcada o rompimiento de graciosos arcos de herradura. La parte anterior, o más próxima a la entrada, tiene pocos muebles. Desde los arcos para allá el piso forma un estrado, al que se sube por un escalón o dos, y allí está el diván, compuesto de mil lujosos colchoncillos, cojines, mantas y almohadones, que constituyen un vastísimo lecho. Desde la mitad de la pared hasta el suelo pende, alrededor de la habitación, una cortina de seda de colores, mientras que finísimas esteras de junco o ricos tapices de lana cubren el reluciente pavimento.
La mayor parte de las casas (aquí como en todo el universo) son pobres; quiero decir, que la gente acomodada está en minoría. Ya haremos detenidamente visitas especiales, y entraremos en pormenores más prolijos. Ahora, para concluir con las interioridades de Tetuán que he podido ver en mi primer paseo, diré que sus viviendas tampoco han defraudado mis esperanzas. Los muebles, las cortinas, las alfombras, las alacenas, la vajilla, todo lo que he examinado, es auténtico y artístico; tiene un carácter oriental sumamente marcado; está lleno de inscripciones y alegóricas figuras geométricas, y corresponde perfectamente a todos los objetos moriscos que se conservan en nuestra España, como restos de la prolongada dominación agarena. El arte, pues, los oficios, las costumbres, todo lo que se refiere a la vida de los moros, sigue en aquel statu quo que constituye la esencia de su civilización. ¡Nada ha variado! ¡Nada ha progresado! ¡Nada ha cambiado, ni en la materia ni en la forma! Visitar a Tetuán equivale a ver a Córdoba en el siglo XIII.
Paso ahora a hablaros de algunas observaciones episódicas que he hecho hoy en la ciudad, además de las generales que acabáis de leer.
Empiezo consolándoos hasta cierto punto acerca de la suerte que ha cabido a los judíos con motivo del saqueo de Tetuán. Dígolo, porque al ver esta tarde entrar en la Judería un cordón interminable de hebreos, todos cargados de ropas, muebles, maderos, sacos de harina, vidriado, puertas, verjas de hierro y otras mil cosas, mientras que salía del mismo barrio otro cordón de hebreos con las manos vacías y al oír a unos y a otros gritar con monótono acento, como quien repite maquinalmente un estribillo: «¡Todo, todo nos lo han robado los Morios! Señor, déjeme pasar... ¡Todo nos lo han robado!», no hemos podido menos de preguntarnos: «¿De dónde procederán todos estos efectos que entran en la Judería? ¿Poseían algo los hebreos fuera de su barrio?» Y hemos caído en la cuenta de que los judíos están robando desde anoche a los moros ausentes de Tetuán, y completando el destrozo de las tiendas de la Alcaicería y de la calle de la Meca, como desquite de lo que las cabilas robaron ayer en la Judería.
Por lo demás, a poco que se medite en la actitud respectiva de las tres familias históricas que acaban de reunirse en esta ciudad, resultará que los cristianos tienen por qué enorgullecerse y dar gracias a Dios, que tan grandes los ha hecho en comparación de los musulmanes e israelitas. Aquí se ha verificado hoy una solemne entrevista de los tres pueblos bíblicos, cual si se hubiesen citado a través de los tiempos para darse cuenta de la eficacia de sus principios religiosos y de la dignidad que cada uno ha alcanzado sobre la tierra. Aquí se ve hoy a la Religión madre y a sus dos descendientes; al pueblo testador y a sus dos herederos; al viejo Abraham y a sus hijos Isaac e Ismael..., y el resultado de la comparación es el siguiente:
El decrépito hebraísmo arrastra una vida nula, parásita, miserable; adherido, por decirlo así, al más réprobo, vicioso de sus hijos, al que más se ha apartado del espíritu y la letra del Antiguo Testamento, al mahometismo, en fin, que parte con él la inhabilitación social, y que, como él, está proscrito de la historia, en cuya marcha ni el uno ni el otro tendrán ya influencia alguna.
Esto lo sabe el musulmán, y en la rabia de su impotencia, en su misantrópico aburrimiento, vuelve su ira y su desprecio contra el judío, más abyecto aún que él, más inútil y menguado. No de otro modo, el hijo pervertido por una mala educación hace responsables a sus indignos padres de todas las desgracias que sufre, e iniquidades que comete.
Ahora bien, al hallarse de nuevo los israelitas enfrente de su otro hijo, del bueno, del noble, del amigo de Dios, del José, que tanto ha trabajado por la verdad y la virtud, no pueden menos de ufanarse de haber engendrado tan ilustre vástago; cuéntanle las amarguras que han padecido bajo la tutela de aquel monstruo parricida que en mal hora concibieron las entrañas de Agar, y demandan al justo protección y amparo, invocando sórdida y cínicamente el lazo de consanguinidad que unía a los apóstoles con los deicidas.
El cristiano, por su parte, avergüénzase al ver el grado de vileza a que ha descendido el que le dio vida y cuna; respétalo, a pesar de todo; cumple sus deberes filiales, bien que sin entusiasmo; castiga severamente al pérfido hermanastro, al bárbaro agareno; y, por resultas de tanta desdicha como halla en uno y en otro pueblo, siente fortificarse dentro de su corazón la fe de Cristo.
¡Oh, sí! El espectáculo que ofrecen mahometanos y hebreos es la prueba más evidente que pudiera alegarse de las excelencias de nuestra religión, de los grandes bienes que ha reportado a la humanidad, de la obra de redención que cumple hace diecinueve siglos. La dignidad humana, ya se considere en el individuo, ya en la sociedad, solo puede alcanzarse bajo los auspicios del Evangelio. Por desconocer sus doctrinas, vive el moro sometido a la tiranía de la fuerza bruta, entregado al capricho de poderes arbitrarios, sin noción de sus derechos, en el solitario abandono de un individualismo salvaje. Por haber cerrado sus ojos a la misma Luz, vive el judío proscrito y desheredado, sin patria ni bandera, en grupos accidentales que nunca constituirán un pueblo, en aquella perpetua menor edad que relegan nuestras leyes al decrépito incapacitado, al criminal infame, al pródigo y al demente.
Conque vamos a otra observación episódica.
Al pasar esta tarde por una calle próxima al Zoco, me llamó la atención un agitado grupo de soldados y judíos que había cerca de una puerta, y lleguéme a averiguar qué sucedía...
El centro de todas las miradas era un negro enorme (casi un gigante), de unos treinta años de edad, obscuro, recio y fornido como una encina carbonizada, vestido de blanco, no sin cierto lujo, y ornada la cabeza con una corona de conchas amarillas, de la cual le caía por cada lado de la cara una sarta de la misma materia.
Hallábase sentado en el tranco de la puerta, inmóvil y callado, mirando fijamente al concurso con unos ojos de león, en que no sé yo todavía qué era más horrible, si las pupilas, bañadas de siniestra y rutilante luz, o lo blanco del globo, inyectado de un tinte sanguinolento.
Aquella puerta daba entrada a cierta casilla de una sola estancia, obscura como la cueva de un demonio.
El negro tenía apoyada la cara en ambas manos, y sus brazos, adornados con pulseras de oro, descansaban indolentemente sobre sus robustas rodillas.
Nuestros soldados le lanzaban miradas amenazadoras; le enseñaban el puño, y le dirigían enérgicos apóstrofes.
Él permanecía indiferente, mirandolos de hito en hito, con la boca cerrada de la manera que la cierran los negros, esto es, como si sus gruesos y salientes labios estuviesen pegados o cosidos el uno al otro.
Finalmente, dos centinelas nuestros custodiaban al corpulento africano, cuya tranquilidad desdeñosa imponía no sé qué terror o superstición.
-¿Qué casta de animal es este? -le pregunté a un soldado.
-¡Cómo! ¿No sabe usted? -me respondió aquel compañero-. ¡Este bribón pensaba pegarle fuego a Tetuán y hacernos saltar a todos por el aire! Ahora poco íbamos con el general Ríos reconociendo todos los sitios en que los judíos nos indicaban que podía haber pólvora, cuando, al llegar a esta cama (que ahí, donde usted la ve, es un polvorín), encontramos la puerta cerrada por dentro... Llamamos, y ni respondía nadie, ni nos abrían. Entonces forzamos la puerta a culatazos, e íbamos a entrar, cuando se nos pone delante este Lucifer, armado de una gran pistola y de una gumía, y decidido a estorbarnos el paso. La pistola le dio falta; pero, antes de que pudiéramos apoderarnos de él, ya había herido levemente con la gumía a dos de mis amigos. Al fin lo atrapamos, y vimos que vivía aquí en amable compañía de algunos quintales de pólvora. Sin duda tenía encargo de incendiarla cuando nosotros entráramos en la ciudad, y, o no se ha atrevido a hacerlo, o no había creído llegado el momento oportuno!...
-¿Qué dijo cuando le prendisteis?
-¡Nada! ¡Sentarse como usted le ve y mirarnos a la cara con la mayor frescura!
-¿Y se sabe quién es?
-A este negro -respondió un judío- lo he visto yo muchas veces en Tetuán, cuando venían comisiones de Fez. Era esclavo del difunto Emperador...
Miré entonces con mayor atención a aquel ser espantoso, cuya existencia había yo adivinado, según sabéis, cuando temía que los moros volasen a Tetuán el día de nuestra entrada..., y causome verdadero espanto su fisonomía. Tenía la frente aplastada como las panteras. Dos rayas, que yo había tomado al principio por arrugas, atravesaban sus mejillas: eran dos largas cicatrices, simétricamente trazadas; lo cual quería decir que habían sido causadas adrede y por vía de adorno. Su nariz deprimida, que aquellas dos señales hacían aparecer mucho más ancha, tapaba casi completamente unos bigotes colgantes de un negro tan intenso que rayaba en azul. Llevaba un gran anillo de plata con una inscripción, y debajo del jaique, que era de lana blanquecina, vestía un ropaje de seda verde con bordados de oro y de colores. ¡Estaba horrible hasta rayar en la sublimidad!
Por graduar el temple de su espíritu, mirelo mucho rato con expresión de mofa y de furor...
Él sostuvo al principio aquella mirada sin pestañear; pero luego volvió los ojos a otra parte con soberano desdén.
Entonces, deseando irritarlo, llevé una mano a la empuñadura de mi espada, y con la otra hice la demostración de cortarle la cabeza.
Sus cárdenos labios palidecieron, poniéndose de color de lila; luego los despegó lentamente, animados por una sonrisa bárbara, y dejome ver unos dientes blancos y apretados que relucieron como el marfil bruñido.
-¡Dile -apunté a un judío- que dentro de una hora le habremos cortado la cabeza!
Pero el negro entendía sin duda el español pues antes de que el hebreo repitiese en árabe mis palabras, ya había cerrado el puño y descargado con él un fuerte golpe sobre la pared más inmediata.
Aquel movimiento y el gesto con que lo acompañó, solo podían traducirse de este modo.
«-¡Mi corazón es tan duro como esta pared!... ¡Conque no pretendas asustarme!»
O bien:
«-Cuando me estéis cortando la cabeza, mis labios no revelarán palabras ni se quejarán, sino que permanecerán tan mudos como esta pared.»
Luego se tranquilizó, tornó a su postura, y ya no conseguí que volviera a mirarme.
Inútil creo decir que aquel hombre, más bien que odio, me causaba admiración, y que, al tiempo de abandonarlo, lo adoraba como a un verdadero héroe.
Por lo demás, su vida no corre peligro alguno; y si he tenido la crueldad de hacerle temer otra cosa, ¡peor hizo él, apareciéndoseme en sueños, con la mecha en la mano, cuando no tenía yo aún la honra de conocerle!...
A estas horas está ya en libertad.
A propósito de pólvora, pasan de setenta quintales los que hasta ahora se han encontrado en Tetuán, así como unos dos mil proyectiles de diferentes calibres y setenta y ocho cañones y morteros, casi todos antiquísimos... Cada una de estas piezas tiene una inscripción que indica su procedencia. Las hay regaladas a los emperadores de Marruecos por varios soberanos de Europa, así del mediodía como del apartado norte. Las hay también apresadas en las famosas piraterías de los antiguos tetuaníes. Las hay, por último (y estas han sido las que más me han interesado), tomadas a los portugueses en el llano de Alcazarkibir el día de la rota del heroico D. Sebastián.
Ninguna historia más elocuente pudiera escribirse del pasado poder de este imperio y del terror que ha infundido a todos los pueblos marítimos, que semejante crónica de bronce, tributo rendido a los sultanes moros (ora de grado, ora por fuerza; ya para derramar su ira, ya siendo víctimas de ella) por las primeras potencias del mundo. Entre los cañones que hemos cogido los hay españoles, franceses, ingleses, austriacos, griegos, dinamarqueses y belgas.
Son las cuatro y media de la tarde, y estoy fatigadísimo de tanto como he andado, visto y sentido, y también de tanto borronear papel, en este inolvidable 6 de febrero. Me voy en busca de mi alojamiento, situado en la Judería. Allí descansaré, si me lo permiten (que no me lo permitirán) las muchas cosas nuevas que hallaré también en aquel barrio.
Hasta luego, pues... Pero antes de marcharme, quiero daros idea de las calles moras en que he escrito estos últimos apuntes, ora sentándome en el tranco de tal o cual puerta, ora apoyando contra la pared mi libro de memorias...
Hállome en un apartado barrio de la ciudad, al cual no llega el estruendo militar de los conquistadores. Mi cicerone judío me ha conducido hasta aquí, y él me sacará de este laberinto, por la cuenta que le tiene... Este barrio es, como si dijéramos, el Faubourg Saint-German de la población mora, donde viven los tetuaníes; más acomodados. Ni un alma transita por las calles... Todas las casas están cerradas... Me encuentro, pues, enteramente solo, dado que el vil judío no me serviría de nada en caso de apuro.
A veces oigo sordos pasos detrás de algunas puertas, y lamentos de niños, unidos al rumor del agua que fluye en ocultas fuentes, y voces ahogadas por el terror, o por la prudencia, o por la asechanza... Indudablemente, en casi todas estas viviendas hay moros ocultos... ¡Quizá me espían muchas miradas al través de las aspilleras que dan luz a sus apartadas habitaciones! ¡Quizá hago mal en permanecer tanto tiempo en este solitario paraje!
El saqueo no ha llegado hasta aquí. Los tímidos judíos no se hubieran atrevido así como quiera a penetrar en calles tan intrincadas, cuyo sosiego parece la máscara de mil peligros...
Aunque, como he dicho, solo son las cuatro y media de la tarde, los pasadizos embovedados empiezan a llenarse de sombra... Jacob (así se llama mi cicerone) está pálido y trémulo en medio de la calle, con el oído al viento, como ciervo asustado en un monte lleno de cazadores. No se atreve a decirme que debemos marcharnos; pero su inquietud, su angustiosa mirada, fija en mi revólver, y el sudor que le baña el rostro, hablan con mayor elocuencia que pudieran hacerlo sus descoloridos labios.
Decido, pues, marcharme, prometiéndome volver por aquí mañana mismo. ¡Esos niños que lloran detrás de las puertas me han llenado de interés y de curiosidad!
Nuestros pasos turban de nuevo el silencio de estos melancólicos sitios, y apenas hemos andado un poco, sentimos abrirse cautelosamente algunas puertas a nuestra espalda...
Jacob anda cada vez más de prisa, pegado a la pared, y arrastra sus babuchas amarillas con tal arte, que casi no suenan... ¡Y lo peor de todo es que este infame judío me ha pegado el miedo, y que yo tampoco vuelvo la cabeza para ver quién se asoma a aquellas puertas que se abren después que pasamos nosotros!...
Empezamos al fin a encontrar algunas comparsas de soldados nuestros, acompañados de judíos, que vienen a recorrer otros barrios de la ciudad... Jacob respira, y yo me avergüenzo de mi debilidad.
Llegamos, por último, al Zoco, donde aún es día claro y hierve parte de la muchedumbre que dejé en él... Jacob recobra la sonrisa y la palabra.
-¿Adónde va el señor? -me pregunta, pues, resplandeciente de felicidad, al ver que se ha ganado la propina sin detrimento de sus espaldas...
Yo le respondo con cierto énfasis:
-A mi alojamiento; a la Judería; a casa de Abraham.
Jacob (¡qué grandes nombres para tan pequeños seres!) emprende gustoso el camino de la Judería, en la cual entra delante de mí, saludando ufanamente a sus correligionarios, como si les dijera:
-¡Ya veis que me ha caído un gran negocio! En el bolsillo de esta persona que acompaño hay, por lo menos, una moneda de plata que va a pasar a mi poder dentro de un instante. ¡Yo os la enseñaré esta noche, para que envidiéis mi fortuna!...
Y, volviéndose hacia mí, exclama:
-¡Aquí no hay ya nada que temer!... Por la Judería se puede andar a todas horas sin peligro alguno... Los hebreos son una buena gente que no se mete con nadie.
A las diez de la noche.
La Judería se diferencia de la ciudad mora en que sus calles son rectas y en que las casas tienen ventanas y hasta balcones. Por lo demás, su conjunto es tan pobre y desaseado como el resto de la población.
Hay, sin embargo, muchas casas perfectamente construidas... por dentro, y adornadas con bastante lujo. El mueblaje es, generalmente, a la antigua española; pero refleja en varios accidentes los usos y costumbres de los moros. En las viviendas más principales se ven muebles modernos, traídos de Gibraltar, como butacas, mesas de juego, camas doradas, sofás de muelles, etcétera, etc. Los judíos, a fuer de avaros, son pródigos consigo mismos, y no se escatiman las ropas de gran precio, ni las joyas, ni nada de lo que tenga valor seguro en venta. Es indudable que las cabilas han hecho grandes estragos en las más lujosas casas (cuyas puertas están destrozadas, y cuyos muebles y ropas se ven aún revueltos en patios y portales); pero ¿creéis vosotros que los judíos habrían dejado en sitio donde pudieran ser halladas, sus arcas llenas de dinero, sus alhajas y los trajes de gala de sus mujeres, tan suntuosos, que (al decir de ellos mismos) no habrían dado algunas sayas por 20.000 reales, ni algunas tocas por 2.000 duros? ¿Se puede concebir en los hebreos tamaña imprevisión cuando el enemigo llamaba a las puertas de Tetuán y la población morisca se amotinaba en calles y plazas? ¡De ninguna manera!
Sin embargo, desde que entré en la Judería no he dejado de oír las quejas y lamentaciones que nos recibieron por la mañana en el Zoco. Las mujeres, los ancianos, hasta los niños, me cogían de la ropa y me metían en sus casas para que viera «los destrozos causados por los Morios»...
Yo me dejaba llevar..., no porque dejase de ofenderme aquella estratégica confianza de que me daban muestras a fin de que yo no los robase también..., sino por estudiar la raza y la familia israelitas, por enterarme de sus costumbres privadas, y (seré completamente franco) por solazarme en la contemplación de gentiles talles y de lánguidos ojos negros. Es decir, que si yo no era un ladrón de la especie que temían los judíos, lo era de otra no menos grave, bien que a aquellos viles no les doliese en tal momento el que, mientras ellos me referían sus penas, mi hambrienta mirada piratease cínicamente en la hermosura de sus mujeres y de sus hijas.
Allá va ahora, como muestra, la copia fiel de uno de los cuadros domésticos que he contemplado a mi sabor esta tarde...
Érase una casa de buen porte. En la puerta había un ancho boquete abierto a hachazos (por las cabilas, o por el propio dueño de la casa), hacia la parte de la cerradura. Pasado un estrecho corredor, hallábase el patio, cubierto por arriba con fortísima reja de hierro. Sólidas pilastras revestidas de losetas blancas y azules sostenían ocho arcos estalactíticos, en que se apoyaba el corredor del piso alto. El suelo y la escalera eran también de losetas de colores, brillantes a la sazón como espejos, por estar recién lavadas. De dos grifos de bronce caían sobre pilones de mármol recios caños de agua, cuyo alegre rumor esparcía deleitosos ecos por los solitarios cenadores. En el fondo del patio, una larga cortina de seda negra y roja, recogida por una punta, dejaba ver un arco, igual en todo a los de la sinagoga de Santa María la Blanca de Toledo, el cual servía de jambas y de dintel a una enorme y bien labrada puerta, cuyos pequeñísimos tableros estaban pintados de vivos colores. De esta puerta sólo había abierto un postigo, y por él se entraba en una sala muy amplia, que recibía la luz a través de un rosetón arábigo, calado sobre el recio muro, allá cerca del rico techo de madera.
Acompañábame el amo de la casa, hombre de unos cuarenta años, grueso, limpio, hermoso, cuanto puede serlo un israelita, y de modales sumamente corteses.
-¡Entre usted, señor; y verá espantos!... -me había dicho, al verme pasar por delante de su casa.
Y, una vez en presencia de su familia, que se encontraba reunida en aquella sala baja, doblando ropas y metiéndolas en unos grandes baúles descerrajados, añadió políticamente:
-Aquí tiene usted a mis padres, a los padres de mi mujer, a mi esposa, a mis diez hijos, a mis dos yernos, y a mis tres nietos.
-¡Bien venido, señor, bien venido! -exclamó toda aquella tribu con plañidero acento, fingiendo varias especies de sonrisas y mirando fijamente al dueño de la casa, como preguntándole qué clase de visita era yo; si tenían algo que temer por sus personas, o si, en fuerza de lo anormal de las circunstancias, iba a costarles mi presencia algún dispendio, aunque no fuese más que una onza, palabra con que designan ellos cierta moneda de cobre más pequeña que un ochavo.
Los ojos del interrogado (que se llamaba nada menos que Moisés) debieron de tranquilizarles completamente... ¡Tal vez aquel hombre deseaba tener algún alojado para que su vivienda fuera respetada por el resto de los invasores!
Ello es que toda la familia volvió a decirme.:
-¡Bien venido! ¡Viva la reina de España!
Yo les supliqué que no se movieran; pretexté hallarme muy cansado, y me senté en una silla que tenía por adorno una lámina del Quijote pintada en el respaldo.
La mujer de Moisés empezó entonces a hacerme prolijas descripciones del saqueo de la noche pasada, y yo, fingiendo que la oía y que la creía, me entregué a mis propios estudios.
La señora de Moisés frisaría en los treinta y ocho años; habría sido bella, pero hallábase ya marchita al modo de las flores que crecen en parajes húmedos. Sus ojos mustios y carnes deslavazadas revelaban una existencia pasada a la sombra, en aquel patio, mojado continuamente. Como todas las hebreas casadas, llevaba sobre el pelo una especie de peluca de seda negra, que caía en pabellón muy alisado por los dos lados de su cara. Larga toca celeste rodeaba su cabeza, luego su cuello, y, por último, su cintura. Vestía una saya morada muy angosta y un corpiño encarnado que dejaba descubrir sus brazos, sus hombros y casi todo su ajado seno. Estaba descalza de pie y pierna, como sus cuatro hijas, y, como las citadas, hallábase sentada sobre una alfombra, que habría sido de gran precio cuando nueva.
Los hombres vestían pantalones, o, por mejor decir, calzoncillos blancos. Tampoco llevaban medias; pero siquiera ellos calzaban babuchas rojas o amarillas. Dos túnicas cubrían su cuerpo: la de debajo blanca, muy bordada y cerrada por el pecho, y la de encima de merino castaño, o pajizo, abierta por delante y recamada de labores de seda negra, como los dormanes andaluces. Estas dos túnicas les llegarían poco más abajo de la rodilla, y las llevaban ceñidas a la cintura con fajas de vivos colores. Los ancianos (los padres de los amos de la casa) se diferenciaban de los demás en que usaban medias de hilo blanco, zapatos de cordobán negro y una tercera túnica suelta con grandes mangas perdidas y más larga que las de los otros. Los niños vestían exactamente lo mismo que sus padres...
Pero hablemos ya de las hijas de Moisés.
Como he dicho, eran cuatro. La mayor tenía veinte años, y la menor once. Las dos de en medio eran casadas, y, por tanto, ocultaban cuidadosamente sus cabellos bajo una peluca de seda como la de su madre.
La mayor de las casadas dormía a un pequeñuelo, hijo suyo, cantándole con voz dulcísima no sé qué estribillo monótono que se parecía a nuestra caña. Era alta, fuerte y bella como una Judith. Vestía saya y chal de paro negro con bordados de seda azul, y cubría su cabeza con toca de la misma tela, por el estilo de las que usaban nuestras damas del siglo XV.
Sus facciones eran más perfectas que lindas, más esculturales que seductoras.
La otra casada, pequeña y gruesa, no llamaba la atención sino por sus grandes y expresivos ojos, negros y lucientes como el azabache, y que contrastaban con el quebrado y plácido color de sus mejillas; ojos, en fin, voluptuosísimos, llenos de recuerdos y de promesas de placer.
La mayor era la más fea; pero, en cambio, tenía unos hombros, unos brazos, unas caderas y unas piernas de tan clásicos y opulentos contornos, que los griegos la hubieran tomado por modelo de Juno.
En cuanto a la menor, eclipsaba completamente a sus hermanas. Ya había dejado de ser niña, aunque, según he dicho, solo tenía once años. Los delgados miembros, harto a la vista, empezaban a redondearse. Su virgíneo seno brotaba ya al impulso de la pubertad, y una melancólica dulzura mitigaba la viva luz de sus ojos. Llamábase Lía.
Hallábase de rodillas, trasteando en el fondo de un cofre muy grande y antiguo, claveteado con innumerables tachuelas de metal. Vestía solamente una angostísima chilaba de color de rosa, sumamente limpia. Conocíase que la usaba hacía tiempo, pues se le había quedado muy corta, y el pobre jubón había tenido que estallar por todas las costuras, cediendo al impulso de las gracias primaverales de la joven, que ya se mostraban por todos lados.
Doblada como un junco sobre aquel baúl monumental, presentaba Lía una silueta tan pura y tan casta, en su misma desnudez, que halagaba más al alma que a los sentidos. Su negra cabellera, larga y abundante, partida en dos trenzas, caía sobre sus hombros y descansaba en el suelo cada vez que introducía los brazos en el cofre. Sus pies desnudos y blanquísimos, que, como los de las náyades, siempre habían estado metidos en el agua, remataban graciosamente aquel gracioso dibujo. Su cintura, en fin, que se hubiera podido abarcar con las manos, se cimbraba a cada movimiento, haciendo más correctas y artísticas las ondulaciones de su talle.
Y no era aún nada de esto lo que yo admiraba más en Lía. Admiraba, sí, extáticamente el noble perfil de su peregrino rostro; el exquisito pliegue de su boca, que parecía un clavel entreabierto; sus negros y adormecidos ojos, en que la pasión y la inocencia unían sus diversos encantos; su limpia y noble frente; sus cejas, suavemente dibujadas; su largo cuello, adelantado sobre los hombros con cierta osadía; su redonda cabeza, que parecía abrumada por pensamientos graves, impropios de semejante edad; su menuda oreja, semejante a una hoja de rosa medio plegada; su aguda barba, que prolongaba el óvalo del semblante, como vemos en las Vírgenes de Rafael; su blancura mate, en fin, esclarecida o sombreada por indefinibles tintas (según que transparentaba el rubor de la sangre o el azul de las venas), con la diafanidad propia de un cutis que nunca doró el sol ni orearon los vientos del campo...
Tal era Lía. Si me he complacido demasiado en su descripción, tened en cuenta mi empecatada edad y que llevaba ya mucho tiempo de no ver más que feroces guerreros, cadáveres y heridos, enfermos y moribundos. ¡Mi alma estaba, pues, sedienta de emociones dulces suaves, y nada más suave ni dulce que Lía, en quien se juntan todos los encantos de la debilidad, pues que a un propio tiempo tiene mucho de mujer, de niña, de pájaro y de flor!
Abandonemos, sin embargo, la casa de Moisés, y vengamos a la mía, o sea a la de Abraham, donde atropelladamente escribo estas últimas líneas, pues estoy rendido de tanto como he trabajado hoy.
Abraham es antiguo ainigo de aquel Santiago a quien conocimos en Río Martín, el cual (dicho sea de paso) encuéntrase ya en posesión de los bienes que dejó en Tetuán y sus cercanías, menos de su casa, por haberla saqueado e incendiado..., no se sabe si los judíos o las cabilas. Ahora bien, Santiago ha conseguido mi admisión en casa de Abraham como alojado, o más bien como huésped, en tanto que aquel habilita una fonda que va a abrir en el antiguo Zoco, llamado ya hoy Plaza de España.
Y aquí debo decir que el CUARTO CUERPO de ejército ha quedado guarneciendo Tetuán, a las órdenes del general Ríos; que el general en jefe ha preferido la vida de la tienda y establecido el cuartel general en una huerta situada entre esta ciudad y los campamentos tomados a los moros el dia 4, y que allí ha levantado también sus tiendas el TERCER CUERPO con Ros de Olano, en tanto que Prim y el SEGUNDO CUERPO han ido a situarse al otro lado de Tetuán, sobre el camino de Tánger.
Yo he optado por quedarme dentro de estos muros, arrostrando las epidemias que se anuncian, con tal de dedicarme más asiduamente a mis estudios y observaciones. He hecho, no obstante, plantar también mi tienda en el cuartel general, a fin de tener allí una especie de casa de campo y pasar entre mis camaradas todo el tiempo que me dejen libre los trabajos literarios.
Conque digamos cuatro palabras acerca de mi alojamiento, antes de entregar al sueño lo que resta del día de hoy.
Abraham vive solo con su mujer; mujer, por cierto, de edad respetable. Su casa es una de las mejores de la Judería, y está adornada medio a la oriental, medio a la inglesa. En cuanto a mi cama, necesito entrar en pormenores, pues verdaderamente merece particular atención.
Constitúyela un altísimo tablado de nogal, empotrado en recia pared, bajo elegante arco de herradura... Todo esto forma una especie de alcoba en el fondo de la sala principal. Amplias y largas cortinas ocultan a la vez el lecho y la alcoba. Gruesas alfombras dobladas sirven de colchón (por cierto muy blando), mientras que una soberbia y extensísinia colcha blanca de rico estambre suple a un mismo tiempo por las dos sábanas. Otras cuantas alfombras, dobladas o extendidas, hacen, en fin, las veces de almohadas y de abrigo. ¡Tan peregrino lecho podría contener holgadamente... seis personas; pero lo ocuparé yo solo, o, por mejor decir, lo ocupo ya!
En él acabo mis larguísimos apuntes de hoy, después de las doce de la noche; a la luz de una vela morisca bajo precioso artesonado; viendo el estrellado cielo y la blanca luna por un lindo ajimez abierto cerca del techo; oyendo el murmullo de dos fuentes que fluyen en el patio; respirando penetrantes esencias (entre las que a veces creo percibir el aroma de la rosa); satisfecho y triste como nunca: satisfecho, porque veo cumplidas mis más doradas ilusiones; porque recuerdo a Diego Marsilla, a Don Quijote de la Mancha, a los príncipes de las Mil y una noches y a cuantos caballeros han dormido en palacios encantados; triste..., quizá por lo nusmo que estoy satisfecho, o acaso más bien porque, en este continente extraño, en esta ciudad mora, en esta casa judía, echo de menos mi dulce sociedad cristiana, las amantes sombras que vagaron por el edén de mi adolescencia y todas aquellas constelaciones que veía brillar en el cielo de la vida, o sea en el techo de mi alcoba, cuando el sueño misericordioso bajaba a besar mis párpados entornados.
¡Estoy tan solo!... ¡Ah! No... Las piadosasmanos de mi madre y otras manos queridas colgaron de mi cuello hace tres meses dos santas medallas con la imagen de la Madre de los afligidos... ¡He aquí tan sagradas prendas! Y he aquí también que, por la primera vez después de muchos años... (reparen en esta confesión los jóvenes que hayan renegado de toda fe, embriagados por la soberbia de imaginarios dolores); por la primera vez, digo, después de muchos años de jactanciosa emancipación y sacrílega libertad, siento reanimarse en mi alma inefables afectos, volver a mi memoria santas oraciones, y despertarse en mi corazón plácidas esperanzas...13 ¡Dios sea bendito en el momento en que acerco a mis labios la celestial imagen de María, y bendita sea la madre que me llevó en sus entrañas y me enseñó a pronunciar el dulce nombre de la Reina de los Ángeles!
¿Significará todo esto que la guerra me ha hecho neocatólico?
¡Nada me importa lo que digan de mí, con tal que se crea en la sinceridad de estas emociones!
Tetuán, 7 de febrero.
Una de las infinitas razones que tenía yo para desear comunicarme con moros y judíos, era la viva curiosidad que me excitaba a romper el encanto y descifrar el misterio que han rodeado al ejército enemigo durante toda la campaña.
El número de sus legiones y de sus pérdidas; la procedencia de las hordas que hemos batido; el nombre de sus generales y jefes; lo que decían la víspera y al día siguiente de cada acción; la idea que tenían de nosotros; la explicación de sus maniobras; lo que hacían de sus heridos; el juicio que formaban los habitantes de Tetuán acerca del curso de la guerra: todo esto y otras muchas cosas, que solo hemos sabido por cálculos, o conjeturas, por adivinación o por el relato de falaces prisioneros, eran datos muy preciosos para la inteligencia de la presente historia, sin los cuales carecería de realidad y verosimilitud.
¡Pues todo esto lo he averiguado hoy!
Para ello he sometido a Abraham (mi huésped o patrón) a un prolijo interrogatorio, y escrito al paso todas sus respuestas. Después he salido a la calle y trabado conversación con cuantos moros y judíos he visto, llegando a convencerme de que el primero no me había engañado en cosa alguna.
Mi diálogo con Abraham acerca de la guerra, principió del siguiente modo:
-¡Pues, señor, me has dado un gran almuerzo! -exclamé, saboreando un rico chocolate, como no lo había tomado hace mucho tiempo-. En verdad te digo, mi querido Abraham, que no esperaba encontrar tan bien provista tu despensa...
-¡Gracias a Dios, los moros han respetado mi casa! -respondió el viejo judío, paladeando una taza de café.
-Eso habrá consistido en que tú serías amigo de algún moro...
-¡Amigo!... ¡No, señor! ¡Yo los detesto a todos!... Pero, en fin, me han tratado regular..., por recomendación de unos comerciantes ingleses. ¡De quien yo soy muy amigo es de usted, que tan cariñosamente se ha portado con el pobre Santiago!...
-Pues si eres mi amigo, hazme un favor que no te costará nada. Cuéntame todo lo que sepas de la guerra que acaba de pasar, empezando por referirme todas las habladurías de los moros...
«-La verdad, señor, es que esos perros no se han mordido la lengua para hablar mal de España. Odiábanla más que a ninguna otra nación, y despreciábanla al mismo tiempo, creyéndola incapaz de hacerles la guerra.
»A Francia la respetaban por resultas de la toma de Mogador y del bombardeo de Tánger en 1844, así como por las noticias que tenían de su creciente dominación en Argelia. Además, nadie había olvidado la gran derrota sufrida en Isly por Sidi-Mahommed (primogénito del emperador difunto, y emperador actual), y el recuerdo de aquel pavoroso día les hacía acatar y reverenciar el nombre francés de la manera que esta gente reverencia y acata todo lo que es fuerte y afortunado.
»Con Inglaterra sucedía otra coma muy diferente. También la aborrecían, como a todo el mundo; pero creían necesitarla y poder contar con su ayuda para el día que se viesen metidos en guerra con cualquiera otra nación. ¡Y ciertamente, Inglaterra se cuidaba tanto de los asuntos marroquíes como de los suyos propios! Daba instrucciones a los artilleros musulmanes; proporcionaba cañones a las principales plazas del Imperio; surtía de pólvora lo mismo a las cabilas que a las tropas de rey; defendía en los consejos de Europa la integridad del territorio de Marruecos, y, en cambio de todo esto, no había exigido nunca a Abderramán un tributo, una reforma civil o religiosa, ni un palmo de terreno; nada, en fin, que pudiera excitar su desconfianza.
»Pero hay más, si por acaso algún receloso santón echábase a investigar la causa de que la egoísta Inglaterra fuese tan desinteresada y gratuitamente amiga de los moros, no faltaba quien le saliera al encuentro con esta aduladora manifestación: "Nuestro interés es uno mismo: musulmanes e ingleses, todos somos enemigos de María; todos aborrecentos la misa, todos deseamos el exterminio del Papa"; y unido esto al espectáculo de fuerza que los ingleses presentaban en Gibraltar, y al poder marítimo que desplegaban frecuentemente en la bahía de Tánger, hacía que los marroquíes más díscolos y fanáticos llamasen a la Gran Bretaña su aliada, su amiga y su protectora. Gibraltar los consolaba de Ceuta.
»¡Ceuta! Aquí tiene usted la explicación del odio preferente que profesaban a España. ¡España era la única nación cristiana que ocupaba el territorio marroquí! Ceuta, Melilla y los demás presidios españoles de esta costa quitaban el sueño a los musulmanes hacía muchos años. Los Derviches, para hacerse populares, empezaban siempre por profetizar que estaba cercano el día en que ardería la Misa en todas las plazas españolas de Marruecos. Las gentes de armas no soñaban con mejor empresa que con reconquistar estas ciudades, y las cabilas fronterizas eran excitadas continuamente a hostilizar allí a los perros cristianos.
»¡Cómo se cumplía este encargo, usted lo sabe! Así las hordas rifeñas como las tribus de Anghera y de Benzú violaban todos los días la ley de los tratados, insultaban la bandera española, disparaban sus espingardas y sus cañones contra los muros de vuestras playas, y rara vez transcurría un año sin que alguna cabeza de soldado español fuese llevada como el más estimable presente a las gradas del trono de Abderramán. Vosotros reclamabais; este se excusaba; los moros fronterizos hacían falsas promesas; repetíase la agresión por orden del mismo Sultán; volvíais a quejaros diplomáticamente; Alcaides y generales reíanse de vuestras quejas; fingían castigar a los agresores, bien que dándoles premios secretamente..., y vosotros no os atrevíais nunca a tomaros la justicia por vuestra mano, a salir de Ceuta o de Melilla y escarmentar a vuestros desleales vecinos; a hacer, finalmente, lo que hubieran hecho en vuestro caso Francia o Inglaterra, o vuestros ilustres progenitores, los castellanos de otros tiempos.
»-¡No salen porque no pueden! - decían los moros-. Los españoles son cobardes como gallinas. Sus centinelas se esconden cuando nos acercamos a las murallas, y huyen despavoridos cuando les hacemos fuego. Los españoles tienen guerra en su casa sobre si ha de mandarlos una mujer o un hombre; carecen de barcos y de caballería, y son muy pocos, muy débiles y muy pequeños, mientras que los moros somos muchos, muy fuertes y muy grandes... La hora se aproxima en que los echemos de nuestra tierra para siempre. Después nos meteremos en naves inglesas, e iremos a desembarcar en el reino de Granada, que ha sido nuestro, y conquistaremos otra vez la Alhambra, y tomaremos a Córdoba, Sevilla y Toledo, donde duermen nuestros padres, y acabaremos con Isabel II y con los españoles, como acabamos en otro tiempo con D. Sebastián y con los portugueses.»
-¡Magnífico programa! -exclamé yo con tanta risa, como vergüenza me hubieran causado aquellas mismas palabras hace tres meses-. ¡Vive Dios que esos bárbaros tenían sobrada razón para juzgarnos de tal manera! ¡Pero no dirán ahora otro tanto!
-¡Ah! Ya lo creo... -replicó Abraham con su delicada sonrisa.
-Continúa. Veamos cómo se recibió en Tetuán la primera noticia de que los españoles queríamos guerra.
-Me acuerdo como de lo que hice ayer... Fue de la manera siguiente:
«Hará cosa de seis meses, un día de muchísimo calor, presentáronse en Tetuán, como unos veinte moros, pertenecientes a la grande y belicosa cabila de Anghera, y participaron al gobernador Ben-el-Hach (alcaide a la sazón de esta plaza) que se preparase, pues iba a haber guerra con los españoles.
»-¿Quién os ha dicho eso? -les preguntó Ben-el-Hach, lleno a la vez de susto y alegría.
»-Nosotros, que la hemos buscado, derribando la piedra divisoria del otero y pisoteando las armas españolas -respondieron los montaraces.
»-¡Eso es demasiado, y el Sultán os cortará la cabeza! -dijo un tal Fragí, administrador de la aduana de Río Martín, a quien le iba muy bien con este destino.
»-¡Hemos cumplido con nuestro deber! -replicaron los montañeses-. El cristiano se ha empeñado en edificar un cuerpo de guardia en terreno que no es suyo, y contra lo escrito en el tratado. Nosotros hemos derribado dos o tres veces la obra comenzada, sin lograr atraer a un campo neutral a nuestros enemigos, a fin de que las armas decidiesen quién tenía razón, hasta que, cansados ya de esperarlos y de que no acudan a nuestro desafío, hemos echado a rodar aquella piedra aborrecida, colocada en mal hora sobre el otero por la debilidad de nuestros padres y que es un monumento de ignominia para las ribus de Anghera y un desacato a las sagradas leyes de Mahoma.
»-¡Tenéis razón... -exclamaron el gobernador y otros cuantos moros que asistían a esta conferencia.
»-¡No tenéis razón, y el Sultán os degollará cuando lo sepa! -replicó el susodicho Fragí.
»-¡Pues hará mal! -respondieron los de Anghera-. ¡Si el Sultán nos mata, esos soldados menos tendrá para la inevitable lucha! Ceuta arde en este momento en furor y en indignación... Por Gibraltar sabemos que la noticia de nuestro insulto ha conmovido a toda España, y que los cristianos piden a voces la guerra contra el moro... Además, nuestros amigos de Sierra-Bullones, están decididos a morir antes que ceder en la demanda; y si el Emperador no quiere guerrear por la razón y la justicia, nosotros guerrearemos por cuenta propia y tomaremos a Ceuta, y quemaremos la misa el día de la Pascua de los cristianos.
»Así diciendo, saludaron al gobernador los veinte fronterizos, y esparciéronse por la ciudad, que ya había comprendido algo de lo que sucedía, y empezaba a agitarse sordamente... Fueron, pues, de casa en casa, arengaron a los tímidos, comprometieron a los prudentes, arrebataron en pos suyo a los audaces, atrajeron fácilmente a los Santones y Derviches, dirigiéronse a las mezquitas, hablaron largamente sobre el particular, leyeron con tremebundo acento todos los versos del Corán que hablan de la bienaventuranza de los que mueren en guerra con infieles, y sobre todo con cristianos; y cuando, ya anochecido, abandonaron a Tetuán, la fiebre patriótica y el fanatismo religioso enloquecían a tres cuartas partes de sus moradores. Ni los angherinos se contentaron con esto, sino que se desparramaron por esas montañas y llegaron hasta el Rif, comprometiendo en su empresa a todas las cabilas que encontraron y haciéndoles jurar "que si el Emperador no hacía la guerra, la harían ellas contra los cristianos y contra el Emperador".
»Después de estos sucesos transcurrieron algunas semanas, durante las cuales no se supo en Tetuán nada de fijo. Por una parte oíamos hablar de que el Sultán daba satisfacciones, y por otra veíamos hacer grandes armamentos. La gente del Gobierno14 hablaba mucho de paz; pero las cabilas seguían creyendo en la guerra, y los Santos y Santones la daban como cosa segura.
»En esto se recibió la noticia de la muerte del emperador Abderramán y de la subida al trono de su hijo primogénito, Sidi-Mahommed el de la mala estrella. ¡Nadie dudó ya entonces de que la guerra se llevaría a cabo! ¡Sidi-Mahommed era el más tremendo enemigo que tenían los cristianos en el Imperio! Cuando perdió la batalla de Isly, su padre le prohibió montar a caballo larguísimo tiempo, penitencia que soportó sin murmurar el príncipe vencido, bien que jurando por su parte no cortarse la barba ni el cabello hasta que recobrase su crédito de general ganando una gran batalla a los cristianos.
»Yo lo vi casualmente el año pasado en un viaje que hice a Mequínez. La barba, negra como las alas de un cuervo, le llegaba ya a la cintura, y la cabellera, crespa y erizada como la melena de un león, le caía sobre la espalda en broncos rizos. Su padre lo trataba todavía con desdén, y él hablaba a todas horas de tomar a Ceuta, y de lavar con sangre española la mancha que los franceses echaron sobre su honor quince años antes. Calcule usted, pues, si nos quedarían esperanzas de paz después que supimos que aquel príncipe había sido proclamado emperador de Marruecos.
»Por otra parte, aunque Sidi-Mahommed no hubiese deseado la guerra (como la deseaba, dijera lo que quisiese su ministro Sidi-Mohammed-el-Jetib, residente en Tánger), habríase visto precisado a hacerla o a abandonar el trono; pues un tío suyo, un tal Solimán, que se cree con derecho al Imperio, empezaba a crearse partidarios entre las gentes más belicosas, diciéndoles que su sobrino era un cobarde; que le hicieran a él emperador, y principiaría su reinado declarando la guerra a los españoles.
»En tal estado, vino a Tetuán un propio con una orden destituyendo a Fragí, el administrador de la aduana de Río Martín, quien, como le he dicho a usted, hablaba en contra de la guerra. Este hecho no dejó ya lugar a duda. Todo el mundo empezó a comprar armas; estas subieron a un precio fabuloso; los jóvenes se ejercitaban mañana y tarde en el manejo de la gumía y en tirar al blanco con las espingardas; las mujeres cosían y bordaban bolsas para la pólvora; hacíanse provisiones en grande escala; celebrábanse juntas en casa del gobernador; iban y venían correos de aquí a Sierra-Bullones; exhortaban los santones a los creyentes siempre que se reunían en las mezquitas; construíanse baterías de tierra y ramaje en la playa del Río Martín, y guarnecíanse de cañones por ingleses disfrazados de moros...
»Sin embargo, había órdenes terminantes del Emperador de no disparar ni un solo tiro ni intentar cosa alguna contra los cristianos hasta que él avisara oficialmente. Pero, al fin, un domingo, a mediados de octubre, y como a cosa de las tres de la tarde, salió un moro de casa del gobernador, acompañado de algunas tropas de rey, y dio un pregón en medio de la plaza, diciendo, de orden del Sultán, que había guerra con el cristiano; que todo el mundo se pusiese sobre las armas; que el que no tuviese espingarda la adquiriese inmediatamente, y que a los pobres se la daría el Gobierno.
»Imposible me fuera describirle a usted el entusiasmo con que se recibió esta noticia. Aquella tarde hubo salvas, carreras de caballos y grandes fiestas en las mezquitas; ayunose al día siguiente; los santones declararon que la guerra era santa, y ya en adelante todas las mañanas, a eso de las doce, se daba un largo pregón en medio del Zoco, contando al pueblo los preparativos que se hacían; las órdenes y consejos del Sultán; la manera cómo se debía pelear con los cristianos; lo que se sabía de España; el punto donde se reunía vuestro ejército, y los lugares en que se creía que ibais a desembarcar...
»Estas últimas noticias eran siempre contrarias a las del día anterior... Tan pronto se hablaba de que ibais a empezar por atacar a Tánger, como que os dirigíais contra Tetuán. ¡Unas veces se os esperaba por Ceuta; otras por la bahía de Jeremías, y hasta se dijo que pensabais desembarcar en Mogador, para encaminaros desde allí a Mequínez en busca del Tesoro!
»Todas estas cosas las oían los musulmanes con grandes risotadas. Lisonjeábanse desde luego con la esperanza de exterminaros en el primer choque; ridiculizaban vuestro modo de pelear; decían que, al veros tan pocos, habíais pedido auxilio a los franceses, quienes os lo habían negado; que los italianos os proporcionarían embarcaciones, y los ingleses os prestarían galleta y latas de carne; pero que unos y otros dejarían de socorreros cuando ya estuvieseis en África, a fin de que os murieseis aquí de hambre... En fin, señor, estaban tan orgullosos y soberbios estos bárbaros, que a mí se me quemaba la sangre de oírlos...»
-Muchas gracias. Prosigue.
«-Por entonces mandaba todas las tropas (lo mismo las de Anghera que las de aquí y las que acudían de muchos puntos del Imperio) el gobernador de Tetuán, quien envió a Sierra-Bullones, para que se pusiese a la cabeza de las cabilas, a un kadeb o comandante, llamado El-Crasí, en sustitución del que las había capitaneado los primeros días, que era un tal Ben-Yagiad, moro de rey, criado del cónsul de Inglaterra, sir Drumen Hayde, de quien usted tendrá noticias...
»En esto principió la guerra. Los judíos estábamos muy vigilados, pues se desconfiaba de nosotros, creyéndosenos afectos a España. Así es que hasta se nos prohibió salir de Tetuán y de nuestro barrio; pero desde aquí sabíamos sobre poco más o menos todo lo que pasaba...»
-¡Llegaban aquí los heridos de las primeras acciones? -interrumpí yo sobre este punto.
-No, señor. Como casi todos eran de aquel país, los curaban en Anghera y en otros aduares de Sierra-Bullones... Pero de aquí les enviaban municiones y víveres...
-¿Qué clase de víveres?
-Pan, manteca, pasas, higos, galleta, dátiles y naranjas.
-¿Y cómo les llevaban todo eso?
-En camellos y mulas del país. Después trajo consigo Muley-el-Abbas mil quinientas caballerías para transportar heridos... Pero este príncipe no había venido todavía...
-¿Y qué decían los moros acerca de los primeros encuentros?
-Que siempre ganaban; que no sabíais tirar, que no apuntabais, y que os habíais tenido que encerrar en Ceuta.
-¿Cuántos moros nos combatirían por entonces?
-Unos quince mil..., todos voluntarios y de cabilas, mandados ya por el bajá de Tánger. Porque las primeras tropas de Rey las trajo el Santo de Guazán...
-Hazme el favor de decirme qué clase de santo era ese.
-El Santo de Guazán era (y digo era, porque lo matasteis detrás del Serrallo) un hermosísimo moro de Rabat, que no habría cumplido todavía los treinta años, y un prodigio de valor y ciencia. Llamábase Hach-el-Arbi, y su categoría venía a ser la de Patriarca de todo el Imperio. Vestía con mucho lujo, y mandaba mil quinientos caballos de lo mejor del ejército imperial. Entró en Tetuán al mediodía, y permaneció en él unas dos horas, que empleó en visitar las mezquitas y conferenciar con el gobernador. Al tiempo de irse, dijo a los moros: «Hoy es viernes... ¡Acordaos!... ¡Cuando llegue otro viernes habrá ardido la misa en Ceuta, o yo habré dejado de existir!»
-¡Buen profeta, era ese santo!
-¡Ya ve usted si lo era! ¡Al viernes siguiente lo enterraron en esta ciudad! Marchose por la puerta del cementerio, y era tanta la gente que acudía a verlo y a besarle las rodillas y hasta el caballo, que no lo dejaban caminar. Entonces fue cuando dijo que, a ruegos suyos, Alá había enviado el cólera, no sin revelarle también el propio Dios que una tercera parte del ejército cristiano moriría de la peste, otra tercera en el mar, y la restante por fuego de las armas.
-¡Demonio! ¿Hacia cuándo pasó por Tetuán ese hombre?
-Le diré a usted. La primera acción a que asistió el Santo de Guazán (y en que quedó muerto con muchos de los jinetes que mandaba) fue una que hubo en el camino de Casa Blanca, un jueves por más señas..., mucho antes de la batalla de los Castillejos... Y recuerdo que era jueves, porque cuando, al siguiente día, entró en Tetuán el cadáver del Santo, los moros estaban celebrando su Sábado, que, como usted sabe, es en viernes...
-¡Un jueves!... -reflexioné y-. Esa debió de ser la acción del 15 de diciembre; la primera en que se encontró el TERCER CUERPO. Y, en verdad, recuerdo haber oído que aquel combate fue también el primero en que se presentó caballería marroquí... Nuestras granadas derribaron a la tarde muchos jinetes, entre los cuales había algunos con banderas verdes y amarillas...
-¡Justo! Aquel día tuvieron tanta pérdida los moros, que se vieron obligados a transportar a Tetuán doscientos heridos, además de los que se quedaron en Anghera y de los que murieron en la travesía por esos montes...
-Me has hablado de Muley-el-Abbas... -proseguí, después de un intervalo de silencio-. ¿Podrás tú calcular hacia cuándo se puso al frente de sus tropas?
-Voy a echar la cuenta. A los pocos días de morir el Santo de Guazán, supimos aquí que Muley-el-Abbas se encontraba en el Fondak con muchas fuerzas del Magreu, o sea de Magacenis...
-¿Y qué es eso?
-Es lo que vosotros llamáis Moros de Rey especie de ejército vitalicio, mixto de milicia nacional y de cuerpo de policía, compuesto de unos 25.000 hombres, ordinariamente desparramados por todo el Imperio, en el cual estos desempeñan muchos destinos y prestan grandes servicios administrativos y de todo género, teniendo como recompensa el usufructo de terrenos que les cede el Sultán por toda su vida. Los Magacenis o Moros de Rey llevan espingarda, gumía y pistolas, y son casi todos de infantería.
-Continúa.
-Muley-el-Abbas hizo alto con unos 12.000 hombres de esta gente en la encrucijada de los caminos de Tánger, Fez, Tetuán y Anghera, no atreviéndose a echar por ninguno de ellos hasta saber la dirección que tomaba el ejército cristiano, a fin de salirle al encuentro inmediatamente. Así permaneció cerca de una semana. Por último, díjose de público que vuestro proyecto era venir sobre Tetuán, y que para ello construíais un camino a todo lo largo de las playas del Tarajar y de los Castillejos... ¿Es así?
-Efectivamente.
-¡Pues entonces fue cuando pasó por Tetuán Muley-el-Abbas!
-¿No recuerdas el día?
-Usted lo adivinará. ¿Cuándo celebran su Pascua los cristianos?
-El 25 de diciembre.
-¿Tuvisteis un gran combate al amanecer de ese día?
-Sí que lo tuvimos...
-¿Sería domingo?...
-Justamente.
-Pues, entonces, Muley-el-Abbas estuvo en Tetuán el 22 de diciembre. Verá usted cómo saco la cuenta. Al tiempo de despedirse el Príncipe del gobernador, le dijo estas o semejantes palabras: «Llevo prisa, pasado mañana sábado celebran los españoles la víspera de su Pascua, y velarán toda la noche, cantando y bebiendo como tienen de costumbre; por lo cual he pensado sorprender su campamento al amanecer del domingo, cuando estén más ebrios y fatigados, y no dejar un cristiano con cabeza.»
-Así lo hizo; sólo que no estábamos ebrios, y los degollados fueron los moros. Pero, en fin, prosigue. Háblame de Muley-el-Abbas. Nuestro ejército lo estima mucho sin conocerle y sin darse cuenta del motivo... Quizá consiste en que sabemos que es de los príncipes que se baten. Cuéntame, con algunos pormenores, su entrada en Tetuán.
«-Fue muy sencillo. Cuando se supo que llegaba, estaba ya a las puertas de la ciudad. Las autoridades y el pueblo salieron a recibirlo. La Alcazaba lo saludó con veintiún cañonazos como a príncipe imperial, y nosotros, los judíos, fuimos encerrados en nuestro barrio para que no le viésemos...
»Yo le vi, sin embargo, desde una azotea que da a la plaza. Delante de él entraron veinte músicos tocando tambores y trompetas. (Estas trompetas son de cuerno, y no suenan tanto como las que traéis vosotros.) Después venía el Príncipe, montado en un caballo alazán, ricamente enjaezado, y seguido de tres caballos de mano, que conducían del diestro tres esclavos negros. Dos jóvenes jinetes cabalgaban cerca de él, cada uno a un lado, quitándole las moscas con pañuelos de seda, mientras que las gentes del pueblo (así los pequeños como los grandes) le besaban las rodillas con veneración y respeto. Era la primera vez que el Emir entraba en Tetuán y todo el mundo lo miraba con avidez; pues goza de mucho más partido que su hermano el Emperador, por sus virtudes, su arrojo y su modestia.
»Muley-el-Abbas (o, más bien dicho, Muley-el-Abbés) tendrá treinta y cinco años; es alto, un poco grueso, sumamente elegante y de color pálido muy obscuro. A diferencia de su hermano Sidi-Mahommed, tiene la barba fina, corta y suave. Vestía un jaique verde muy rico, bonete colorado, turbante blanco y botas amarillas. No llevaba armas sobre su cuerpo.
»Acompañábanle, como escolta, hasta mil caballos, que llenaron toda la plaza, mientras que el resto del nuevo ejército, consistente en diez mil infantes y otros mil caballos, pasó por fuera de la ciudad y estuvo acampado cerca de Cabo Negro las pocas horas que el Príncipe permaneció entre nosotros.
»Este conferenció largamente con el gobernador, reconoció las baterías del Martín y los fuertes de la ciudad; visitó las mezquitas una por una, orando devotamente en todas ellas, y se marchó al fin entre los aplausos y aclamaciones de los pacificos habitantes de Tetuán.
«La primera noticia que después hubo de él la trajeron trescientos heridos que llegaron a las tres noches, en medio de un espantoso temporal. Por aquellos heridos se supo (aunque los vecinos de Tetuán trataron de ocultarlo) que al amanecer del día de la Pascua cristiana había intentado, efectivamente, Muley-el-Abbas sorprender el campamento español, pero que vosotros estabais vigilantes y lo sorprendisteis a él, cortándole y matándole parte de sus fuerzas y rechazando las demás, después de hacer en ellas una espantosa carnicería con vuestros cañones de trampa... Usted sabrá si hay algo de verdad en lo que digo; pero yo lo cuento como me lo contaron los moros...»
-Abraham... ¡Estos ojos lo vieron! Fue una mañana horrible para los mahometanos. Continúa.
«-Pocos días después pasó por Tetuán un Alcaide muy poderoso, de tierra de Fez, llamado Ben-Auda, con otros mil quinientos hombres de infantería y de caballería. Eran cabilas.
»Luego pasaron muchas gentes del Rif, tan corpulentas y feroces, que daba miedo verlas. Estas no se detuvieron en Tetuán sino para comer, y me contaron que habían degollado al Alcaide de Gumara, pueblo que distará de aquí unas cuatro leguas, por no haber querido el pobre hombre reforzarlos con su cabila, que, entre paréntesis, es la mas pacífica y trabajadora de estas comarcas.
»Entonces emprendisteis vuestra marcha hacia Tetuán; y, al mismo tiempo que esta noticia, llegaron aquí otros setecientos heridos moros...»
-¡Eso fue el día de Año Nuevo!...
-Sí, señor; el día de la batalla de los Castillejos.
-¡Cuéntame! ¡Cuéntame!
-¿Veis cómo avanzan los cristianos? -preguntaban los tetuaníes pacíficos a los de armas tomar-. ¿Diréis todavía que vais ganando en la guerra? ¿Confesáis, al cabo, que no podéis con los españoles?
-¿Y qué contestaban a eso?
-Decían que os dejaban avanzar a fin de que, perdiendo vuestra comunicación con Ceuta, no pudieseis recibir socorro alguno sino por medio de los vapores. «Entonces (añadían) el Levante hará lo demás. Los barcos tendrán que irse, y esos perros perecerán de hambre.»
-¡Cerca anduvimos de que nos sucediera así!...
-Ya nos lo dijeron.
-¿Qué decían?
-Que llevabais tres días de estar incomunicados por mar y tierra; que se os habían acabado los víveres, y que os manteníais con hierba o con bichos de los que arrojaban las olas...
-¡Algo de verdad hay en eso! Dime... ¿Y prisioneros nuestros? ¿No venían a Tetuán?
-Vinieron después de la batalla de los Castillejos. Antes solo habían llegado... sus cabezas...
-¿Muchas?
-Diez o doce.
-¿Y qué hacían con ellas?
-Las salaban y se las mandaban al Emperador... Sin embargo, los muchachos del pueblo se apoderaron de una, y la estuvieron arrastrando todo un día por esas calles...
-¡Monstruos! -exclamé furiosamente.
-También ellos han padecido mucho... -se apresuró a decir Abraham por consolarme-. Sus heridos se morían casi todos, comidos de gangrena, por falta de cuidado. En Sierra-Bullones y en Río Azmir han pasado hambres espantosas, y hubo un día en que desertó una cabila entera, diciendo que no se podía con los españoles; que sonaba la corneta y salían los hombres de la tierra como gusanos; que por aquí bayonetas, por allí tiros, por este lado piedras, en aquél cañones..., en todas partes encontraban la muerte; que era inútil huir, puesto que las balas de trampa llegaban a todas partes, y que últimamente habíais inventado unos rayos que culebreaban por el suelo, como las exhalaciones por la atmósfera...
-¡Ah! Sí, los cohetes a la Congréve...
-¡Eso sería! Cuando estabais en las lagunas le matasteis el caballo a Muley-el-Abbas, y este se halló a punto de caer prisionero. En Cabo Negro le incendiasteis la tienda con una granada, en ocasión que él estaba dentro tomando café. Habéis matado una infinidad de jefes, derviches, alcaides y santones... ¡En fin, señor, se han cobrado los españoles con usura del daño que les hayan hecho los marroquíes!
-Dime, ¿y por qué no tienen artillería de campaña los moros?
-La tienen en Mequínez, compuesta de veinte piezas; pero no hay caminos para transportarla hasta aquí. Solo dos cañoncillos de montaña pudieron traer al principio, con los cuales hicieron fuego en los Castillejos; pero se inutilizaron en seguida. En lo que sí son ricos es en artillería de posición. Todas sus plazas terrestres y marítimas están defendidas por enormes cañones; muy antiguos, que manejan los renegados, procedentes de vuestra tierra. De unos dos mil hombres se compone este cuerpo de artillería, diseminado por todo el imperio, y que forma parte del Nizam.
-¿Qué es el Nizam?
-El Nizam es una fuerza de infantería a la europea, o, mejor dicho, a la turca, que hay en Fez, compuesta de unos dos mil hombres.
-Y ¿cómo no ha venido a esta guerra?
-Porque es lo más flojo del ejército marroquí. ¡Los moros no han nacido para pelear ordenadamente y en formación como vosotros! ¿Qué otra cosa quiere usted saber?
-Háblame más de nuestros prisioneros. ¿Cuántos habréis visto en Tetuán?
-Unos diez y ocho o veinte. Los primeros tratan chaquetas blancas...
-!Ah! Sí... ¡El día 1.º de enero!... Esos eran húsares...
-Trajeron tres... ¡Todos ellos heridos de gravedad! A los pocos días murieron, y sus chaquetas se vendieron en la judería. Pero el que me hizo reír fue un soldado vuestro muy joven, a quien oí tomar declaración en la plaza la misma tarde que le cogieron...
«-¿Cuántos sois? -le preguntó un jefe de caballería, grande amigo de Muley-el-Abbas.
»-Setenta mil -respondió muy formal el soldado-, y otros setenta mil que van a llegar de un momento a otro.
»-¿Y tenéis muchos cañones? -replicó el moro, frunciendo el ceño.
»-¡Quinientos nada más! Pero se esperan los principales.
»-¿Cuánto alcanzarán los mejores?
»-Cuatro leguas.
»Los moros se miraron llenos de asombro.
»-¿Y qué hacéis parados tanto tiempo en Río Martín, teniendo tan buenos cañones? -insistió el jefe de caballería, lleno de furia.
»-Estamos construyendo casas -contestó el soldado sin alterarse.
«-¡Todo eso es mentira! -exclamó un guerrero viejo-. Pero sirves bien a tu rey y eres un valiente. No temas por tu vida... Yo cuidaré de ti.»
-¿Y vive ese soldado? -le pregunté a Abraham con verdadero interés.
-Sí, señor; se lo llevaron a Fez con los demás prisioneros, y sabemos que allí no han matado a ninguno.
-¿Cómo los trataban aquí?
-Mal..., sobre todo en comida.
-Y ellos..., ¿qué tal estaban de humor?
-Al principio, muy apenados; pero después reían y bromeaban con los moros.
-Según eso, ¿los dejaban andar por la ciudad?...
-Sólo por el Zoco, y eso con testigos de vista. A la noche, los encerraban en los calabozos de la casa del gobernador.
-Volvamos a la historia. Íbamos por la batalla de los Castillejos. ¿Qué supisteis después?
«-Ya no supimos nada, sino que avanzabais siempre. Los heridos no cabían en las casas, y la ciudad era un puro lamento. Pasaron dos o tres días sin que se oyera hablar de vosotros ni del ejército de Muley-el-Abbas. Al cabo de ellos vimos llegar una infinidad de moros por las alturas de Sierra Bermeja, los cuales descendieron a la llanura de Guad-el-Jelú. Al principio creímos que eran nuevos refuerzos enviados del interior; pero pronto cundió la voz de que no eran sino las tropas de Muley-el-Abbas, rechazadas y vencidas en una infinidad de combates, que venían a tentar el último esfuerzo en Cabo Negro, por donde debíais asomar los españoles de un momento a otro...
»Con efecto, al día siguiente empezamos a oír desde el amanecer un vivísimo fuego hacia aquel lado, y vimos el humo del combate sobre todas las cimas del promontorio.
»-¡Los cristianos! ¡Los cristianos! -gritaron las mujeres y los niños, escondiéndose en los últimos rincones de sus casas.
»-¡Estamos perdidos! -exclamaron, por último, los tetuaníes menos belicosos.
»-¡Nos queda nuestra caballería! -dijeron los más arrojados.
»-Muley-Ahmed, el hermano mayor del Sultán, debe de llegar con refuerzos dentro de pocos días -añadió, por último, el gobernador-. Entonces vengaremos en una hora toda la sangre marroquí derramada por los españoles en dos meses. ¡Ahora principia la verdadera guerra!...
»Sin embargo, aquella noche entraron en Tetuán otros ochocientos moros heridos. La población estaba consternada. Nosotros, los hebreos, locos de alegría.
»Entretanto, Muley-el-Abbas escribía al Emperador diciéndole que ya ocupabais la aduana del Río Martín, y que, si no le enviaba fuerzas, no respondía de Tetuán.
»Dentro de esta plaza cundía la misma desanimación. Todas las obras construidas en la playa después que vuestros buques bombardearon el Fuerte Martín, habían sido completamente inútiles. Un nuevo ejército español acababa de desembarcar a la vista de los moros, sin que estos pudiesen impedirlo, merced a vuestro feliz pensamiento de apoderaros antes de la llanura. La numerosa caballería que os atacó el día 16 fue rechazada, y vuestros cañonazos la obligaron a refugiarse bajo los muros de Tetuán o en las montañas vecinas... ¡Proyectil hubo que llegó a las huertas, mientras que otros muchos causaron incendios y destrozos en las tiendas que circundaban la Torre de Jeleli! ¡Todo, todo era inútil contra vosotros!... La numerosa y flamante caballería en que tanto confiaba Muley-el-Abbas, no se había atrevido a atacar vuestros batallones. ¿A qué esperaban ya los pertinaces musulmanes para declararse vencidos?
»¡Pues, sin embargo, seguían obstinados en su empeño; y, en tanto que llegaban los refuerzos que habían pedido, consagráronse en cuerpo y alma a construir los parapetos y trincheras que tomasteis en la última batalla!... ¡En cambio, los pacíficos vecinos de Tetuán miraban con terror y desesperación aquel sinnúmero de tiendas que establecisteis desde el mar hasta la aduana! ¡Vistos desde aquí, vuestro campamento y vuestros barcos semejaban una gran ciudad mucho más grande y poderosa que la que veníais a combatir! Yo me pasaba los días en mi azotea con los ojos fijos en aquel maravilloso espectáculo, y desde allí he divisado, con auxilio de un buen anteojo, los tres últimos combates; vuestros reconocimientos: los cañonazos que os los tiraban los moros; vuestros ejercicios en días de paz, y, en fin, todo lo que ha pasado desde el 14 de enero hasta el día de ayer.»
-¿Viste, pues, la acción del 23 de enero...
«-¡Completamente! Al amanecer empezasteis a disparar cañonazos. Los moros no podían explicarse qué significaba aquello. Al fin, un prisionero que os habían cogido la tarde anterior en el río Jelú (donde estaba lavando), dijo que celebrabais los días del hijo de la reina de España...
»-¡Ayudémosles a celebrarlo! -exclamaron los moros, y se lanzaron a la llanura de la manera que usted recordará.
»Yo, desde mi azotea, vi aquella reñida lucha... El vivo fuego de los fusiles, las cargas de vuestros caballos, y, por último, el tremendo avance de la artillería, todo lo divisé perfectamente!...
»Ya estabais al pie de los campamentos moros... El cañón resonaba cada vez más cerca... Enormes masas de bayonetas relucientes ocupaban toda la llanura... Los mejores guerreros mahometanos corrían llenos de miedo por las cumbres de Sierra Bermeja, y el viento nos traía el son de vuestras músicas, unido al estruendo del combate y a los ardientes vivas a la reina de España...
«¡Que entran! ¡Que entran! ¡Los cristianos han vencido! -exclamaban los habitantes de esta plaza, disponiéndose también a la fuga.
»Yo mismo creí que os apoderabais aquella tarde de Tetuán...
»Luego fue alejándose poco a poco aquel estrépito... Ya solo se oían los ecos de las músicas y el redoblar de los tambores... El peligro había pasado por aquel día...
»A la noche entraron en Tetuán doscientos cincuenta heridos, los cuales olvidaban su propia desventura al considerar los muchos y bravos compañeros que habían sido enterrados en el mismo campo de batalla...
«-¡Muley-Ahmed! ¡Muley-Ahmed! -decían-. Tú sólo puedes salvarnos. ¡Ven pronto, Muley-Ahmed, o encontrarás a Tetuán en poder de los infieles!
»Pasaron algunos días de abatimiento y de tristeza... Pero el valor del árabe se rehace con facilidad, y la llegada de cinco mil Bojaris procedentes de Mequínez, que entraron en Tetuán el día 26 por la mañana, bastó a reanimar el espíritu de las tropas de Muley-el-Abbas.
»Los Bojaris son los que vosotros soléis llamar la Guardia Negra. En efecto, se compone en su mayor parte de negros, y está encargada de la custodia de la sagrada persona del Emperador. Compónese de unos quince mil hombres, casi todos de caballería; están dotados también con terrenos que disfrutan vitaliciamente, y usan espingarda con bayoneta, sable-gumía, puñal y pistolas.
»Por esta nueva gente (que venía llena de furor y de entusiasmo) se supo que el príncipe Ahmed estaba de camino con otros seis mil Bojaris, y que debía de llegar de un momento a otro... Festejaron, pues, los Magacenis y las cabilas con salvas y grandes voces a la primera división de Guardia Negra, y se dispusieron a recibir con mayores demostraciones de respeto y alegría al hermano de Muley-el-Abbas.
»El día 29 anunciose al fin que Muley-Ahmed asomaba por Wad-Rás. Todo el mundo subió a las azoteas, y muchos personajes de Tetuán salieron hasta el puente de Buceja a recibir al ansiado príncipe.
»Este penetró en Tetuán como a las once de la mañana. La alcazaba y las puertas de la ciudad lo saludaron con cuarenta cañonazos. Las mezquitas, adornadas con arcos de verduras; la muchedumbre, corriendo por las calles, ausiosa de verlo y de besar sus rodillas; los espingardazos disparados al aire; los gritos; las músicas; todas las señales del más frenético entusiasmo, indicaron a Muley-Ahmed la oportunidad con que llegaba, haciéndole imaginarse que él estaba llamado a salvar la honra del ejército y la integridad del territorio marroquí.
»Ufano, pues, y orgulloso (lo cual es propio de su carácter superficial y ligero) pasó por Tetuún sin detenerse un punto, y se dirigió al campamento de su hermano Abbas, seguido de sus peones y jinetes, que, en verdad, eran las mejores tropas del Imperio, las cuales no habían tomado aún parte en la guerra.
»Muley-Ahmed es mulato, y de los más obscuros. Tiene la misma edad que Muley-el-Abbas, pues creo que solo se llevan días; pero no se le parece ni en el caráeter ni en el rostro. Pasa por hombre atolondrado y de mala vida, muy dado a las zambras, al lujo, a la fantasía y a la mujer ajena. Hace inoportunos alardes de valor, y habla y miente tanto, como sus hermanos son formales y taciturnos.
»El día que cruzó por aquí iba muy bien vestido, todo de blanco, montado en una hermosísima yegua, blanca también, y seguido de tres caballos de mano para cuando quisiese o necesitase variar de cabalgadura. Acompañábanle once Alcaides muy poderosos, la mayor parte de avanzada edad, hombres unos acreditados en el consejo, y avezados los otros a largas luchas con las feroces cabilas del lado allá del Atlas. Entre ellos merecen ser nombrados Ben-Almda y Mahomed-Ben-Alí, que tantas proezas han hecho en los dos últimos combates.
»A eso de las dos de la tarde llegó esta lucida comitiva al campamento de Jeleli, donde la recibieron nuevas salvas y aclamaciones...»
-¡Las oímos desde Fuerte Martín!... -exclamé yo, que encontraba singular placer en mirar cómo tomaban cuerpo y realidad aquellas remotas apariencias que tanto me habían preocupado durante nuestra estancia en la llanura de levante.
»-Los dos muleyes -prosiguió Abraham- se abrazaron con efusión y cariño, y de la conferencia que tuvieron en seguida resultó que dos días después atacarían juntos vuestras posiciones, con el firme propósito (fueron sus palabras) "de morir todos en vuestras trincheras, o arrojaros de cabeza al mar y abrasaros con vuestros mismos cañones".
-¡Ah! Sí, ahora comprendo el terrible combate del día 31...
«-Figúrese usted que eran ya treinta y ocho mil hombres entre todos; que habían recibido gran cantidad de municiones y víveres, y que estaban desesperados por lo ocurrido hasta entonces, cuanto envalentonados por las jactanciosas arengas de Muley-Ahmed. Nosotros mismos, los que más desconfiábamos de la causa de los moros, empezamos a creer que conseguirían aquel día alguna ventaja... Tantos miles de caballos y peones eran capaces de cualquiera cosa, sobre todo cuando los mandaban sus príncipes; cuando jugaban el todo por el todo; cuando su amor propio estaba excitado por la emulación que ya mediaba entre los dos hermanos del Sultán; cuando tenían a la espalda una ciudad que los observaba; cuando había, en fin, más lejos un pretendiente al Imperio, que se prevaldría de las derrotas de Sidi-Mahommed, el de la mala estrella, para allegar partidarios a su causa. ¡Por eso aquella lucha fue tremenda, formidable, encarnizada como pocas!
»Yo la vi también, aunque a gran distancia. Mas ¿qué digo yo?... ¡Todo el vecindario de Tetuán, sabiendo lo que se jugaba en la contienda, hallábase asomado a las murallas, después de haber dispuesto sus familias y sus equipajes para una posible fuga!...
»Al principio, cuando se vio que la caballería árabe rebasaba vuestro campamento por la izquierda y se adelantaba casi hasta el mar; cuando se divisaron aquellas blancas nubes de infantes y jinetes que os acosaban por todas partes; cuando se os miró atascados en los pantanos y lagunas, y vimos a vuestra caballería correr valle abajo rechazada y casi dispersa, cundió por la ciudad la noticia de que estabais derrotados, de que la victoria era de los príncipes, de que ya levantabais vuestro campo..., ¡y no sé cuántas falsedades más! Pero, ¡ah!, de pronto pueblan el aire mil gritos de terror... Los cañonazos retumban como un continuado trueno... Esos cohetes que usted dice, cruzan como rayos de una parte a otra... Vuestras cornetas se oyen tan cerca, que parece que están debajo de estas murallas... Los moros huyen en todas direcciones... Los heridos que van entrando en la ciudad dan la voz de ¡Sálvese el que pueda!... Otros llegan después, diciendo que no hay cuidado, que no pensáis venir a la plaza todavía, pero que Muley-Ahmed y Muley-el-Abbas han sido derrotados... ¡Quién añade que han muerto! Las mujeres y los niños lloran y gimen, como yo no había visto nunca a la gente mora... Los vecinos de Tetuán se dirigen a orar a las mezquitas... Las mejores tropas del Imperio pasan a todo escape por los dos lados de Tetuán... Sus jefes las persiguen, gritándoles: "¡Cobardes, a la trinchera; que van a robarnos el campamento!" Y esta voz detiene a algunos, que vuelven al campo de batalla, donde sucumben miserablemente, destrozados por vuestros huecos proyectiles... ¡La verdad es que todos creímos que aquel día os apoderabais, cuando menos, de las tiendas enemigas!...»
-No era tiempo.
«-Vuestras bayonetas se veían relucir en todas las alturas de Sierra Bermeja. La Torre de Jeleli estaba materialmente cercada. Vuestras granadas llegaban a Tetuán..., tanto, que una de ellas mató a un moro en el mismo cementerio... ¡Qué consternación! ¡Qué agonía dentro de la plaza!... ¡Y qué secreto júbilo en nuestro cerrado barrio!
»En fin... ¿Qué más quiere usted que le diga? ¡Trescientos muertos enterraron los moros aquella tarde, y novecientos heridos entraron aquella noche en Tetuán!...»
-Pero ¿qué se ha hecho de tanto herido? -pregunté yo entonces al hebreo.
-Los de esa acción salieron para Tánger al día siguiente, pues aquí no había ya dónde tenerlos ni quién los asistiera. Los de la batalla última se los llevaron ayer los moros al evacuar a Tetuán...
-Sí, eso lo vi yo mismo...
-Pues bien, los demás, o se han muerto (que es lo que ha pasado a la mayoría), o están dentro de la ciudad...
-¿Dónde?
-¡En las casas de los moros! Pues ¿qué? ¿Cree usted que no hay moros en Tetuán? ¡Lo menos hay ocho mil encerrados en sus casas..., y, uno sí y otro no, todos tendrán sus armas escondidas!
-¡Mal quieres a los mahometanos!
-Medianamente.
-Pues hablemos de la batalla del 4.
-¡Ah! ¡Esa!... ¿Quién la podrá contar?
-¿También la viste?
-También; y desde que noté que erais vosotros los que atacabais sin provocación alguna, comprendí que ya no había remedio para los moros. ¡Por supuesto, que todo el mundo lo conoció aquí de la misma manera!... ¡La acción del 31 había acabado con todas las ilusiones!
-¿Qué decía Muley-el-Abbas después de esa acción?
-¿De cuál?
-De la del 31.
«-Ni él ni su hermano volvieron a poner los pies en Tetuán: les daba vergüenza; pero aquí supimos que Muley-Ahmed estaba desesperado, y que entonces era ya Muley-el-Abbas quien le infundía valor, diciéndole que no se había perdido todo; que sus trincheras artilladas y las posiciones de sus campamentos se podían calificar de inconquistables, y que antes de apoderarse de ellas os estrellaríais al pie de sus cañones y de los tiradores emboscados que defenderían el camino de Tetuán...
»Y, a la verdad, las obras construidas en aquellos parajes... (usted las habrá visto) eran imponentes. Fosos, lagunas, cañaverales, parapetos, la Torre de Jeleli, el río Jelú, árboles, malezas, caseríos, todo contribuía a dificultaros el paso. Vuestra artillería sería impotente una vez internados en tales laberintos... Había, en fin, muchos motivos, si no para confiar en que no penetraríais en la plaza, para suponer que el conseguirlo os costaría aún varios combates y muchos miles de hombres...
»¡Cuál sería, pues, el asombro de todo el mundo al ver entrar en Tetuán a los dos príncipes a las cuatro y media de aquella tremenda tarde, pálidos como la muerte, a todo el escape de sus caballos, gritando con descompuestas voces: "¡Huid..., huid!... ¡El que nos ame, que nos siga!... ¡Todo se ha perdido!... ¡Tetuán es de los cristianos!"»
-¿Quién decía eso? ¿Muley-el-Abbas?
-No, señor, ¡Muley-Ahmed! ¡Muley-el-Abbas, reposado y triste, se lamentaba de la cobardía de sus tropas, que habían abandonado todas las posiciones no bien perdieron las primeras, y daba órdenes de coger y degollar a los jefes de cabila que habían huido...
-¡Degollarlos!
-Así se hizo con algunos. Entretanto, la judería era asaltada por aquellas enfurecidas hordas... Nosotros...
-Sé lo demás... (le dije al hebreo, interrumpiéndole). Hemos concluido por hoy, amigo Abraham. Mañana podrás contarme las desventuras particulares de los judíos.
Y me despedí de él políticamente.